CAPÍTULO 23
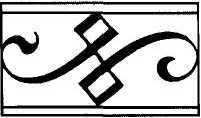
EXILIO DE PITRIN,
REINO MEDIO
—¿Es eso? —El príncipe asió por el brazo a Hugh y señaló la cabeza de dragón que se veía flotar sobre las hojas. El cuerpo principal de la nave aún quedaba oculto a la vista por los altos árboles hargast que la rodeaban.
—Sí, es eso —respondió Hugh.
El chiquillo miró hacia arriba, lleno de curiosidad y temor. Fue preciso un empujón de Hugh para obligarlo a ponerse en marcha de nuevo.
No era una cabeza de dragón de verdad; sólo una máscara tallada y pintada, pero los artesanos elfos son muy hábiles y el mascarón parecía más real y mucho más feroz que la mayoría de dragones vivos que surcaban los aires.
La cabeza medía aproximadamente lo que la de un dragón de verdad, pues la de Hugh era una nave pequeña, para un solo tripulante, pensada para navegar entre las islas y continentes del Reino Medio. Los mascarones de las gigantescas naves que utilizaban los elfos en las batallas o para descender al Torbellino eran tan enormes que un hombre de diez palmos podía caminar por el interior de sus bocas abiertas sin tener que agacharse.
La cabeza del dragón estaba pintada de negro, con los ojos rojos llameantes y los colmillos blancos al descubierto en un gesto de fiereza, y oscilaba encima de ellos, mirando al frente con una expresión malévola y un aire tan amenazador que tanto a Alfred como a Bane les resultó difícil dejar de observarla mientras se acercaban. (La tercera vez que Alfred tropezó con un hoyo y cayó de rodillas, Hugh le ordenó que no levantara los ojos del suelo).
El sendero que habían seguido a través del bosque los condujo a una hendidura natural en un acantilado. Cuando llegaron al otro lado, salieron a una pequeña hondonada. En su interior apenas se apreciaba el viento, pues las abruptas paredes del acantilado le cortaban el paso. En el centro flotaba la nave dragón. La cabeza y la cola sobresalían de las paredes de la hondonada y el cuerpo estaba inmovilizado mediante numerosos cabos tensos atados a los árboles. Bane lanzó una exclamación de placer y Alfred, alzando la vista a la nave, dejó que le resbalara entre los dedos, sin darse cuenta, la mochila del príncipe.
Esbelto y garboso, el cuello del dragón, rematado en una crin espinosa que era a la vez decorativa y funcional, se dobló hacia atrás hasta tocar el casco de la nave, que constituía el cuerpo del dragón. El sol de la tarde arrancó destellos de sus escamas negras y brilló en los ojos encendidos.
—¡Parece un dragón de verdad! —Suspiró Bane—. Sólo que más poderoso.
—Es el aspecto que debe tener, alteza —dijo Alfred con una insólita nota de severidad en su voz—. Está hecho con el pellejo de un dragón auténtico y las alas son las de uno de verdad, muerto por los elfos.
—¿Alas? ¿Dónde tiene las alas? —Bane estiró el cuello hasta casi caer de espaldas.
—Están plegadas a lo largo del cuerpo. Ahora no las ves, pero ya aparecerán cuando emprendamos el vuelo. —Hugh siguió dándoles prisa—. Vamos, quiero zarpar esta noche y nos quedan muchas cosas que hacer.
—¿Qué sostiene la nave entonces, si no son las alas? —preguntó Bane.
—La magia —contestó Hugh con un gruñido—. ¡Y ahora, seguid andando!
El príncipe se lanzó adelante y se detuvo de pronto para intentar agarrar de un salto una de las cuerdas de sujeción. No lo consiguió y corrió hasta situarse bajo la panza de la nave, donde alzó la cabeza hasta que se sintió mareado.
—Entonces, señor, es así como has llegado a conocer tantas cosas de los elfos… —comentó Alfred en voz baja.
Hugh le dirigió una mirada de soslayo, pero el chambelán mantuvo una expresión insulsa, que sólo mostraba una ligera preocupación.
—Sí —respondió el asesino—. La nave precisa renovar su magia una vez cada ciclo, y siempre es preciso hacer alguna reparación menor: un ala rota o un desgarro en la piel que cubre el armazón.
—¿Dónde aprendiste a pilotar? He oído que requiere una enorme habilidad.
—Fui esclavo en una nave de transporte de agua durante tres años.
—¡Sartán bendito! —Alfred se detuvo a contemplarlo.
Hugh le lanzó una mirada irritada y el chambelán, apartando la suya, continuó avanzando.
—¡Tres años! ¡No he oído de nadie que hubiera sobrevivido tanto! ¿Y, a pesar de ello, aún eres capaz de hacer negocios con ellos? ¿No deberías odiarlos?
—¿En qué me beneficiaría odiarlos? Los elfos hicieron lo que debían, y yo también. Aprendí a pilotar sus naves y hablo su idioma con fluidez. No, Albert; he descubierto que el odio suele costarle a un hombre más de lo que puede permitirse.
—¿Qué me dices del amor? —inquirió Alfred con suavidad.
Hugh no se molestó siquiera en responder.
—¿Por qué una nave? —El chambelán juzgó conveniente cambiar de tema—. ¿Por qué arriesgarse con ella? La gente de las Volkaran te despedazaría si la descubriera. ¿No te serviría igual un dragón de verdad?
—Los dragones se cansan. Es preciso darles descanso y alimento. Pueden sufrir heridas, ponerse enfermos o caer muertos. Además, siempre se corre el riesgo de que el hechizo se rompa y uno se encuentre manteniendo al animal a raya, discutiendo con él o tranquilizando su ataque de histeria. Con esta nave, la magia dura un ciclo. Si sufre daños, la hago reparar. Con esta nave, tengo siempre el control.
—Y eso es lo que cuenta, ¿verdad? —replicó Alfred, pero lo hizo en un murmullo inaudible.
La precaución de Alfred era innecesaria pues Hugh había concentrado ya toda su atención en la nave. Pasando por debajo de ella, inspeccionó detenida y meticulosamente cada palmo de la quilla, desde la cabeza hasta la cola (de proa a popa). Bane lo siguió al trote, haciéndole una pregunta tras otra.
—¿Para qué sirve ese cable? ¿Por qué? ¿Qué la hace funcionar? ¿Por qué no nos damos prisa y partimos ya? ¿Qué estás haciendo?
—Porque si descubrimos algún desperfecto allá arriba, Alteza —Hugh señaló hacia el cielo—, no será preciso repararlo.
—¿Por qué?
—Porque estaremos muertos.
Bane guardó silencio durante un par de segundos y luego empezó otra vez:
—¿Cómo se llama? No alcanzo a ver las letras. Ala…, Ala de…
—Ala de Dragón.
—¿Cuánto mide?
—Setenta y cinco palmos.
Hugh inspeccionó la piel de dragón que cubría el casco. Las escamas negro azuladas despedían destellos irisados al contacto con los rayos del sol. Tras recorrer a todo lo largo y ancho la quilla, Hugh se convenció de que no faltaba ninguna.
Rodeó la nave hasta la parte frontal, con Bane pegado prácticamente a sus talones, estudió con detenimiento dos grandes paneles de cristal situados en la zona correspondiente al pecho de un dragón. Los paneles, ideados para parecer las placas pectorales de la armadura de un dragón, eran en realidad dos ventanas. Hugh frunció el entrecejo al advertir unos arañazos en una de ellas. Una rama debía de haberla rozado en su caída.
—¿Qué hay detrás? —quiso saber Bane al advertir la concentrada mirada de Hugh.
—La sala de mandos. Es donde va el piloto.
—¿Podré entrar? ¿Me enseñarás a volar?
—Aprender a pilotar una nave requiere meses y meses de estudio, Alteza —intervino Alfred, viendo que Hugh estaba demasiado ocupado para contestar—. No sólo eso, sino que el piloto ha de tener mucha fuerza física para maniobrar las velas.
—¿Meses? —Bane parecía decepcionado—. Pero, ¿qué hay que aprender? Sencillamente, uno se sube ahí —hizo un gesto con la mano—… ¡y a volar!
—Es preciso saber cómo llegar al lugar que uno quiere —explicó el chambelán—. En cielo abierto, según me han dicho, no hay puntos de referencia y a veces cuesta distinguir dónde queda arriba y dónde abajo. Uno debe saber utilizar el equipo de navegación de a bordo, además de conocer las rutas celestes y las aeropistas…
—Todo eso no es difícil de aprender. Yo te enseñaré —dijo Hugh al ver la expresión abatida del pequeño.
El rostro de Bane se iluminó.
Mientras retorcía el amuleto de la pluma en un sentido y en otro, echó a correr detrás de Hugh, quien ya estaba de nuevo recorriendo el casco para examinar las junturas donde el metal y el hueso se fusionaban con la quilla de epsol[14]. No apreció ninguna grieta. Le habría sorprendido encontrarlas, pues era un piloto habilidoso y cauto. Había sido testigo de primera mano de lo que les sucedía a quienes no lo eran, a quienes descuidaban sus naves.
Hugh continuó hasta la popa. El casco se alzaba en un grácil arco, formando el castillo. Una única ala de dragón —el timón de la nave— colgaba del final del casco. Varios cables sujetos al extremo del timón se mecían fláccidamente al viento. Asiéndose a la cuerda, Hugh balanceó las piernas y se encaramó a la costilla inferior del timón. Desde allí, a fuerza de brazos, ascendió por un cable.
—¡Déjame ir contigo, por favor!
En el suelo, Bane saltaba para agarrar la cuerda sacudiendo los brazos como si pudiera echar a volar sin ayuda.
—¡No, Alteza! —Exclamó un pálido Alfred, tomando al príncipe por el hombro y sujetándolo con fuerza contra sí—. En realidad, vamos a subir ahí enseguida. Ahora, deja que maese Hugh continúe con su trabajo.
—Está bien —aceptó Bane de buen talante—. Oye, Alfred, ¿por qué no vamos a buscar unas bayas para llevárnoslas?
—¿Bayas, Alteza? —dijo Alfred, algo desconcertado—. ¿Qué clase de bayas?
—Las que encontremos. Podemos comerlas con la cena. Sé que crecen en bosques como éste; Drogle me lo dijo.
El chiquillo tenía los ojos muy abiertos, como solía ponerlos cuando hacía alguna propuesta; sus iris azules brillaban al sol del mediodía. Sus dedos jugueteaban con el amuleto de la pluma.
—Un mozo de cuadra no es compañía adecuada para Su Alteza —replicó Alfred, dirigiendo una mirada a los tentadores cables, atados a los árboles al alcance de la mano y que parecían colocados allí casi a propósito para que un chiquillo subiera por ellos—. Está bien, Alteza, vayamos juntos a buscar bayas.
—No os alejéis —les advirtió Hugh desde lo alto.
—No te preocupes, señor —contestó Alfred con voz hueca.
Los dos se internaron en el bosque, el chambelán resbalando en las hondonadas y el muchacho penetrando resueltamente en la espesura hasta perderse entre los tupidos matorrales.
—Bayas —murmuró la Mano.
Agradeciendo que hubieran desaparecido, se concentró en la nave. Asido al pasamano de la borda, se encaramó a la cubierta superior. El entarimado abierto —una plancha cada cuatro palmos— permitía caminar, aunque no era fácil hacerlo. Hugh estaba habituado y avanzó de plancha en plancha, tomando nota mental de impedir que subiera allí el torpe Alfred. Debajo de las planchas corría lo que a ojos de un navegante bisoño parecía un número abrumador y desconcertante de cables de control. Tendido sobre el entarimado, examinó los cables para comprobar si estaban deshilachados o gastados.
Se tomó su tiempo en la inspección. Hacerla con prisa podía llevar a que se partiera algún cable de las alas con la consiguiente pérdida de control. Bane y Alfred regresaron poco después de que hubo terminado el trabajo. A juzgar por la animada charla del muchacho, Hugh dedujo que la recolección de bayas había sido fructífera.
—¿Podemos subir ya? —gritó Bane.
Hugh empujó con el pie un rollo de cuerda atado a la cubierta. La cuerda se desplegó junto al costado de la nave, formando una escala que quedó colgando casi a ras de suelo. El príncipe ascendió por ella animosamente. Alfred dirigió una mirada aterrada a la escala y anunció su intención de quedarse abajo para guardar el equipaje.
—¡Es maravilloso! —exclamó Bane, saltando la borda. Hugh lo pescó justo a tiempo de impedir que cayera entre las planchas.
—Quédate aquí y no te muevas —ordenó la Mano, empujando al muchacho contra la amura. Bane se asomó por la borda y contempló el casco.
—¿Qué es esa pieza larga de madera de ahí abajo…? ¡Ah, ya sé! Son las alas, ¿verdad? —dijo con voz aguda y excitada.
—Es un mástil —le explicó Hugh, revisando el palo con ojo crítico—. La nave lleva dos, unidos al palo mayor ahí, en el castillo de proa.
—¿Son como las alas de un dragón? ¿Baten el aire arriba y abajo?
—No, Alteza. Una vez extendidas, se parecen más a las de un murciélago. Es la magia lo que sostiene la nave. Quédate ahí un momento más. Voy a soltar el mástil y verás.
El mástil se desplegó hacia afuera, abriendo con él el ala de dragón. Hugh tiró de un cable para impedir que se extendiera demasiado, pues ello pondría en acción la magia y despegaría prematuramente. Soltó el mástil de babor y se cercioró de que el mástil central, que se extendía a lo largo de la nave apoyado en su armazón de soporte, estuviera libre de trabas para elevarse como era debido. Cuando hubo comprobado que todo funcionaba a su gusto, se asomó por la borda.
—Alfred, voy a bajar un cabo para los bultos. Átalos bien. Cuando lo hayas hecho, sueltas las amarras. La nave se elevará un poco, pero no te preocupes: no despegará hasta que las alas laterales estén extendidas y la central quede completamente levantada. Cuando todos los cabos estén libres, sube por la escala.
—¡Subir por ahí! —Alfred contempló horrorizado la escala de cuerda que se mecía bajo la brisa.
—A menos que sepas volar —sentenció Hugh mientras lanzaba el cabo por la borda.
El chambelán lo ató a las mochilas y dio un tirón para indicar que podían subirlas. Hugh las izó hasta la cubierta. Entregó un bulto a Bane, le dijo que lo siguiera y se dirigió a proa, saltando de plancha en plancha. Tras abrir una escotilla, bajó los peldaños de una recia escalerilla de madera seguido de un jubiloso Bane.
Penetraron en un estrecho pasillo que, bajo la cubierta superior, comunicaba la sala de gobierno de la nave con los camarotes del pasaje, los compartimientos de carga y las dependencias del piloto, situadas en el castillo de popa. El pasadizo estaba en sombras, en contraste con la luminosidad del exterior, y tanto el hombre como el chiquillo se detuvieron para adaptar sus ojos a la oscuridad.
Hugh notó que una manita asía con fuerza la suya.
—¡No puedo creer que vaya a volar de verdad en una nave como ésta! ¿Sabes, maese Hugh? —Añadió Bane con melancólica jovialidad—, una vez que haya volado en una nave dragón, se habrán cumplido todos mis deseos en esta vida. De veras, creo que después de esto podría morir contento.
A Hugh le embargó un dolor opresivo en el pecho que casi lo sofocó. Se quedó sin respiración y, durante un largo instante, sin visión. Y no era la oscuridad del interior de la nave lo que lo cegaba. Era el miedo, se dijo la Mano; el miedo a que el muchacho hubiera descubierto sus intenciones. Sacudiendo la cabeza para apartar de sus ojos la sombra que había caído sobre ellos, se volvió y miró intensamente al muchacho.
Pero Bane lo contemplaba con afectuosa inocencia, no con malévola astucia. Hugh sacudió la mano para desasirse del pequeño.
—Alfred y tú dormiréis en ese camarote —indicó—. Poned el equipaje ahí. —Encima de sus cabezas se oyó un golpe sordo, seguido de un gemido ahogado—. ¿Alfred? Baja aquí y ocúpate del príncipe. Yo tengo mucho trabajo.
—Sí, señor —respondió la voz temblorosa del chambelán, quien se deslizó (resbaló, en realidad) por la escalerilla y aterrizó en la cubierta inferior hecho un ovillo.
Hugh dio media vuelta bruscamente y se alejó hacia la sala de gobierno, apartando de su camino a Alfred, sin decir palabra.
—¡Sartán piadoso! —exclamó el chambelán, retirándose para no ser arrollado. Contempló a Hugh mientras se alejaba y luego se volvió hacia Bane—. ¿Has hecho o dicho algo para molestarlo, Alteza?
—Desde luego que no, Alfred —respondió el muchacho mientras alargaba la mano para asir la del chambelán—. ¿Dónde has dejado esas bayas?
—¿Puedo entrar?
—No. Quédate en la escotilla —le ordenó Hugh.
Bane se asomó a la sala de gobierno y sus ojos se abrieron de asombro. Después, soltó una risilla.
—¡Parece que estés atrapado en una telaraña enorme! ¿Para qué son todos esos cabos? ¿Y por qué llevas puesto ese artilugio?
La pieza que Hugh estaba ajustándose al cuerpo parecía un peto de cuero, del cual salían numerosos cables sujetos con ganchos. Los cables, que se extendían en diversas direcciones, pasaban por un complejo sistema de poleas colgadas del techo.
—¡En toda mi vida no había visto tanta madera! —La voz de Alfred flotó en la sala—. Ni siquiera en el palacio real. Sólo por la madera, esta nave debe de valer su peso en barls. Por favor, Alteza, no entres ahí. ¡Y no se te ocurra tocar esos cables!
—¿Puedo ir a mirar por las ventanas? ¡Por favor, Alfred! No molestaré.
—No, Alteza —intervino Hugh—. Si uno de esos cabos se te enrosca al cuello, te lo segaría en un instante.
—Desde donde estás puedes ver bastante bien. Muy bien, diría yo —añadió Alfred, con el rostro ligeramente verdoso. El suelo quedaba muy abajo y lo único que se divisaba eran las copas de los árboles y la pared de un farallón de coralita.
Una vez ajustado debidamente el arnés, Hugh se instaló en una silla de madera de respaldo alto clavada al piso en el centro de la sala de gobierno. La silla giraba a izquierda y derecha, facilitando las maniobras del piloto. Delante de él, surgiendo entre las planchas del suelo, había una larga palanca de metal.
—¿Por qué tienes que llevar eso? —quiso saber Bane, contemplando el arnés.
—Así puedo manipular los cables con facilidad, impedir que se enreden y saber adonde va a parar cada uno.
Hugh tocó suavemente la palanca con el pie. Una serie de alarmantes golpes recorrió la nave. Los cables se deslizaron por las poleas hasta quedar tensos. Hugh tiró de varios de ellos, sujetos al pecho. Su acción provocó varios crujidos y ruidos sordos, un brusco bamboleo, y todos notaron que la nave se alzaba ligeramente bajo sus pies.
—Las alas se van desplegando y la magia empieza a actuar —dijo Hugh.
Una bola de cristal que utilizaba como sextante, situada justo encima de la cabeza del piloto, empezó a emitir una suave luz azulada. En su interior aparecieron unos símbolos. Hugh tiró con más fuerza de los cables y, de pronto, las copas de los árboles y la pared del acantilado empezaron a desaparecer del campo de visión. La nave estaba elevándose.
Alfred soltó un jadeo y retrocedió tambaleándose, buscando apoyo en la amura para no perder el equilibrio. Bane, saltando de alegría, batió palmas. De pronto, el acantilado y los árboles se desvanecieron y ante ellos apareció la inmensidad del firmamento, azul y despejado.
—¡Oh! Maese Hugh, ¿puedo subir a la cubierta? Quiero ver adonde vamos.
—De ningún modo, Alteza… —empezó a responder Alfred.
—Claro que sí —le interrumpió Hugh—. Ve por la escalerilla que usamos para bajar. Sujétate del pasamano y no te llevará el viento.
Bane salió a escape y, al cabo de un momento, Hugh y Alfred escucharon sus pisadas encima de ellos.
—¡El viento! —Exclamó el chambelán—. ¡Se puede caer!
—No le sucederá nada. Los magos elfos tienden una red mágica en torno a la nave. No podría saltar aunque quisiera. Mientras las alas sigan extendidas y la magia funcione, está a salvo. —Hugh lanzó una breve y divertida mirada a Alfred—. Pero tal vez quieras subir a vigilarlo de todos modos…
—Sí, señor —respondió el chambelán, tragando saliva—. Yo…, será mejor que haga lo que dices.
Pero no se movió. Asido a la amura como si de ello dependiera su vida y con el rostro paralizado y blanco como las nubes que pasaban junto a ellos, Alfred mantuvo fija la mirada en el cielo azul.
—¿Alfred? —insistió Hugh mientras tiraba de uno de los cables.
La nave se escoró hacia la izquierda y de improviso apareció ante la vista la fugaz y vertiginosa visión de la copa de un árbol.
—Ya voy, señor. Ahora mismo —aseguró el chambelán, sin mover un músculo.
En la cubierta superior, Bane se asomó sobre la pasarela, extasiado por la visión panorámica. Distinguió Exilio de Pitrin deslizándose tras la nave. Debajo y delante de él se abría un cielo azul moteado de nubes blancas; arriba, centelleaba el firmamento. La piel coriácea de las alas de dragón, extendidas a ambos lados, apenas vibraba con el avance de la nave. El ala central se alzaba vertical detrás de su posición, meciéndose ligeramente adelante y atrás.
El muchacho se llevó la mano al amuleto y, sin darse cuenta, empezó a pasarse la pluma por la barbilla mientras murmuraba para sí.
—La nave se controla mediante el arnés. La magia la sostiene a flote. Las alas son como las de un murciélago. La bola de cristal del techo indica dónde está uno. —Se puso de puntillas y miró hacia abajo, preguntándose si desde allí se vería el Torbellino—. Realmente, es sencillo —añadió mientras seguía jugando distraídamente con la pluma.