CAPÍTULO 39
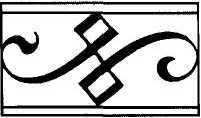
WOMBE, DREVLIN,
REINO INFERIOR
Los sartán construyeron la Tumpa-chumpa, nadie sabe cómo ni por qué. Los magos elfos habían hecho hacía tiempo un estudio minucioso de la máquina, del que sacaron en conclusión un montón de teorías, pero ninguna respuesta. La Tumpa-chumpa tenía algo que ver con el mundo, pero ¿qué? El bombeo de agua a los reinos superiores era importante, desde luego, pero para los magos resultaba evidente que tal trabajo podría haberlo llevado a cabo una máquina mágica mucho más pequeña y menos complicada (aunque también menos maravillosa).
De todas las construcciones de los sartán, los Levarriba eran las más impresionantes, misteriosas e inexplicables. Nueve brazos gigantescos, hechos de latón y acero, se alzaban de la coralita, algunos de ellos a varios menka de altura sobre el suelo. Sobre cada brazo había una mano enorme con los dedos de oro y goznes de latón en todas las articulaciones y en la muñeca. Las manos resultaban visibles a las naves elfas en su descenso y todos cuantos alcanzaban a verlas coincidían en que muñecas y dedos —de un tamaño tal que hubieran podido sostener una de las enormes naves de transporte de agua en la dorada palma— eran móviles.
¿Para qué habían sido diseñadas aquellas manos? ¿Habían cumplido su cometido? ¿Lo estaban cumpliendo todavía? Esto último parecía improbable. Todas, menos una, habían languidecido hasta caer en una agotada rigidez, como la de un cadáver. La única mano que aún poseía vida pertenecía a un brazo más corto que los demás y se erguía en un enorme círculo de brazos que circundaba una extensa zona correspondiente en tamaño, aproximadamente, a la circunferencia del ojo de la tormenta. El brazo corto estaba situado cerca del orificio de salida del agua y tenía la mano extendida y plana, con los dedos juntos y la palma hacia arriba, formando una plataforma perfecta en la que podía sostenerse en pie quien así quisiera. El interior del brazo estaba hueco, con un pozo en su centro. Un portalón en la base permitía el acceso, y cientos de peldaños que subían en espiral alrededor del hueco central permitían ascender hasta lo alto a los dotados de buenos pulmones y piernas resistentes.
Aparte de las escaleras, una puerta dorada y bellamente tallada conducía al pozo central del brazo. Entre los gegs corría una leyenda según la cual todo el que entrara por la puerta sería aspirado hasta la cima con la fuerza y velocidad del agua que surgía del geiser, y de ahí el nombre que daban los gegs a los artefactos, «Levarriba», aunque no se guardaba recuerdo de nadie que se hubiera atrevido a abrir la puerta dorada.
Allí, en aquel brazo, el survisor jefe, el ofinista jefe y otros gegs considerados dignos de compartir el honor se congregaban cada mes para dar la bienvenida a los welfos y recibir su pago por los servicios prestados. Todos los gegs de la ciudad de Wombe y los que acudían en peregrinación de sectores vecinos de Drevlin se aventuraban bajo la furiosa tormenta para reunirse en torno a la base de los brazos, observando el cielo y esperando que cayera de éste el soldo, como se lo conocía. Durante la ceremonia, se producían frecuentes heridos entre los gegs, pues nunca se sabía qué podía caer de los toneles de las naves welfas. (En cierta ocasión, un voluminoso sofá de terciopelo con patas como garras había acabado con una familia entera). Pese a ello, todos los gegs estaban de acuerdo en que el riesgo merecía la pena.
La ceremonia de aquella mañana estaba especialmente concurrida, pues los cantores de noticias y el misor-ceptor habían corrido la voz de que Limbeck y sus dioses que no lo eran iban a ser entregados a los dioses que sí lo eran, los welfos. El survisor jefe, que esperaba problemas, parecía bastante desconcertado al observar que no se producían. La multitud, que había apretado el paso entre la coralita aprovechando un respiro entre tormenta y tormenta, estaba tranquila y en orden. Demasiado tranquila, pensó el survisor jefe mientras avanzaba chapoteando entre los charcos.
A su lado marchaba el ofinista jefe, cuyo rostro era el retrato de la indignación más hipócrita. Tras ellos venían los dioses que no lo eran. Considerando su situación, se tomaban las cosas bastante bien. También ellos guardaban silencio; incluso Limbeck, el agitador, quien parecía, al menos, amansado y serio. Su actitud proporcionó al survisor jefe la satisfacción de pensar que, por fin, el joven rebelde había aprendido la lección.
Los brazos apenas podían distinguirse entre las veloces nubes, con su acero y su metal despidiendo reflejos de la luz solar que únicamente brillaba en aquel lugar de todo Drevlin. Haplo los observó con indisimulado asombro.
—En nombre de la creación, ¿qué es eso?
Bane también los contemplaba boquiabierto y con los ojos como platos. Hugh explicó en breves palabras lo que sabía de los brazos; es decir, lo que había oído comentar sobre ellos a los elfos y que se reducía a casi nada.
—¿Entendéis ahora por qué resulta tan frustrante? —Dijo Limbeck, despertando de sus preocupaciones y contemplando casi con enfado los Levarriba que centelleaban en el horizonte—. Sé que si los gegs reuniéramos nuestros conocimientos y analizáramos la Tumpa-chumpa, comprenderíamos el cómo y el porqué. Pero no quieren. Sencillamente no quieren.
Irritado, dio un puntapié a un fragmento suelto de coralita y lo envió rodando por el suelo.
El perro, animado, se lanzó a perseguirlo dando alegres saltos entre los charcos. Los gardas que rodeaban a los prisioneros echaron miradas nerviosas al animal.
—El «porqué» es un arma peligrosa —comentó Haplo—. Desafía los usos antiguos a los que uno está acomodado; obliga a la gente a pensar en lo que hace, en lugar de llevarlo a cabo mecánica y estúpidamente. No es extraño que tus congéneres le tengan miedo.
—Creo que el peligro no está tanto en preguntarse el «porqué» como en creer que ha topado uno con la única respuesta —intervino Alfred, casi como si hablara consigo mismo.
Haplo lo oyó y pensó que era una sentencia bastante extraña para proceder de un humano. Aunque aquel Alfred era, en efecto, un humano muy extraño. La mirada del chambelán ya no se volvía furtivamente hacia las manos vendadas del patryn. Al contrario, parecía evitar mirarlas y también parecía evitar en lo posible el roce con él. Alfred parecía haber envejecido durante la noche. Las arrugas de preocupación eran más hondas y unas marcadas ojeras cubrían las bolsas de piel bajo sus párpados. Era evidente que había dormido poco o nada, aunque ello tal vez no fuera insólito tratándose de un hombre que iba a afrontar una batalla por su vida esa mañana.
Haplo se tocó las vendas, pensativo, para cerciorarse de que los reveladores signos mágicos tatuados en su piel estaban a cubierto. Mientras lo hacía, se vio obligado a preguntarse por qué razón el gesto le parecía, de pronto, vacío e inútil.
—No te preocupes, Limbeck —dijo Bane en voz muy alta, olvidando que estaban alejándose del estruendo de la enorme máquina—. ¡Cuando lleguemos junto a mi padre, el misteriarca, él tendrá todas las respuestas!
Hugh no sabía que acababa de decir el chiquillo, pero vio que Limbeck fruncía el entrecejo y echaba una mirada de temor hacia los guardianes, y advirtió que éstos observaban con suspicacia al príncipe y a sus compañeros. Sin duda, Bane había dicho alguna inconveniencia. ¿Dónde diablos estaba Alfred? Se suponía que debía ocuparse de su príncipe…
Se volvió, dio un golpe en el brazo al chambelán y, cuando éste alzó la mirada, la Mano le señaló al muchacho. Alfred parpadeó como si por un momento se preguntara quién era, pero enseguida reaccionó. Apretando el paso, resbalando y tropezando, y moviendo los pies en direcciones que uno no hubiera creído humanamente posibles, Alfred llegó al lado de Bane y, para distraer su atención, empezó a responder a las preguntas de Su Alteza sobre las armas de fuego.
Por desgracia, la mente de Alfred seguía concentrada en el terrible descubrimiento de la noche anterior y no en lo que estaba diciendo. Bane, a su vez, estaba concentrado en hacer cierto descubrimiento y, gracias a las irreflexivas respuestas del chambelán, se estaba acercando mucho a su objetivo.
Jarre y los miembros de la UAPP marchaban tras los gardas, quienes lo hacían a su vez detrás de los prisioneros. Ocultos bajo las capas, mantones y largas barbas llevaban tronadores, tintineadoras, un surtido de bocinas y alguno que otro gemidor de fuelle[20]. En una reunión de la UAPP celebrada apresuradamente y en secreto avanzada la noche, Jarre había enseñado la canción a sus correligionarios. Siendo una raza amante de la música —los cantores de noticias habían mantenido informados a los gegs durante siglos—, no tuvieron problemas en aprenderla muy pronto. Luego, regresaron a sus casas y la cantaron a sus esposas, hijos y vecinos de confianza, que también la aprendieron. Nadie sabía muy bien por qué cantaban aquella pieza en concreto. Jarre había sido bastante imprecisa al respecto, pues ella tampoco estaba muy segura.
Corría el rumor de que era así cómo luchaban welfos y humanos: cantaban y hacían sonar las bocinas y los demás instrumentos. Cuando los welfos fueran derrotados (y podían serlo, ya que no eran inmortales) serían obligados a entregar más tesoros a los gegs.
Jarre, cuando supo que corría este rumor entre los miembros de la Unión, no lo negó. Al fin y al cabo, era algo parecido a la verdad.
Camino de los Levarriba, sus correligionarios parecían tan ansiosos y entusiasmados que Jarre estaba convencida de que los gardas leerían sus planes en los ojos radiantes y las sonrisas presumidas de la comitiva —por no hablar del hecho de que quienes portaban los instrumentos tintineaban, tronaban y en ocasiones gemían de la manera más misteriosa—. Al entender de los gegs, perturbar la ceremonia era en cierto modo un acto de justicia, pues aquellos rituales mensuales con los welfos eran un símbolo del trato de esclavos que recibía el pueblo geg. Quienes vivían en Drevlin —la mayoría de ellos pertenecientes al mismo truno que el survisor jefe— eran los únicos que recibían con regularidad el soldo mensual y, aunque el survisor jefe insistía en que todos los gegs podían acudir a reclamar el suyo, tanto él como el resto de moradores de Drevlin sabían que los gegs estaban atados a la Tumpa-chumpa y que sólo un puñado de ellos —y, en su mayor parte, ofinistas— podían abandonar su servidumbre el tiempo suficiente para complacerse con la visión de los welfos y para conseguir una parte de la recompensa que éstos entregaban en sus visitas.
Los gegs, muy exaltados, marchaban a la batalla y en sus manos tintineaban, tronaban y gemían las armas. Jarre, avanzando entre ellos, les recordó las instrucciones que les había impartido.
—Cuando los humanos empiecen a cantar, irrumpiremos en las escaleras cantando a voz en grito. Limbeck pronunciará un discurso…
Sonaron algunos aplausos.
—… y, junto con los dioses que no lo son, entrará en la nave…
—¡Queremos esa nave! —gritaron varios de sus correligionarios.
—¡No, no! —replicó Jarre con irritación—. Lo que queréis es la recompensa. Esta vez vamos a conseguir nuestro soldo. Integro.
El aplauso fue ahora multitudinario.
—¡El survisor jefe no se llevará esta vez ni un tapete de punto! ¡Limbeck subirá a la nave y viajará en ella a los mundos superiores, donde conocerá la Verdad, y volverá para proclamarla y liberar a su pueblo!
En esta ocasión, no hubo aplausos. Después de la promesa de acceder a la recompensa de los welfos —en especial a los tapetes de punto, de los que había una gran demanda últimamente—, a nadie le importaba ya la Verdad. Jarre se dio cuenta de ello y se entristeció, pues sabía que también apenaría a Limbeck si alguna vez se enteraba.
Pensando en Limbeck, Jarre se abrió paso poco a poco entre la multitud hasta que se encontró caminando detrás de él. Cubriéndose la cabeza con el mantón para que nadie la reconociera, mantuvo sus ojos y sus pensamientos fijos en Limbeck.
Jarre quería acompañarlo; al menos, se decía a sí misma que lo deseaba. Sin embargo, no había protestado demasiado y había guardado completo silencio cuando Limbeck le había dicho que debía quedarse en Drevlin y encabezar el movimiento en su ausencia.
En realidad, Jarre estaba asustada. Al parecer, había espiado por una rendija y había visto fugazmente algún fragmento de la Verdad durante su recorrido por los túneles con Alfred. La Verdad no era algo que uno salía a buscar y encontraba con facilidad. La Verdad era amplia, vasta, profunda e inacabable, y lo único que uno podía esperar era ver una pequeña parte de ella. Y ver esa pequeña parte y confundirla por el todo era falsear tal Verdad.
Pero Jarre había dado su promesa. No podía defraudar a Limbeck, cuando aquello significaba tanto para él. Y también estaba su pueblo, sumido en la mentira. Sin duda, un poco de Verdad lo beneficiaría y no le haría daño.
Los gegs que avanzaban junto a Jarre comentaban lo que harían con su soldo. Jarre permaneció callada, con los ojos clavados en Limbeck; no estaba muy segura de si prefería que sus planes se cumplieran o se vieran frustrados.
El survisor jefe llegó ante el portalón ubicado al pie del brazo. Vuelto hacia el ofinista jefe, aceptó ceremoniosamente una gran llave, casi mayor que su mano, y la utilizó para abrir el cerrojo.
—Traed a los prisioneros —ordenó, y los gardas condujeron al grupito hacia la puerta.
—¡Cuidado con el perro! —masculló el ofinista jefe, largando un puntapié al animal, que le olisqueaba los zapatos con gran interés.
Haplo llamó al perro a su lado. El survisor jefe, su cuñado el ofinista, varios miembros de la guardia personal del survisor y el grupo de prisioneros penetraron en el Levarriba. En el último momento, Limbeck se detuvo en el umbral y, volviéndose, paseó la mirada por la multitud. Al reconocer a Jarre, la contempló larga e intensamente. La expresión de Limbeck era serena y resuelta. No llevaba puestas las gafas, pero Jarre tuvo la sensación de que la estaba viendo con toda claridad.
Tragándose las lágrimas, Jarre alzó una mano en un amoroso gesto de despedida. La otra mano, oculta bajo la capa, asía su arma: una pandereta.