CAPÍTULO 6
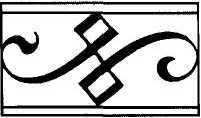
MONASTERIO KIR, ISLAS VOLKARAN,
REINO MEDIO
—Pero acabas de fruncir el entrecejo y parecías enfadado. He supuesto que…
—¿… que, tal vez, sentía escrúpulos de asesinar a un pobre niño?
«Es un privilegio para él morir siendo un niño inocente y escapar del mal que es la herencia de la humanidad». Las palabras volvieron a su recuerdo desde el pasado. Era aquella estancia fría y oscura, las paredes de piedra resquebrajadas, lo que le hacía evocar aquel suceso de su vida. Hugh volvió a hundir el recuerdo en lo más profundo de su mente, lamentando que hubiera reaparecido. En el hogar ardía un fuego reconfortante. Levantó una brasa con las pinzas y la aplicó a la cazoleta de una pipa que el mago había extraído de un bulto tirado en el suelo. Al parecer, Stephen había pensado en todo.
Tras unas chupadas, el esterego[5] despidió su brillo incandescente y los viejos recuerdos se desvanecieron como por arte de magia.
—El ceño era por mí mismo, porque he cometido un error. No había calculado debidamente…, una cosa. Y un error así puede resultar caro. Sin embargo, tienes razón: me gustaría saber qué puede haber hecho un niño de esa edad para merecer una muerte tan temprana.
—Se diría que…, que el hecho de haber nacido —respondió Triano, al parecer sin reflexionar, pues de inmediato lanzó una rápida mirada furtiva a Hugh para ver si lo había escuchado.
A la Mano se le escapaban muy pocos detalles. Con el tizón encendido sobre la cazoleta de la pipa, hizo una pausa y contempló al mago con aire burlón y curioso. Triano se sonrojó y añadió:
—Se te paga lo suficiente como para que no hagas preguntas. Por cierto, aquí tienes tu dinero.
Introdujo la mano en una bolsa que colgaba de su costado y sacó un puñado de monedas. Contó cincuenta piezas de a cien barls y las sostuvo ante sí.
—Confío en que el anticipo del rey será suficiente —murmuró.
Hugh arrojó el tizón a la chimenea.
—Sólo si puedo hacer uso de él.
Mientras daba unas chupadas a la pipa para mantenerla encendida, la Mano aceptó las monedas y las inspeccionó con cuidado. Eran auténticas, desde luego. En la cara aparecía troquelado un barril de agua; una efigie de Stephen (no muy fiel, en realidad) adornaba la cruz. En un reino donde la mayoría de las cosas se adquiría por trueque o mediante el robo (el propio rey era un notorio pirata cuyos abordajes a las naves de los elfos lo habían ayudado a hacerse con el trono), la moneda del «doble barl», como era denominada, apenas se veía circular. Su valor podía cambiarse directamente por el más preciado líquido: el agua.
En el Reino Medio, el agua escaseaba. La lluvia era infrecuente y, cuando caía, era absorbida y retenida de inmediato por la coralita porosa. Por las islas de coralita no corrían ríos ni torrentes, aunque diversas especies vegetales que crecían en su suelo eran capaces de acumular agua. El cultivo de los árboles de cristal y de las plantas copa era un medio caro y laborioso de obtener el precioso líquido pero constituía, junto con el robo de la que recogían los elfos, la principal fuente de agua del Reino Medio para los humanos[6]. Aquel encargo representaba una fortuna para Hugh. Con ella, no tendría que volver a trabajar, si quería. Y todo por dar muerte a un niño.
Aquello no tenía sentido. Hugh sopesó las monedas en la mano y se quedó mirando al mago.
—Está bien, supongo que tienes derecho a saber algo de la historia —accedió Triano a regañadientes—. Por supuesto, estarás al corriente de la situación actual entre Volkaran y Ulyandia, ¿no?
Sobre una mesilla había una jarra, un cuenco grande y un tazón. El asesino dejó el dinero sobre la mesa, levantó la jarra de agua y, vertiendo parte de su contenido en el tazón, la cató con aire crítico.
—Esto viene del Reino Inferior —dijo—. No está mal.
—Es agua para beber y para asearse. Tienes que aparentar que eres un noble —replicó Triano con irritación—. Tanto en tu aspecto exterior como en tu olor. Por cierto, ¿pretendes hacerme creer que no sabes nada de política?
Hugh se quitó la capa de los hombros, se inclinó sobre el cuenco y sumergió el rostro en el agua. Después, se mojó los hombros y el pecho y empezó a frotarse la piel con una pastilla de jabón. El escozor de la espuma al contacto con las marcas en carne viva de las heridas de la espalda hizo que se le escapara una pequeña mueca de dolor.
—Si pasaras dos días en la prisión de Yreni, como yo, también tú apestarías. En cuanto a la política, no tiene nada que ver con mi oficio, salvo haberme proporcionado un par de clientes esporádicamente. Ni siquiera estaba seguro de si Stephen tenía un hijo…
—Pues así es —dijo el mago, con frialdad—. Y también tiene una esposa. No es ningún secreto que fue un matrimonio de estricta conveniencia, para evitar que las dos poderosas naciones se enfrentaran entre ellas y quedáramos todos a merced de los elfos. Sin embargo, a la reina le gustaría tener consolidado en sus manos todo el poder. La corona de Volkaran no puede trasmitirse a una mujer y el único medio de que la reina Ana se haga con el mando es a través de su hijo. Hemos descubierto su plan recientemente y, por esta vez, el rey ha salvado la vida por los pelos, pero tememos que la próxima no tenga tanta suerte.
—Y por eso queréis libraros del niño. Sí, supongo que esto resuelve el problema, pero deja al rey sin heredero.
Con la pipa sujeta con fuerza entre los dientes, Hugh se quitó los pantalones y vertió agua en abundancia sobre su cuerpo desnudo. Triano se volvió de espaldas por recato, o mareado tal vez a la vista de las numerosas contusiones y cicatrices de peleas, algunas aún tiernas, que desfiguraban la piel del asesino.
—Stephen no es ningún estúpido. Ese problema está en vías de resolverse. Cuando declaremos la guerra a Aristagón, las naciones se unirán, incluida la de la reina. Durante la contienda, Stephen se divorciará de Ana y tomará por esposa a una mujer de Volkaran. Por fortuna, Su Majestad tiene aún una edad en la que puede engendrar hijos, muchos hijos. La guerra obligará a las naciones aliadas a permanecer unidas a pesar del divorcio. Cuando vuelva la paz (si tal cosa sucede algún día). Ulyandia estará demasiado debilitada, demasiado dependiente de Stephen, para romper sus vínculos.
—Muy hábil —reconoció Hugh. Arrojando la toalla a un lado, tomó dos tragos de aquella agua del Reino Inferior, fría y de sabor dulce, y luego se alivió en un orinal situado en un rincón. Una vez refrescado, empezó a estudiar los diversos artículos de vestuario perfectamente doblados y dispuestos sobre un catre—. ¿Y cómo haréis para llevar a los elfos a la guerra? Ellos tienen sus propios problemas.
—Pensaba que no sabías nada de política… —murmuró Triano, cáustico—. La causa de la guerra será la…, la muerte del príncipe.
—¡Ah! —Hugh se puso la ropa interior y los calzones de gruesa lana—. Todo limpio y sin rastros. ¡Por eso has tenido que confirmar el asunto en lugar de ocuparte de él tú mismo, con algunos mapas del castillo!
—Exacto.
A Triano se le quebró la voz y pareció a punto de sofocarse. La Mano se detuvo mientras se ponía la camisa y dirigió una mirada penetrante al mago, quien, sin embargo, siguió dándole la espalda. Hugh entrecerró los ojos, dejó la pipa a un lado y continuó vistiéndose, pero más despacio, prestando atención al menor matiz en las palabras y el tono de voz de su interlocutor.
—El cuerpo del niño debe ser encontrado por nuestra gente en Aristagón. No te resultará difícil. Cuando se extienda la noticia de que los elfos han tomado cautivo al príncipe, se enviarán grupos armados en su busca. Te proporcionaré una lista de lugares adecuados. El rey y yo sabemos que posees una nave dragón…
—Diseñada y construida por los elfos. Resulta perfecto, ¿no? —Respondió Hugh—. Teníais el plan muy estudiado, ¿verdad? Incluso hasta el punto de achacarme la muerte de Rogar.
Hugh se enfundó una casaca de terciopelo negro con galones de oro. Sobre la cama había una espada. Hugh la empuñó y la examinó con ojo crítico. Desenvainó la hoja y la probó con un gesto de muñeca rápido y ágil. Satisfecho, la devolvió a la funda y se ajustó el cinto al cuerpo. Después, guardó la daga en el interior de la bota.
—Y no sólo de achacarme esa muerte —añadió—, sino de cometerla incluso, ¿no es así?
—¡No! —Triano se volvió al fin para mirarlo de frente—. Fue el mago de la fortaleza quien asesinó a su señor, como tú, creo, adivinaste enseguida. Nosotros estábamos observando la situación y, sencillamente, la aprovechamos. Nos apropiamos de tu daga y la pusimos en lugar del arma del crimen. Después, hicimos llegar a ese caballero amigo tuyo la voz de que te hallabas en las inmediaciones.
—Así que me dejas poner la cabeza en esa piedra empapada de sangre, me dejas ver al maníaco levantando su espada mellada sobre mí, y luego me salvas la vida y crees que puedes comprarme por puro miedo.
—Con cualquier otro, así habría sido. En tu caso tenía mis dudas, como habrás advertido, y ya se las había expresado a Stephen.
—De modo que me llevo al chico a Aristagón, lo mato y dejo el cuerpo para que lo encuentre su doliente padre, que entonces agita el puño y jura vengarse de los elfos, y toda la humanidad marcha a la guerra. ¿No se le ha ocurrido a nadie que los elfos no son tan estúpidos, en realidad? En este momento, no les interesa una guerra con nosotros. Esa rebelión entre los suyos es un asunto serio.
—¡Pareces saber más de los elfos que de tu propia gente! A algunos, esto les resultaría chocante…
—Seguramente, a quienes ignoran que tengo que encargar las reparaciones de mi nave a constructores elfos y que su magia debe ser renovada por hechiceros elfos.
—De modo que tratas con el enemigo…
—En mi oficio, todo el mundo es enemigo —replicó Hugh con un encogimiento de hombros.
Triano se humedeció los labios. Era evidente que la conversación le estaba dejando un regusto amargo, pero esto era lo que sucedía, reflexionó Hugh, cuando uno bebía con los reyes.
—En ocasiones, los elfos han capturado a algún hombre y nos han provocado dejando los cuerpos donde pudiéramos descubrirlos con facilidad —dijo Triano en voz baja—. Debes disponer las cosas para que parezca…
—Ya sé cómo disponer las cosas. —Hugh posó la mano en el hombro del mago y tuvo la satisfacción de notar cómo el joven hechicero se encogía al contacto—. Conozco mi oficio.
Bajó la mano, recogió las monedas, volvió a estudiarlas y dejó caer un par en un pequeño bolsillo interior de la casaca. Guardó cuidadosamente las demás en su talega y metió ésta en una alforja.
—Hablando de negocios —dijo entonces—, ¿cómo nos pondremos en contacto para recibir el resto de la paga y qué seguridad tengo de que me espera el dinero, y no una flecha en el pecho, cuando regrese?
—Tienes nuestra palabra, la palabra de un rey. En cuanto a la flecha… —ahora era Triano quien parecía complacido—, supongo que sabrás cuidar de ti mismo.
—Desde luego —asintió Hugh—. Recordaré tus palabras.
—¿Es una amenaza? —se burló Triano.
—Es una promesa —replicó la Mano con frialdad—. Y ahora, es mejor que nos demos prisa. Será preciso viajar de noche.
—El dragón te llevará a donde tienes amarrada la nave…
—¿… para que luego vuelva y te diga dónde la tengo? —Hugh enarcó las cejas—. No.
—Tienes nuestra palabra de que…
Hugh sonrió.
—¡La palabra de un hombre que me contrata para dar muerte a su hijo!
El joven mago enrojeció de ira.
—¡No lo juzgues! Tú no puedes entender… —Triano se mordió la lengua, obligándose a callar.
—¿Entender, qué? —Hugh le dirigió una mirada penetrante, aguda.
—Nada. Tú mismo has dicho que no te interesaba la política. —Triano tragó saliva—. Piensa lo que te plazca de nosotros. Poco importa eso.
Hugh lo observó con aire escéptico y llegó a la conclusión de que iba a conseguir más información.
—Dime dónde estamos y sabré llegar hasta el barco —propuso.
—Imposible. Esta fortaleza es secreta. Nos hemos esforzado muchos años para convertirla en un refugio seguro para Su Majestad.
—¡Ah!, pero tienes mi palabra de que… —se burló Hugh—. Parece que estamos en un callejón sin salida.
Triano enrojeció de nuevo y se mordió el labio con tal fuerza que, cuando al fin volvió a hablar, Hugh advirtió unas marcas blancas en la carne.
—¿Qué me dices a esto? Tú me indicas una dirección general…, el nombre de una isla, pongamos, y yo doy instrucciones al dragón de que os conduzca, a ti y al príncipe, a una ciudad de esa isla y os deje allí. Es lo máximo que puedo ofrecer.
Hugh meditó la propuesta y, finalmente, efectuó un gesto de asentimiento con la cabeza. Tras dar unos golpecitos para hacer caer la ceniza, guardó la pipa —de boquilla larga y curva y cazoleta redondeada— en la alforja e inspeccionó el resto del contenido de ésta. Su satisfacción ante lo que vio en ella fue evidente, pues la volvió a cerrar sin un comentario.
—El príncipe lleva su propia comida e indumentaria, suficiente para… —Triano titubeó, pero se obligó a terminar la frase—: … para un mes.
—El asunto no debería alargarse tanto —declaró la Mano, al tiempo que se cubría los hombros con la capa de piel—. Depende de si esa ciudad está muy lejos del lugar al que debemos ir. Puedo alquilar unos dragones…
—¡El príncipe no debe ser visto! Son pocos quienes lo conocen, fuera de la corte, pero si por casualidad alguien lo reconociera…
—Tranquilízate. Sé lo que hago —replicó Hugh con voz calmada, pero en sus ojos negros brilló un destello de advertencia que el mago creyó conveniente atender.
Hugh cargó con la alforja y se encaminó hacia la puerta. Por el rabillo del ojo captó un movimiento que atrajo su atención. Fuera, en el patio, el verdugo real hizo una reverencia en respuesta a alguna orden inaudible y se retiró. En mitad del patio quedó sólo el bloque de piedra de las ejecuciones. El tajo brillaba con una luz blanca extrañamente tentadora en su frialdad, su pureza y su promesa de evasión. La Mano hizo una pausa. Era como si, por un instante, notara enroscarse en torno a su cuello un sedal invisible arrojado por el destino. Un filamento que tiraba de él, que lo arrastraba, enredándolo en la misma telaraña inmensa en la que ya se debatían Triano y el rey.
Un golpe de la espada, limpio y rápido, lo liberaría.
Un golpe, a cambio de diez mil barls.
Retorciéndose la trenza de la barba, Hugh se volvió hacia Triano.
—¿Qué prueba debo enviarte?
—¿Prueba? —Triano parpadeó, sin comprender a qué se refería su interlocutor.
—Para indicar que el trabajo está terminado. ¿Una oreja? ¿Un dedo? ¿Qué?
—¡Nuestros benditos antepasados no lo permitan!
Al joven mago lo embargó una palidez mortal. Se tambaleó de un lado a otro y tuvo que apoyarse en una pared para mantenerse en pie. Por eso no llegó a advertir que en los labios de Hugh aparecía una torva sonrisa y que el asesino ladeaba ligeramente la cabeza como si acabara de recibir la respuesta a una pregunta importantísima.
—Por favor…, perdona esta muestra de debilidad —murmuró Triano, pasándose una mano temblorosa por la frente bañada en sudor—. Llevo varias noches sin dormir y…, y luego he tenido que ir y volver a Ke'lith a toda prisa, más de un rydai en cada dirección, a lomos del dragón. ¡Por supuesto que queremos una señal! El príncipe lleva… —Triano tragó saliva y, de pronto, pareció encontrar nuevas fuerzas para continuar—. El príncipe lleva un amuleto, una pluma de halcón que le fue entregada por un misteriarca del Reino Superior cuando acababa de nacer. Debido a sus propiedades mágicas, no se puede separar ese amuleto de su dueño a menos que el príncipe… —a Triano le vaciló de nuevo la voz—… a menos que esté muerto. —Exhaló un profundo y tembloroso suspiro y añadió—: Mándanos ese amuleto y sabremos que…
El hechicero no terminó la frase.
—¿Qué clase de propiedades mágicas? —quiso saber Hugh, suspicaz.
Pero Triano, pálido y desencajado, permaneció callado como un muerto y sacudió la cabeza. Hugh no pudo determinar si el mago se negaba a responder o si era físicamente incapaz de articular una palabra. En cualquier caso, era evidente que Triano no iba a revelarle mucho más acerca del príncipe y de su amuleto.
Probablemente, no importaba. Era habitual regalar objetos mágicos de aquel tipo a los bebés para protegerlos de la enfermedad o de las mordeduras de ratas, o para preservarlos de caer de cabeza al fuego de la chimenea. La mayoría de amuletos, vendidos por charlatanes ambulantes, poseía las mismas capacidades mágicas que la losa que Hugh estaba pisando en aquel momento. Por supuesto, era muy probable que el dije del hijo de un rey fuera auténtico, pero Hugh no conocía ningún amuleto —ni siquiera los dotados de verdadero poder— que pudiera proteger a su portador de que, por ejemplo, le rebanaran el pescuezo. Según las leyendas, hubo una época en que ciertos hechiceros poseían esta capacidad, pero de eso ya hacía mucho tiempo. Tal conocimiento se había perdido desde que los brujos de antaño abandonaran el Reino Medio para instalarse en las islas que flotaban, lejanas, en el Reino Superior. ¿Era posible que uno de ellos hubiera descendido para entregar la pluma al bebé?
Aquel Triano debía de tomarlo por un verdadero chiflado, pensó Hugh.
—Domínate, mago —dijo a su interlocutor—, o el chico sospechará.
Triano asintió y bebió con avidez el cuenco de agua reconfortante que le sirvió el asesino. Cerrando los ojos, el mago exhaló varios suspiros, se concentró y, en unos instantes, consiguió volver a sonreír con expresión tranquila y normal mientras sus mejillas cenicientas recuperaban el color.
—Ya estoy listo —indicó por fin, saliendo al pasillo e iniciando la marcha hacia la cámara donde yacía dormido el príncipe.
El mago introdujo la llave en la cerradura, abrió la puerta en silencio y se apartó de la entrada.
—Adiós —dijo a Hugh mientras guardaba la llave en el bolsillo de su casaca.
—¿No entras conmigo para presentarme, para explicarle qué sucede?
Triano movió la cabeza al tiempo que musitaba una negativa. Hugh advirtió que el mago se esforzaba en mantener la mirada al frente y que evitaba dirigirla al interior de la estancia.
—Ahora está en tus manos —lo oyó murmurar—. Te dejaré el candil.
El hechicero dio media vuelta sobre sus talones y prácticamente huyó a la carrera por el pasadizo. Pronto se perdió en las sombras. El agudo oído de Hugh captó el chasquido de una cerradura, seguido de una corriente de aire fresco que cesó al poco rato. El mago se había marchado.
Hugh se encogió de hombros, acarició las dos monedas del bolsillo con los dedos de una mano y cerró la otra en torno a la empuñadura de la espada en un gesto que lo tranquilizó. Después, sosteniendo en alto el candil, penetró en la estancia e iluminó al pequeño.
A la Mano no le gustaban los niños, ni sabía nada acerca de ellos. No guardaba ningún recuerdo de su infancia, lo cual no era de extrañar pues había sido muy breve. Los monjes kir no encontraban ninguna utilidad en la inocencia infantil, feliz y despreocupada. Desde muy pequeños, los niños a su cuidado eran expuestos a las crudas realidades de la vida. En un mundo donde no existían dioses, los kir veneraban la única certeza de la vida: la muerte. La vida llegaba a la humanidad al azar, de manera fortuita. No había opción ni remedio para ella y demostrar alegría ante tan dudoso don era considerado un pecado. La muerte, en cambio, era la radiante promesa, la feliz liberación.
Como parte esencial de sus creencias, los kir llevaban a cabo las tareas que las mayorías de los humanos consideraban más ofensivas o peligrosas, y eran conocidos por ello como los Hermanos de la Muerte.
Los monjes no tenían piedad para con los vivos. A ellos les incumbían los muertos. No practicaban las artes curativas pero, cuando los cuerpos de las víctimas de una peste eran arrojados a las calles, eran ellos quienes se encargaban de recogerlos, de realizar los solemnes rituales y de incinerarlos. Los pobres a quienes los kir cerraban las puertas mientras estaban vivos eran admitidos una vez muertos. Los suicidas, malditos por los antepasados y considerados como una deshonra por sus familiares, eran acogidos por los kir y sus cuerpos, tratados con respeto. Los cadáveres de asesinos, prostitutas y ladrones…, todos eran recibidos por los kir. Después de una batalla, eran ellos quienes se ocupaban de aquellos que habían sacrificado su vida por la causa que estuviera en juego en ese momento.
Los únicos seres vivos a quienes extendían su caridad los monjes kir eran los hijos varones de los fallecidos, los huérfanos que carecían de cobijo. Los kir les proporcionaban techo y educación. Allí donde ellos iban —siempre algún escenario de miseria y sufrimiento— llevaban consigo a los niños, a quienes utilizaban como criados al tiempo que les enseñaban los hechos de la vida, ensalzando las piadosas ventajas de la muerte. Educando a tales muchachos según sus costumbres y sus lúgubres creencias, los monjes podían mantener el número de miembros de su negra orden. Algunos niños, como Hugh, conseguían escapar, pero ni siquiera él había conseguido huir de la sombra de las capuchas negras bajo cuya tutela había crecido.
Así pues, cuando la Mano contempló el rostro dormido del chiquillo, no sintió lástima ni indignación. Matar al pequeño era sólo un trabajo más para él, aunque podía resultar más difícil y peligroso que la mayoría. Hugh sabía que el mago le había mentido; ahora, sólo le quedaba averiguar la razón.
Dejó caer la alforja en el suelo y utilizó la punta de la bota para despertar al príncipe.
—Chiquillo, despierta.
El niño dio un respingo, abrió los ojos con un destello de cólera y permaneció sentado, en actitud reflexiva, hasta estar completamente despierto.
—¿Qué es esto? —Preguntó, mirando al desconocido a través de una maraña de rizos dorados—. ¿Quién eres?
—Mi nombre es Hugh, maese Hugh de Ke'lith, Alteza —respondió la Mano, recordando a tiempo que debía hacerse pasar por noble y mencionando el primer lugar que le vino a la mente—. Corréis peligro y vuestro padre me ha contratado para llevaros a un lugar donde estéis a salvo. Levantaos. El tiempo apremia. Debemos emprender la marcha mientras aún sea de noche.
Al observar el rostro impasible del hombre, con sus pómulos altos, la nariz aguileña y las trenzas negras colgando del mentón hendido, el chiquillo se echó hacia atrás en el jergón.
—¡Vete! ¡No me gustas! ¿Dónde está Triano? ¡Quiero a Triano!
—Yo no soy guapo como el mago, pero tu padre no me ha contratado por mi aspecto. Si tú te espantas al verme, imagina lo que pensarán tus enemigos.
Hugh dijo estas frases en son de burla, sólo por decir algo. Estaba dispuesto a coger al chiquillo, por mucho que pataleara y chillara, y llevárselo por la fuerza. Por eso le sorprendió observar que el pequeño meditaba sus palabras con una expresión seria y de profunda inteligencia.
—Lo que dices tiene sentido, maese Hugh —dijo el muchacho, poniéndose en pie—. Te acompañaré. Recoge mis cosas —añadió, señalando con su mano menuda un fardo colocado junto a él sobre el camastro.
Hugh hubo de morderse la lengua para no decirle al mocoso que cargara con ellas él mismo, pero logró reprimirse.
—Sí, Alteza —dijo humildemente, con una reverencia. Estudió al muchacho con detenimiento. El príncipe era pequeño para su edad y tenía unos ojos grandes de color azul claro, unos labios dulces y llenos y las facciones, blancas como la porcelana, de quien pasa la vida protegido bajo techo. La luz iluminaba una pluma de halcón colgada de una cadena de plata que rodeaba su cuello.
—Ya que vamos a ser compañeros de viaje, apéame el tratamiento y llámame por mi nombre —propuso el chiquillo algo vacilante.
—¿Y cuál es vuestra gracia, Alteza? —preguntó Hugh, cargando con el fardo.
El niño lo miró y la Mano se apresuró a añadir:
—He pasado muchos años fuera del país, Alteza.
—Bane —dijo el pequeño—. Soy el príncipe Bane.
Hugh se quedó inmóvil, helado. ¡Bane! Aquélla era la palabra que usaban los monjes kir para designar la mala suerte, la causa de la ruina de los hombres. El asesino no era supersticioso, pero ¿por qué había de poner nadie a un niño un nombre de tan mal agüero? Hugh notó el hilo invisible de la telaraña del destino enroscándose a su cuello. Evocó la imagen del tajo de mármol, aquella piedra fría, pacífica y serena. Molesto consigo mismo, sacudió la cabeza. La sensación paralizante se desvaneció y la imagen de su propia muerte desapareció. Hugh cargó al hombro el fardo del príncipe y sus propias alforjas.
Para su sorpresa, el príncipe le rodeó el cuello con los brazos.
—Me alegro de que seas mi guardián —declaró, con su suave mejilla contra la de Hugh.
La Mano se quedó rígido, impertérrito. Bane se apartó por fin.
—Ya estoy preparado —anunció con excitación—. ¿Viajaremos en dragón? Esta noche ha sido la primera vez que he montado en uno. Supongo que tú debes de montarlos continuamente.
—Sí —consiguió decir Hugh—. Tengo un dragón en el patio. Si Su Alteza me sigue… —Cargado con los dos bultos, tomó en la mano la lámpara de la piedra luminosa.
—Conozco el camino —respondió el príncipe, abandonando la estancia.
Hugh lo siguió, y notó el contacto de las manos del chiquillo, suave y cálido contra su piel.