CAPÍTULO 32
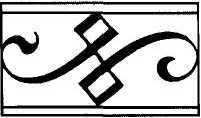
WOMBE, DREVLIN,
REINO INFERIOR
Los gegs condujeron a los «dioses» a la Factría, el mismo lugar donde Limbeck había sido sometido a juicio. Tuvieron algunas dificultades para entrar, debido a la masa de gegs que se arremolinaba en el exterior. Hugh no entendía una palabra de lo que gritaba la multitud pero, pese a ello, advirtió claramente que ésta se hallaba dividida en dos facciones enfrentadas y muy vocingleras, junto a un gran grupo que parecía incapaz de decidirse por una de ellas. Las dos facciones parecían muy radicales en la defensa de sus opiniones, pues Hugh vio que estallaban peleas entre ellas en varias ocasiones y recordó lo que le acababa de decir Alfred respecto a que los gegs eran de ordinario pacíficos y tolerantes.
Hemos llegado en un momento bastante inoportuno. No era ninguna broma. ¡Si parecía que estaban en medio de alguna revolución!
Los gardas mantuvieron a raya a la multitud y el príncipe y sus compañeros consiguieron escurrirse entre sus robustos cuerpos hasta ganar la relativa tranquilidad de la Factría (relativa por el hecho de que el estruendo de la Tumpa-chumpa seguía incesante en segundo plano).
Una vez dentro, el survisor jefe mantuvo una apresurada reunión con los gardas. El pequeño dirigente tenía una expresión grave y Hugh observó que sacudía la cabeza en gesto de negativa en varias ocasiones. A la Mano no le importaban en absoluto los gegs, pero había vivido lo suficiente como para saber que verse atrapado en un país sometido a agitaciones políticas no era lo más favorable para quien deseara una vida larga y feliz.
—Discúlpame —dijo, acercándose al survisor jefe. Éste asintió con la cabeza y le dedicó esa sonrisa radiante e inexpresiva de quien no entiende una palabra de lo que le están diciendo, pero trata de aparentar que sí para no parecer descortés—. Tenemos que hablar un momento con tu dios.
Asiendo a Bane por el hombro con mano firme, y sin hacer caso de sus gemidos e intentos de desasirse, Hugh atravesó con el príncipe la inmensa sala vacía hasta el lugar donde Alfred se encontraba contemplando la estatua de un hombre encapuchado que sostenía en la mano un objeto que recordaba un enorme globo ocular.
—¿Sabes qué esperan que haga? —Dijo Bane a Alfred no bien llegó a su lado—. ¡Esperan que los transporte al cielo!
—¿Puedo recordarte que has sido tú mismo quien ha provocado esta situación, Alteza, al decirles que eras uno de sus dioses?
El chiquillo bajó la cabeza. Se escurrió más cerca del chambelán y lo tomó de la mano. Con un leve temblor en el labio inferior, Bane respondió en un susurro:
—Lo siento, Alfred. Tenía miedo de que os fueran a hacer daño a ti y a maese Hugh, y fue lo único que se me ocurrió hacer.
Unas manos fuertes, dedos ásperos que se le clavaron en los hombros, obligaron a Bane a dar media vuelta. Hugh hincó una rodilla frente a él y lo miró directamente a los ojos, en los cuales deseaba ver una llama de astucia y malevolencia. Sin embargo, lo único que encontró fue la mirada de un chiquillo asustado y montó en cólera.
—Muy bien, Alteza, sigue engañando a esos gegs todo el tiempo que puedas. Cualquier cosa vale, con tal de poder salir de aquí. Pero queremos que quede muy claro que ya no nos engañas en absoluto. Será mejor que te enjugues esas falsas lágrimas y prestes atención…, y esto va también por tu padre. —Mientras decía estas palabras, volvió la mirada hacia el amuleto de la pluma. El muchacho tenía la mano cerrada en torno al objeto con gesto protector—. A menos que puedas elevar a los cielos a esos enanos, será mejor que te prepares para pensar en algo pronto. No creo que toda esa gente se tome muy a buenas que los hayamos embaucado.
—Maese Hugh, nos están viendo.
La Mano volvió la vista hacia el survisor jefe, que observaba la escena con interés. Soltó al muchacho, le dio unas palmaditas en los hombros y, sonriendo, le murmuró entre dientes:
—¿Qué planes tienes ahora, Alteza?
Bane se tragó las lágrimas. Por suerte, no era preciso que hablaran en voz baja pues el rítmico martilleo de la máquina lo apagaba todo, hasta los pensamientos.
—He decidido decirles que los he juzgado y los he encontrado indignos. Que no se han ganado el derecho a subir al cielo.
Hugh miró a Alfred y el chambelán movió la cabeza en gesto de negativa.
—Eso sería muy peligroso, Alteza. Si proclamas una cosa así en el estado de agitación que parece haberse adueñado del reino, los gegs podrían volverse contra nosotros.
El príncipe parpadeó con nerviosismo y su mirada fue de Alfred a Hugh, y de nuevo al chambelán. Bane estaba visiblemente asustado. Se había lanzado de cabeza a aquel asunto y ahora estaba hundiéndose. Peor aún, debía darse cuenta de que las dos únicas personas que podían salvarlo tenían muy buenas razones para dejar que se ahogara.
—¿Qué hacemos, pues?
¡Hacemos! A Hugh, nada le hubiera gustado más que abandonar al suplantador en aquel pedazo de roca barrido por las tormentas. Sin embargo, supo que no podría. ¿Obra del encantamiento? ¿O era, simplemente, que el pequeño le daba lástima? Ninguna de ambas cosas, se aseguró a sí mismo, pensando todavía en utilizar al príncipe para labrarse una fortuna.
—He oído mencionar que existe otro dios aquí abajo. El «dios de Limbeck» —dijo Alfred.
—¿Cómo lo has averiguado? —quiso saber Bane, colérico—. ¡Antes dijiste que no entendías su idioma!
—Sí que lo entiendo, Alteza. Hablo un poco de geg…
—¡Entonces, me has mentido! —El chiquillo miró al chambelán, desconcertado—. ¿Cómo has podido hacerlo, Alfred? ¡Yo me fiaba de ti!
—Creo que será mejor para todos reconocer que ninguno de nosotros se fía de los demás —contestó el chambelán.
—¿Quién me puede culpar por ello? —Replicó Bane con aire de absoluta inocencia—. Este hombre quería matarme y, por lo que sé, Alfred, tú lo ayudabas.
—Eso no es cierto, Alteza, aunque puedo entender cómo has podido llegar a pensarlo. Pero no era mi intención hacer acusaciones. Creo conveniente llamar vuestra atención al hecho de que, pese a no confiar los unos en los otros, la vida de los tres depende ahora de cada uno de nosotros. Pienso que…
—¡Tú piensas demasiado! —Lo interrumpió Hugh—. El chico lo ha entendido, ¿verdad, Bane? Y tú, olvida ese papel de bebé perdido en el bosque. Tanto Alfred como yo sabemos quién y qué eres. Supongo que deseas salir de aquí, subir y hacerle una visita a tu padre. Pues bien, la única manera de escapar de esta roca es mediante una nave y yo soy el único piloto que tienes. Alfred, por su parte, tiene ciertos conocimientos sobre este pueblo y su manera de pensar; al menos, asegura tenerlos. Y tiene razón cuando dice que cada uno de nosotros es la única baza que tenemos los demás en este juego, así que sugiero que tú y tu papaíto os portéis bien.
Bane lo miró fijamente. Sus ojos habían dejado de ser los de un niño descubriendo afanosamente el mundo; eran los de quien ya lo conoce todo. Hugh se vio a sí mismo reflejado en aquellos ojos; vio una infancia helada y sin amor, vio a un niño que había destapado todos los bellos regalos de la vida y había descubierto que los envoltorios contenían basura.
«Igual que yo», pensó Hugh, «ya no cree en lo luminoso, en lo brillante, en lo hermoso. Sabe lo que se esconde debajo».
—No me estás tratando como a un niño —dijo Bane, con cautela.
—¿Acaso lo eres? —replicó Hugh con brusquedad.
—No. —Bane asió con fuerza el amuleto mientras hablaba, y repitió en voz más alta—: ¡No, no lo soy! Colaboraré contigo. Prometo hacerlo, mientras no me traicionéis. Si lo hacéis, cualquiera de los dos, haré que lo lamentéis.
Sus ojos azules centellearon con una expresión de astucia nada infantil.
—Eso basta. Yo os doy mi promesa a ambos. ¿Alfred?
El chambelán los miró con desesperación y suspiró.
—¿Tiene que ser así? ¿Confiar los unos en los otros sólo porque cada cual tiene puesto un puñal en la espalda de los demás?
—Tú has mentido respecto a que no hablabas el idioma de los gegs. Y no me contaste la verdad acerca del chico hasta que casi era demasiado tarde. ¿En qué más has mentido, Alfred? —exigió saber Hugh.
El chambelán se puso pálido. Movió los labios, pero no logró responder. Al fin, consiguió musitar:
—Lo prometo.
—Está bien. Arreglado. Ahora, tenemos que informarnos sobre ese otro dios. Podría ser nuestra vía de escape de este lugar. Lo más probable es que se trate de un elfo cuya nave fue atrapada por la tormenta y arrojada aquí.
—Podría decirle al survisor jefe que deseo un encuentro con ese dios. —Bane captó y entendió enseguida las posibilidades de tal petición—. Le diré que no puedo juzgar a los gegs hasta que sepa cuál es la opinión de ese otro «dios» colega sobre el asunto. ¿Quién sabe?, podríamos tardar varios días en encontrar la respuesta —añadió con una sonrisa angelical—. De todos modos, ¿nos ayudaría un elfo?
—Si se encuentra en las mismas dificultades que nosotros aquí abajo, lo hará. Nuestra nave está destrozada. Probablemente, la suya también. Pero podríamos utilizar partes de una para reparar la otra… ¡Silencio! Tenemos compañía.
El survisor jefe se acercó a ellos, seguido de un ofinista jefe pomposo y engreído.
—¿Cuándo querrás empezar el Juicio, Venerable?
Bane se irguió cuan alto era y puso gesto de sentirse ofendido.
—He oído a la gente gritar algo respecto a que tenéis a otro dios en esta tierra. ¿Cómo es que no me habéis informado de ello?
—Porque es un dios que afirma no serlo, Venerable —dijo el survisor, lanzando una mirada de reproche al ofinista jefe—. Dice que ninguno de vosotros sois dioses, sino mortales que nos habéis esclavizado.
Hugh se contuvo pacientemente durante esta conversación, de la que no entendió palabra. Alfred estaba muy pendiente de lo que hablaba el geg y la Mano observó con detalle la expresión del chambelán. No se le pasó por alto su reacción de desaliento ante lo que oía. El asesino apretó los dientes, frustrado casi hasta el punto de volverse loco. La vida de los tres dependía de un chiquillo de diez ciclos que, en aquel momento, parecía perfectamente capaz de romper a llorar.
Sin embargo, el príncipe Bane no perdió la compostura. Con rostro altivo, dio alguna respuesta que, al parecer, alivió la situación pues Hugh vio relajarse la cara de Alfred. El chambelán incluso hizo un leve asentimiento antes de dominarse, consciente de que no debía mostrar ninguna reacción.
El muchacho era valiente y tenía una cabeza muy ágil, reconoció Hugh retorciéndose la barba. «Y quizás estoy subyugado por el hechizo», se recordó a sí mismo.
—Tráeme a ese dios —dijo Bane con un aire imperioso que, por un instante, hizo que se pareciera al rey Stephen.
—Si deseas verlos, Venerable, el dios y el geg que lo trajo aquí hablarán en público esta noche, en un mitin. Puedes enfrentarte a él ante los asistentes.
—Muy bien —asintió Bane. No le gustaba la idea, pero no sabía qué otra respuesta dar.
—Ahora, Venerable, tal vez quieras descansar un poco. Observo que uno de tus acompañantes está herido. —El survisor volvió la vista hacia la manga de la camisa de Hugh, desgarrada y manchada de sangre—. Puedo mandar llamar a un sanador.
Hugh vio la mirada, entendió lo que decía e hizo un gesto de negativa.
—Gracias —dijo Bane—. La herida no es grave. En cambio, podrías hace que nos trajeran comida y agua.
El survisor jefe hizo una reverencia.
—¿Es todo lo que puedo hacer por ti, Venerable?
—Sí, gracias. Con eso bastará —respondió Bane, sin conseguir ocultar el tono de alivio de su voz.
Los dioses fueron conducidos a unas sillas colocadas a los pies de la estatua del dictor, probablemente para que les proporcionara inspiración. Al ofinista jefe le hubiera gustado mucho quedarse a cumplimentar a los Venerables, pero Darral asió a su cuñado por la manga de terciopelo de su casaca y lo arrastró lejos de ellos entre un torrente de protestas.
—¿Qué haces? —exclamó el ofinista jefe, furioso—. ¿Cómo puedes atreverte a insultar al Venerable con una cosa así? ¡Dar a entender que no es un dios! ¡Y todo eso de si somos esclavos…!
—Calla y escúchame —replicó Darral Estibador enérgicamente. Ya tenía bastante de dioses. Un «Venerable» más y vomitaría—. O bien esos tipos son dioses, o no lo son. Si no lo son y resulta que ese Limbeck tiene razón, ¿qué crees que será de nosotros, que nos hemos pasado la vida diciendo a nuestro pueblo que servíamos a los dioses?
El ofinista jefe miró a su cuñado. Poco a poco, su rostro fue perdiendo el color. Tragó saliva.
—Exacto —asintió Darral con rotundidad, haciendo oscilar la barba—. Ahora, supón que son dioses. ¿De veras deseas ser juzgado y elevado al cielo? ¿O prefieres seguir aquí abajo, tal como estaban las cosas antes de que se armara todo este alboroto?
El ofinista jefe reflexionó. Estaba muy orgulloso de ser ofinista jefe. Llevaba una buena vida. Los gegs lo respetaban, le hacían reverencias y se quitaban el sombrero cuando se cruzaban con él por la calle. No tenía que servir a la Tumpa-chumpa, salvo cuando decidía comparecer por allí. Lo invitaban a todas las mejores fiestas. Pensándolo bien, ¿qué más podía ofrecerle el cielo?
—Tienes razón —se vio obligado a reconocer, aunque le dolía hacerlo—. ¿Qué hacemos, entonces?
—Ya me estoy ocupando de ello —respondió el survisor jefe—. Déjalo en mis manos.
Hugh observó a los gegs que se alejaban cuchicheando.
—Daría cien barls por saber qué están hablando esos dos.
—Esto no me gusta nada —asintió Alfred—. Ese otro dios, sea quien sea, está fomentando el caos y la rebelión en esta tierra y me pregunto por qué. Los elfos no tendrían ninguna razón para perturbar las cosas en el Reino Inferior, ¿no te parece?
—No. Mantener a los gegs tranquilos y trabajando duro sólo les reporta ventajas. En cualquier caso, supongo que no podemos hacer otra cosa que acudir al mitin de esta noche y oír lo que ese dios tenga que decir.
—Sí —dijo Alfred, abstraído.
Hugh se volvió a mirarlo. Su frente alta y abovedada estaba perlada de sudor y sus ojos habían adquirido un brillo febril. Tenía la piel cenicienta y los labios grises. De pronto, Hugh se dio cuenta de que el chambelán no había tropezado con nada desde hacía mucho rato.
—No tienes buen aspecto. ¿Te sientes bien?
—Yo…, no me siento muy bien, maese Hugh. No es nada serio; una mera reacción tras la caída de la nave. Me recuperaré. No te preocupes por mí, haz el favor. Príncipe Bane, ¿entiendes la importancia del encuentro de esta noche?
Bane le dirigió una mirada reflexiva, meditabunda.
—Sí, la entiendo. Haré cuanto pueda por ayudar, aunque no estoy seguro de qué debo hacer.
El muchacho parecía sincero, pero Hugh aún tenía presente aquella sonrisa inocente mientras el príncipe le entregaba el vino emponzoñado. ¿Estaba Bane, realmente, de su parte? ¿O simplemente los estaba moviendo, a Alfred y a él, de una casilla a la siguiente?