CAPÍTULO 29
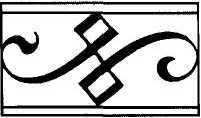
WOMBE, DREVLIN,
REINO INFERIOR
El survisor jefe estaba pasando una temporada pésima. Los dioses lo estaban atormentando. Como caídos textualmente de los cielos, los dioses llovían sobre su cabeza indefensa. Nada funcionaba como era debido. Su reino antes pacífico, que no había conocido el menor asomo de agitación durante los últimos siglos, se estaba volviendo loco por momentos.
Mientras avanzaba pesadamente por la coralita, seguido a regañadientes de su dotación de gardas y acompañado de un escandalizado ofinista jefe, el survisor pensó largo y tendido en los dioses y decidió que le caían demasiado bien. En primer lugar, en vez de desembarazarse limpiamente de Limbeck, el Loco, los dioses habían tenido la audacia de devolverlo con vida. ¡No sólo eso, sino que habían vuelto con él! Bueno, uno de ellos lo había hecho. Un dios que se hacía llamar Haplo. Y, aunque habían llegado a oídos del survisor jefe confusos informes acerca de que el dios no se consideraba tal, Darral Estibador no les había hecho el menor caso.
Por desgracia, lo fuera o no, aquel Haplo estaba causando problemas allí donde iba… Es decir, casi en todas partes, incluida ahora la ciudad de Wombe, capital de los gegs. Limbeck, el Loco, y sus bárbaros de la UAPP llevaban al dios por todo el país, pronunciaban discursos diciendo a la gente que habían sido utilizados, maltratados, esclavizados y los dictores sabían qué más. Desde luego, Limbeck, el Loco, ya llevaba cierto tiempo propagando aquellos desvaríos pero ahora, con el dios a su lado, los gegs empezaban a prestarle atención.
La mitad de los ofinistas se habían dejado convencer por completo. El ofinista jefe, viendo que su Iglesia se hacía pedazos a su alrededor, exigía al survisor jefe que hiciera algo.
—¿Y qué se supone que debo hacer? —preguntó Darral con voz agria—. ¿Arrestar a ese Haplo, el dios que dice no ser un dios? ¡Con eso sólo conseguiríamos convencer a quienes creen en él de que han tenido razón desde el principio, y convencer a quienes no creen de que deberían hacerlo!
—¡Tonterías! —bufó el ofinista jefe, sin haber entendido una palabra de lo que acababa de decir el survisor, pero seguro de que no podía estar de acuerdo con él.
—¿Tonterías? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¡En el fondo, esto es culpa tuya! —Exclamó el survisor jefe, hecho una furia—. Dejemos que los dictores se ocupen de Limbeck, el Loco, dijiste. ¡Desde luego que se han ocupado de él! ¡Lo han enviado de vuelta para destruirnos!
El ofinista jefe se había retirado con muestras de enojo, pero se había apresurado a regresar junto al survisor tan pronto como había sido avistada la nave.
Desplomándose de los cielos cuando no lo esperaba nadie, ya que aún no era la fecha de la ceremonia mensual, la nave dragón se había posado en el Exterior, a poca distancia de una zona periférica de Wombe conocida como Estomak. El survisor jefe la había visto caer desde la ventana de su dormitorio y el corazón le había dado un vuelco. ¡Más dioses! ¡Precisamente lo que necesitaba!
Al principio, Darral pensó que tal vez fuera el único testigo presencial del descenso y podía fingir que no había visto nada, pero no tuvo tanta suerte. Un puñado de gegs, incluido el ofinista jefe, vio también la nave. Peor aún, uno de sus gardas de ojo penetrante y cerebro vacío había asegurado que había observado Algo Vivo saliendo de ella. Como castigo, el garda avanzaba ahora dando tumbos detrás de su jefe, formando parte del destacamento de exploradores.
—¡Supongo que con esto aprenderás! —continuó reprendiendo Darral al desdichado garda—. Es culpa tuya que nos hayamos visto obligados a salir aquí fuera. ¡Si hubieses mantenido la boca cerrada! ¡Pero no! ¡Tenías que ver, además, a un dios con vida junto a la nave! ¡No sólo eso, sino que tenías que contárselo a gritos a la mitad del reino!
—Sólo se lo he comunicado al ofinista jefe —protestó el garda.
—Es lo mismo —murmuró Darral.
—Está bien, pero me parece estupendo que también nosotros tengamos ahora nuestro dios, survisor jefe —insistió el garda—. A mi modo de ver, no era justo que esos zoquetes de Het tuvieran un dios y nosotros, ninguno. ¡Creo que esto les enseñará!
El ofinista jefe levantó una ceja. Olvidando rencores, se acercó furtivamente al survisor.
—En eso tiene razón —murmuró al oído de Darral—. Si tenemos nuestro propio dios, podremos utilizarlo para contrarrestar al dios de Limbeck.
Mientras avanzaba a trompicones sobre la coralita resquebrajada e irregular, el survisor jefe tuvo que reconocer que, por una vez en la vida, su cuñado había planteado algo que sonaba medianamente inteligente. «Mi propio dios», meditó Darral Estibador mientras chapoteaba entre los charcos, camino de la nave dragón. Tenía que existir un modo de sacar provecho de todo aquello.
Al comprobar que se aproximaban a la nave accidentada, el survisor jefe redujo la marcha y alzó la mano para advertir a quienes lo seguían que aminoraran la suya. Su gesto resultó innecesario, pues los gardas ya se habían detenido quince palmos detrás de su líder.
El survisor miró a sus hombres con exasperación y estuvo a punto de llamarlos cobardes, pero lo pensó mejor y llegó a la conclusión de que era preferible que sus hombres se mantuvieran a distancia. Quedaría mejor visto que fuera él solo quien tratara con los dioses.
Darral dirigió una mirada de soslayo al ofinista jefe y le dijo:
—Creo que deberías quedarte aquí. Puede ser peligroso.
Dado que Darral Estibador no se había preocupado jamás por su bienestar, el ofinista jefe se tomó el súbito interés de su pariente con lógica suspicacia y rechazó el consejo rápida e inequívocamente.
—Es justo y razonable que un miembro de la Iglesia acuda a recibir a estos seres inmortales —declaró en tono altisonante—. De hecho, sugiero que permitas que sea yo quien hable.
La tormenta había despejado, pero ya se estaba formando otra (en Drevlin siempre se estaba formando otra) y Darral no tenía tiempo para discusiones. Limitándose a murmurar que el ofinista jefe podría hablar cuanto quisiera, el survisor y su pariente se pusieron en marcha de nuevo hacia el casco astillado de la nave naufragada, con un valor heroico que más tarde sería celebrado en relatos y canciones. (En el fondo, la valentía exhibida por los gegs no debería haberse considerado tan heroica, pues el garda había informado que la Criatura que había visto salir de la nave era menuda y de aspecto debilucho. Su verdadero valor se pondría a prueba en breve).
Cuando llegó junto al casco dañado, el survisor jefe se encontró momentáneamente desorientado. Hasta aquel momento, jamás había hablado con un dios. En la sagrada ceremonia mensual de la Entrega, los welfos aparecían en sus enormes naves aladas, aspiraban el agua, arrojaban su recompensa y partían. No era una mala manera de hacer las cosas, se dijo el survisor, pesaroso. Se disponía a abrir la boca para anunciar al dios pequeño y debilucho del interior de la nave que allí estaban sus siervos, cuando apareció un dios que era cualquier cosa menos menudo y enclenque.
Era un ser alto y moreno, con una barba negra que le colgaba del mentón en dos trenzas y una melena negra que se desparramaba sobre sus hombros. Tenía un rostro de facciones duras y unos ojos fríos y cortantes como la coralita sobre la que estaba plantado el geg. El dios portaba en la mano un arma de acero pulido y destellante.
A la vista de aquella criatura formidable y aterradora, el ofinista jefe olvidó por completo el protocolo eclesiástico, dio media vuelta y puso pies en polvorosa. La mayor parte de los gardas, al ver que la Iglesia abandonaba el campo, pensó que había llegado el día del Juicio y huyó también. Sólo se quedó un fornido garda: el que había visto al dios y había informado que era pequeño y débil. Tal vez pensó que no tenía nada que perder.
—¡Oh! ¡En buena hora se me ocurrió venir! —murmuró Darral. Volviéndose hacia el dios, hizo una reverencia tan profunda que su luenga barba se arrastró por el suelo encharcado—. Venerable Señor —empezó a decir con voz humilde—, sé bienvenido a tu reino. ¿Has venido para el Juicio?
El dios lo miró; acto seguido, se volvió hacia otro dios («¿Cuántos más habrá ahí dentro?», se preguntó interiormente el survisor) y le dijo algo en una lengua ininteligible para el survisor. El segundo dios (un dios calvo, débil y de aspecto apacible, si alguien le hubiera pedido su opinión a Darral Estibador) movió la cabeza de un lado a otro con rostro inexpresivo.
Y al survisor jefe se le ocurrió pensar que aquellos dioses no habían entendido una palabra de lo que había dicho.
En aquel instante, Darral Estibador comprendió que Limbeck, el Loco, no estaba desquiciado después de todo. Aquellos seres no eran dioses. Los dioses le habrían comprendido. Aquéllos eran hombres mortales. Y habían llegado en una nave dragón, lo cual significaba que los welfos a bordo de las naves dragón también eran, muy probablemente, seres mortales. El survisor jefe no se habría sentido más consternado si la Tumpa-chumpa hubiese dejado de funcionar de pronto, si todos los engranajes hubieran dejado de girar, si todas las palancas hubiesen dejado de impulsar, si todos los silbatos hubieran dejado de sonar. ¡Limbeck, el Loco, tenía razón! ¡No habría ningún Juicio! Jamás serían elevados hasta la Esperanza de los Gegs. Darral observó con irritación a los dioses y su nave hecha trizas y se dio cuenta de que ni siquiera ellos podrían marcharse jamás de Drevlin.
El sordo rumor de un trueno advirtió al survisor que él y aquellos «dioses» no disponían de tiempo para quedarse mirando unos a otros. Desilusionado, enfadado y necesitado de tiempo para meditar, Darral volvió la espalda a los «dioses» y se dispuso a desandar el camino hasta la ciudad.
—¡Espera! —Dijo una voz—. ¿Adonde vas?
Sobresaltado, Darral giró en redondo. Había aparecido un tercer dios. Éste debía de ser el que había visto el garda, pues era pequeño y de aspecto frágil. ¡Aquel dios era un niño! El survisor no sabía si eran sólo imaginaciones suyas, pero ¿no le acababa de hablar el dios niño con palabras inteligibles?
—Saludos. Soy el príncipe Bane —declaró el niño en un geg excelente aunque algo vacilante, como si alguien le estuviera apuntando cada palabra. Una de sus manos apretaba con fuerza un amuleto con una pluma que llevaba colgando sobre el pecho. La otra mano estaba extendida hacia adelante con la palma a la vista, en el gesto ritual de amistad entre los gegs—. Mi padre es Sinistrad, misteriarca de la Séptima Casa y gobernante del Reino Superior.
Darral Estibador se estremeció y exhaló un suspiro. Jamás en su vida había visto un ser tan hermoso como aquél. Relucientes cabellos dorados, relucientes ojos azules… El niño brillaba como el metal pulido de la Tumpa-chumpa.
Tal vez se había confundido y Limbeck, el Loco, se equivocaba después de todo. ¡Sin duda, aquel ser debía ser inmortal! De lo más hondo del geg, enterrada bajo siglos de Separación, holocausto y ruptura, surgió en la mente de Darral una frase: «Y un chiquillo los conducirá».
—Saludos, príncipe Bane —respondió, vacilando al pronunciar aquel nombre que, en su idioma, no tenía ningún significado—. ¿Has venido a celebrar el Juicio por fin?
El chiquillo parpadeó; luego, dijo fríamente:
—Sí, he venido a juzgaros. ¿Dónde está tu rey?
—Soy el survisor jefe, Venerable, gobernante de mi pueblo. Sería un gran honor que te dignaras visitar nuestra ciudad.
El geg dirigió una nerviosa mirada a la tormenta que se aproximaba. Probablemente, a los dioses no les afectaban los rayos que caían de los cielos, pero a Darral le resultaba algo embarazoso dar a entender que a los survisores jefes, sí. El niño pareció darse cuenta de los apuros del geg y apiadarse de él. Con una mirada a sus dos compañeros, a quienes Darral tomó ahora por sirvientes o guardianes del dios, el príncipe Bane indicó que estaba dispuesto para el viaje y miró a su alrededor como si buscara un vehículo.
—Lo siento, Venerable —murmuró el survisor jefe, sonrojándose y sudando—. Me temo que…, tendremos que andar.
—¡Ah! ¡Está bien! —respondió el dios, saltando alegremente en mitad de un charco.