CAPÍTULO 15
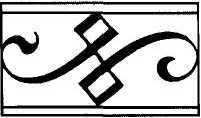
EXILIO DE PITRIN, ISLAS VOLKARAN,
REINO MEDIO
—No es precisamente el tipo de hombre que yo enviaría con la misión de rescatar a mi hijo de las manos de un asesino —murmuró Hugh, tendiendo en el suelo del cobertizo al exánime desconocido—. Aunque podría ser que la reina tuviera problemas para encontrar caballeros osados, en estos tiempos. A menos que esté fingiendo…
El hombre tenía una edad indeterminada y un rostro macilento, cargado de ansiedad. Lucía una coronilla calva y de sus sienes colgaban unos mechones de cabellos grises que formaban una orla en torno a ella, pero su piel era fina y las arrugas en las comisuras de los labios eran producto de la preocupación, no de la edad. Alto y delgaducho, parecía ensamblado por alguien que se hubiera quedado sin las piezas adecuadas y se hubiera visto obligado a sustituirlas por las primeras que había encontrado. Las manos y los pies eran demasiado grandes; la cabeza, de facciones delicadas y sensibles, parecía demasiado pequeña.
Arrodillándose junto al hombre, Hugh le cogió un dedo y lo dobló hacia atrás hasta que la uña casi le tocaba la muñeca. El dolor era insoportable y cualquier persona que fingiera estar inconsciente se traicionaría inexorablemente, pero el tipo ni siquiera se movió.
Hugh le dio un sonoro bofetón en la mejilla para despejarlo y se disponía a añadir otro cuando oyó al príncipe acudir a su lado.
—¿Es ése el que nos seguía? —Bane, pegado a Hugh, miró con curiosidad al hombre—. ¡Pero si es Alfred! —exclamó. Agarró las solapas de la capa del hombre, le alzó la cabeza y lo sacudió—. ¡Alfred! ¡Despierta! ¡Despierta!
La cabeza del hombre golpeó el suelo con un ruido sordo.
El príncipe lo sacudió de nuevo. La cabeza volvió a dar en el suelo y Hugh, relajándose, se retiró un poco y observó la escena.
—¡Ay, ay, ay! —gimió Alfred cada vez que su cabeza tocaba el suelo. Abrió los ojos, dirigió una mirada borrosa al príncipe e hizo un débil esfuerzo por apartar de su capa las pequeñas manos de éste.
—Por favor…, Alteza. Ya estoy despierto… ¡Oh! Gracias, Alteza, pero no es necesa…
—¡Alfred! —El príncipe le echó los brazos al cuello y lo abrazó con tal fuerza que estuvo a punto de asfixiarlo—. ¡Pensábamos que eras un asesino! ¿Has venido para viajar con nosotros?
Alfred se incorporó hasta quedar sentado y dedicó una mirada nerviosa a Hugh (y, en particular, a su daga).
—Tal vez no sea muy factible acompañaros, Alt…
—¿Quién eres? —lo interrumpió Hugh.
El hombre se frotó la cabeza y respondió humildemente:
—Señor, mi nombre es…
—¡Es Alfred! —lo cortó Bane, como si eso lo explicara todo. Al advertir que no era así por la torva expresión de Hugh, el chiquillo añadió—: Está a cargo de todos mis criados y escoge a mis tutores, y se asegura de que el agua del baño no esté demasiado caliente…
—Me llamo Alfred Montbank, señor —dijo el hombre.
—¿Eres criado de Bane?
—El término correcto es «chambelán», señor —lo corrigió Alfred, sonrojándose—. Y ese al que te refieres de manera tan irrespetuosa es tu príncipe, recuérdalo.
—¡Oh!, no te preocupes por eso, Alfred —lo tranquilizó Bane, sentándose sobre los talones. Sus dedos juguetearon con el amuleto de la pluma que llevaba en torno al cuello—. Le he dicho a maese Hugh que podía apearme el tratamiento, ya que viajamos juntos. Es mucho más fácil que estar diciendo «Alteza» todo el tiempo.
—Tú eres el que venía siguiéndonos —lo acusó Hugh.
—Tengo el deber de estar siempre con Su Alteza, señor.
Hugh frunció sus negras cejas.
—Es evidente que alguien no creyó que debía ser así.
—Me dejaron atrás por error. —Alfred bajó los ojos y clavó la mirada en el suelo del cobertizo—. Su Majestad, el rey, escapó con tantas prisas que, sin duda, se olvidó de mí.
—Y por esto lo seguiste…, a él y al muchacho.
—Sí, señor. Por poco llego demasiado tarde. Tuve que recoger algunas cosas que sabía que el príncipe iba a necesitar y que Triano había olvidado. Luego tuve que ensillar personalmente mi dragón y, por último, tuve una discusión con los guardianes de palacio, que no querían dejarme salir. Cuando crucé las puertas, el rey y Triano, con el príncipe, habían desaparecido. Por un momento, no supe qué hacer, pero el dragón parecía tener cierta idea de adonde quería ir y…
—Debió de seguir a sus compañeros de establo. Continúa.
—Los encontramos. Es decir, el dragón los encontró. Pero no quise cometer la osadía de presentarme de improviso ante ellos y me mantuve a cierta distancia. Al fin, nos posamos en ese lugar horrible…
—El monasterio kir.
—Sí, yo…
—¿Podrías volver allí si quisieras?
Hugh hizo la pregunta despreocupadamente, como por curiosidad, y Alfred respondió sin imaginar en absoluto que su vida estaba en juego.
—Vaya… Sí, señor, creo que podría. Tengo buen conocimiento del territorio, en especial de la zona que rodea al castillo. ¿Por qué lo preguntas? —añadió, alzando la vista y mirando a los ojos de Hugh.
La Mano procedía a guardar de nuevo la daga en la bota.
—Porque ese sitio con el que tropezaste por casualidad es el escondite secreto de Stephen. Los centinelas le dirán que lo seguiste y el rey sabrá que lo encontraste; tu desaparición concuerda con ello. Yo no apostaría una gota de agua por tus posibilidades de llegar a viejo, si vuelves a la corte.
—¡Sartán piadoso! —Alfred tenía el rostro del color de la arcilla; era como si llevara una máscara de limo—. ¡No lo sabía! ¡Lo juro, noble señor! —alargó la mano y asió la de Hugh con gesto suplicante—. Olvidaré el camino, lo prometo…
—No quiero que lo olvides. ¿Quién sabe?, algún día podría ser útil conocerlo.
—Sí, señor… —dijo Alfred, titubeante.
—Este es maese Hugh —Bane terminó las presentaciones—. Tiene un monje negro que camina con él, Alfred.
Hugh miró al chiquillo en silencio. La expresión de su rostro, como una máscara de piedra, no mostró más cambio que, tal vez, una ligera vibración en sus ojos negros.
Alfred, ruborizado, alargó la mano y acarició los cabellos dorados de Bane.
—¿Qué os he enseñado, Alteza? —Murmuró el chambelán, regañándolo con suavidad—. Ir contando los secretos de la gente no está bien. —Dirigió una mirada de disculpa a Hugh y le murmuró—: Debes ser comprensivo, maese Hugh. Su Alteza posee el don de la clarividencia pero aún no ha aprendido del todo a utilizarlo.
Hugh soltó un bufido, se puso en pie y empezó a guardar su manta.
—Por favor, permíteme.
Alfred se incorporó de un salto, con intención de quitarle la manta de las manos. Uno de los enormes pies del chambelán le obedeció, pero el otro pareció creer que había recibido otra orden distinta y giró en dirección opuesta. Alfred trastabilló, se tambaleó y habría caído de cabeza sobre Hugh si éste no lo hubiera agarrado del brazo y lo hubiera sostenido en pie.
—Gracias, señor. Me temo que soy muy torpe. Bueno, ya está. Ya puedo hacer eso.
Alfred empezó a luchar con la manta, que de pronto parecía haber adquirido vida propia, cargada de mala intención. Las esquinas se le escapaban de los dedos. Doblaba una punta y la otra se le desdoblaba. Arrugas y bultos aparecían en los lugares más impensables. Durante el forcejeo, resultó difícil decir quién terminaría ganando.
—Lo que dice Su Alteza es verdad, señor —continuó Alfred mientras seguía su furiosa pugna con el pedazo de tela—. El pasado, y en especial la gente que ha influido en nuestras vidas, se adhiere a nosotros. Su Alteza tiene el don de visualizarlo.
Hugh avanzó un paso, inmovilizó la manta y rescató a Alfred, que volvió a sentarse entre jadeos, secándose el sudor de su alta y abovedada frente.
—Apuesto a que el muchacho también podría leerme el futuro en los posos del vino —murmuró Hugh en voz baja, de modo que el príncipe no pudiera oírlo—. ¿De dónde habrá sacado esa capacidad? Sólo los brujos engendran brujos. Tal vez Stephen no sea su verdadero padre…
Hugh había lanzado este dardo verbal al azar, sin esperanzas de clavarlo en ningún sitio. En cambio, la flecha encontró una diana y se hundió en ella muy profundamente, a juzgar por las apariencias. El rostro de Alfred adquirió un enfermizo tono verdoso, el blanco de sus ojos destacó claramente en torno a los iris grises y sus labios se movieron sin pronunciar sonido alguno. Anonadado y mudo, el chambelán contempló a Hugh.
Aquello empezaba a cobrar sentido, se dijo la Mano. Al menos, explicaba el extraño nombre del chiquillo. Dirigió una mirada a Bane, que estaba rebuscando en el macuto de Alfred.
—¿Me has traído los dulces? ¡Sí! —Con gesto triunfal, sacó los caramelos—. Sabía que no te olvidarías.
—Recoge las cosas, Alteza —ordenó Hugh, echándose la capa sobre los hombros y cargando con su mochila.
—Yo me encargo de eso, Alteza —intervino Alfred en tono de alivio, contento de tener algo con que ocupar la cabeza y las manos y poder evitar la mirada de Hugh. De los tres pasos que dio en el cobertizo, sólo falló uno; eso bastó para que cayera de rodillas, posición que, de todos modos, hubiera tenido que adoptar. Con gran coraje y determinación, se dispuso a entablar batalla de nuevo con la manta del príncipe.
—Alfred —dijo Hugh—, mientras nos seguías has podido ver las tierras que sobrevolamos. ¿Sabes dónde estamos ahora?
—Sí, maese Hugh. —El chambelán, sudoroso bajo el aire helado, no se atrevió a levantar la vista para evitar que la manta lo pillara desprevenido—. Creo que esta aldea se llama Watershed.
—Watershed —repitió la Mano—. No te alejes, Alteza —añadió al advertir que el príncipe se disponía a cruzar la puerta. Bane se volvió a mirarlo.
—Sólo quiero echar un vistazo ahí fuera. No me alejaré y tendré cuidado.
El chambelán había renunciado a intentar doblar la manta y, finalmente, la introdujo en el macuto por la fuerza. Cuando el muchacho hubo desaparecido tras la puerta, Alfred se volvió hacia Hugh.
—Me permitirás que os acompañe, ¿verdad, señor? Te juro que no daré ningún problema.
Hugh lo miró detenidamente.
—Te das cuenta de que no podrás volver nunca al palacio, ¿verdad?
—Sí, señor. He quemado mis naves, como reza el dicho.
—No sólo las has quemado. Has cortado las amarras y las has dejado a la deriva.
Alfred se pasó una mano temblorosa por la calva de la coronilla y bajó la mirada hacia el suelo.
—Te llevo con nosotros para que cuides del muchacho. Supongo que comprendes que tampoco él debe volver nunca a palacio. Soy muy ducho en seguir pistas y sería mi deber detenerte antes de que cometieras alguna tontería, como intentar escapar con él.
—Sí, señor. Lo comprendo muy bien. —Alfred volvió a mirar a los ojos a Hugh—. ¿Sabes, maese Hugh?, yo conozco la razón de que el rey te contratara.
Hugh echó un vistazo al exterior. Bane se dedicaba a arrojar piedras contra un tronco. Tenía los brazos delgaduchos y su estilo de lanzar era torpe. La mayoría de los proyectiles se quedaba corta y no alcanzaba el blanco, pero el pequeño continuaba insistiendo con paciencia y optimismo.
—¿Estás al corriente de los planes contra la vida del príncipe? —inquirió Hugh como quien no quiere la cosa mientras, debajo de la capa, su mano se movía hasta la empuñadura de la espada.
—Conozco la razón —repitió Alfred—. Por eso estoy aquí. No me entrometeré, señor, te lo prometo.
Hugh estaba desconcertado. Precisamente cuando pensaba que la madeja estaba desenredada, se liaba todavía más. Aquel hombre afirmaba conocer la razón… ¡y lo decía como si se refiriera a la auténtica razón! El asesino pensó: «Este hombre conoce la verdad acerca del muchacho, sea la que sea. ¿Habrá venido a ayudar o a estorbar? ¿A ayudar?». Tal posibilidad casi daba risa. Aquel chambelán no era capaz ni de vestirse sin ayuda pero, por otro lado, Hugh tenía que reconocer que había realizado una excelente labor siguiéndoles el rastro, asunto nada fácil en una noche cerrada que contribuía a hacer más oscura la densa niebla mágica. Y, en el monasterio kir, había sabido ocultar a los seis sentidos de un brujo no sólo su propia presencia, sino también la de su dragón.
No había duda de que aquel Alfred era un criado, pues era evidente que el príncipe lo conocía y lo trataba como tal, pero ¿a quién servía? La Mano lo ignoraba y estaba dispuesto a descubrirlo. Hasta entonces, tanto si era el tonto que parecía como si se trataba de un astuto mentiroso, Alfred le resultaría de utilidad, sobre todo para encargarse de atender a Su Alteza.
—Está bien, pongámonos en marcha. Daremos un rodeo en torno a la aldea y tomaremos la carretera a unos ocho kilómetros de las casas. No es probable que nadie de por aquí conozca de vista al príncipe, pero así nos ahorraremos posibles preguntas. ¿Tiene el príncipe alguna capucha? Si la tiene, pónsela. Y que no se la quite. —Contempló con desagrado la refinada indumentaria de Alfred, su casaca de satén, sus calzones hasta las rodillas, sus cintas y lazos y sus medias de seda—. Apestas a cortesano a una legua de distancia, pero de momento no podemos hacer nada al respecto. Lo más probable es que te tomen por un charlatán de feria. A la primera ocasión que se presente, negociaremos con algún campesino un cambio de ropas.
—Sí, maese Hugh —murmuró Alfred.
Hugh salió al exterior.
—Nos vamos, Alteza —anunció.
Bane se apresuró a volver dando saltos de alegría y se agarró a la mano de Hugh.
—Ya estoy preparado. ¿Nos detendremos a desayunar en alguna posada? Mi madre ha dicho que podíamos. Hasta ahora, nunca me habían permitido comer en uno de esos sitios…
Lo interrumpieron un golpe y un gemido ahogado a sus espaldas: Alfred había tropezado con la puerta.
Hugh se desasió de la mano del príncipe. El contacto con sus suaves dedos le resultaba casi físicamente doloroso.
—Me temo que no, Alteza. Quiero alejarme de la aldea mientras aún es temprano, antes de que los vecinos se levanten y empiecen a trabajar.
Bane puso una mueca de decepción.
—No sería prudente, Alteza —asintió Alfred, asomando por la puerta. Un gran chichón empezaba a formarse en su frente reluciente—. En especial si alguien trama…, hum…, causaros daño.
Mientras pronunciaba estas palabras, Alfred miró a Hugh y éste volvió a interrogarse acerca del chambelán.
—Supongo que tienes razón —dijo el príncipe con un suspiro, habituado a las servidumbres de la fama.
—Pero haremos una comida campestre bajo un árbol —añadió el chambelán.
—¿Y comeremos sentados en el suelo? —Bane alegró el ánimo, pero pronto decayó de nuevo—. ¡Ah, me olvidaba! Mi madre no me permite nunca sentarme en el suelo. Dice que puedo pillar un resfriado o ensuciarme la ropa.
—No creo que esta vez le importe —afirmó Alfred con seriedad.
—Si estás seguro… —El príncipe ladeó la cabeza y clavó los ojos en Alfred.
—Lo estoy.
—¡Hurra!
Bane se adelantó a la carrera, saltando alegremente cuesta abajo. Alfred corrió tras él, portando la mochila del príncipe. «Habría ido más deprisa», pensó Hugh, «si hubiera podido convencer a sus pies para que se desplazaran en la misma dirección que el resto de su cuerpo».
La Mano ocupó la retaguardia del grupo con la mano en la espada, manteniendo a sus dos compañeros de viaje bajo una atenta vigilancia. Si Alfred hacía el menor ademán de inclinarse hacia Bane y cuchichearle algo al oído, ese cuchicheo sería su último suspiro.
Cubrieron un kilómetro y medio. Alfred parecía completamente ocupado en la tarea de mantenerse sobre sus pies y Hugh, acompañándose al ritmo fácil y relajado del camino, dejó que su ojo interior se encargara de mantener la vigilancia. Libre, su mente divagó y el asesino se encontró contemplando, superpuesta al cuerpo del príncipe, la figura de otro muchacho que avanzaba por una carretera, aunque éste sin muestras de alegría. El muchacho caminaba con un ademán de desafío; todo su cuerpo llevaba las marcas de los castigos recibidos por tal actitud. A su lado caminaban unos monjes negros.
—… Vamos, muchacho. El señor abad quiere verte.
Hacía frío en el monasterio kir. Al otro lado de la muralla, el mundo sudaba y se sofocaba bajo el calor estival. Dentro, el frío de la muerte rondaba los sombríos pasadizos y se enseñoreaba de las sombras.
El muchacho, que ya no lo era sino que se hallaba en el umbral de la edad adulta, dejó su tarea y siguió al monje por los pasillos silenciosos. Los elfos habían hecho una incursión en una aldea cercana. Había muchos muertos y la mayoría de los hermanos habían acudido a quemar los cuerpos y rendir respeto a aquellos que habían escapado de la prisión de la carne.
Hugh debería haber ido con ellos. La tarea encomendada a él y a los demás muchachos era buscar el carcristal y construir las piras. Los hermanos sacaban los cuerpos, arreglaban sus posturas, les cerraban los ojos y los colocaban sobre los haces de ramas empapados en petróleo. Los monjes no dirigían una sola palabra a los vivos. Reservaban sus voces para los muertos y el murmullo de su cántico resonaba por las calles. Aquel cántico se había convertido en una música que cualquier habitante de Ulyndia y las Volkaran temía escuchar.
Parte de los monjes entonaba la letra:
…el nacimiento de cada nuevo niño,
morimos en nuestros corazones,
negra verdad, la que nos es revelada,
la muerte siempre regresa…
Los demás monjes entonaban una y otra vez una sola palabra: «con». Insertando el «con» tras la palabra «regresa», completaban un ciclo de la lúgubre canción.
Hugh había acompañado a los monjes desde que tenía seis ciclos de edad, pero esta vez le habían ordenado quedarse en el monasterio y completar sus tareas matutinas. El muchacho obedeció sin hacer preguntas; obrar de otro modo habría sido una invitación a recibir una paliza, administrada sin malicia y de modo impersonal por el bien de su alma. A menudo había rezado en silencio para que lo dejaran en el monasterio cuando los demás salían a una de sus lúgubres misiones, pero esta vez había rezado para que lo llevaran con ellos.
Las puertas se cerraron con un siniestro trueno ahogado; el vacío envolvió su corazón como un manto. Hugh llevaba una semana proyectando la huida. No había hablado de ello con nadie, pues el único amigo que había tenido durante su estancia en el monasterio había muerto y Hugh había cuidado de no hacer amistad con nadie más. Pese a ello, tenía la inquietante impresión de llevar grabadas en la frente sus secretas intenciones, pues le parecía que todos los que lo miraban lo hacían con mucho más interés del que habían demostrado nunca por él.
En esta ocasión le habían ordenado quedarse cuando los demás hermanos emprendían su misión. Y ahora lo llamaban a presencia del señor abad, un hombre al que sólo había visto en las ceremonias, al que no había dirigido nunca la palabra y que nunca hasta entonces lo había llamado a su presencia.
Cuando entró en la cámara de piedra que rehuía la luz del sol como si ésta fuera algo frívolo y pasajero, Hugh aguardó, con la paciencia que le había sido inculcada a golpes desde la infancia, a que el hombre sentado tras el escritorio advirtiera no sólo su presencia, sino su propia existencia. Mientras esperaba, el miedo y el nerviosismo en el que llevaba viviendo una semana se helaron, se secaron y se disiparon. Era como si la fría atmósfera de la estancia hubiera entumecido en su corazón cualquier emoción o sentimiento humanos. De pronto, allí plantado en mitad de la estancia, supo que nunca más sentiría amor, pena ni compasión. A partir de aquel instante, nunca más conocería el miedo.
El abad alzó la cabeza y sus ojos oscuros escrutaron el alma de Hugh.
—Te acogimos entre nosotros cuando tenías seis ciclos de edad y veo en los registros que ya han transcurrido diez ciclos desde entonces. —El abad no se dirigió a él por su nombre. Sin duda, ni siquiera lo conocía—. Ya tienes, pues, dieciséis ciclos. Es hora de que inicies la preparación para tomar los votos e ingresar en la hermandad.
Tomado por sorpresa y demasiado orgulloso para mentir, Hugh no respondió nada. Su silencio, sin embargo, resultó muy elocuente.
—Siempre has sido rebelde, pero eres un buen trabajador y nunca te quejas. Aceptas el castigo sin protestas y puedo advertir claramente que has adoptado nuestros preceptos. ¿Por qué, entonces, quieres dejarnos?
Hugh, que se había hecho esa misma pregunta a menudo durante las noches oscuras en vela, tenía preparada la respuesta.
—No quiero servir a ningún hombre.
El rostro del abad, severo y amenazante como los muros de piedra que lo rodeaban, no mostró sorpresa ni cólera.
—Eres uno de nosotros, te guste o no —dijo—. Donde quiera que vayas, aunque no estés al servicio de nuestra hermandad, lo estarás al de nuestra vocación. La muerte siempre será tu dueña.
Hugh fue despedido de la presencia del abad. El dolor de la paliza que siguió a la entrevista no dejó mella en la coraza de hielo del alma del muchacho. Esa noche, Hugh llevó a cabo sus planes. Colándose en la cámara donde los monjes guardaban sus registros, encontró un libro con información sobre los niños huérfanos que los monjes habían adoptado. A la luz de una vela que había hurtado, Hugh buscó su nombre hasta descubrirlo.
«Hugh Backthorn. Madre: Lucy, apellido desconocido. Padre: según las últimas palabras de la madre antes de morir, el padre del niño es el noble sir Perceval Blackthorn, de la mansión Blackthorn Hall, en Djern: Hereva». Una anotación posterior, fechada una semana más tarde, añadía «Sir Perceval se niega a reconocer al niño y nos invita a “hacer lo que queramos con el bastardo”».
Hugh arrancó la hoja del libro encuadernado en cuero, devolvió el volumen a su sitio, apagó la vela y se escabulló en la oscuridad de la noche. Volviendo la vista a los muros cuyas lúgubres sombras habían apagado hacía mucho tiempo cualquier asomo de calor o de felicidad que hubiera conocido en la infancia, Hugh refutó en silencio las palabras del abad.
—Seré yo el dueño de la muerte.