CAPÍTULO 16
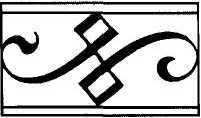
PELDAÑOS DE TERREL FEN,
REINO INFERIOR
Limbeck recobró el conocimiento y descubrió que su situación había mejorado, pasando de desesperada a peligrosa. Por supuesto, dado su estado de confusión, le llevó un tiempo considerable recordar cuál era, exactamente, dicha situación. Tras meditar profundamente al respecto, llegó a la conclusión de que no estaba colgando por las muñecas de los barrotes de la cama. Se movió enérgicamente y notó un intenso dolor en la cabeza que lo hizo gemir. Miró a su alrededor en la penumbra de la tormenta y vio que había caído en una zanja gigantesca, excavada sin duda por las garras de la Tumpa-chumpa.
Una observación más precisa le reveló que no había caído en la zanja, sino que estaba suspendido sobre ella. Las enormes alas del artefacto estaban encajadas a ambos lados de la sima y lo habían dejado colgando en el vacío. El geg dedujo, por el dolor, que las alas debían de haberle infligido un buen golpe en la cabeza durante el aterrizaje.
Limbeck empezaba a preguntarse cómo iba a liberarse de aquella incómoda y poco airosa posición cuando le llegó la respuesta, muy desagradable, en forma de un seco crujido. El peso del geg estaba causando la rotura del armazón de madera. Limbeck descendió un palmo hacia la zanja y luego las alas se inmovilizaron, sosteniéndolo todavía. El estómago se le comprimió pues, debido a la oscuridad y al hecho de que no llevaba puestas las gafas, no tenía idea de la profundidad que podía tener la zanja. Frenéticamente, trató de imaginar algún medio de salvarse. En lo alto se estaba descargando una tormenta y el agua se deslizaba por las paredes de la zanja haciéndolas resbaladizas en extremo.
Y, en aquel momento, se produjo un nuevo crujido y las alas se hundieron otro palmo.
El geg soltó un jadeo, cerró con fuerza los ojos y se estremeció de pies a cabeza. De nuevo, las alas se detuvieron y lo sostuvieron, aunque no muy bien. Limbeck notaba que se deslizaba lentamente hacia el fondo. Sólo tenía una posibilidad: si conseguía liberar una mano, tal vez pudiera agarrarse a uno de los agujeros de coralita que horadaban las paredes de la zanja. Dio un tirón con la mano derecha…
… y las alas se partieron.
Limbeck tuvo el tiempo justo de experimentar una sobrecogedora sensación de pánico antes de aterrizar pesada y dolorosamente en el fondo de la zanja, mientras las alas llovían en pedazos a su alrededor. Primero, se echó a temblar. Luego, decidiendo que así no mejoraba su situación, se desembarazó de los restos del artefacto y miró hacia arriba. La zanja no tenía más de once o doce palmos de profundidad y advirtió que podría escalar las paredes con facilidad. Al estar compuesta de coralita, el agua que caía en ella era absorbida por la roca con rapidez. Limbeck se sintió satisfecho, pues la zanja le ofrecía un abrigo de la tormenta. Allí no corría peligro.
Estaba a salvo hasta que las zarpas de la Tumpa-chumpa bajaran de nuevo para seguir cavando.
Limbeck se acababa de instalar bajo un enorme pedazo de tela desgarrado de las alas para protegerse de la lluvia, cuando le vino a la cabeza el terrible pensamiento de las zarpas excavadoras. De un salto, se puso en pie y miró hacia arriba, pero no distinguió otra cosa que una borrosa negrura que, probablemente, era una masa de nubes tormentosas, acompañada del difuso resplandor de unos relámpagos. Como no había trabajado nunca en la Tumpa-chumpa, el geg no tenía idea de si las excavadoras funcionaban durante las tormentas. No veía ninguna razón para que no lo hicieran pero, por otra parte, tampoco veía ningún motivo para lo contrario. Todo lo cual no le servía de mucho.
Volvió a sentarse, cuidando primero de sacar varias astillas afiladas y de hacerlas desaparecer por los agujeros de la coralita, y meditó sobre el asunto a pesar del dolor de la cabeza. Por lo menos, la zanja le ofrecía protección ante la tormenta. Y, con toda probabilidad, las zarpas de la excavadora, que eran unos objetos enormes, pesados y difíciles de manejar, se moverían con la lentitud suficiente como para permitirle evacuar la zanja.
Y así sucedió.
Limbeck llevaba poco más de treinta tocks en el fondo, sin que la tormenta diera muestras de remitir, y empezaba a lamentar no haber tenido la previsión de haber guardado un par de panecillos en los calzones, cuando se escuchó un pesado golpe y la zanja experimentó una tremenda vibración.
«Las garras excavadoras», pensó Limbeck, y empezó a escalar la pared de la fosa. La ascensión no era difícil. La coralita ofrecía numerosos asideros para manos y pies y el geg llegó arriba en un instante. De nada servía ponerse las gafas en aquellas circunstancias, pues la lluvia habría empañado los cristales impidiéndole ver. La zarpa, cuyo metal brillaba bajo el destello casi continuo de los relámpagos, estaba apenas a unos palmos de él.
Alzando la vista, distinguió otras zarpas que descendían del cielo por largos cables procedentes de la Tumpa-chumpa. El espectáculo era asombroso y el geg se detuvo a contemplarlo, boquiabierto e insensible al dolor de cabeza.
Construidas de reluciente metal y adornadas con dibujos grabados que evocaban las patas de una enorme ave rapaz, las excavadoras hundían en la coralita sus afilados espolones. Cerrándose sobre la roca desmenuzada, las zarpas la arrancaban del suelo como las garras de un ave arrebatan a su presa. Una vez en la isla de Drevlin, las excavadoras depositaban la roca recogida de Terrel Fen en grandes contenedores donde los gegs separaban la coralita y recuperaban la preciada mena gris de la cual se alimentaba la Tumpa-chumpa y sin la cual, según la leyenda, ésta no podía sobrevivir.
Fascinado, Limbeck observó cómo las excavadoras golpeaban el suelo a su alrededor y, tras hundirse en la coralita excavando la roca, se alzaban cargadas a rebosar. El geg estaba tan interesado en el proceso, totalmente nuevo para él, que se olvidó por completo de lo que había acordado con Jarre hasta que casi fue demasiado tarde. Las garras ya estaban llenas de coralita y a punto de alzarse del suelo cuando Limbeck recordó que debía dejar una señal en una de ellas para que Jarre y los suyos supieran dónde estaba.
Unos fragmentos de coralita, caídos de una de las excavadoras, le serviría como útil de escritura. Agarró un pedazo y avanzó bajo la intensa lluvia en dirección a una de las zarpas, que acababa de tocar el suelo y empezaba a enterrarse en la coralita. Cuando llegó junto a ella, Limbeck se sintió amilanado ante la empresa que se proponía llevar a cabo. La excavadora era enorme; jamás había imaginado algo tan grande y poderoso. Entre sus garras habrían cabido cómodamente cincuenta gegs. La zarpa vibraba, mordía y se clavaba en la superficie de la coralita, lanzando afiladas lascas de rocas en todas direcciones. Era imposible acercarse a ella, pero Limbeck no tenía elección.
Tenía que llegar hasta allí. Apenas había dado un paso, con el fragmento de coralita en una mano y toda su valentía en la otra, cuando un relámpago cayó sobre la excavadora. Una llamarada azul envolvió la superficie metálica y el trueno que estalló simultáneamente hizo rodar a Limbeck por el suelo. Confundido y aterrado, el geg se disponía a abandonar su empresa y refugiarse de nuevo en la zanja (donde temía que pasaría el resto de una vida breve y desgraciada), cuando la excavadora se detuvo con una vibración. Todas las zarpas en torno a Limbeck quedaron paralizadas: unas en el suelo, otras suspendidas en el aire a medio camino de vuelta, y unas terceras con los espolones abiertos, esperando a terminar de descender.
Tal vez el rayo las había estropeado, o tal vez tenía lugar el cambio de trunos. Quizás algo había fallado en Drevlin. Limbeck no lo sabía. Si hubiera creído en los dioses, les habría dado las gracias. En lugar de ello, avanzó trastabillando por las rocas, empuñando todavía el fragmento de coralita, y se aproximó con cautela a la excavadora más próxima.
Observó que había numerosas marcas en la parte de las zarpas que se hundían en la coralita y comprendió que debería dejar la marca en la parte superior del brazo excavador, una parte que no entraba en contacto con el suelo. Esto significaba que tendría que escoger una zarpa que ya estuviera enterrada. Y esto significaba que existían grandes posibilidades de que la maquinaria se pusiera de nuevo en marcha, se levantara del suelo y derramara toneladas de rocas sobre la cabeza del geg.
Con cautela, Limbeck tocó el costado de la pala excavadora con el fragmento de coralita. Le temblaba la mano de tal manera que produjo un tintineo como el de una campanilla. La piedra no dejó marcas en el metal. Limbeck apretó los dientes y, con la fuerza que da la desesperación, repitió el gesto con más energía. El chirrido de la coralita sobre el costado metálico de la zarpa le taladró los oídos y pensó que le iba a estallar la cabeza, pero tuvo la satisfacción de observar una larga raya vertical en la superficie lisa e impoluta del brazo de la excavadora.
Sin embargo, aún era fácil que cualquiera tomara aquel único trazo por un hecho fortuito. Limbeck hizo otra raya en la zarpa, perpendicular a la primera en el extremo inferior. La zarpa se estremeció con una vibración. Limbeck dejó caer la piedra y retrocedió asustado. Las excavadoras empezaban a funcionar otra vez. El geg se detuvo un instante a contemplar con orgullo su obra.
Una de las zarpas que se alzaba en el cielo tormentoso llevaba marcada una letra L.
Corriendo bajo la lluvia, Limbeck regresó a la zanja. No parecía probable que ninguna de las zarpas descendiera sobre él, al menos en esta ocasión. Bajó las paredes y, ya en el fondo, se acomodó lo mejor que pudo. Cubriéndose la cabeza con la tela, intentó no pensar en comida.