CAPÍTULO 3
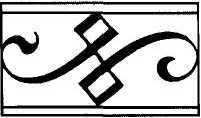
CIUDADELA DE KE'LITH, DANDRAK,
REINO MEDIO
Una silueta gigantesca, más negra que los Señores de la Noche, apareció sobre las torres de la fortaleza. La penumbra impedía ver con claridad, pero resultaba audible el batir de unas alas enormes. Los centinelas de la puerta continuaron batiendo las espadas contra los escudos, dando la alarma, lo cual provocó que todos los congregados en el patio se olvidaran de la inminente ejecución y volvieran la atención a la amenaza que llegaba de lo alto. Los caballeros desenvainaron sus espadas y reclamaron a gritos las monturas. En Dandrak eran habituales las incursiones de los corsarios de Tribus y, de hecho, se esperaba una de ellas como represalia por el apresamiento y posterior muerte del noble elfo que, presuntamente, había contratado a Hugh la Mano.
—¿Qué sucede? —gritó Gareth, tratando en vano de ver de qué se trataba, indeciso entre continuar en su puesto al lado del prisionero o correr a defender las puertas que estaban bajo su responsabilidad.
—¡No hagáis caso! ¡Proseguid la ejecución! —rugió Magicka.
Pero Nick el Tres Golpes necesitaba la atención del público y la acababa de perder. La mitad de los espectadores había vuelto la cabeza hacia la puerta y la otra mitad corría ya hacia ella. El verdugo bajó la espada con gesto de orgullo herido y aguardó, en un silencio dolido y digno, a ver cuál era la causa de aquel alboroto.
—¡Es un dragón real, estúpidos! ¡Uno de los nuestros, no una nave élfica! —Gritó Gareth—. ¡Vosotros dos, vigilad al prisionero! —ordenó el capitán, corriendo a las puertas de la ciudadela para acallar el creciente pánico.
El dragón de combate sobrevoló el castillo a baja altura. Un puñado de gruesos cabos, refulgentes a la luz de las antorchas, se agitaba en el aire. Del lomo del dragón saltaron varios hombres que se deslizaron por las cuerdas hasta descender en medio del patio. Todos advirtieron la insignia de plata de la Guardia Real que relucía en sus panoplias y entre la multitud se alzaron unos murmullos agoreros.
Los soldados se desplegaron rápidamente, despejaron una amplia zona en el centro del patio y se colocaron en formación en torno a ella. Con el escudo en la zurda y la lanza en la diestra, permanecieron firmes en posición de relajada atención, vueltos hacia el exterior de la zona despejada, evitando las miradas de los presentes y haciendo caso omiso de sus preguntas.
Apareció entonces un solitario jinete montado en un dragón. Tras sobrevolar la puerta de la fortaleza, el pequeño dragón de rápido vuelo permaneció suspendido sobre el círculo despejado para él, planeando con las alas muy abiertas mientras estudiaba la zona en que se disponía a posarse. Para entonces ya resultaba fácilmente reconocible el elegante uniforme de su jinete, que despedía destellos rojos y dorados a la luz de las antorchas. Los espectadores contuvieron el aliento y se miraron unos a otros con aire de desconcierto.
Cuando el dragón se posó en el patio, le trepidaban las alas y jadeaba visiblemente, expandiendo y contrayendo los flancos. De su boca armada de colmillos caían regueros de saliva. Su jinete saltó de la silla y echó una rápida mirada en torno a sí. El hombre vestía la capa corta entretejida de hilo de oro y el abrigo rojo encendido de los correos del rey, y los congregados aguardaron con suma expectación a oír las noticias que venía a proclamar.
Casi todos esperaban que sería una declaración de guerra contra los elfos de Tribus; algunos caballeros buscaban ya a sus escuderos para estar dispuestos a tomar las armas de inmediato. Por eso resultó una considerable sorpresa para quienes estaban en el patio ver que el correo alzaba una mano, enfundada en un guante del cuero más suave y flexible, y señalaba el bloque de mármol.
—¿Es Hugh la Mano ese que os disponéis a ejecutar? —preguntó en una voz tan suave y flexible como sus guantes.
El mago cruzó el patio a grandes zancadas y los soldados de la Guardia Real le permitieron acceder al círculo despejado.
—¿Y qué si lo es? —replicó Magicka, cauteloso.
—Si es Hugh la Mano, te ordeno en nombre del rey que me lo entregues…, vivo —dijo el correo.
Magicka le dirigió una sombría mirada cargada de odio. Los caballeros de Ke'lith se volvieron hacia el hechicero, pendientes de sus órdenes.
Hasta tiempos muy recientes, los volkaranos no habían conocido ningún rey. En los primeros días del mundo, los Volkaran habían constituido una colonia penitenciaria establecida por los habitantes del continente de Ulyandia. La famosa prisión de Yreni custodiaba a ladrones y asesinos; exiliados, prostitutas y demás elementos perniciosos de la sociedad eran desterrados en las islas próximas de Providencia, Exilio de Pitrin y las tres Djern. La vida en estas islas exteriores era dura y, con el paso de los siglos, produjo una gente de igual dureza. Cada isla era regida por varios clanes, cuyos señores pasaban el tiempo repeliendo asaltos a sus propias tierras o atacando las de sus vecinos de Ulyandia.
Así divididos, los humanos fueron presa fácil de las naciones élfícas de Tribus, más ricas y fuertes. Los elfos vencieron rápidamente a los fragmentados feudos humanos y, durante casi cuarenta ciclos, gobernaron Ulyandia y las islas Volkaran. Su férreo dominio sobre los humanos había terminado hacía veinte ciclos, cuando un caudillo del clan más poderoso de Volkaran contrajo matrimonio con la matriarca del clan más fuerte de Ulyandia. Uniendo sus pueblos, Stephen de Exilio de Pitrin y Ana de Winsher formaron un ejército que venció a los elfos y los arrojó —literalmente, a algunos de ellos— fuera de las islas.
Cuando Ulyandia y las Volkaran quedaron libres de ocupantes, Stephen y Ana se proclamaron monarcas, dieron muerte a sus rivales más peligrosos y, aunque últimamente se rumoreaba que estaban intrigando el uno contra el otro, seguían constituyendo la fuerza más poderosa y temida del reino. En otra época, Magicka se habría limitado a hacer oídos sordos a la orden, llevar a cabo la ejecución y acabar también con el correo real, si se mostraba demasiado insistente. Ahora, en cambio, de pie bajo la sombra de las alas del dragón de combate, negras como la brea, el hechicero no podía hacer otra cosa que protestar.
—Hugh la Mano ha asesinado a nuestro señor, Rogar de Ke'lith, y las propias leyes del rey ordenan que le quitemos la vida como castigo.
—Su Majestad aprueba y aplaude tu excelente y rápida administración de justicia en esta parte de su reino —replicó el correo con una airosa reverencia—, y lamenta tener que interferir en ella, pero existe una requisitoria real para la detención del hombre conocido como Hugh la Mano. Se lo busca para interrogarlo respecto a una conspiración contra el Estado, asunto que tiene prioridad ante cualquier otra cuestión local. Todo el mundo sabe —añadió el correo, mirando fijamente a los ojos a Magicka— que el asesino ha tenido tratos con los elfos de Tribus.
Por supuesto, el hechicero sabía que Hugh no había tenido ningún trato con los elfos de Tribus y, en aquel mismo instante, se dio cuenta de que el correo real también lo sabía. Y pensó que, si el emisario real estaba al corriente de ello, también conocería otras cosas…, entre ellas cómo se había producido realmente la muerte de Rogar de Ke'lith. Preso en su propia red, Magicka se revolvió y balbució unas palabras:
—Muéstrame el documento real.
Nada, al parecer, produjo mayor placer al correo del rey que presentar el edicto real a la consideración del mago. Llevó la mano a una alforja de cuero que colgaba de la silla del dragón y extrajo un estuche que contenía un rollo de pergamino. Sacó el documento y se lo entregó al hechicero, quien fingió estudiarlo. El edicto debía de estar en orden, pues lo contrario hubiera sido impropio de Stephen. Allí estaba el nombre, Hugh la Mano, y el sello del Ojo Alado que constituía la divisa del monarca. Magicka se mordió el labio hasta sangrar, pero no pudo hacer otra cosa que dirigir a los reunidos una mueca de desaliento. Lo había intentado, se leía en su gesto, pero en aquel asunto intervenían poderes superiores. Llevándose la mano al corazón, inclinó la cabeza en un gesto mudo y áspero de asentimiento.
—Su Majestad te da las gracias —dijo el correo con una sonrisa—. ¡Tú, capitán! —Señaló con un gesto a Gareth. Éste se acercó con un rostro cuidadosamente inexpresivo, pese a que había seguido con suma atención tanto lo que se decía como lo que se callaba, y se colocó detrás del hechicero—. Tráeme al prisionero. ¡Ah!, también necesitaré un dragón descansado para el viaje de vuelta. Asuntos del rey —añadió.
Ante estas palabras —«asuntos del rey»— debía ponerse a disposición del emisario real cualquier cosa que éste pidiera, desde un castillo a una botella de vino, desde un asado de jabalí hasta un regimiento. Quien desobedeciera lo hacía a costa de un extremo peligro. Gareth observó a Magicka. El hechicero temblaba de cólera, pero permaneció mudo y se limitó a asentir brevemente con la cabeza. El capitán se alejó para cumplir la orden.
El correo recuperó hábilmente el pergamino, lo enrolló y volvió a guardarlo en el estuche. Después, mientras su mirada recorría el patio a la espera del regreso de Gareth con el prisionero, advirtió por primera vez el féretro. Al instante, su rostro adquirió una expresión de profundo pesar.
—Sus Majestades quieren hacer extensiva su condolencia a la viuda de Rogar. Si pueden serle de alguna ayuda, la dama puede estar segura de que sólo tiene que recurrir a ellos.
—Mi señora les queda muy agradecida —repuso Magicka con acritud.
El correo, tras una nueva sonrisa, se dio unos golpecitos con los guantes sobre los muslos en gesto de impaciencia. Gareth venía ya con el prisionero entre la Guardia Real, pero aún no había rastro de la montura de refresco.
—¿Y ese dragón que he pedido…?
—Ten, mi señor, llévate éste —se apresuró a responder el palafrenero mayor, ofreciéndole las riendas del dragón de Rogar.
—¿Estás seguro? —inquirió el mensajero real, mirando el féretro y volviéndose luego hacia el hechicero pues, por supuesto, conocía la costumbre de sacrificar al dragón, por valioso que fuera, en honor del difunto.
Magicka, gesticulante, replicó con un bufido:
—¿Por qué no? ¡Llévate al asesino de mi señor en su dragón más preciado! ¡Al fin y al cabo, son «asuntos del rey»!
—Sí, exacto —dijo el correo—. ¡Asuntos del rey!
De pronto, la Guardia Real cambió de postura, volviendo hacia el exterior las puntas de las lanzas y juntando los escudos para formar un círculo de acero en torno al correo y a quienes estaban con él.
—Tal vez prefieras tratar con Su Majestad algunos aspectos de los asuntos reales. Nuestro amable monarca no tendrá inconveniente en disponer medidas para el gobierno de la provincia en tu ausencia, Magicka.
La sombra de las alas del dragón de combate que sobrevolaba la escena cruzó el patio.
—¡No, no! —Se apresuró a protestar el mago—. ¡El rey Stephen no tiene súbdito más fiel que yo, de eso puede estar seguro!
El correo hizo una reverencia y respondió a Magicka con una sonrisa seductora. Los soldados que lo rodeaban continuaron atentos y alerta.
Gareth penetró en el círculo de acero, sudoroso bajo el yelmo de cuero. Sabía lo cerca que había estado de que le ordenaran enfrentarse a la Guardia Real y aún tenía un nudo en el estómago.
—Aquí tienes al hombre —dijo con rudeza, empujando a Hugh hacia el correo.
El emisario real dirigió una rápida mirada al prisionero y advirtió las señales de los azotes en la espalda, las contusiones y cortes del rostro, los labios hinchados. Hugh, cuyos ojos oscuros y hundidos parecían haberse desvanecido por completo bajo las sombras de las cejas, contempló al correo con una curiosidad cargada de indiferencia. En su mirada no había ninguna esperanza, sino una mera chispa irónica ante la perspectiva de nuevos tormentos.
—Suéltale los brazos y quítale esos grilletes.
—¡Pero, mi señor, este hombre es peligroso…!
—Atado no puede montar y no tengo tiempo que perder. No te preocupes —añadió el correo, moviendo la mano con gesto despreocupado—. Salvo que le crezcan alas, no creo que trate de escapar saltando del lomo de un dragón volador.
Gareth sacó la daga y segó las cuerdas que maniataban a Hugh. El palafrenero mayor llamó a gritos a sus ayudantes, penetró resueltamente en el círculo de acero, desató la silla de la agotada montura del correo y la colocó en el lomo del dragón de Rogar. Tras dar unas palmadas en el cuello al animal, entregó las riendas al emisario real, con gesto satisfecho. El anciano no volvería a ver al dragón, pues nada de cuanto caía en las manos del rey Stephen volvía a salir de ellas, pero era mucho mejor perderlo que verse obligado a hundir un cuchillo en la garganta de una criatura que lo amaba y confiaba en él, y luego contemplar cómo se le iba la vida, desperdiciada en honor de un hombre ya muerto.
El correo montó a la silla y, desde ella, extendió la mano para ayudar a Hugh a subir. El asesino pareció comprender por primera vez que lo acababan de liberar, que no tenía la cabeza en el tajo y que aquella espada terrible no iba a segarle la vida. Con movimientos tensos y dolorosos, alzó la mano, asió la del correo y dejó que el hombre lo alzara a lomos del dragón.
—Traedle una capa o se helará —ordenó el mensajero. De las muchas capas que le ofrecieron, escogió una de gruesa piel y la arrojó a Hugh. El prisionero se echó el abrigo en torno a los hombros y se agarró con fuerza al borde de la silla de montar. El correo dio una breve orden y el dragón, con un atronador anuncio, extendió las alas y remontó el vuelo.
El comandante de la Guardia Real lanzó un silbido que taladraba los tímpanos. El dragón de combate descendió hasta que las cuerdas que colgaban de su lomo quedaron al alcance de los soldados, que se apresuraron a subir por ellas y ocupar sus posiciones en el enorme lomo liso del animal. El dragón batió las alas y, en pocos instantes, la sombra desapareció del cielo y éste quedó vacío, recuperando la gris penumbra de la noche.
Abajo, en el patio de la ciudadela, los hombres se contemplaron en silencio, con rostros torvos. Las mujeres, viendo a sus maridos y percibiendo la atmósfera de tensión, se apresuraron a recoger a los niños, regañando e incluso dando cachetes a los que gimoteaban.
Magicka, muy pálido, penetró en las estancias de la ciudadela.
Gareth aguardó a que el hechicero desapareciera y luego ordenó a sus soldados que prendieran fuego al féretro. Hombres y mujeres, reunidos en torno al crepitar de las llamas, empezaron a cantar encomendando el alma del difunto a sus antepasados. El capitán de los caballeros entonó una canción por el señor feudal a quien había amado y servido con fidelidad durante treinta años. Cuando terminó, continuó observando cómo las llamas, agitadas y rugientes, consumían el cuerpo.
—¿De modo que nunca has matado a un hechicero? Hugh, amigo mío, tal vez tengas ocasión de ello. Si vuelvo a verte… ¡Asuntos del rey! —Gruñó Gareth—. Y si no logro dar contigo… Bien, ya soy un viejo sin ninguna razón por la que vivir.
Su mirada se dirigió hacia los aposentos del hechicero, asomada a cuya ventana podía verse una silueta envuelta en una túnica. Recordando que tenía deberes que atender, el capitán se dirigió a la puerta para cerciorarse de que quedaba convenientemente guardada durante la noche.
Olvidado de todos, como un artista privado de su representación, Nick el Tres Golpes permaneció sentado sobre el bloque de mármol, desconsolado.