CAPÍTULO 48
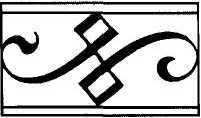
NUEVA ESPERANZA,
REINO SUPERIOR
Guiada por el misteriarca y el dragón de azogue, la Carfa'shon cruzó la cúpula mágica que envolvía el Reino Superior. Elfos y humanos, así como el geg, asomaron la cabeza por las portillas para admirar el mundo maravilloso que tenían a sus pies. Deslumbrados por tan extraordinaria belleza y asombrados ante la magnificencia de cuanto estaban viendo, cada uno de los espectadores se recordó a sí mismo con inquietud lo poderosos que eran los seres que habían creado tales maravillas. Instantes después, dejaron atrás el mundo de hielo brillante y frío para entrar en una tierra verde calentada por el sol, con el cielo brillante de matices irisados.
Los elfos guardaron las capas de pieles con las que habían combatido el frío extremo. El hielo que cubría la nave empezó a fundirse, resbalando por el casco para caer en forma de lluvia a la tierra bajo sus pies.
Todos los tripulantes que no estaban directamente encargados de la navegación contemplaron aquel reino encantado con ojos como platos. El primer pensamiento de casi todos fue que allí debía de haber agua en abundancia, pues el suelo estaba cubierto de frondosa vegetación, y árboles de gran porte y verde follaje tachonaban un paisaje de suaves colinas. Aquí y allá, altas torres perladas se alzaban hacia el cielo y unas anchas carreteras formaban una urdimbre en los valles y desaparecían sobre las sierras.
Sinistrad volaba delante de ellos. El dragón de azogue avanzaba como un cometa en el cielo bañado por el sol, haciendo que la esbelta nave pareciera, en comparación, tosca y torpe. La nave elfa siguió su estela y delante de ella, en el horizonte, apareció un grupo de torres terminadas en agujas. Sinistrad dirigió el dragón hacia allí y, cuando la nave estuvo más cerca, todos sus ocupantes vieron que se trataba de una ciudad gigantesca.
Cierta vez, en sus tiempos de esclavo, Hugh había visitado la capital elfa de Aristagón, de la que sus habitantes se sentían justamente orgullosos. La belleza de sus edificios, construidos con coralita modelada en formas artísticas por renombrados artesanos elfos, es legendaria. Sin embargo, las joyas de Tribus no eran más que bastos cristales de imitación, en comparación con la ciudad prodigiosa que se extendía ante ellos, brillante como un puñado de perlas esparcido sobre un terciopelo verde, y salpicado aquí y allá con algún zafiro, un rubí o un diamante.
Un silencio de profundo asombro, casi de temor reverencial, envolvió la nave elfa. Nadie hablaba, como si temieran perturbar un sueño delicioso. Hugh había aprendido de los monjes kir que la belleza es efímera y que, al final, todas las obras del hombre quedan reducidas a mero polvo. En toda su vida no había visto aún nada que pudiera convencerlo de lo contrario, pero ahora empezaba a pensar que tal vez se había equivocado. A Limbeck le caían las lágrimas por las mejillas, lo cual lo obligaba a quitarse constantemente las gafas para secarlas y poder ver algo. Alfred parecía haber olvidado el tormento interior que estaba sufriendo, fuera cual fuese, y admiraba la ciudad con una expresión amortiguada por lo que uno casi podría calificar de melancolía.
En cuanto a Haplo, si estaba impresionado no lo demostró, salvo evidenciando un leve interés mientras se asomaba a las portillas con los demás. Tras observar con atención al hombre, Hugh se dijo que el rostro de Haplo jamás demostraba nada: ni miedo, ni alegría, ni preocupación, ni júbilo, ni cólera, y, pese a ello, si uno se fijaba mejor, en su expresión había indicios, casi como cicatrices, de unas emociones que habían quedado profundamente marcadas. La sola voluntad del hombre había disimulado su existencia, casi las había borrado, aunque no del todo. No era extraño que le hiciera desear llevarse la mano a la espada; Hugh pensó que antes prefería a un enemigo declarado a su lado, que a Haplo como amigo.
Sentado a los pies de Haplo y mostrando más interés del que evidenciaba su amo, el perro volvió de pronto la cabeza y se rascó el flanco con los dientes, dispuesto al parecer a poner fin a una persistente comezón.
La nave elfa entró en la ciudad y avanzó a marcha lenta sobre los anchos paseos bordeados de flores que se abrían paso entre elevados edificios. Nadie sabía de qué podían estar hechos aquellos edificios. Pulidos y esbeltos, parecían creados con perlas, esas gemas que a veces se encuentran entre la coralita y que son escasas y preciadas como gotas de agua. Los elfos contuvieron la respiración y se miraron unos a otros por el rabillo de sus ojos almendrados. Una piedra angular de tales perlas, solamente, les proporcionaría más riqueza de la que poseía el propio rey. Hugh se frotó las manos y sintió que recobraba el ánimo. Si salía con vida de allí, su fortuna estaba asegurada.
Al descender un poco más, advirtieron bajo el casco unos rostros que se alzaban a su paso y los observaban con aire curioso. Las calles estaban repletas y Hugh estimó que la población de la ciudad debía de sumar muchos miles de habitantes. Sinistrad guió la nave hasta un enorme parque central e indicó, gesticulando, que debían anclar allí. Un grupo de hechiceros se había congregado en el lugar y los contemplaba con el mismo aire curioso. Aunque ninguno de los magos había visto nunca un artilugio mecánico como la nave, no tardaron en coger los cabos que los elfos arrojaban por la borda y atarlos a diversos árboles. El capitán Bothar'el hizo que la nave dragón plegara las alas casi por completo, de modo que bastara un mínimo de magia para mantenerla a flote.
Hugh y sus compañeros fueron conducidos al puente, donde llegaron en el mismo momento en que hacían acto de presencia Sinistrad y Bane, que parecieron surgir del aire. El misteriarca efectuó un respetuoso saludo al capitán.
—Confío en que el viaje no haya sido demasiado difícil y tu nave no haya sufrido daños importantes con el hielo.
—Poca cosa, gracias —replicó el capitán Bothar'el, correspondiéndole con otra reverencia—. Sin duda, podremos reparar los daños que hayamos podido sufrir.
—A mi pueblo y a mí nos complacerá mucho proveeros del material necesario: madera, cuerda…
—Te lo agradezco, pero no será necesario. Estamos habituados a arreglárnoslas con lo que tenemos.
Era evidente que la belleza de aquel reino y toda su riqueza no habían cegado a Bothar'el. Estaban en tierra extraña, entre una raza enemiga. A Hugh cada vez le caía mejor aquel elfo: no era preciso advertirle del peligro que corría.
Sinistrad no pareció ofenderse. Con un rictus sonriente en los labios, añadió que esperaba que la tripulación desembarcaría y aceptaría disfrutar de los placeres de la ciudad y propuso que algunos de sus hombres subieran a bordo para ocuparse de los esclavos.
—Gracias. Tal vez yo mismo y alguno de mis oficiales aceptemos tu invitación más tarde. De momento, tenemos trabajo que hacer. Y no querría cargar sobre tus hombros la responsabilidad de nuestros esclavos.
Dio la impresión que Sinistrad, de haberlas tenido, habría levantado las cejas. Lo cierto fue que las arrugas de su frente se alzaron ligeramente, pero no dijo nada y se limitó a inclinar la cabeza en gesto de asentimiento. Su sonrisa se hizo más marcada y siniestra. «Si quisiera, podría adueñarme de la nave en un abrir y cerrar de ojos», decía aquella sonrisa.
El capitán Bothar'el hizo otra reverencia y también él sonrió.
La mirada del misteriarca abarcó a Hugh, Limbeck y Alfred. Pareció que se detenía un poco más en Haplo y entre sus ojos se hizo visible la ligera arruga de su expresión pensativa. Haplo respondió a la inspección con su aire tranquilo e impasible, y la arruga desapareció.
—Espero, capitán, que no pondrás objeciones a que conduzca a tus pasajeros ante mi esposa y se queden como invitados en mi casa. Les estamos muy reconocidos por salvarle la vida a nuestro único hijo.
El capitán Bothar'el respondió que estaba seguro de que a los pasajeros les encantaría escapar de la monotonía de la vida a bordo. Hugh, leyendo entre líneas, adivinó que el elfo se alegraba de librarse de ellos. Se abrió la escotilla y se echó por ella una escalerilla. Hugh fue el último en abandonar la nave. Mientras esperaba junto a la escotilla, observando el lento y torpe descenso de los demás, le sobresaltó notar unos golpecitos en el brazo.
Al volverse, encontró los ojos del capitán elfo.
—Sí —dijo Bothar'el—, ya sé lo que quiere ese Sinistrad y haré cuanto pueda para asegurarme de que no lo consiga. Si regresas con dinero, te sacaremos de aquí. Te esperaremos todo el tiempo que podamos. —El elfo torció la boca en una mueca—. Espero ser recompensado según lo prometido…, de un modo o de otro.
Un grito y un golpe sordo procedentes de abajo anunciaron que Alfred, como de costumbre, había sufrido un contratiempo. Hugh no dijo nada: no había nada que decir. Todo quedaba entendido. Empezó a descender por la escalerilla. Los demás ya estaban en el suelo, donde Haplo y Limbeck atendían a un Alfred inconsciente y hecho un ovillo. Plantado al lado de Haplo, lamiéndole la cara al yaciente, estaba el perro. Mientras bajaba, Hugh se preguntó cómo habrían logrado el animal o su amo semejante hazaña, pues jamás había oído hablar de un animal de cuatro patas capaz de descender por una escalera de cuerda. Sin embargo, cuando preguntó a los demás, nadie parecía haberse fijado.
Un grupo de veinte misteriarcas, diez hombres y diez mujeres, se habían reunido para recibirlos. Sinistrad los presentó como misteragogos, maestros de las artes mágicas y legisladores de la ciudad. Sus edades parecían variar, aunque no había ninguno tan joven como Sinistrad. Dos de ellos, hombre y mujer, eran unos ancianos de rostros acartonados con numerosas arrugas que casi les ocultaban los ojos, astutos e inteligentes y con una sabiduría adquirida a lo largo de quién sabía cuántos ciclos. Los demás eran de mediana edad, con rostros firmes y tersos y cabellos tupidos, con apenas algunas hebras grises o plateadas en las sienes. Tenían un aspecto agradable y cortés, dando la bienvenida a su hermosa ciudad a los visitantes con la intención de ofrecerles cuanto estaba en su mano para hacer su estancia memorable.
Memorable. Hugh tuvo la sensación de que, al menos, eso sí lo sería. Caminando entre los hechiceros y mientras se efectuaban las presentaciones, la Mano escrutó unos ojos que nunca se cruzaban con los suyos, vio unos rostros que habrían podido estar tallados en la misma sustancia nacarada que los rodeaba, vacíos de cualquier otra expresión que la de una cortés y digna bienvenida. La sensación de peligro e inquietud creció dentro de él y se puso de manifiesto gracias a un curioso incidente.
—Me pregunto, amigos míos —dijo Sinistrad—, si os apetecería dar un paseo por nuestra ciudad y contemplar sus maravillas. Mi casa está a cierta distancia y tal vez no tengáis otra oportunidad de ver gran cosa de Nueva Esperanza antes de vuestra partida.
Todos asintieron y, tras asegurarse de que Alfred no estaba herido —salvo un chichón en la cabeza— siguieron a Sinistrad por el parque. Gran número de hechiceros se reunió en la hierba o se sentó a la sombra de los árboles para verlos pasar, pero ninguno de ellos dijo una palabra, ni a los visitantes ni entre ellos. El silencio producía escalofríos y Hugh pensó que prefería mil veces el estrépito de la Tumpa-chumpa.
Cuando llegaron a la calzada, él y sus compañeros avanzaron entre los deslumbrantes edificios cuyos capiteles se alzaban hacia el cielo de colores irisados. Unos pórticos en arco daban paso a unos atrios frescos y umbríos. Las ventanas en arco dejaban entrever las fabulosas riquezas de los interiores.
—Esas de la izquierda pertenecen al colegio de las artes mágicas, donde aprenden nuestros jóvenes. Al otro lado están las viviendas de estudiantes y profesores. El edificio más alto que se puede ver desde aquí es la sede del gobierno, donde se reúnen los miembros del Consejo, a los que acabáis de conocer. ¡Ah!, debo advertiros una cosa… —Sinistrad, que venía caminando con una mano apoyada amorosamente en el hombro de su hijo, se volvió para mirar a sus acompañantes—. El material que utilizamos en nuestros edificios es de origen mágico y por tanto no es… ¿Cómo podría decirlo para que lo entendierais? Digamos que no es de este mundo. Por tanto, sería una buena idea que vosotros, perteneciendo al mundo, no lo tocarais. Bien, ¿qué estaba contando?
Limbeck, siempre curioso, había alargado la mano para acariciar la piedra fina, nacarada. Se escuchó un siseo y el geg lanzó un grito de dolor y retiró las yemas de los dedos, chamuscadas.
—¡Él no entiende tu idioma! —dijo Alfred, con una mirada de reproche al hechicero.
—Pues sugiero que alguien se lo traduzca —replicó Sinistrad—. La próxima vez, podría costarle la vida.
Limbeck contempló con temeroso asombro los edificios, chupándose las puntas de los dedos lesionados. Alfred comunicó la advertencia al geg en voz baja y continuaron su marcha por la calle. Ante sus ojos se sucedían las maravillas. Las aceras estaban repletas de gente que iba y venía a sus asuntos, y todos se detenían a mirarlos con curiosidad y en silencio.
Alfred y Limbeck seguían el paso de Bane y Sinistrad. Hugh también, hasta que advirtió que Haplo se quedaba atrás, caminando lentamente para ayudar a su perro, que de pronto se había puesto a cojear de una pata. Hugh se detuvo a esperarlos, respondiendo a una silenciosa petición. Tardaron mucho en alcanzarlo, pues el animal venía con evidentes dificultades, y los demás se adelantaron bastante. Haplo se detuvo e hincó la rodilla junto al animal, concentrado al parecer en la lesión. Hugh llegó junto a él.
—Bueno, ¿qué sucede con el mestizo?
—Nada, en realidad. Quería enseñarte algo. Extiende la mano y toca la pared que tienes detrás.
—¿Estás loco? ¿Quieres que me queme los dedos?
—Hazlo —insistió Haplo con su calmada sonrisa. El perro también sonrió a Hugh como si compartiese un secreto maravilloso—. No te pasará nada.
Sintiéndose como un chico que no puede resistirse a un reto aunque sabe que sólo va a buscarse problemas, Hugh alargó cautelosamente el brazo hacia la pared de brillo perlado. Se encogió, esperando el dolor, cuando sus dedos tocaron la superficie, pero no notó nada. ¡Absolutamente nada! Su mano atravesó por completo la piedra. ¡El edificio no era más sólido que una nube!
—¿Qué…?
—Un espejismo —dijo Haplo, dando unas palmaditas en el flanco al perro—. Vamos, el hechicero nos busca. ¡Una espina en la pata! —Le gritó a Sinistrad—. Ya la he extraído. El perro se pondrá bien enseguida.
Sinistrad los observó con aire suspicaz, preguntándose tal vez dónde había podido el perro pisar una espina en plena ciudad. Sin embargo, continuó adelante aunque pareció que su encomio de las maravillas de Nueva Esperanza era un poco forzado, con unas descripciones algo teñidas de mordacidad.
Hugh, desconcertado, dio un ligero codazo a Haplo.
—¿Por qué?
Haplo se encogió de hombros.
—Y hay algo más —dijo en voz baja, mascullando las palabras por la comisura de los labios de modo que, si Sinistrad volvía la mirada, no pareciera que estaban hablando—. Fíjate bien en la gente que nos rodea.
—Son tipos taciturnos, eso sí puedo asegurártelo.
—Fíjate en ellos. Míralos bien.
Hugh obedeció.
—Es cierto que hay algo extraño en ellos —reconoció—. Me suenan… —Hizo una pausa.
—¿Familiares?
—Sí, familiares. Como si ya los hubiera visto antes. Pero es imposible…
—No, no lo es…, si estás viendo a las mismas veinte personas, una y otra vez.
En aquel instante, casi como si los hubiera oído, Sinistrad puso un brusco final a la gira turística.
—Es hora de que nos dirijamos a mi humilde morada —anunció—. Mi esposa estará esperando.