CAPÍTULO 22
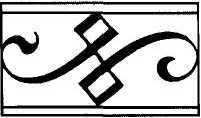
EXILIO DE PITRIN,
REINO MEDIO
Al principio del viaje, la carretera que seguía Hugh era una calzada ancha y despejada en la que encontraron numerosos caminantes, pues el interior de la isla estaba muy transitado. En cambio, cuando se acercaron a la costa, la vía se estrechó y se hizo áspera y descuidada, cubierta de fragmentos de roca y de ramas caídas. Los árboles hargast, o «árboles de cristal», como eran denominados en ocasiones, crecían silvestres en aquella región y eran muy diferentes de sus congéneres «civilizados», que eran cultivados con esmero en las plantaciones.
No existe nada más hermoso que un huerto de árboles hargast, con sus troncos plateados reluciendo al sol y sus ramas cristalinas, concienzudamente podadas, tintineando con sus sonidos musicales. Los campesinos laboran entre ellos, podándolos para evitar que alcancen su espectacular tamaño natural, que impide sacarles provecho. El árbol hargast tiene la facultad natural no sólo de almacenar agua, sino de producirla también en cantidades limitadas. Cuando los árboles son de pequeño tamaño, de nueve o diez palmos de altura, el agua producida no es utilizada para potenciar su crecimiento y puede ser recolectada introduciendo canillas en los troncos. El hargast completamente desarrollado, de más de ciento cincuenta palmos de altura, utiliza el agua para sí mismo y su corteza resulta demasiado dura para colocar las espitas. En estado silvestre, las ramas de este árbol alcanzan longitudes extraordinarias. Duras y frágiles, se quiebran con facilidad y se rompen en fragmentos al tocar el suelo, de tal modo que éste queda cubierto de letales astillas de afilada corteza cristalina. Atravesar un bosque de árboles hargast resulta peligroso y, en consecuencia, Hugh y sus compañeros encontraron cada vez menos transeúntes en la carretera.
El viento soplaba con fuerza, como sucede siempre cerca de la costa, pues las corrientes de aire que se alzan de debajo de la isla forman torbellinos que barren los mellados acantilados. Las fuertes ráfagas hacían trastabillar al trío mientras los árboles crujían y se estremecían a su alrededor, y más de una vez oyeron el chasquido de una rama al desprenderse del tronco y caer al suelo, donde se hacía añicos con estrépito. Alfred se mostró cada vez más nervioso, escrutando el cielo en busca de naves elfas e inspeccionando la espesura con el temor de que apareciera algún guerrero elfo, a pesar de que Hugh le aseguró, divertido, que ni siquiera los elfos se molestaban en hacer incursiones por aquella zona de Exilio de Pitrin.
La región era agreste y desolada. Unos acantilados de coralita se alzaban en el aire. Los grandes árboles hargast se apretaban al borde del camino, ocultando el sol con sus coriáceos filamentos pardos, largos y delgados. El follaje se mantenía en el árbol durante el invierno y sólo caía en primavera, antes de que crecieran los nuevos filamentos que absorberían la humedad del aire. Casi era ya mediodía cuando Hugh, después de prestar una inhabitual atención a los troncos de una serie de árboles hargast que bordeaban el camino, ordenó de pronto un alto.
—¡Eh! —Gritó a Alfred y al príncipe, que avanzaban trabajosamente delante de él—. Por aquí.
Bane se volvió a mirarlo, perplejo. Alfred también se volvió; al menos, parte de él lo hizo. Su mitad superior giró en respuesta a la orden de Hugh, pero la mitad inferior continuó obedeciendo las instrucciones que ya tenía. Cuando todo su cuerpo se puso de acuerdo por fin, Alfred se encontró ya tendido sobre el polvo del camino.
Hugh aguardó con paciencia a que el chambelán se incorporara.
—Dejamos el camino en este punto —indicó la Mano, señalando el bosque con un gesto.
—¿Por aquí? —Alfred observó con desmayo la tupida maraña de matorrales y árboles hargast que se alzaban inmóviles y cuyas ramas se rozaban con un siniestro tintineo musical bajo el impulso del viento.
—Yo me ocuparé de ti, Alfred —dijo Bane al chambelán, tomándolo de la mano y apretando ésta con fuerza—. Vamos, vamos, ya no tienes miedo, ¿verdad? Yo no estoy nada asustado, ¿lo ves?
—Gracias, Alteza —respondió Alfred, muy serio—. Ya me siento mucho mejor. De todos modos, si me permites la pregunta, maese Hugh, ¿cómo es que nos haces tomar esta dirección?
—Tengo mi nave voladora oculta aquí cerca.
—¿Una nave elfa? —exclamó Bane, boquiabierto.
—Por aquí —volvió a indicar Hugh—. Démonos prisa, antes de que aparezca alguien —añadió, mientras volvía la mirada a un extremo y otro de la senda desierta.
—¡Oh, Alfred, vamos! ¡Vamos! —El príncipe tiró de la mano del chambelán.
—Sí, Alteza —repuso Alfred, desconsolado, al tiempo que ponía el pie en la masa de filamentos putrefactos de la primavera anterior que se acumulaba al borde del camino. Se escuchó un ruido misterioso, algo saltó y se estremeció entre la maleza y Alfred hizo lo mismo.
—¿Qué…, qué ha sido eso? —preguntó con un jadeo, señalando las matas con un dedo tembloroso.
—¡Adelante! —gruñó Hugh, y empujó a Alfred para que avanzara.
El chambelán resbaló y trastabilló. Más por miedo a caer de cabeza entre lo desconocido que por agilidad, logró mantenerse en pie entre la tupida maleza. El príncipe echó a andar tras él y mantuvo al pobre chambelán en un constante estado de pánico al anunciar la presencia de serpientes bajo cada roca y cada tronco caído. Hugh los observó hasta que el denso follaje los dejó fuera de su vista…, y a él de la suya. Entonces bajó la mano al suelo, levantó una roca y sacó de debajo una astilla de madera que volvió a colocar en la muesca tallada en el tronco de uno de los árboles.
Cuando penetró en el bosque, no tuvo problemas para encontrar de nuevo a los otros dos; un jabalí abriéndose paso en la espesura no habría hecho más ruido.
Avanzando con su habitual sigilo, Hugh se encontró al lado de sus compañeros sin que ninguno de los dos se percatara de su presencia. Carraspeó a propósito, pensando que el chambelán podía caer muerto de miedo si se presentaba sin anunciarse. En efecto, Alfred casi se salió de su pellejo al oír el alarmante sonido, y estuvo a punto de derramar lágrimas de alivio al comprobar que era Hugh.
—¿Dónde…? ¿Por dónde seguimos, señor?
—Continúa recto al frente. Saldrás a una senda despejada dentro de unos treinta palmos.
—¡Treinta palmos! —balbuceó Alfred, señalando las espesas matas en las que estaba enredado—. ¡Tardaremos al menos una hora en avanzar esa distancia!
—Si no nos atrapa algo antes —se burló Bane con un brillo de animación en sus ojillos.
—Muy divertido, Alteza.
—Aún estamos demasiado cerca de la carretera. Seguid caminando —ordenó Hugh.
—Sí, señor —murmuró el chambelán.
Llegaron a la senda en menos de una hora, pero el avance fue arduo, a pesar de todo. Aunque pardas y sin vida en invierno, las zarzas eran como las manos de los no muertos que alargaban sus afiladas uñas desgarrando las ropas y hendiendo la carne. En el corazón del bosque, los tres captaron perfectamente el leve murmullo cristalino causado por el roce del viento contra las ramas de los árboles hargast. Sonaba como si alguien pasara el dedo mojado sobre una plancha de cristal y producía una terrible dentera.
—¡Nadie en su sano juicio se metería en este maldito lugar! —gruñó Alfred, alzando la vista a los árboles, con un escalofrío.
—Exacto —asintió Hugh sin dejar de abrirse paso entre los matorrales.
Alfred avanzaba delante del príncipe y apartaba las ramas espinosas para que Bane pudiera pasar sin pincharse, pero las zarzas eran tan tupidas que, a menudo, tal cosa resultaba imposible. Bane soportó sin quejarse los arañazos en las mejillas y los rasguños en las manos, lamiéndose las heridas para aliviar el dolor.
«¿Con qué valentía afrontará el dolor de morir?».
Hugh no había querido formularse la pregunta y se obligó a responderla. «Con la misma que otros muchachos que he visto». Al fin y al cabo, es mejor morir joven, como dicen los monjes kir. ¿Por qué va a considerarse más valiosa la vida de un niño que la de un hombre maduro? En buena lógica, debería serlo menos, pues un adulto contribuye a la sociedad y un niño es un parásito. «Es algo instintivo», se dijo Hugh. «Nuestra necesidad animal de perpetuar la especie. Sólo se trata de un encargo más. ¡El hecho de que sea un niño no debe, no puede importar!».
Las zarzas cedieron por fin, tan de improviso que, como era lógico, pillaron por sorpresa a Alfred. Cuando Hugh llegó hasta él, el chambelán estaba tendido de bruces en un estrecho claro de bosque libre de matojos.
—¿Hacia dónde? Por ahí, ¿verdad? —inquirió Bane, bailando lleno de excitación alrededor de Alfred. El sendero sólo conducía en una dirección y, deduciendo que debía llevar a la nave, el príncipe echó a correr por él sin darle tiempo a Hugh a responder.
Hugh abrió la boca para ordenarle que regresara, pero la volvió a cerrar bruscamente.
—Señor, ¿no deberíamos detenerlo? —preguntó Alfred, nervioso, mientras Hugh esperaba a que se pusiera en pie.
El viento gemía y aullaba a su alrededor, impulsando pequeños fragmentos de cortante coralita y de corteza de hargast contra sus rostros. A sus pies se arremolinaban las hojas y sobre sus cabezas se mecían las ramas cristalinas de los árboles. Hugh aguzó la mirada entre el fino polvo y vio al muchacho corriendo temerariamente por el sendero.
—No le pasará nada. La nave no está lejos y no puede confundir el camino.
—¿Pero…, asesinos?
«El pequeño está huyendo de su único peligro real», se dijo Hugh en silencio. «Que escape».
—En estos bosques no hay nadie. Habría visto los rastros.
—Si no te importa, señor, Su Alteza es responsabilidad mía. —Alfred avanzó un par de pasos por el camino—. Me apresuraré a…
—Adelante —aceptó Hugh, moviendo la mano.
Alfred sonrió y movió la cabeza en un gesto de servil agradecimiento. Luego, echó a correr. La Mano casi esperaba ver al chambelán abrirse la cabeza a las primeras de cambio, pero Alfred consiguió que sus pies lo sostuvieran y apuntaran en la misma dirección que su nariz. Balanceando sus largos brazos y con las manos aleteando a los costados, el hombrecillo se lanzó camino abajo tras el príncipe.
Hugh se retrasó, haciendo más lentos sus pasos, como si esperara que se produjera algo incierto y desconocido. Había experimentado a veces aquella sensación con la proximidad de una tormenta: una tensión, una comezón en la piel. Sin embargo, el aire no olía a lluvia ni llevaba el acre olor fugaz del relámpago. Los vientos siempre soplaban con fuerza en la costa…
El ruido de un crujido hendió el aire con tal potencia que el primer pensamiento de Hugh fue que se trataba de una explosión y, el segundo, que los elfos habían descubierto la nave. El estrépito que siguió y el grito de dolor, cortado bruscamente, revelaron a Hugh lo que había sucedido en realidad.
Y lo embargó una abrumadora sensación de alivio.
—¡Auxilio, maese Hugh! ¡Ayuda! —La voz de Alfred, entrecortada por el viento, era casi ininteligible—. ¡Un árbol! ¡Un árbol…, caído…, mi príncipe!
«Un árbol, no», se dijo Hugh; «una rama». Una de buen tamaño, a juzgar por el ruido. Arrancada por el viento, había ido a caer en mitad del camino. Hugh había visto aquello muchas veces en aquel bosque; en ocasiones, él mismo había escapado por poco de que le cayera encima.
No echó a correr. Era como si el monje negro que llevaba a su lado lo tuviera agarrado por el brazo y le susurrara: «No es necesario que te apresures». Las astillas de una rama de hargast desgarrada eran afiladas como puntas de flecha. Si Bane estaba aún con vida, no sería por mucho tiempo. En el bosque había plantas que aliviarían su dolor, que adormecerían al pequeño y que, aunque Alfred nunca lo sabría, acelerarían su muerte al tiempo que la endulzaban.
Hugh continuó avanzando lentamente por el sendero. Los gritos de auxilio de Alfred habían cesado. Tal vez se había dado cuenta de su inutilidad, o quizás había encontrado ya muerto al príncipe. Llevarían el cuerpo a Aristagón y lo dejarían allí, como había querido Stephen. Daría la impresión de que los elfos habían abusado de mala manera del muchacho antes de matarlo, lo cual inflamaría aún más a los humanos. El rey Stephen tendría su guerra, y que le hiciera buen provecho.
Pero esto no era asunto suyo. Llevaría consigo al torpe chambelán para que lo ayudara y, al mismo tiempo, para sonsacarle la oscura trama que sin duda encubría y apoyaba. Luego, con Alfred a buen recaudo, la Mano se pondría en contacto con el rey desde un lugar seguro y exigiría que se le pagara el doble. Le diría…
Al doblar un recodo del camino, Hugh vio que Alfred no se había equivocado mucho al decir que había caído un árbol. Una rama enorme, mayor que muchos troncos, se había quebrado bajo la fuerza del viento y, en su caída, había partido por la mitad el tronco de un viejo hargast. El árbol debía de estar podrido, para haberse partido de aquel modo. Al acercarse, Hugh apreció en lo que quedaba de tronco los túneles de los insectos que habían sido los verdaderos asesinos del árbol.
Incluso caída en el suelo, la rama tenía otras secundarias que sobrepasaban en altura a Hugh. Las que habían chocado con el suelo se habían hecho añicos y habían lanzado una amplia oleada de devastación a través del bosque. Los restos cristalinos obstruían totalmente el paso, y el polvo levantado por la caída aún llenaba el aire. Hugh miró entre las ramas pero no logró ver nada. Se encaramó sobre el tronco hendido y, cuando llegó al otro lado, se detuvo a observar de nuevo.
El muchacho, que debería haber estado muerto, se encontraba sentado en el suelo y se frotaba la cabeza, desconcertado y perfectamente vivo. Tenía las ropas sucias y arrugadas, pero ya las llevaba así cuando había entrado en el bosque. Hugh estudió al muchacho con la mirada y apreció que no había fragmento alguno de corteza o de filamentos en sus cabellos. Tenía sangre en el pecho y en los jirones de la camisa, pero el resto de su cuerpo estaba intacto. La Mano contempló el tronco partido y volvió luego su mirada al camino, haciendo unos cálculos mentales. Bane estaba sentado justo en el punto en el que debía de haber caído la rama, y en torno al cual se amontonaban las astillas afiladas y mortales.
Y sin embargo, no estaba muerto.
—Alfred… —llamó Hugh.
Y entonces vio al chambelán, agachado en el suelo junto al muchacho, de espaldas al asesino, concentrado en algo que Hugh no alcanzó a ver. Al sonido de una voz, el cuerpo de Alfred dio un brinco de desconcierto y se incorporó como si alguien hubiera tirado de él con una cuerda atada al cuello de la camisa. Hugh reconoció por fin qué estaba haciendo: vendarse un corte en la mano.
—¡Oh, señor! Agradezco tanto que estés aquí…
—¿Qué ha sucedido? —preguntó Hugh.
—El príncipe Bane ha tenido una suerte extraordinaria, señor. Nos hemos librado de una tragedia terrible. Por muy poco, la rama no le ha caído encima a Su Alteza.
Hugh, que estaba mirando fijamente a Bane, advirtió la expresión de extrañeza del pequeño al escuchar a su chambelán. Alfred no se dio cuenta, pues tenía los ojos en la mano herida, que había intentado vendar (sin mucho éxito, al parecer) con una tira de tela.
—He oído gritar al muchacho —afirmó.
—De miedo —explicó Alfred—. Yo he echado a correr…
—¿Está herido? —Hugh volvió una mirada torva hacia Bane y señaló la sangre del pecho del príncipe y de la parte delantera de su camisa.
Bane se miró la zona señalada.
—No, yo…
—La sangre es mía, señor —lo interrumpió Alfred—. Cuando venía corriendo para ayudar a Su Alteza, me he caído y me he cortado en la mano.
Alfred exhibió la herida. Era un corte profundo, del que goteaba sangre sobre los restos destrozados de la rama. Hugh observó al príncipe para estudiar su reacción a la declaración de Alfred y vio el ceño fruncido del muchacho, que seguía mirándose el pecho detenidamente. Hugh trató de descubrir qué había llamado la atención del príncipe, pero sólo vio la mancha de sangre.
¿O era aquello? Hugh empezó a inclinarse hacia adelante para examinarla mejor cuando Alfred, con un gemido, se tambaleó y rodó por el suelo. Hugh dio unos golpecitos al chambelán con la puntera de la bota pero no obtuvo respuesta. Una vez más, Alfred se había desmayado.
Al levantar los ojos, encontró a Bane tratando de borrar la sangre de su pecho con el faldón de la camisa. Bien, hubiera allí lo que hubiese, ahora ya no estaba. Sin hacer caso del inconsciente Alfred, Hugh se dirigió al príncipe.
—¿Qué ha sucedido realmente, Alteza?
Bane lo miró con ojos encandilados.
—No lo sé, maese Hugh. Recuerdo un crujido y luego… —se encogió de hombros—, eso es todo.
—¿La rama te cayó encima?
—No me acuerdo. En serio.
Bane se incorporó, moviéndose con cuidado entre las astillas afiladas como el cristal. Luego, cepillándose la ropa, acudió en ayuda de Alfred.
Hugh arrastró el cuerpo exánime del chambelán fuera del camino y lo apoyó contra el tronco de un árbol. Tras unos cuantos cachetes en las mejillas, Alfred empezó a volver en sí, parpadeando agitadamente.
—Yo…, lo siento mucho, señor —murmuró Alfred, tratando de incorporarse y fracasando penosamente—. Es la visión de la sangre. Jamás he podido…
—Entonces, no la mires —lo cortó Hugh, viendo que la horrorizada mirada de Alfred iba a la mano y volvía a perderse mientras le rodaba la cabeza.
—Está bien, señor… No lo haré. —El chambelán cerró con fuerza los párpados.
Arrodillado a su lado, Hugh le vendó la mano, aprovechando la oportunidad para examinar la herida. Era un corte limpio y profundo.
—¿Con qué te has cortado?
—Con un pedazo de corteza, creo.
«¡Mentiroso!», pensó Hugh. «Eso le hubiera producido un corte irregular. La herida es producto de un cuchillo afilado…».
Se oyó otro crujido, seguido de un estruendo.
—¡Sartán bendito! ¿Qué ha sido eso? —Alfred abrió unos ojos como platos y se puso a temblar de tal manera que Hugh tuvo que agarrarle la mano y sostenerla con fuerza para terminar de ajustarle el vendaje.
—Nada —respondió Hugh. Se sentía completamente perplejo y no le gustaba la sensación, igual que no le había gustado la sensación de alivio por no tener que matar al príncipe. No le gustaba nada de aquello. El árbol le había caído encima a Bane, tan seguro como que la lluvia caía del cielo. El príncipe debería estar muerto.
¿Qué diablos estaba sucediendo?
Hugh dio un enérgico tirón de la venda. Cuanto antes se librara del pequeño, mejor. Cualquier sensación de disgusto que hubiera experimentado ante la perspectiva de matar a un niño quedó muy pronto sofocada.
—¡Ay! —Exclamó Alfred—. Gracias, señor —añadió humildemente.
—Vamos, en pie, no podemos retrasarnos más. Continuemos hacia la nave.
En silencio, sin mirarse siquiera entre ellos, los tres retomaron el camino.