3.5. La guerra en la frontera: los indios bárbaros
D
urante los años que duró la presencia española al norte del Río Grande fueron muchas las tribus indias que se enfrentaron a los españoles.
Las modalidades del enfrentamiento dependían de varios factores, que iban desde el número de guerreros que cada tribu era capaz de poner en el campo de batalla hasta el hábitat, pues no era lo mismo enfrentarse a los españoles para indios que vivían en llanuras que para los que habitaban en montañas; de la misma forma que no era igual, ni tenían las mismas posibilidades, los que habitaban en bosques que los que ocupaban mesetas desarboladas.
En el largo tiempo que duraron los contactos pacíficos o violentos entre españoles e indios cada parte aprendió de la otra, y tanto los guerreros de las tribus como los soldados españoles tomaron cosas unos de otros, desde armas a indumentaria y desde tácticas a formas de combatir o cazar. No corresponde a una obra de divulgación como esta describir en detalle lo que fueron estos pueblos y sus guerras contra la penetración española, por lo que nos limitaremos a dar algunas pinceladas sobre las más importantes de estas tribus y su forma de combatir, repasando algunas de las campañas más significativas libradas contra ellos por las tropas que guardaban las fronteras de los límites del virreinato de Nueva España.
Apaches y navajos
Tras el final de la rebelión de los indios pueblo, parecía que la paz podía llegar a la frontera norte del virreinato, pero todos sospechaban que era imposible. Los apaches, irreductibles a todo intento de asimilación, se habían convertido en un enemigo terrible y los caballos les habían dado una movilidad que hacía casi inútil intentar una victoria definitiva sobre ellos con los escasos medios de los que se disponía.
Aunque la frontera siguió siendo durante toda la era virreinal un lugar semiabandonado, se logró con gran esfuerzo el asentamiento progresivo de la mayor parte de las tribus que se encontraban en el entorno del Camino Real de tierra adentro que terminaba en Santa Fe. Poco a poco, los religiosos fueron logrando conversiones que hicieron que los indígenas se integraran en el sistema económico de la provincia, convirtiéndose en pastores y agricultores o en artesanos dedicados a la elaboración de manufacturas.
Los diferentes grupos apaches fueron, sin embargo, incapaces de aceptar el modelo de gobierno y la forma de vida que les ofrecía el virreinato. Dedicados a la guerra y al merodeo, eran cazadores nómadas y saqueadores que vieron en los pueblos y ranchos sitios magníficos para obtener de forma fácil todo aquello que deseaban, desde objetos materiales a caballos, mujeres y niños.
La inclinación natural de los apaches a la guerra aumentó por la llegada a los territorios del Río Grande de las tribus norteñas expulsadas por los comanches de las praderas. Desde entonces, los territorios más inhóspitos de Norteamérica constituyeron el principal hábitat de los apaches, y las duras condiciones impuestas por la naturaleza les exigieron una especial preparación como requisito indispensable para la supervivencia.
Durante su infancia y su juventud los futuros guerreros eran sometidos a pruebas que les permitían llegar a la edad adulta convertidos en hombres vigorosos y acostumbrados a sufrir, resistentes al hambre y a la fatiga, buenos arqueros y luchadores peligrosos en el cuerpo a cuerpo. Estas cualidades, útiles para la caza y la defensa del territorio contra otros grupos nativos, se manifestaron en toda su plenitud cuando su territorio se vio amenazado por los españoles y luego por los mejicanos y anglosajones.
El progresivo establecimiento de fuertes o presidios y la creación de una red de defensa en la frontera no terminó con el problema para los gobernantes de México, ya que en el complejo mundo cultural de los pueblos ndene la caza se fue desprestigiando frente al honor que representaba la captura de botín y los triunfos en la guerra, lo que convirtió a los apaches en un enemigo cruel y feroz. Grandes jinetes desde finales del siglo XVII, se adaptaron muy bien a la vida en el desierto. Continuamente en marcha como perseguidos o perseguidores, siempre estaban en guerra, atacando o huyendo, y pasando duras y prolongadas jornadas en terrenos áridos y sin apenas agua, comiendo solo carne seca y pinole y usando el desierto como hogar y refugio.
Respecto a sus grupos tribales, la administración virreinal los dividió de forma algo arbitraria en apaches occidentales, apaches de navajo —navajos—, chiricauas, mescaleros, mimbreños, jicarillas, lipanes y apaches de las praderas. Hoy quedan unos pocos miles en su mayoría en la reserva de San Carlos, en Arizona. En cuanto a los navajo, son hoy la tribu india más numerosa de los Estados Unidos, y ascienden a más de 175.000 en Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Eran un pueblo de lengua atapascana, parientes cercanos de los apaches y llegaron como ellos del norte, en concreto de Canadá en el siglo XIII. Tras su largo y conflictivo contacto con los españoles, acabaron aceptando una parte importante de su cultura, como la cría de ovejas y el trabajo de la plata y las piedras preciosas, y, aunque también tuvieron conflictos y luchas con los angloamericanos, lograron mantener una paz razonable gracias a la cual han logrado, al menos, no ser exterminados y sobrevivir en mayor número que otros pueblos indios.
Los diversos grupos apaches constituyeron el enemigo más capaz al que jamás se enfrentó el hombre blanco, en una serie de conflictos endémicos que no acabaron hasta finales del siglo XIX. Los doscientos años de guerras apaches, que ensangrentaron el norte del actual México y sudoeste de los Estados Unidos, se extendieron a partir de finales de la década de 1680 y no concluyeron hasta la rendición de la banda de Gerónimo en 1886, cuando su pueblo había sido prácticamente aniquilado en unas guerras que costaron la vida, además de a miles de indios, a colonos, viajeros, religiosos y militares de España, México y los Estados Unidos [25].
En cuanto a la nación apache, al no poseer historia escrita solo hay conjeturas sobre las razones de su emigración desde Alaska a las desoladas tierras de Arizona y Nuevo México, pero en cualquier caso la tradición oral parece demostrar que en el extremo norte de América también fueron notables depredadores. Cuando se encontraron con los españoles vivían de la caza, el nomadeo y el saqueo de los indios pueblo, y todos los intentos de convertirlos al cristianismo e integrarlos en la sociedad virreinal fracasaron. En realidad, la táctica española con ellos se limitó a tres acciones: las dos primeras militares, como el establecimiento de la red de presidios y la realización de incursiones de represalia contra sus territorios, y la tercera suponía algo parecido al soborno, un sistema con el que los administradores coloniales españoles lograron notable éxito, puesto que en el tercio final del siglo XVIII la estrategia virreinal acabó triunfando al combinar acciones de fuerza con otras encaminadas a minar el espíritu combativo de los guerreros indios.
El virrey Gálvez sostenía que solo la acción ofensiva constante de las tropas presidiales y refuerzos del ejército llegados del interior de México podían forzar a los apaches a pedir la paz. Había que atacar las rancherías, buscar sus escondites y guaridas en montañas y desiertos y perseguir a las partidas de guerreros hostiles de forma implacable.
Todas estas acciones de fuerza debían complementarse con la distribución de aguardiente y licor entre las tribus a la menor ocasión, pues se sabía del efecto demoledor del alcohol sobre la salud de los indios. Lo cierto es que entre 1786, fecha en la que el virrey tomó la decisión de llevar a cabo una política implacable contra ellos, hasta el comienzo de la Revolución independentista de México en 1810, la violencia en la frontera de Nueva Vizcaya y Nuevo México bajó mucho en intensidad, aunque jamás desapareció del todo.
A comienzos del siglo XIX la corrupción y la mala administración de los representantes de la corona en las Provincias Internas habían generado un progresivo descontento en los apaches, que veían como funcionarios sin escrúpulos y poderosos hacendados que actuaban al margen de la ley con total impunidad, no solo habían invadido sus territorios en busca de riquezas mineras, sino que explotaban a las tribus, agredían a mujeres y niños o trataban a los hombres con desprecio e insolencia, algo que los apaches, altivos y orgullosos, soportaban muy mal.
Una corriente reivindicativa que buscaba volver a las antiguas formas de vida y devolver a los guerreros su dignidad de combatientes y hombres libres tuvo cierto éxito, por lo que hacia 1804, una vez más y hasta su amargo final en la década de los ochenta, la guerra regresó de forma sistemática al territorio del Río Grande y la frontera de las Provincias Internas volvió a conocer la violenta rutina de las incursiones de saqueo apaches.
El primer golpe lo dieron en 1804 dos jefes llamados Rafael y José Antonio, que durante media docena de años llevaron la destrucción a los territorios de Nuevo México y Arizona, y llegaron muy al sur en la región de Durango. Se intensificaron los secuestros, robos de ganado y ataques a caravanas, ranchos aislados y pueblos. El intento de los rancheros y hacendados más poderosos de organizar a sus milicias de una manera nueva y diferente, con la creación de los Cazadores de Nueva Vizcaya y los Húsares de Texas, fracasó estrepitosamente. Las nuevas y brillantes unidades de los ricos criollos se mostraron incapaces de detener la oleada de destrucciones y saqueos. Más de 300 personas fueron asesinadas, sin contar las decenas de secuestrados, y se perdieron miles de pesos en destrucción de granjas, alquerías y en pérdidas de ganado. Finalmente, los jefes indios rebeldes cayeron en un choque contra una compañía volante presidial en 1810, pero el comienzo de la Revolución independentista mexicana agravó la situación, pues una parte considerable de las tropas que defendían la línea de presidios se unieron a los insurrectos, y se creó un vacío que fue rápidamente aprovechado por los apaches.
En los años siguientes la guerra en la frontera se intensificó y entre 1813 y 1814 le tocó a Sonora recibir el impacto principal de las agresiones indias, orientadas en ese periodo al oeste para evitar la presencia de las tropas republicanas y realistas que se enfrentaban en la región central de las Provincias Internas.
Aun así, mal que bien, la fuerte presencia militar provocada por la guerra, contuvo a los apaches durante el periodo 1810-1822, pero el daño producido por los continuos enfrentamientos armados y la pérdida de población afectó de forma muy grave a la red defensiva, que finalmente colapso cuando México ya era nación independiente, unos pocos años más tarde.
Respecto a cómo hacían la guerra, el conde Gálvez, buen conocedor de la lucha en la frontera escribió de ellos:
Los apaches hacen la guerra por odio, o por utilidad; el odio nace de la poca fe que se les ha guardado, y de las tiranías que han sufrido como pudiera hacerse patente con ejemplares que es vergonzoso traer a la memoria. La utilidad que buscan es por la necesidad en que viven pues no siembran ni cultivan la tierra ni tienen crías de ganado para su subsistencia desde que en los Españoles encuentran por medio del hurto lo que necesitan. Cuando emprenden sus campañas, si es solo con la idea de robar, vienen en pequeñas partidas, y si es con la de destruir los pueblos, se unen rancherías, formándose en mayor número; pero aunque sea distinto el objeto de sus empresas, el modo de conducirse es siempre el mismo y como sigue:
Formase la grande o pequeña tropa y nombran entre todos uno que los mande, el mas atrevido, mas sagaz y mas acreditado, cuya elección nunca sale errada, porque jamás tiene parte en ella la adulación, la entrega, ni el cohecho; solo la utilidad publica, y no hay nobleza heredada, favor, ni fortuna que se interponga; a este obedecen hasta perder la vida, solamente en campaña, pues en sus rancherías todo hombre es independiente.
Trae cada uno su caballo —que por supuesto es bueno—, sin mas arneses que un fuste ligero herrado con cueros que preservan el casco, y que quitan con prontitud cuando llega el caso de montarlos, trayéndolos siempre del diestro hasta el día de la función; caminan de noche siempre que han de atravesar algún llano, haciendo alto en las sierras pedregosas donde no se estampa la huella para ser seguidos por el rastro; desde estas alturas dominan y registran los llanos a donde no descienden sin ser cuidadosamente reconocidos; no hacen lumbre de día por el humo, ni de noche por lo que luce, evitando en sus marchas la unión para no levantar polvo ni señalar el rastro.
En los altos o día de descanso aumentan su vigilancia desconfiados en extremo, son mas los que velan que los que duermen, por cuya razón jamás se ven sorprendidos.
Con estas precauciones y silencio se conducen hasta la inmediación de nuestras poblaciones donde las duplican y empiezan a tomar medidas para dar con seguridad el golpe, el que dirigen poco mas o menos del modo siguiente:
Puestos en altura —como se dijo— advierten la situación de nuestros pueblos, haciendas, ranchos, caballadas y ganados, indicándosela el humo, las lumbres y los polvos, por medio de estas señales que marcan el de día, se dirigen y bajan de noche a las llanuras en busca de la presa; cuando se encuentran cerca, esconden sus caballos, dejándolos al cuidado de algunos, se dividen, y cada uno por su parte se acerca lo posible para lograr el exacto y ultimo reconocimiento.
Es increíble la habilidad y destreza con que los ejecutan y las mañas que se valen para su logro; embadurnándose el cuerpo y coronándose la cabeza con hierba, de modo que tendidos en el suelo parecen pequeños matorrales. De este modo y arrastrándose con el mayor silencio, se acercan a los destacamentos hasta el punto de reconocer y registrar el cuerpo y la ropa de los soldados, que duermen. Al mismo tiempo que están en esta silenciosa tarea, se comunican recíprocamente por medio de infinita variedad de voces que contrasten exactamente, imitando el canto de las aves nocturnas, como lechuzas, tecolotes, y el aullido de los coyotes, lobos y otros animales.
Una vez que tienen explorado el paraje a su satisfacción, por medio de las mismas señales se retiran, quitan los cueros de los pies de los caballos, montan y guardando el mismo silencio hasta la inmediación en que pueden ser sentidos, embisten con tanta furia que no dan tiempo de tomar las armas ni ponerse en defensa al hombre mas diestro y de mas precaución.
De esta refinada astucia, nace que tomando bien sus medidas nunca yerran el golpe, bastando diez indios para que en poco más de un minuto dejen 20 de los nuestros en el campo, y obligando a otros tantos a la fuga.
No se puede explicar la rapidez con que atacan, ni el ruido con el que pelean, el terror que derraman en nuestra gente, ni la prontitud con que dan fin a todo.
Quizá parecerá increíble esta verdad a quien no se haya hallado en esta guerra, pero mucho podrá inferir quien sepa lo que es la sorpresa, las ventajas de quien la logra y la inacción y fallecimiento del sorprendido a cuya enmienda no alcanza regularmente, la fuerza del espíritu, ni el ejemplo del que manda y así la vigilancia y precauciones de emplearse para serlo, pues verificada, ya no hay subordinación sino desorden y desaliento.
Basta esta corta idea de la conducta de los indios en campaña y el saber que siempre atacan por sorpresa para inferir que sus golpes son terribles y casi inevitables —pues ellos tienen constancia para esperar un mes entero la hora del descuido— y para conocer igualmente que en nuestras tierras es imposible lograr contra ellos ninguna ventaja, quedándonos solo el partido de buscarlos en las suyas donde tal vez se consiguen porque viven con mas disgusto.
Cuando en los años finales del siglo XVII los apaches se convirtieron en un pueblo nómada a caballo, su sistema de vida no se vio sustancialmente alterado, pero encontraron una forma mejor de llevar a cabo su tradicional y depurado sistema de combate adaptando sus tácticas de incursión a las ventajas que el caballo les daba. Las principales eran la capacidad de escapar en caso de peligro y la de ampliar notablemente el radio de sus incursiones, manteniendo su astuto y eficaz método de guerra, que les permitía causar grandes daños y sembrar la inquietud y el miedo en un territorio muy amplio con muy pocos medios.
Los apaches de las llanuras, como los lipan, que no aún no montaban, habían sufrido mucho ante los comanches y utes en las primeras décadas del sigo XVIII, pero en el sur, donde llegaron hacía 1725-1735, se convirtieron en guerreros tan formidables como sus parientes de Arizona y Nuevo México.
Cuando un grupo de guerra apache iniciaba una campaña, contaba con un líder de combate, siempre carismático y buen conocedor de sus hombres y de sus enemigos, que dirigía la partida y seleccionaba el lugar del ataque. El jefe principal dejaba a un pequeño grupo en el campamento con las mujeres y los niños y marchaba con el resto hacia su objetivo. En los siglos XVIII y principios del XIX, una banda guerrera apache de gran entidad estaba entre los 100 y los 200 guerreros [26], que se dividían en grupos más pequeños para causar daño en un área lo más extensa posible. Esto hacía también más difícil la respuesta de las tropas presidiales y la defensa de los colonos, y generaba gran alarma en zonas muy amplías, pues no se sabía nunca muy bien de donde venía o cual era el grupo principal.
Los ataques se producían durante la noche, principalmente con luna llena, y durante el día el grupo apache permanecía escondido y oculto, en cuevas, rocas o bosque— cilios, con los caballos y el campamento vigilados por unos pocos centinelas.
Cuando el objetivo eran caravanas, trenes de muías o tropas presidiales —algo poco frecuente—, se seleccionaba bien un lugar en el que preparar una emboscada que ofreciese siempre una buena forma de huida, ya que cuando la resistencia era dura, los apaches rara vez insistían y normalmente optaban por una prudente retirada, pues los jefes valoraban mucho la vida de sus guerreros y no se arriesgaban de forma innecesaria, aunque siempre fueron unos combatientes temibles.
Cuando el objetivo era capturar caballos o ganado, se recurría a la estampida, un sistema seguro para obtener botín, aunque se perdiera una parte de los animales, que por otra parte eran sacrificados si la partida guerrera era sorprendida y no tenía más remedio que huir.
Las bandas apaches solían evitar el enfrentamiento campal, en el cual siempre fueron mejores los comanches y otras tribus de las llanuras, pero si no había más remedio eran capaces de combatir con gran habilidad, combinando a sus lanceros con arqueros montados y con guerreros que luchaban a pie, y haciendo uso, a partir del siglo XIX, de armas de fuego cada vez con más frecuencia.
Los españoles tuvieron una gran habilidad para mantener a los indios alejados de las armas de fuego, al menos en el Oeste, pues en Florida y en Louisiana fue imposible, ya que los comerciantes ingleses y franceses se las facilitaban en gran número, pero en Texas las tribus no pudieron comenzar a emplearlas hasta casi finales del siglo XVIII, y en Arizona y Nuevo México ya bien avanzado el XIX. En las Californias, al igual que ocurrió con los caballos, los indios jamás contaron con ellas, por lo que estuvieron siempre en una situación de gran inferioridad.
Tras la cabalgada o incursión, en el retorno hacía el punto de partida, los indios solían dejar rezagados pequeños grupos de «retardadores» para despistar a las tropas que les perseguían, y asegurarse de que no seguían al grupo principal, que llevaba a los animales y personas capturados y cargaba con el botín producto de la rapiña. Estos grupos de retaguardia, en ocasiones compuestos por un par de guerreros o incluso por uno solo, estaban formados habitualmente por guerreros experimentados y bien armados, y eran muy peligrosos, ya que recurrían a las emboscadas para sorprender a sus perseguidores.
Cuando finalmente los apaches se reunían en el punto de encuentro se repartían el botín, y los guerreros regresaban a la tribu con sus ganancias y con las mujeres y niños que habían capturado. Las primeras servían como concubinas o esclavas y los niños eran entrenados para combatir, llegando algunos a convertirse en grandes jefes de guerra.
Comanches
Los comanches entraron por primera vez en las praderas del norte a comienzos del siglo XVI, cuando formaban parte de los shoshones orientales, y se asentaron en torno al río Platte y en el sudeste de Wyoming, entre el pie de las Montañas Rocosas y las Colinas Negras.
A finales del siglo XVII un hecho provocado indirectamente por los españoles iba a cambiar para siempre su historia y la del resto de las tribus de las praderas: su aprovechamiento de los caballos. Hacia 1680 los comanches estaban ya acostumbrados a ver caballos y buscaron desesperadamente la forma de hacerse con ellos. Las tribus montadas eran un enemigo terrible y los pueblos que no sabían montar se veían abocados al hambre y la destrucción, ya que los caballos permitían mejorar el nomadeo, la búsqueda de mejores territorios y el seguimiento de las manadas de bisontes, esenciales para la vida de los pueblos indios.
Lentamente, a partir del año 1700, grupos de comanches ya montados se fueron separando del grueso del pueblo shoshone y comenzaron a tener una identidad propia. Aliados con los ute, formaron una fuerte confederación en el oeste de Kansas, entre los ríos Platte y Arkansas. Se sabe que los españoles obtuvieron las primeras informaciones sobre ellos cuando unos pocos se acercaron en compañía de algunos ute hasta la ciudad de Taos, el puesto importante más al norte en la época del Virreinato de Nueva España. Aunque no hay documentos que prueben ese encuentro, lo cierto es que una vez completada la autoridad española en Nuevo México, tras la expedición de Diego de Vargas, y pacificada la región, en 1706 se sabía ya de los comanches, debido a que los picuris (una tribu pueblo que se negó a reconocer la autoridad española y había emigrado a las planicies apaches del oeste de Kansas) sufrieron terribles incursiones de lo que para ellos era un pueblo desconocido, hasta el extremo de preferir la sujeción a la autoridad española en el valle del Río Grande antes que seguir soportando los ataques de estos feroces guerreros.
En la primera década del siglo XVIII los utes y los comanches, actuando de forma combinada, arrasaron los campamentos y villas apaches al este del río Colorado. Los apaches de las llanuras eran excelentes guerreros, pero a diferencia de sus parientes del sur aún no montaban a caballo, por lo que poco pudieron hacer para frenar a sus nuevos enemigos, que en unos años obligaron a los jicarillas a refugiarse en las montañas del norte de Nuevo México. Mientras, otros apaches de las llanuras abandonaron sus asentamientos en el norte de Arkansas y marcharon también al noreste de Nuevo México, al Panhandle de Texas y al oeste de Oklahoma, quedando solo unos pocos en el alto Arkansas.
Poco a poco los comanches y los utes se fueron acercando a los puestos españoles para comerciar, atraídos y sorprendidos por los objetos que podían obtener de los extraños extranjeros.
Asustados los responsables de la defensa de Nuevo México por las actividades de los comanches, de quienes pensaban que podían espiar y descubrir los puntos débiles de la defensa, se decidió actuar de inmediato. Aún se recordaba la rebelión Pueblo de 1680, y dispuestas a cortar la amenaza las tropas españolas atacaron y destruyeron en 1716 un campamento comanche-ute al noreste de Santa Fe y lo destruyeron. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos.
Este ataque provocó la ira de los comanches, pero en los tres años siguientes no hubo más combates entre ellos y los españoles, aunque los comanches continuaron sus ataques contra los apaches y en 1719 realizaron su primera incursión para capturar caballos en Nuevo México, lo que provocó una campaña de respuesta española. Durante semanas los dragones de cuera persiguieron a las esquivas bandas comanches y utes en una incursión en profundidad que les llevo hasta el río Arkansas, en Pueblo, hoy Colorado, pero no encontraron más que campamentos abandonados, sin lograr apenas causar daño a las tribus, que continuaron con su guerra contra los apaches de las llanuras.
El conflicto alcanzó su punto de máxima violencia en los años en los que en Europa y América se libraba la Guerra de la Cuádruple Alianza (1717-1722). Los refugiados apaches-mescaleros y lipan se concentraron en el sur de Texas y Nuevo México desde donde pronto comenzaron a atacar los ranchos y misiones españolas, en tanto otras bandas indias se dirigían hacía Arizona, atacaban los asentamientos españoles en el Río Grande, cerca de El Paso, y amenazaban las comunicaciones con Santa Fe y el norte de México. La presión de comanches y utes había desestabilizado totalmente el Sudoeste.
Entretanto, los rumores que llegaban a Santa Fe indicaban que los franceses, desde su puesto de Arkansas, estaban extendiendo su influencia en las llanuras y armando a las tribus con fusiles. Para investigar se envió al norte, en 1720, a la expedición de Villasur, que como hemos visto fue aniquilada por los pawnee con ayuda francesa.
Dos expediciones más, enviadas en 1723 para apoyar a los últimos apaches que aún resistían en Colorado y Kansas contra los comanches, fracasaron también. Se llegó a librar una batalla que duró nueve días en una zona —no identificada aún por los historiadores— llamada Gran Sierra de Hierro, en la que los apaches fueron completamente derrotados, perdiendo en pocos años todos sus asentamientos en el alto Arkansas, aunque pequeños grupos aún permanecieron diez años más en las llanuras. Los apaches de las llanuras, principalmente los lipan, en su marcha al sur absorbieron a pequeñas tribus como los coahuiltecos, chisos, janos y mansos y alternaban periodos de guerra y comercio con los tonkawas y caddo del este de Texas, sin detener sus continuas luchas contra los comanches. Hacia 1730, estos eran los dueños del Panhandle tejano y del noroeste de Nuevo México, y son mencionados en Texas por vez primera en 1743 como norteños, aunque en ese nombre se incluían también, casi con seguridad a algunos pawnees y wichitas.
Aproximadamente sobre la misma época, la alianza entre utes y comanches se rompió, sin que estén claras las causas. De lo que no hay duda es que comenzó entre ambos pueblos medio siglo de choques esporádicos, en ocasiones muy violentos, pero que nunca alcanzaron la ferocidad de las luchas con los apaches.
En 1749, una delegación ute pidió ayuda a los españoles contra los comanches, que les habían obligado a abandonar las praderas y a buscar refugio en las montañas. También buscaron el apoyo de los jicarillas, una tribu apache antaño enemiga. En los años siguientes, a pesar de que los españoles contaron con la ventaja de esta alianza, los kotsotekas, una tribu comanche, cruzaron el Arkansas y entraron en el noreste de Nuevo México. En tanto los yamparika y los jupoe siguieron en Arkansas hasta comienzos del siglo XIX, otros grupos llegaron hasta el límite del Llano Estacado, en Texas.
Para los comanches la enemistad con los españoles era beneficiosa, pues les permitía obtener por la vía del saqueo una gran cantidad de productos, que de lo contrario les estarían vedados. Mientras en el norte de Nuevo México se comerciaba con ellos desde Taos, en Texas eran unos enemigos implacables, de los apaches y de los españoles, a los que robaban caballos y cualquier cosa que estuviese a su alcance. Lo cierto es que su economía mejoró, como demuestra el hecho de que hacia 1735 les sobraban los caballos. Pero aunque el comercio tenía éxito entre ellos y les permitía facilitar productos europeos y mejicanos —desde telas hasta cuchillos— a otras tribus más alejadas, las depredaciones seguían, por lo que en 1742 una fuerte expedición española fue enviada hasta los ríos Arkansas y Wichita para acabar con sus pueblos y campamentos. Pese a que no se logró detener las incursiones, las expediciones de represalia demostraban a los comanches y a otras tribus que no podían actuar a su antojo y con impunidad.
En los años sesenta del siglo XVIII la guerra en Texas era ya endémica y en ella se enfrentaban españoles contra comanches y wichitas, españoles contra apaches lipan y estos últimos contra comanches. El cambio de soberanía en Luisiana a partir de 1763 y el control por parte de España de la colonia francesa afectó a las relaciones con los indios, pues los comerciantes franceses lograron un acuerdo entre los wichitas y España, pero fracasaron con los comanches, cuyas incursiones continuaron y hubiesen ido a peor de no haber sido por una epidemia de viruela que los diezmó entre 1778 y 1781.
Las tropas españolas obtuvieron un éxito razonable en sus campañas de los años ochenta contra los debilitados comanches, y en 1785 el gobernador de Texas, Domingo Cabello, envío emisarios a los campamentos wichita, para contactar con los jefes comanches y proponerles una alianza contra los apaches. La paz acordada en septiembre se firmó en San Antonio de Béxar en octubre con el habitual intercambio de regalos y la promesa de establecer un sistema regular de intercambios y comercio. Como resultado del acuerdo, en Nuevo México se logró una tregua estable, pero no tanto en Texas y el norte de México, donde para alcanzar la paz los partidarios del tratado con los españoles mataron a varios jefes opuestos al acuerdo.
Pero el gran problema planteado en la segunda mitad del siglo XVIII para las autoridades españolas lo constituyó la llegada a las praderas de comerciantes franceses. Ya en 1724 Bourgmont se había encontrado con algunos padoucah-apaches de las llanuras — en el suroeste de Kansas, y se iniciaron prometedores contactos comerciales que se intensificaron a partir de 1739, cuando los hermanos Mallet, procedentes de Illinois, solicitaron al gobernador español en Nuevo México que abriese el comercio. Aunque se les trató bien, como súbditos que eran de una nación aliada, no se atendió su petición y se les envío de vuelta. Eso sí, cundió la alarma, hasta el extremo de que el siguiente francés que apareció por Nuevo México para comerciar fue condenado a muerte y ejecutado.
Tan radical medida no desanimó a los comerciantes franceses, que se dedicaron a ganarse a las tribus. En 1740 habían llegado ya a importantes acuerdos con los wichita y desde 1747 fueron incluso capaces de lograr la paz entre esta tribu y los comanches. Eso les permitió comenzar el comercio con los indios, que entregaban caballos robados en Nuevo México y Texas a cambio de lo que más temían los españoles, armas de fuego.
Armados con rifles y fusiles franceses, los comanches comenzaron a lanzar una serie de incursiones devastadoras y tras la campaña de saqueos en el Pecos de 1746 casi logran aislar Santa Fe de México y cortar el Camino Real de tierra Adentro. Atacaron Pecos en 1746,1750, 1773 y 1775 y la propia Taos en 1760. Las operaciones contra ellos lanzadas desde México y Nuevo México fracasaron, pero la mejora de los presidios y puestos de la frontera en la década de 1770 y la reorganización de las tropas permitieron alcanzar éxitos, y en la campaña de 1774 se logró el primer resultado notable. Una fuerza combinada de 600 soldados, milicianos e indios pueblo aliados, al mando de Carlos Fernández, sorprendió en Ratón —Spanish Peaks, Nuevo México— a un campamento comanche que destruyó en su totalidad y haciendo un centenar de prisioneros.
En 1779, Juan Bautista de Anza, gobernador de Nuevo México, lanzó una campaña destinada a terminar con la amenaza. Se dio cuenta que era preciso lograr una gran victoria que desmoralizara a los comanches, y tras mejorar el entrenamiento de las tropas evitó caer en los errores de sus antecesores. Si se quería vencer a los comanches había que actuar como ellos, atacar en grupos pequeños, por sorpresa y evitar las grandes columnas de tropas que al desplazarse hacían que los indios las viesen a kilómetros por el polvo que levantaban y las hogueras de los campamentos.
La paz de Anza
El 15 de agosto de 1779 comenzó la campaña contra los comanches al salir Anza de Santa Fe con rumbo a Taos. Llevaba 600 hombres y el día 16 de agosto seleccionó a lo mejor de la caballería presidial y envío dos exploradores al norte para descubrir a los indios. El 20 recibió como refuerzo el apoyo de 200 apaches y yutas y dos días después comenzó una marcha nocturna, siguiendo el valle de San Luis, y acampó en un pantano al que bautizó San Luis por ser el día de ese rey de Francia. En este lugar los yutas hablan acabado en julio con una partida comanche, por lo que sabían que el grueso de los comanches estaba cerca.
Empleando tropa ligera para la batida y exploración del terreno, ocultándose durante el día, marchando de noche con los cascos de los caballos forrados con cuero y tela para no hacer ruido, sin encender hogueras, las tropas españolas, acamparon en Ponche Springs (Colorado) y el 28 cruzaron el Arkansas. Cazaron medio centenar de búfalos y atacaron el día 31 el campamento del jefe Cuerno Verde, que logró escapar en dirección a Taos. Tras volver al sur y cruzar de nuevo el Arkansas, los exploradores que iban en vanguardia localizaron las avanzadas comanches el 2 de septiembre. Al día siguiente las tropas presidiales las atacaron y mataron a Cuerno Verde, a su hijo y a cuatro jefes más. El día 10, Anza estaba ya de regreso en San Fe. Había logrado un triunfo inmenso.
La muerte del jefe Cuerno Verde tuvo un enorme impacto entre las tribus. Los navajos pidieron la paz de inmediato y los comanches quedaron impresionados y se les convenció para firmar un tratado de paz.
A los acuerdos con los blancos se opuso un jefe llamado Toro Blanco, que fue asesinado por los hotsotekas, quienes reunidos con los jupe y yampariha acordaron la paz y nombrar jefe a Encueracapa, llamado así por llevar una capa confeccionada con cueras tomadas a los dragones españoles.
Tras dos reuniones en Pecos y en un campamento comanche, se llegó a un acuerdo a primeros de 1786, en el que los negociadores españoles consiguieron que los comanches y los utes aceptaran la paz y se comprometieran a una alianza contra los apaches.
La paz de Anza, unida a la inteligente política que combinaba regalos —sobre todo alcohol— con la fuerza de las armas, había tenido éxito. A cambio de los obsequios, del permiso para comerciar y de poder seguir en sus terrenos de caza, los comanches no volverían a atacar al Nuevo México español durante décadas. El comercio en la Comanchería quedó establecido a través de los comancheros, que facilitaban armas de fuego y todo tipo de objetos a los indios. Esta relación se mantuvo incluso cuando los comanches comenzaron a hacer uso de las armas de fuego contra los colonos de Texas.
En líneas generales, la paz con los indios de la nación comanche se mantuvo estable en Nuevo México, pero el acuerdo no afectaba a los comanches que vivían entre los ríos Platte y Arkansas, que eran la mayoría, y que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII se enfrentaron a los españoles en Texas, ni tampoco a los osages, lakotas, cheyennes, arikara y pawnee. Eso los convirtió en enemigos de casi todas las tribus de las praderas, y generó migraciones de pueblos indios que acabaron teniendo repercusión en territorios mucho más al sur.
El desplazamiento al sur de los kiowasa partir de 1765, por ejemplo, afectó a los comanches en la disputa por los territorios de caza. Ante esta situación, que en la década de 1780 era ya muy preocupante, los funcionarios españoles intentaron desesperadamente evitar la guerra en sus fronteras. Incluso en 1805, los comerciantes españoles intentaron buscar un arreglo entre kiowas y comanches, lo que finalmente se consiguió con un acuerdo entre ambas naciones que jamás se rompería.
Durante los años siguientes hubo incidentes, como el asesinato del hijo de un jefe yamparika en 1803, que casi provoca una guerra, pero lo cierto es que entrenados por oficiales de las tropas presidiales los comanches apoyaron con valor a las tropas españolas para luchar contra los apaches. Incluso en la campaña del general Ugalde contra loslipan en el sur de Texas (1789-1790) los comanches combatieron bien junto a las tropas virreinales.
Lo que no se pudo impedir fue la continua y endémica guerra en el norte y centro de Texas, donde las tribus comanches siempre fueron hostiles. El caos en el que se vio envuelta la provincia de Texas a partir de las incursiones de los filibusteros norteamericanos (1800) y el comienzo de la Revolución independentista mejicana (1810) incrementó los ataques y suspendió el sistema de intercambios comerciales entre ambas partes.
La pérdida de los puestos de vigilancia de la frontera, afectados por las luchas entre los ejércitos republicanos y realistas, y la militarización de la provincia durante dos décadas, refrenó algo la violencia de los comanches, que jamás se hablan enfrentado a tantos soldados. Valga como ejemplo la detención en 1811, en San Antonio, del jefe indio El Sordo, acusado de correría de comanches y wichitas para conseguir caballos. La acusación provocó que una partida de guerra comanche se presentara en San Antonio, la capital de Texas, para exigir explicaciones, siendo recibidos por 600 soldados de las tropas del Ejército Realista. No hizo falta usar la fuerza, pues los comanches, impresionados por el despliegue militar, optaron prudentemente por retirarse.
Durante una década los comanches depredaron ocasionalmente la frontera, asombrados del nivel de violencia y destrucción imperante en la provincia por la guerra que libraban los cristianos —indios, blancos y mestizos— entre ellos.
En esos años el gobierno español fue reemplazado por el mejicano, lo que en principio no parecido afectarles. Lo que si notaron los indios fue la llegada a las tierras tejanas de unos nuevos extranjeros, que pronto se llamaron a si mismos texians y se consideraban los dueños de las tierras, los ríos, las montañas y los pastos. Eran agresivos y duros, estaban bien armados y llegaban por miles. Solo dos años después de su llegada crearon una fuerza privada que debía protegerles y a la que llamaron Texas Rangers. Los comanches aún no lo sabían pero su mayor enemigo, el que acabaría por exterminarlos, acababa de nacer.
Utes y wichitas
Reducidos hoy a unos pocos miles en varias reservas en Utah y Colorado, los utes, un grupo escindido de los shoshones, que hablaban una lengua del subgrupo numic de los uto-aztecas, aparecen por primera vez en una crónica española de 1626, aunque no hubo un contacto violento directo hasta 1637, cuando el gobernador de Nuevo México, Luis de Rosas capturó a 50 utacas y los obligó a trabajar en Santa Fe. Más tarde, cuando el pueblo Ute era ya bien conocido, se firmó un tratado en el año 1670, que no tuvo gran transcendencia debido a que, como consecuencia de la rebelión Pueblo de 1680, los españoles estuvieron ausentes de Nuevo México durante doce años.
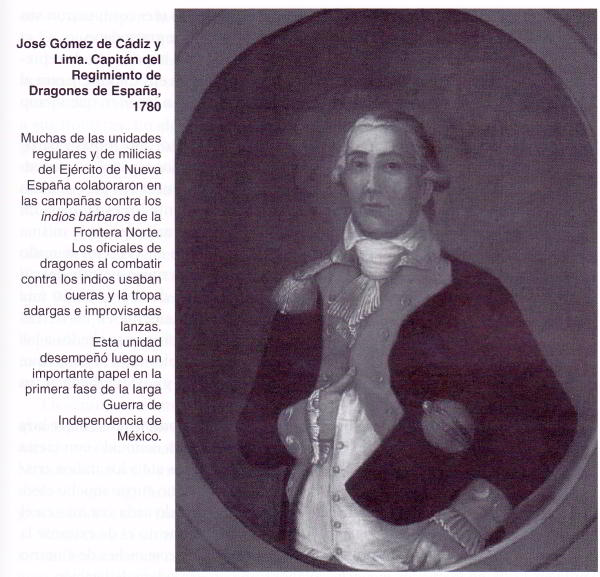
Tras la reconquista española de la perdida provincia, los utes, los apaches y los hopis llegaron a una alianza que tenía como objeto impedir el asentamiento del gobierno colonial español en sus tierras.
Durante más de una década los tres pueblos colaboraron en los ataques a ranchos y misiones y el robo de caballos y ganado. En 1706 la expedición de Juan de Ulibarri alcanzó el sudeste de lo que hoy es Colorado y tuvo conocimiento de la aproximación al territorio español de un nuevo pueblo: los comanches.
Para prevenir las incursiones, en 1716 se lanzó la primera gran campaña militar contra utes y comanches, que si bien no tuvo éxito, mostró a las tribus la decisión de las guarniciones de Santa Fe y Taos de emplear el poder de las armas del rey de España. A pesar de esto, en la década de 1730-40 los utes continuaron sus ocasionales depredaciones, que causaban más molestias que grave daño.
Hartos de los saqueos, los españoles emprendieron una expedición de represalia en 1746 que derrotó a una alianza de utes y comanches en Abiquiu, y otra al año siguiente. Estas campañas causaron mucho quebranto a los utes, que vieron sus campamentos atacados y destruidos.
Cansados del daño sufrido, los jefes de los utes —Chiquito, don Tomás y Barrigón, conocidos así por los nombres guasones que les daban los españoles— intentaron en 1752 acordar un tratado de comercio. Para entonces los utes estaban muy divididos y tenían dudas sobre cómo debían actuar ante los españoles. En 1754 habían expulsado a los navajos del Alto San Juan y otro grupo de la misma etnia, los mouache, se alió con los apaches jicarillas y logró en 1760 un acuerdo formal con los españoles que impedía a éstos penetrar sin permiso al norte del río Gunninson. Cinco años después, sin embargo, José María de Rivera lideró una expedición al sudoeste de Colorado que penetró profundamente en las tierras Ute para reconocer la región. En 1770 esos indios entraron en guerra aliados a los hopi y los navajo, lo que impidió a los españoles seguir explorando la zona, que no pudo ser reconocida de nuevo por Rivera hasta 1775, y cartografiada al fin con precisión por Miera y Pacheco en 1776.
Durante el último tercio del siglo XVIII la situación en la frontera ute y lo que hoy es el sur de Colorado fue cada vez mejor. El territorio ya era conocido con cierta precisión cuando en 1778 se prohibido el comercio con los ute a los indios cristianizados de los alrededores de Taos. Una prohibición que no sufrió mucho efecto, pues las relaciones siguieron y los ute se fueron integrando cada vez más en el entramado de relaciones comerciales de la colonia, por lo que no es de extrañar la facilidad con la que fueron llevados a la alianza contra los comanches de Cuerno Verde en 1779, en la que los mouache colaboraron con verdadera dedicación.
Finalmente en 1786 los jefes Moara y Pinto protestaron ante las autoridades españolas de Santa Fe cuando conocieron los intentos de llegar a una paz con los comanches, aunque tras la intervención de Anza, finalmente aceptaron y en 1789 se firmó un tratado entre España y la nación Ute con la promesa de ayuda, en caso necesario, contra comanches y navajos, al tiempo que los españoles tomaban precauciones ante una posible alianza entre los mouache, una de las tribus ute y los apaches lipan.
A partir de 1800 los utes mouaches fueron usados como espías por las autoridades españolas de Nuevo México ante otras tribus indias, con objeto de prevenir amenazas de las tribus hostiles, y en 1804 acompañaron a las tropas virreinales unidos a los jicarillas en una campaña de castigo contra los navajos.
A partir de 1806, los mouaches recibieron una serie de visitas de expediciones españolas que tenían por objeto mejorar el comercio y ampliar el conocimiento de la frontera norte del virreinato. Las visitas se intensificaron partir de la intrusión de Zebulon Pike en 1807 —el primer norteamericano que penetró en territorio ute—, que disparó las alarmas de los representantes del gobierno español en Santa Fe, pues temían que Nuevo México siguiese el camino de Texas.
Lo que ni españoles ni utes pudieron evitar fue la evolución de los sucesos que ocurrían más allá de sus fronteras. Poco a poco su mundo se fue transformando sin que pudieran hacer nada para evitarlo, pues gentes extrañas seguían acercándose a sus fronteras. En algunos casos eran viejos conocidos, ahora con armas de fuego y cada vez más peligrosos, como se vio en 1809, cuando una banda guerrera de comanches y kiowas atacó a más de medio millar de utes y apaches jicarillas cerca del río Arkansas, matando al jefe principal, Delgadito, y a los líderes Mano Mocha y El Albo.
Los otros intrusos eran al principio pocos, siempre solitarios, pero se comportaban de forma diferente a otros blancos, Procedían de lejanas tierras del Este y se llamaban a sí mismo «americanos». En 1811 el primero que llegó se llamaba Ezekiel Wiliams, y fue seguido al año siguiente por otro llamado Robert McKnight. Eran tramperos y cazadores y parecían querer solo pieles. Junto a ellos siguieron llegando más españoles, como la expedición de Arze-García en 1813, pero pronto llegaron rumores a las tierras Ute de que los españoles se estaban matando entre ellos en una guerra brutal y los hombres del rey desaparecieron.
Llegaron más blancos americanos, como Chouteau y De Munn, en 1816-17, obsesionados con las trampas y las pieles, y a partir de 1821 alguien les dijo a los utes que ya no formaban parte de la Corona de España y eran parte del Imperio Mejicano. Los indios no entendieron la diferencia, de la misma forma que no entendieron lo que significaba la presencia de los tramperos yanquis. Pronto, para su desgracia, lo descubrirían.
Respecto a la última de las tribus indias que tuvo una notoria importancia en sus enfrentamientos con los españoles, los wichitas, aunque dieron nombre a una gran ciudad del Medio Oeste, son de las tribus que más sufrieron, y el censo norteamericano de 1937 les daba menos de 100 personas. Formaban una confederación en el sur de las Grandes Llanuras junto a otras muchas tribus pequeñas, como los pawnees piques, taovayas, tawakonis, kichais y wacos. Buenos guerreros, cazadores y pescadores, se dedicaban también al comercio y gracias a sus contactos con los franceses, desde finales del siglo XVIII estuvieron en contacto permanente con los europeos.
Conocidos por sus tatuajes en la cara y cuerpo en círculos y líneas se llamaban así mismos Kitikiti’sh —el pueblo de los ojos de mapache—. Coronado que los encontró en Kansas, los consideró un pueblo numeroso e importante y se llegó a estimar en unos 200.000 su población en esa época. Unidos a los comanches depredaron el centro de Texas desde sus bases en el norte, actuando a menudo en alianza con los comanches. Muy dañados por las enfermedades producidas por sus contactos con los blancos, hoy están prácticamente extinguidos.