Ocho
No era un mundo pequeño: era inmenso, como ensanchado hasta la desmesura por los pasos infinitesimales de un hombre que anduviera a pie, o por un hombre a lomo de mula, o llevado en una litera, o incluso a horcajadas de un caballo veloz. El largo camino proseguía interminable, una huella a veces borrosa, casi perdida en pantanos o montañas, pero que al fin volvía siempre a aparecer. ¿De qué lado queda Viterbo? ¿Siena? Otro río que vadear, un bosque para cruzar (los ojos abiertos de par en par, mirando a uno y otro lado, los nudillos cerrados sobre la empuñadura de la daga) siempre una nueva ciudad amurallada adonde ir; Siena, Vitello, Cecino; a un fatigado caminante se le antoja la misma ciudad, repetida una y otra vez, como ese único grabado diminuto que en las geografías significa indistintamente Nüremberg, Wittemburg, París, Colonia: una cúpula, otra cúpula, un castillo, una voluta de humo, un pórtico, un pequeño viajero aturdido y maravillado.
Fue hacia el norte al principio, todos los herejes italianos iban al norte; en el último de sus hitos romanos anudó el primero de sus hitos toscanos, en el último de sus hitos toscanos el primero de los genoveses. Seguía las instrucciones que le dieran e iba pasando así de una a otra casa de familia, de un refugio al siguiente, nunca sin ayuda, y sin que lo asombrara en demasía su buena fortuna: nunca había sabido cómo era el mundo más allá de Nola y de Nápoles, y no lo sorprendía hallar en él los generosos benefactores que encontraba.
Caminaba durante días y días para ahorrar su dinero, y las nuevas calzas que vestía le rozaban los muslos hasta casi hacerlo llorar de irritación y dolor. Lo único que hicieron los monjes a favor del mundo alguna vez, fue inventar una vestimenta razonable para el hombre, y nadie salvo ellos la usaba.
No se atrevió a tomar un barco, y someterse al escrutinio de los aduaneros hasta que llegó a la nueva ciudad de Livorno: porque Livorno era puerto libre, y todas las nacionalidades gozaban allí de plena libertad. Giordano bajó a través de la ciudad hasta los muelles, mirando a uno y otro lado, maravillándose de los frontispicios pintados de las casas que exhibían las victorias de San Stefano sobre los turcos, los episodios sucediéndose de la fachada de una casa a la siguiente.
Un puerto libre. Libre. En sus tiendas y candelerías, los judíos ejercían su comercio sin la infamante insignia amarilla; a la hora del cénit, un hombre tocado con un turbante se asomaba a un pequeño minarete y entonaba una larga oración ininteligible: pues hasta a los otomanos se les permitía tener una mezquita para sus fieles. Pero en el mercado los capitanes de barco de numerosas naciones se reunían a regatear el precio de los galeotes que allí se exhibían para la venta; porque Livorno era también el gran mercado de esclavos del mundo cristiano y, al paso de Bruno, moros, negros, turcos, griegos, una humanidad bárbara y tumultuosa (algunos durmiendo, otros gimiendo en sus cadenas) era comprada y vendida. Siguiendo el mapa mental que le había trazado el rubio joven del Vaticano, dio con el muelle preciso, pronunció el nombre indicado y, casi incapaz de no llorar a gritos de asombro, de júbilo y temor, fue conducido a una larga y estrecha faluca que estaba a punto de hacerse a la mar: Avanti, signor. Avanti.
La faluca remontó, veloz, la costa, haciendo frecuentes escalas para cargar y descargar una infinita variedad de mercancías, cascos de aceites y vino, muebles, fardos de lienzo, sacas de cartas, pasajeros, una jaula de arrullantes palomas. (Años después, en la cárcel, Bruno pasaría a veces el tiempo tratando de reconstruir la lista completa, los cascos, las cajas, la gente, los puertos). Los quejumbrosos galeotes parecían idiotizados por el ritmo de sus remos, cegados por el sol; a mediodía, la nave hizo escala en un puerto sin nombre, y los remeros se durmieron en sus puestos, a la sombra de las velas latinas; sus cuerpos, de colores diversos, brillaban de sudor.
Giordano Bruno, nolano, apoyó la cabeza sobre su morral, y no durmió.
Genova, una ciudad de palacios e iglesias, orgullosa y alegre. Subió desde el puerto, a lo largo de avenidas flanqueadas de palacios, palacios a medio construir, o reconstruidos a medias, distintos todos. Iba tomando las calles, las derechas e izquierdas que guardaba en la memoria; encontró un portal abovedado que daba a los jardines de un palazzo, cruzó una geométrica plaza de juegos, avanzó entre filas de oscuras bestias de topiario (centauro, esfinge) hasta una gruta donde canturreaba el agua; allí encontró al hombre a quien lo habían encomendado, el dueño de esos jardines, que estaba supervisando la instalación de una obra hidráulica en el interior de la gruta.
A este hombre le dijo la frase que había aprendido de memoria, una breve cortesía sin sentido, pero extraña. El rostro del hombre no se inmutó, pero tendió su mano a Bruno.
—Sí —dijo—. Sí. Ya veo. Bienvenido.
Condujo a Bruno por el interior de la húmeda y fría caracola de la gruta, recamada de piedras relucientes, trocitos de espejo, conchillas, cristales. Una estatua de plomo había sido instalada en lo alto del estanque de mármol; los obreros trajinaban con los tubos que entraban y salían de ella, pero el dios no reparaba en ellos, sólo miraba a Giordano desde su altura, las arqueadas cejas desdeñosas y sapientes, cruzadas las patas de macho cabrío.
—Pan —dijo el jardinero.
—Sí.
—Y con el agua, que sube por estas tuberías y que circula por aquí, y luego por aquí, Pan hará sonar sus flautas. La siringa.
Miró intensamente a Bruno con aquellos ojos cenicientos, claros en su curtido rostro de hortelano.
—Magia naturalis, —dijo, sonriendo como su Pan.
—Sí —dijo Bruno.
Los artesanos abrieron los grifos; un aullido espectral resonó en la gruta. Bruno se estremeció. El acuatecto le tomó la muñeca, V Bruno vio que llevaba en la recia mano morena un anillo de oro, un anillo de sello con una curiosa figura grabada.
—Ahora, venid —dijo—. Venid a mi albergue y decidme qué necesitáis.
Durante algunos días fue alojado y alimentado en Genova; luego fue confiado a la familia de un doctor, en la ciudad genovesa de Noli, y se consiguió para él un puesto en la pequeña y desastrada accademia, pronunciando conferencias para que instruyera a quien deseara escucharlo sobre la Esfera de Sacrobosco.
—¿Habéis viajado mucho? —preguntóle durante la cena el doctor que lo había acogido.
—No.
—Ah.
El doctor le alcanzó el vino.
—Debería decir sí —dijo Giordano—. He viajado infinitamente. En mi mente.
—Ajá —dijo el doctor, sin una sonrisa—. En vuestra mente.
Sus clases de astronomía al principio eran más bien elementales, geometría esférica, los coluros y ecuadores, Giordano no se sentía demasiado a gusto con esos temas. Luego empezó a explayarse sobre Ceceo, y el número y el nivel de quienes asistían a escucharlo se elevó, su fama cundía. Sólo unos pocos meses habían pasado, cuando el doctor fue a verlo en su pequeña alcoba, y le dijo que sería mejor que prosiguiera su viaje.
—¿Por qué?
—El viajar enriquece —dijo el doctor—. El viajar no sólo con la mente.
—Pero.
—Habéis llamado la atención —dijo el doctor—. Nuestra pequeña ciudad no suele caer bajo la mirada del Santo Oficio, mas vos habéis atraído su atención.
—Sólo he dicho la verdad —dijo Giordano, poniéndose de pie—. La verdad.
El doctor alzó una mano para serenarlo.
—Será mejor que partáis después de que se haya puesto la luna. A esa hora vendré a despertaros.
Otra vez un patio dormido, otra vez un morral lleno de pan, una bolsa con dinero, un libro. La noche. Una frontera que cruzar. Era un mundo plagado de peligros; y a todos ellos se hallaba expuesto un joven peregrino, con un hábito de monje en el morral y una cabeza rebosante de ideas, no habituado a callar.
No podía ir hacia el sur. Y en el norte, en el español reino de Milán, la Inquisición estaba en plena actividad, y el soldado español, el tercio, montaba guardia —sonriente y muy probablemente ebrio— en todos los caminos que Giordano podía tomar. Giordano había conocido al tercio toda su vida; se había reído de él en las commedie de su antigua ciudad: el Capitano Sangre-y-Fuego; El Cocodrilo, el eterno soldado pendenciero, arrogante y colérico, sólo leal a un honor hispano incomprensible para el resto del mundo y a una Iglesia Católica cuyos preceptos morales Bruno desdeñaba. Matar, a los herejes —y a sus servidores e hijos, si fuera necesario, y los bueyes y gansos para su subsistencia— era la razón de la vida del tercio; y además de eso, beber, y mentir, y desfogarse con las mujeres. Las muchachas milanesas no salían de sus casas, cerradas a cal y canto, ni siquiera para ir a la misa.
De modo que el signar Bruno (con la nueva espada en el flanco) se encaminó hacia el oeste, bordeando las fronteras milanesas, y llegó a Turín, en el reino de Saboya: que era tan Habsburgo como Milán, pero al menos no español, habiendo caído bajo el dominio del Sacro Imperio Romano cuando el viejo rey Carlos partiera en dos su vasta herencia, mitad para Felipe de España, mitad para Maximiliano de Austria. En Turín, Giordano enseñó gramática Latina a los niños, hasta que no pudo soportarlo más; entonces empacó sus libros, sus papeles, su hábito, y adelantándose un paso a los padres que le habían pagado las clases por anticipado, consiguió una plaza en un carguero que transportaba madera alpina y que se dirigía, aguas abajo, hacia el Po. El Po iba al este hacia Venecia. Y allí fue Bruno.
Se hubiera dicho que en aquellos años medio mundo estaba de mudanza, puesto en fuga por el otro medio. De escaque en escaque, los tercios cruzaban y recruzaban el tablero de ajedrez de las posesiones de los Habsburgo, acantonándose en las casas de familia de Nápoles y Milán; saqueando los almacenes de los mercaderes protestantes de Amberes (que empacaban sus bienes en baúles y huían rumbo a Amsterdam y Ginebra); reclutados por la Armada y embarcados con destino al Nuevo Mundo, asesinando indios, que no tenían alma, y buscando El Dorado en Guinea y Brasil; combatiendo con los turcos en Transilvania y Creta, manteniendo abiertas las puertas de un corredor hispano desde Sicilia hasta el Báltico, poniendo en fuga como a liebres a los pobladores de todo lugar por donde pasaban.
Pero había otros ejércitos en marcha que tampoco reconocían fronteras, ni las geográficas ni las del corazón humano; fuerzas que, del mismo modo, no admitían ningún compromiso; no podían ni siquiera concebirlo.
—Salen de Ginebra con libros ocultos en el doble fondo de sus arcones —dijo el pasajero enjuto sentado junto a Giordano sobre los troncos—. Llegan auna ciudad y nunca se dan a conocer. Son mercaderes, agentes, orfebres, impresores. Empiezan por atraer a los otros con una prédica secreta: un padre de familia que trae consigo a su esposa, a sus hijos, a sus sirvientes. De esta forma se establecen numerosas congregaciones pequeñas como las celdas de las abejas, conectadas entre sí pero aisladas una de otra, si una es descubierta y desmantelada, no tiene importancia: las demás se mantienen intactas. Sólo conocen los nombres de quienes conviven con ellos, de modo que en la tortura no pueden arrancarles los nombres de otros. Y así van medrando en secreto, como gusanos en el corazón de un fruto, hasta que un día son suficientemente numerosos; entonces salen a la luz, el fruto estalla para mostrar la bullente masa que contiene. La ciudad cae en su poder. Exactamente así.
—¿Cómo es que sabéis tanto acerca de ellos? —le preguntó Giordano, irritado.
—En Francia —respondió el hombre enjuto— los hugonotes, que es otro de los nombres que ellos usan, están ahora debatiendo si se justifica que los creyentes den muerte a un monarca que los oprime. Matar a un monarca. ¿Y por qué no al Papa, entonces? ¿Y por qué no, otra vez, al propio Jesucristo?
—Hura —dijo Giordano.
Fingió dormir. Las riberas, tumultuosas de gentes y carruajes, pasaban a su vera, o él a la vera de ellas. Más tarde vio al hombre enjuto sacar de entre sus ropas y abrir un libro negro, que Giordano reconoció; sus labios se movían al leer, y su mano, de tanto en tanto, trazaba una cruz sobre su pecho.
Eran soldados, sí, y también en movimiento: la Compañía de Jesús, soldados leales a ninguna corona, a ningún obispo, a ningún territorio; tampoco ellos, como los ginebrinos, creían que la Iglesia de Cristo pudiera ser divisible, y en todo resquicio, desde Escocia hasta Macao, allí estaban ellos. Ellos eran capaces de apuñalar a un monarca, Giordano estaba seguro: o de pagar a alguien para que lo apuñalara. Eran capaces, sí. Ya lo habían hecho.
En Venecia volvió a encontrar ayuda: un nombre que conocía lo condujo a otro nombre, y ése a un erudito, que tenía un cuarto disponible. Allí había una academia, donde él podría enseñar, dinero para libros.
Disertó sobre el Ars memoriae e hizo correr la voz de que había huido de un monasterio dominico; su orden gozaba desde antiguo de la fama de dominar las poderosas artes de la memoria. A sus estudiantes de la academia les parecía —como les parecería a muchos otros en adelante— que poseía un secreto que podía impartir, un secreto que le había costado no poco conocer, si ellos estaban dispuestos a escucharlo en silencio y con paciencia. Atraía vastos auditorios, no siempre favorables. Perdió —abandonó, repudió, en contados momentos maravillosos— su antigua virginidad, a bordo de una góndola entoldada que se mecía sobre el Adriático, una noche de otoño.
Sus poderes continuaban creciendo. Si le ofrecían una moneda falsa —no un ducado de plata, sino vidrio fundido plateado con mercurio— sus dedos reconocían la diferencia. Mercurio, tramposo y ladrón, locuaz y risueño, su propio Hermes, su contacto quemaba; la plata, el metal de la luna, era líquido y frío. Si recurría a Venus, si soplaba sobre Venus en su interior como quien aviva una brasa, eran otros sus poderes: las mujeres se volvían para mirarlo, los hombres le cedían el paso, no había en él titubeo alguno cuando era preciso musitar palabras en una oreja pequeña y rosada, a la hora de quitarse las máscaras, negra y festoneada la de ella, blanca y narilarga la suya.
(Descubrió, después de tales batallas, mientras yacía, sosegado y radiante al lado de una mujer dormida, que algo se liberaba dentro de él. Durante unos minutos o una hora, percibió el contenido apretado de su conciencia en movimiento: fluían a la par lo semejante con lo semejante, fila sobre fila, como los distintos escuadrones de un ejército, caballería e infantería, artillería, piqueros, fusileros: cada cuerpo con sus llamativos birretes y guerreras, todos al mando de los distintos capitanes que él les asignara, las Razones del Mundo; y como general, el dios Omniformo. Y pensaba entonces: existe en el universo una sola cosa, y esa cosa es el Devenir. El interminable, intemporal e incesante Devenir, la generación infinita ramificándose de las ideas que habitan en la mente de Dios y proyectando esas brillantes sombras movedizas en su propia alma —y coloreadas, todas coloreadas, porque si en su alma las sombras no eran coloreadas, entonces, nada lo es—. En un agrazo veneciano, la última noche de la festividad del Redentore, escuchando la suave respiración junto a él y el distante rumor de las juergas. Observando las pulsaciones en su interior y el centelleo de las crestas de plata de las pequeñas olas del mar en su incesante Devenir).
Venecia, bajo la lluvia, navegaba en sus inmensas lagunas cual un Arca de Noé (así la describió en un soneto) transportando a bordo todas las especies, una pareja de cada una. Venecia era indulgente: aquí un hombre podía vivir, y pensar. En los tenderetes de libros que rodeaban la picaza San Marco, en medio de los tiznados almanaques y libros de profecías, panfletos y novelle, descubría obras que conocía de nombre desde hacía mucho tiempo, pero que nunca había visto en forma de libro. Iámblico sobre los Misterios. Agrippa, De occulta philosophia. Aquí estaban los delirantes himnos de Orfeo al Sol, que se cantaban en la joven edad del mundo. Allí estaba el Ars magna de Ramón Llull, un arte de la memoria semejante al suyo, mas no idéntico al suyo; lo observó con interés, las ramificaciones de sus árboles, las escaleras ascendentes, las ruedas dentro de ruedas.
¿Quiénes estaban publicando nuevamente todas esas cosas? ¿Cómo sabían que él las necesitaba? ¿Por qué veía libros como éstos en las imprentas y en los anaqueles de los generosos doctores y eruditos que le daban albergue? Alzó los ojos de la página para ver al librero, acodado sobre el dorso de su arcón de libros, las mejillas entre las manos, sonriéndole. Llevaba en el dedo una sortija de oro, una sortija con el mismo curioso grabado que el jardinero de Genova:
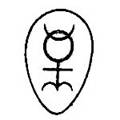
Viendo a Bruno desconcertado y vacilante, el librero puso delante de él un grueso volumen impreso en Alemania, cosido pero no encuadernado, protegido por cubiertas de pergamino. Lo abrió en la página de la portada.
—Cosmografía —dijo el librero.
El libro era De la revolución, de los orbes celestes, y su autor era Nicolás Copérnico, de Polonia.
Copérnico. Ése era otro nombre que Giordano conocía, un personaje ridiculizado en las aulas de su escuela napolitana, el hombre que para explicar los movimientos celestes había puesto a la sólida Tierra a girar y tambalearse alrededor de las esferas. A Giordano se le había antojado un personaje casi imaginario, pero aquí estaba su libro. Nüremberg, A.D. 1547. Dedicado al Papa. Giordano empezó a volver las grandes páginas.
Saturno, la primera de las estrellas errantes, completa su ciclo en treinta años. La sigue Júpiter, que cumple una revolución duodecenial. Luego Marte, que da una vuelta entera cada dos años. El cuarto lugar (como hemos dicho) lo ocupa la revolución anual de la Tierra, que lleva consigo, como epiciclo, el círculo orbital de la Luna.
Bruno había empezado a experimentar una sensación muy extraña. Era como si a medida que leía las posiciones que Copérnico atribuía a cada planeta, esos mismos planetas de la esfera celeste que él guardaba en su interior (y sus dioses y espíritus tutelares) fueran abriendo los ojos y desplazándose a los sitios que les correspondían. Y luego la Tierra y cuanto ella contenía, desplazándose a su vez.
En el quinto lugar Venus, que completa su revolución en siete meses y medio. El sexto y último lugar lo ocupa Mercurio, que da una vuelta entera en ochenta y ocho días. Pero en el centro de todo descansa el Sol.
Como si, obedeciendo a una señal, todas las guglie de su sistema memorístico se hubieran erguido y puesto en movimiento —un movimiento que siempre habían tenido potencialmente, un movimiento sin el cual estarían dormidas o detenidas como un reloj sin cuerda—. Giordano se echó a reír. Desde la picaza centelleante, más allá de la arcada, una bandada de palomas se remontó en vuelo, flameando repentinamente como una bandera agitada por el viento: la visión de la plaza se desmenuzó en un instante en mil partículas volátiles, cuerpos flotantes lanzados a través de la oscura arcada, de nuevo hacia la luz, incitando a otros a volar.
Alas. Se ha remontado el vuelo.
¿Y si fuera así? ¿Y si realmente fuera así?
—Copérnico dice —susurró el librero—, dice que no es un nuevo saber lo que ha descubierto. Es un saber antiguo que él ha vuelto a sacar a la luz. Pitágoras. Zoroastro. Ægypto. Eso dice.
Y quién colocaría la lámpara de éste, el más magnífico de los templos, en cualquier otro lugar, quién podría encontrar mejor sitio para ella que allí desde donde puede iluminar a un mismo tiempo todo cuanto existe. Es por ello que algunos, no sin razón, la han llamado la Linterna del Mundo, otros la Mente, otros el Timonel. Y Trismegisto la llama «Dios visible».
El librero había apoyado suavemente las manos sobre el libro, para retirarlo, pero Giordano se resistía a devolverlo.
—No tengo dinero ahora —dijo—. Pero.
—Sin dinero no hay Cosmografía.
Giordano le dio el nombre y la dirección de la casa donde se alojaba.
—Enviadlo allí —dijo—. Os será pagado, os lo prometo, os…
El librero sonrió.
—Conozco al hombre —dijo—. Llevádselo. Con mis respetos. Lo cargaré en su cuenta.
Soltó el libro.
¿Qué glifo era ese que usaba?
Giordano llevó consigo a Copérnico por las calles lluviosas, abrigándolo bajo su capa como si fuera un bebé.
En la primavera supo que la Inquisición veneciana, tan lenta para actuar, había puesto al fin sus ojos en él. Los espías habían denunciado sus clases y sus alardes. El librero de la piazza cerró su tienda. Para entonces, el viejo hábito dominico de Giordano constituía un disfraz mejor que las calzas y la espada de signore; de modo que el doctor le cortó el pelo, lo instaló en su propia góndola, en el muelle, y le deseó suerte. Hacia el este, sólo los turcos. Frater Jordanus cobijó las manos en las mangas y partió una vez más rumbo al oeste.
—Pierce —dijo Rosie—. Tengo que irme.
*
Pierce, agigantado, fantasmal en el estudio minúsculo de Kraft, dio una media vuelta en la silla giratoria, como alguien sorprendido en falta.
—¿Ya?
—Tengo bocas que alimentar —dijo ella. Él la miraba fijo, aunque tal vez sin verla. Apoyada en el quicio de la puerta, abrazando un montón de papeles de Kraft, cartas de tiempos pasados para que Boney las examinara, Rosie se preguntó si sería una expresión como ésa la que ella tenía cuando le interrumpían de golpe en las lecturas con que se evadía. Ese aire ausente, desolado, ciego.
—¿De acuerdo?
—¿Cómo?
—Si estás cerca de un punto y aparte o algo así —dijo ella—. Pronto.
—Sí —dijo él—. Sí. —Y reanudó la lectura. Una pequeña pila de hojas a su izquierda, una grande a su derecha. Apoyó la barbilla en el hueco de la mano y suspiró.
—Ha dejado de llover —dijo Rosie.
Mientras Pierce leía, su antiguo profesor Frank Walker Barr, en Noate, de pie delante de su seminario para estudiantes del último curso de Historia de la Historia, sin interrumpir su disertación, abría las ventanas del aula; porque la lluvia que había cesado en las Lejanas había cesado también aquí y el sol resplandecía.
—¿Qué es, entonces, lo que otorga sentido a los relatos históricos? —preguntó por última vez en el semestre—. ¿Cuál es la diferencia entre una historia y un mero recuento de hechos, nombres y acontecimientos? —Había cogido del rincón la larga vara de roble con un gancho de bronce en el extremo y ahora lo insertaba en las arandelas de bronce expresamente dispuestas en el marco de las ventanas para hacerlas bajar. Muchos recordaban a sus maestros de la escuela primaria ocupados en la misma operación en aulas pretéritas, y observaban a Barr con interés.
»Lo que podríamos hacer, para concluir —prosiguió Barr—, es tratar de imaginar cómo emerge el sentido en otros tipos de relatos o narraciones. —El gancho se insertó en el agujero de la última ventana que miraba al oeste—. A mí me parece que lo que otorga un sentido a los cuentos populares o a las leyendas (estamos pensando en algo así como Nibelungen lied o la Mort d’Arthur), no es tanto el desarrollo lógico como la repetición temática, las mismas ideas o acontecimientos, o incluso los mismos objetos, recurriendo, en distintas circunstancias; o diferentes objetos, en circunstancias similares.
La ventana que trataba de bajar volvió a abrirse, dando paso a una multitud de brisas que habían estado pujando por entrar.
—Un héroe se pone en camino —dijo Barr, sin volverse hacia sus alumnos, de frente al patio deslumbrante y al aire—. En busca de un tesoro, o para liberar a su amada, o para tomar posesión de un castillo o encontrar un jardín. Cada incidente, cada aventura que le sale al paso en su gesta, es el tesoro o la bienamada, el castillo o el jardín, repetidos en diferentes formas, como un juego de cajas chinas, cada una de ellas sin embargo igual de grande o no más pequeña que todas las demás. Las historias intercaladas que le hacen escuchar sólo le narran de otra manera su propia historia. Esta pauta continúa hasta que emerge una especie de certeza, una seguridad de que la historia ha sido relatada el suficiente número de veces como para que parezca al fin que ha sido realmente narrada. Y en los antiguos romances, a menudo la historia se interrumpe precisamente entonces o pasa a otros temas.
»Trama, desarrollo lógico, conclusiones preparadas por introducciones, o implícitas en las premisas de una historia, el desenlace lógico como vehículo del significado, todo cuanto es posterior, no necesariamente posterior en el tiempo, sino que pertenece a una especie posterior y más sofisticada de literatura. Hay ejemplos interesantes de obras intermedias, como The Faerie Queene, obras que postulan una trama titánica, una simetría de estructura casi matemática, y nunca la concluyen: no necesitan concluirla nunca, porque son en lo profundo obras de la antigua especie, y el modelo ya ha emergido en ellas a satisfacción, el sabor ya está allí.
»Ahora bien ¿tiene todo esto alguna utilidad para nosotros? ¿Es el sentido, en la historia, algo así como la solución de una ecuación, o un sabor repetido? ¿Ha de ser resuelto, o saboreado?
Giró hasta quedar de frente a ellos.
—¿Es todo esto una parábola? ¿No habré hecho yo otra cosa que repetir nuestro seminario, de distinta manera?
El aire del aula había sido desplazado ahora por las brisas saturadas de junio, cualquier cosa que fuesen, algo más pesado que el calor, el olor o el vapor. Era el último día de clase.
—¿No? —dijo, observando las caras apacibles, ya ausentes, y tampoco eso era de extrañar—. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez?