Capítulo
4
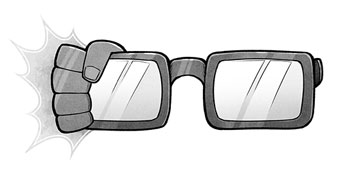
De acuerdo, lo entiendo. Estáis desconcertados. Que no os dé vergüenza, puesto que le ocurre a todo el mundo de vez en cuando (salvo a mí, por supuesto).
Tras leer los dos primeros libros de mi autobiografía (como estoy segurísimo de que habéis hecho ya), sabéis que no suelo tener muy buen concepto de mí mismo. Os he contado que soy un mentiroso, un sádico y una persona horrible. Sin embargo, ahora, en este volumen, he empezado a hablar de lo increíble que soy. ¿De verdad he cambiado de idea? ¿De verdad he decidido que soy un héroe? ¿Llevo puestos ahora mismo calcetines con gatitos?
No (los calcetines son de delfines).
Me he dado cuenta de algo: al ser tan duro conmigo en los libros anteriores parecía que era una persona humilde. Los lectores supusieron que, como decía que era una persona horrible, debía de ser un santo.
Sinceramente, ¿es que estáis decididos a volverme loco? ¿Por qué no os limitáis a estar callados y atender a lo que os cuento?
En cualquier caso, he llegado a la conclusión de que la única forma de convencer a los lectores de que soy una persona horrible es demostrarles lo arrogante y egocéntrico que soy, y lo haré hablando sobre mis virtudes. Incesantemente. Todo el tiempo. Hasta que acabéis hartos de oírme hablar de mi superioridad.
A lo mejor así lo entendéis.
El palacio real de Nalhalla resultó ser un castillo piramidal blanco en el centro de la ciudad. Salí de la góndola intentando mantener la boca cerrada mientras contemplaba con asombro aquel magnífico edificio. Los grabados de la mampostería llegaban tan arriba que ni siquiera veía el final.
—¡Adelante! —exclamó el abuelo Smedry mientras subía corriendo los escalones como un general camino de la batalla. Para ser una persona que siempre llega tarde a todo, es muy ágil.
Miré a Bastille, que parecía un poco mareada.
—Creo que esperaré fuera —dijo.
—Vas a entrar —le soltó Draulin mientras subía los escalones acompañada del tintineo de su armadura.
Fruncí el ceño. Draulin casi siempre se empeñaba en que Bastille esperase fuera de los sitios, ya que una simple escudera no debería participar en los asuntos importantes. ¿Por qué insistía en que entrara en el palacio? Miré a Bastille con curiosidad, pero ella se limitó a hacer una mueca, así que corrí para alcanzar a mi abuelo y a Sing.
—... me temo que no puedo contar mucho más, señor Smedry —decía Sing—. Folsom es el que ha estado al tanto del Consejo de los Reyes en tu ausencia.
—Ah, sí —dijo el abuelo—. Supongo que estará aquí, ¿no?
—¡Debería!
—¿Otro primo? —pregunté.
El abuelo asintió.
—El hermano mayor de Quentin, hijo de mi hija Pattywagon. ¡Folsom es un gran chaval! Brig le tenía echado el ojo para casarlo con una de sus hijas, creo.
—¿Brig?
—El rey Dartmoor —respondió Sing.
Dartmoor.
—Espera —dije—, eso es una cárcel, ¿no? ¿Dartmoor?
Como veis, sé mucho del tema.
—Efectivamente, chaval —respondió el abuelo.
—¿No quiere eso decir que somos familia?
Era una pregunta estúpida. Por suerte, sabía que escribiría mis memorias y entendía que a mucha gente le desconcertaría este asunto. Por lo tanto, usando mis poderes de asombrosidad, planteé esta pregunta tan estúpida para sentar las bases de mi serie de libros.
Espero que apreciéis el sacrificio.
—No —contestó el abuelo—. Que tengas nombre de cárcel no significa necesariamente que seas un Smedry. La familia del rey es tradicional, como la nuestra, así que suelen usar una y otra vez los nombres de gente famosa de la historia. Los Bibliotecarios después utilizaron esos mismos nombres de individuos famosos para llamar a sus cárceles y, de ese modo, desacreditarlos.
—Ah, vale.
En aquella explicación había algo que me inquietaba, pero no lograba ver el qué; seguramente porque la idea estaba dentro de mi cabeza y para verla habría tenido que sacarme el cerebro del cráneo y ponérmelo delante, lo que suena un poco doloroso.
Además, la belleza del pasillo que había al otro lado de aquellas puertas me detuvo en seco y apartó de mi mente todo pensamiento.
No soy poeta. Cada vez que intento escribir poesía me salen insultos. Habría estado bien hacerme rapero, o al menos político. El caso es que a veces me cuesta expresar la belleza a través de las palabras.
Baste con decir que el enorme pasillo me dejó pasmado, incluso después de haber visto una ciudad repleta de castillos; incluso después de haber viajado a lomos de un dragón. El pasillo era grande. Era blanco. Estaba lleno de algo que parecían ser cuadros, pero sin nada dentro de los marcos. Aparte de cristal.
«Diferentes tipos de cristal —comprendí mientras recorríamos el espléndido pasillo—. ¡Aquí el cristal es arte!»
Efectivamente, cada pieza de cristal enmarcada tenía un color distinto. Unas placas indicaban de qué tipo de cristal se trataba. Reconocí algunos, y la mayoría brillaba un poco. Llevaba puestas mis gafas de oculantista, lo que me permitía ver las auras de los cristales poderosos.
En un palacio de las Tierras Silenciadas, los reyes presumían de su oro y de su plata. Aquí, los reyes presumían de sus cristales más caros y especiales.
Mientras lo contemplaba todo, maravillado, deseaba que Sing y el abuelo Smedry no caminaran tan deprisa. Al final atravesamos unas puertas y entramos en una larga cámara rectangular llena de asientos elevados a derecha e izquierda. La mayor parte de ellos estaban llenos de gente que observaba en silencio lo que sucedía abajo.
En el centro de la sala había una ancha mesa a la que se sentaban unas dos docenas de hombres y mujeres vestidos con suntuosos ropajes de diseños exóticos. Distinguí de inmediato al rey Dartmoor, ya que estaba sentado en una silla elevada al final de la mesa. Ataviado con una majestuosa túnica en azul y oro, llevaba una poblada barba roja, y mis lentes de oculantista —que a veces ampliaban las imágenes de las personas y de los lugares que veía— me lo mostraron un poco más alto de lo que era en realidad. Más noble, más mítico.
Me detuve en el umbral. Nunca antes había estado en presencia de la realeza y...
—¡Leavenworth Smedry! —chilló una animada voz femenina—. ¡Por fin has vuelto, granuja!
Toda la sala pareció volverse a la vez para mirar a la mujer rellenita (¿recordáis lo que significa eso?) que se levantó de un salto de la silla para correr hacia mi abuelo. Tenía el pelo rubio y corto, y cara de alegría.
Creo que es la primera vez que vi una chispa de miedo en los ojos de mi abuelo. La mujer procedió a atrapar al diminuto oculantista en un abrazo de oso. Entonces me vio.
—¿Este es Alcatraz? —preguntó—. Cristales rayados, chico, ¿vas siempre por ahí con la boca abierta?
La cerré.
—Chaval —dijo el abuelo cuando por fin lo soltó la mujer—, esta es tu tía Pattywagon Smedry. Mi hija y madre de Quentin.
—Perdonad —dijo una voz desde abajo. Me ruboricé al ver que el monarca nos observaba—. Señora Smedry —añadió el rey Dartmoor con voz potente—, ¿es necesario que interrumpas el proceso?
—Lo siento, Majestad —respondió ella—, ¡pero estos tipos son mucho más emocionantes que vos!
El abuelo Smedry suspiró y me susurró:
—¿Te imaginas cuál es su Talento?
—¿Provocar interrupciones?
—Casi. Puede decir cosas inapropiadas en los momentos más inoportunos.
Me encajaba.
—Ay, no me miréis así —dijo la mujer, regañando al rey con un dedo—. No podéis decirme que no estáis también encantado de verlos.
El rey suspiró.
—Nos tomaremos un descanso de una hora para el reencuentro familiar. Señor Smedry, ¿has regresado con tu nieto perdido, como indicaban los informes?
—¡Así es! —proclamó el abuelo Smedry—. ¡Y no solo eso, sino que también traemos las legendarias lentes de traductor, forjadas a partir de las mismísimas Arenas de Rashid!
Aquello hizo reaccionar a la multitud, que empezó a murmurar de inmediato. Un pequeño contingente de hombres y mujeres que teníamos sentados justo enfrente pareció disgustarse bastante de ver al abuelo. En vez de túnicas o togas, los miembros de dicho grupo vestían trajes: los hombres, pajaritas, y las mujeres, chales. Muchos llevaban gafas con montura de carey.
Bibliotecarios.
El caos se adueñó de la sala cuando el público se levantó y los murmullos de emoción se convirtieron en un zumbido, como si, de repente, hubiesen liberado a mil avispones. Mi tía Patty empezó a hablar animadamente con su padre para pedirle detalles de su temporada en las Tierras Silenciadas. De algún modo, conseguía hacerse oír por encima de la multitud, aunque no parecía gritar. Así era ella.
—¿Alcatraz?
Miré a un lado, donde estaba Bastille, arrastrando los pies con pinta de sentirse incómoda.
—¿Sí? —respondí.
—Puede que... sea el momento más apropiado para mencionar una cosa.
—Espera —respondí, poniéndome nervioso—. Mira, ¡el rey viene hacia aquí!
—Por supuesto —respondió—. Quiere ver a su familia.
—Por supuesto. Quiere... Espera, ¿qué?
En aquel momento, el rey Dartmoor llegó hasta nosotros. El abuelo Smedry y los demás lo saludaron con una reverencia —incluso Patty—, así que hice lo mismo. Después, el rey besó a Draulin.
Eso es: la besó. Me quedé mirándolos, pasmado, y no solo porque nunca hubiera imaginado que alguien quisiera besar a Draulin (era un poco como besar a un caimán).
Y si Draulin era la mujer del rey, eso quería decir que...
—¡Eres una princesa! —exclamé, señalando a Bastille con un dedo acusador.
—Sí, más o menos —respondió ella con una mueca.
—¿Cómo se puede ser «más o menos» una princesa?
—Bueno, no puedo heredar el trono. Renuncié a todos mis derechos en ese sentido cuando me uní a los caballeros de Cristalia. Voto de pobreza y tal.
La multitud deambulaba por todas partes, algunos salieron de la sala y otros se pararon —curiosamente— a mirarnos boquiabiertos a mi padre y a mí.
Debería haberme dado cuenta de que Bastille pertenecía a la realeza. Nombres de cárceles. Ella tiene uno, pero su madre no. Era una pista fácil que indicaba que la familia de su padre era de clase alta. Además, este tipo de historias siempre tiene como mínimo a un miembro oculto de la realeza entre el elenco principal. Es una especie de norma del sindicato, o algo así.
En aquel momento se me presentaban varias opciones. Por suerte, elegí la que no me hacía parecer un idiota redomado.
—¡Eso es genial! —exclamé.
Bastille parpadeó.
—¿No estás enfadado conmigo por no habértelo dicho antes?
—Bastille —repuse, encogiéndome de hombros—, yo también soy una especie de noble raro. ¿Por qué me iba a importar que lo seas tú? Además, no es que me hayas mentido ni nada; es que no te gusta hablar sobre ti.
Preparaos, porque va a pasar algo muy raro. Más raro que los dinosaurios que hablan. Más raro que los pájaros de cristal. Más raro, incluso, que mis analogías con los palitos de merluza.
A Bastille se le humedecieron los ojos. Y después me abrazó.
Chicas, ¿puedo haceros una sugerencia llegados a este punto? No vayáis por ahí abrazando a la gente sin avisar. Para muchos de nosotros (aproximadamente para la mitad) es como derramarnos un bote entero de salsa superpicante en la boca.
Creo que, llegados a este momento de la historia, dejé escapar unos cuantos ruidos muy interesantes e incoherentes, seguidos, quizá, de una cara de pasmo y algo de babeo.
Alguien estaba hablando.
—... no puedo interferir en las reglas de Cristalia, Bastille.
Recuperé poco a poco la consciencia. Bastille me había liberado de su espontáneo abrazo sin provocación previa y se había acercado a hablar con su padre. La sala se había vaciado bastante, aunque todavía quedaban algunas personas de pie en el perímetro, observando con curiosidad a nuestro grupito.
—Lo sé, padre —respondió Bastille—. Debo enfrentarme a su reprimenda, ya que tal es mi deber para con la orden.
—Esa es mi chica —dijo el rey mientras le apoyaba una mano en el hombro—. Pero no te tomes lo que te digan demasiado mal. El mundo es un lugar mucho menos intenso de lo que los caballeros a veces dan a entender.
Draulin arqueó una ceja. Al mirarlos —el rey con sus ropajes azules y dorados, Draulin con su armadura de plata—, lo cierto era que encajaban.
Aun así, me sentía mal por Bastille. «Con razón es tan estirada», pensé. Por un lado, la realeza; por otro, una caballero de la línea dura. Sería como intentar crecer aplastada entre dos cantos rodados.
—Brig —lo saludó el abuelo Smedry—, tenemos que hablar sobre lo que pretende hacer el Consejo.
El rey se volvió hacia él.
—Llegas demasiado tarde, me temo, Leavenworth. Ya hemos tomado una decisión. Podrás votar, pero dudo que suponga una diferencia.
—¿Cómo puedes tan siquiera pensar en entregar Mokia? —preguntó el abuelo.
—Porque deseo salvar vidas, amigo mío. —El rey hablaba con voz cansada, y casi pude ver la carga que llevaba sobre los hombros—. No es una decisión agradable, pero si acaba con la guerra...
—¿De verdad crees que cumplirán sus promesas? ¡Por el habilidoso Heinlein, hombre! Es una locura.
El rey sacudió la cabeza.
—No seré el rey al que ofrecieron la paz y la rechazó, Leavenworth. No seré el que instigue la guerra. Si existe una posibilidad de reconciliación... Pero deberíamos hablar de esto en un lugar que no esté expuesto al público. Vamos a retirarnos a mi sala de estar.
Mi abuelo asintió bruscamente y después se apartó para hacerme señas.
—¿Tú qué piensas? —me preguntó en voz baja cuando me acerqué.
—Parece sincero —respondí, encogiéndome de hombros.
—Brig es, ante todo, un hombre sincero —susurró el abuelo—. Es apasionado; esos Bibliotecarios deben de haber sido muy inteligentes para convencerlo. Aun así, no es el único que vota en el Consejo.
—Pero es el rey, ¿no?
—Es el rey supremo —respondió el abuelo Smedry con un dedo en alto—. Es nuestro principal líder, pero Nalhalla no es el único reino de la coalición. Hay trece reyes, reinas y dignatarios como yo sentados en ese Consejo. Si logramos que un número suficiente de ellos vote en contra del tratado, quizá podamos tumbarlo.
—¿Qué puedo hacer para ayudar? —pregunté. Mokia no podía caer y me aseguraría de que no lo hiciera.
—Hablaré con Brig. Tú ve a ver si puedes localizar a tu primo Folsom. Lo puse a cargo de los asuntos de los Smedry en Nalhalla. Puede que sepa algo más sobre este lío.
—Vale.
El abuelo Smedry se metió la mano en uno de los bolsillos de la chaqueta de su esmoquin.
—Toma, a lo mejor quieres recuperar esto.
Me entregó unas lentes sin ningún color ni tintura. Brillaban con intensidad a través de mis lentes de oculantista, más que cualquiera de las otras lentes que hubiera visto, salvo las de traductor.
Casi me había olvidado de ellas. Las había descubierto en la Biblioteca de Alejandría, sobre la tumba de Alcatraz I, pero no había logrado averiguar para qué servían. Se las había entregado a mi abuelo para que las examinara.
—¿Sabes qué hacen? —pregunté al cogerlas.
Él asintió con ganas.
—Tuve que hacerles muchas pruebas. Pretendía contártelo ayer, pero, bueno...
—Llegaste tarde.
—¡Exacto! —exclamó el abuelo—. En fin, que son unas lentes muy útiles. Útiles de verdad. Casi míticas. Ni yo me lo creía; tuve que repetir la prueba tres veces para convencerme.
Cada vez más emocionado, empecé a imaginarme que las lentes podían invocar a los espíritus de los muertos para que lucharan a mi lado. O que quizás hicieran estallar a la gente en una nube de humo rojo si me concentraba en ellas. El humo rojo mola.
—Entonces, ¿qué hacen?
—Te permiten saber si alguien dice la verdad.
No era del todo lo que me esperaba.
—Sí —siguió diciendo el abuelo—, unas lentes de buscaverdades. Creía que jamás sostendría unas en las manos. ¡Es algo extraordinario!
—Pero... supongo que no harán estallar a la gente cuando miente, ¿no?
—Me temo que no, chaval.
—¿Nada de humo rojo?
—Nada de humo rojo.
Suspiré y me guardé las lentes en un bolsillo de todos modos. Sí que parecían útiles, aunque después de descubrirlas escondidas en la tumba esperaba que fueran algún tipo de arma.
—No pongas esa cara, chaval. Creo que no comprendes la joya que guardas en el bolsillo. Esas lentes te podrían resultar extremadamente útiles en los próximos días. Tenlas a mano.
Asentí.
—Supongo que no tendrás por ahí otras lentes de prendefuegos que prestarme, ¿no?
Se rio entre dientes.
—¿Es que te pareció poco estropicio el que montaste con las últimas? No tengo más de esas, pero... Espera, deja que mire. —Se puso a rebuscar por su chaqueta—. ¡Ah! —exclamó al sacar otras lentes que despedían un brillo modesto y tenían un tinte violeta.
Exacto, violeta. ¿Es que la gente que forjaba las lentes oculantistas intentaba hacernos parecer florecillas silvestres o se trataba de algo accidental?
—¿Qué son? —pregunté.
—Lentes de disfrazador. Póntelas, concéntrate en la imagen de alguien y las lentes te disfrazarán para que te parezcas a esa persona.
Parecía bastante chulo. Las cogí, agradecido.
—¿Pueden hacerme parecer otras cosas? ¿Como una roca, por ejemplo?
—Supongo. Aunque esa roca tendría que llevar gafas. Las lentes aparecerán en cualquier disfraz que uses.
Eso las hacía menos poderosas, pero supuse que se me ocurriría el modo de utilizarlas.
—Gracias —le dije.
—Puede que tenga algunas otras lentes ofensivas que pueda recoger después, cuando volvamos al torreón —comentó el abuelo Smedry—. Sospecho que nos pasaremos otras dos o tres horas deliberando antes de cerrar la sesión hasta que toque votar esta noche. Ahora son más o menos las diez; nos reuniremos en el Torreón Smedry dentro de tres horas para informar, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
El abuelo Smedry me guiñó un ojo.
—Pues nos vemos esta tarde. Si rompes algo importante, asegúrate de culpar a Draulin. Le vendrá bien.
Asentí con la cabeza y nos separamos.