Capítulo
3
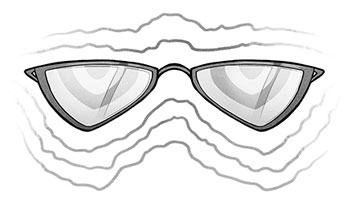
Tener sangre real es insoportable de verdad. Confiad en mí, mis fuentes son muy fiables y todas están de acuerdo: ser rey es un rollo. De proporciones mayestáticas.
En primer lugar, están los horarios. Los reyes trabajan las veinticuatro horas. Si hay una emergencia en plena noche, tienes que estar preparado para levantarte porque eres el rey. ¿Si una guerra intempestiva empieza en plenas Playoffs? Mala suerte. Los reyes no tienen vacaciones, ni pausas para el baño, ni fines de semana.
Lo que sí tienen son responsabilidades.

De entre todas las cosas del mundo que son casi cacapusquerosas, la más terrible es la responsabilidad. Hace que la gente coma ensaladas en vez de chocolatinas y que se acueste temprano por voluntad propia. Cuando estás a punto de lanzarte por los aires atado a la espalda de un pingüino propulsado por un cohete, es esa puñetera responsabilidad la que te advierte de que el vuelo quizá no sea bueno para las cuotas de tu seguro de vida.
Estoy convencido de que la responsabilidad es una especie de enfermedad psicológica. ¿Qué si no un desajuste cerebral podría impulsar a alguien a hacer jogging? El problema es que los reyes tienen más responsabilidad que nadie. Son como pozos insondables de responsabilidad; y, si no tienes cuidado, pueden acabar afectándote.
Por suerte, el clan Smedry se dio cuenta de esto hace años e hizo algo al respecto.
—¿Que hicimos qué? —pregunté.
—Renunciamos al reino —respondió el abuelo Smedry alegremente—. Puf. Se acabó. Abdicamos.
—¿Por qué lo hicimos?
—Por el bien de las chocolatinas del mundo —contestó el abuelo; le brillaban los ojos—. Alguien se las tiene que comer, ya sabes.
—¿Cómo? —pregunté.
Estábamos en un balcón enorme del castillo, esperando al «reptista», fuera lo que fuese. Sing estaba con nosotros, además de Bastille y su madre. Australia se había quedado atrás para hacer un recado al abuelo y mi padre había desaparecido en sus aposentos. Al parecer, no podía prestar atención a algo tan simple como la inminente caída de Mokia en manos de los Bibliotecarios.
—Bueno, deja que te lo explique de este modo —dijo el abuelo, poniéndose las manos detrás de la espalda mientras contemplaba la ciudad—. Hace algunos siglos, la gente se dio cuenta de que había demasiados reinos. La mayoría era del tamaño de una ciudad y apenas podías dar un paseo vespertino sin atravesar tres o cuatro de ellos.
—Por lo que he oído, era un rollo —coincidió Sing—. Cada reino tenía sus propias normas, su propia cultura y sus propias leyes.
—Entonces, los Bibliotecarios empezaron con su conquista —explicó el abuelo Smedry—. Los reyes se dieron cuenta de que eran presa fácil, así que se unieron poco a poco, juntaron todos sus reinos en uno y acordaron alianzas.
—A menudo, eso suponía matrimonios de uno u otro tipo —añadió Sing.
—Eso fue durante la época de nuestro antepasado, el rey Leavenworth Smedry VI —continuó el abuelo—. Decidió que lo mejor sería combinar nuestro pequeño reino de Smedrius con el de Nalhalla, y así evitar a los Smedry el aburrimiento de reinar para que pudiéramos concentrarnos en las cosas importantes, como luchar contra los Bibliotecarios.
No supe bien cómo reaccionar. Era el heredero de la línea. Eso quería decir que si nuestro antepasado no hubiera cedido el reino, yo sería uno de los herederos al trono. Era un poco como descubrir que te has quedado a un número de ganar la lotería.
—Lo cedimos —dije—. ¿Todo?
—Bueno, todo no. ¡Solo las partes aburridas! Nos quedamos con un asiento en el Consejo de los Reyes para poder participar en la política y, como ves, también tenemos un bonito castillo y una gran fortuna para mantenernos ocupados. Además, seguimos siendo de la nobleza.
—Entonces, ¿eso para qué sirve?
—Bueno, tiene algunas ventajas —respondió el abuelo—. Los mejores asientos en los restaurantes, acceso a los establos reales y a la flota de transporte silimática real; creo que hemos conseguido destruir dos de sus navíos en el último mes. También un título nobiliario, que es una forma elegante de decir que podemos intervenir en las disputas civiles, celebrar ceremonias de matrimonio, detener criminales y esas cosas.
—Espera, ¿puedo casar gente?
—Claro.
—¡Pero solo tengo trece años!
—Bueno, tú no podrías casarte con nadie, pero si alguien te pidiera que lo casaras, podrías celebrar la ceremonia. ¡El rey no puede encargarse de todo él solo! Ah, aquí está.
Volví la vista atrás y di un brinco al ver un enorme reptil que trepaba por los muros de los edificios hacia nosotros.

—¡Dragón! —grité, señalándolo.
—Brillante observación, Smedry —dijo Bastille, que estaba a mi lado.
Estaba demasiado asustado para responder con un comentario ingenioso. Por suerte, soy el autor de este libro, así que puedo reescribir la historia como me parezca necesario. Voy a intentarlo otra vez.
Ejem.
Volví la vista atrás y, al hacerlo, me percaté de que un peligroso lagarto escamoso ascendía reptando por los muros de los edificios con la clara intención de devorarnos a todos.
—¡Mirad! —grité—. Se aproxima una bestia inmunda del inframundo. ¡Colocaos detrás de mí y yo acabaré con ella!
—Oh, Alcatraz —jadeó Bastille—, eres tan asombrosamente genial y varonilísimo...
—Pardiez, así es —respondí.
—No te alarmes, chaval —dijo el abuelo Smedry mientras miraba hacia el reptil—. Es nuestro vehículo.
Vi que la criatura, con cuernos, pero sin alas, tenía un artilugio en el lomo, algo similar a la barquilla de un globo. El enorme animal desafiaba a la gravedad agarrándose a las fachadas de piedra de los edificios, casi como un lagarto aferrado a un precipicio, salvo que este lagarto era tan grande que podría haberse tragado un autobús. El dragón llegó al Torreón Smedry y trepó con las garras hasta nuestro balcón. Di un paso atrás sin querer cuando su enorme cabeza de serpiente se asomó a la barandilla para mirarnos.
—Smedry —dijo con voz profunda.
—Hola, Tzoctinatin —lo saludó el abuelo—. Necesitamos que nos lleves al palacio a toda prisa.
—Eso he oído. Subid.
—Espera —dije—, ¿utilizamos a los dragones de taxistas?
El dragón me miró, y en ese ojo vi una inmensidad. Unas profundidades turbulentas, colores y más colores, pliegues y más pliegues. Me hizo sentir pequeño e insignificante.
—No hago esto por voluntad propia, joven Smedry —murmuró la bestia.
—¿Cuánto te queda de tu condena? —le preguntó el abuelo Smedry.
—Trescientos años —respondió la criatura, apartando la mirada—. Trescientos años para que me devuelvan las alas y pueda volar de nuevo.
Tras decir aquello, la criatura subió por un muro un poco alejado para que la barquilla quedara a la vista. De ella salió una pasarela, y los demás empezaron a entrar.
—¿Qué hizo? —le susurré al abuelo Smedry.
—¿Ummm? Ah, deglución de doncella en primer grado, creo. Sucedió hace unos cuatro siglos. Una historia trágica. Cuidado con el primer escalón.
Seguí a los demás al interior de la barquilla. Dentro había una habitación bien amueblada, con cómodos sofás incluidos. Draulin fue la última en subir, así que cerró la puerta. De inmediato, el dragón empezó a moverse. Lo supe al mirar por la ventana, porque lo cierto es que no noté el movimiento; al parecer, daba igual la dirección que tomara el animal o que estuviéramos boca arriba o boca abajo: para los ocupantes de la barquilla la gravedad siempre apuntaba en el mismo sentido.
Después descubriría que esto, como muchas de las cosas de los Reinos Libres, se debía a un tipo de cristal —el de orientación—, que permite que uno establezca que una dirección sea «abajo» cuando lo forjas con forma de caja. A partir de ahí, tirará en esa dirección de cualquier cosa que esté dentro de la caja, por muchas vueltas que dé la misma.
Me quedé un buen rato mirando por la ventana, que brillaba un poco a través de las lentes de oculantista. Después del caos de la explosión y de estar a punto de morir, no había tenido la oportunidad de contemplar la ciudad. Era asombrosa. Tal como había visto antes, estaba llena de castillos, y no solo simples edificios de ladrillo y piedra, sino castillos de verdad, con muros y torres enormes, todos diferentes entre sí.
Algunos tenían un aire como de cuento de hadas, con arcos y picos estilizados. Otros eran toscos y prácticos, la clase de castillos que te imaginabas reinados por sanguinarios señores de la guerra. Aquí cabe mencionar que el Honorable Gremio de Sanguinarios Señores de la Guerra se ha esforzado mucho por contrarrestar el estereotipo negativo de sus miembros. Tras organizar varias ventas de pasteles y subastas benéficas, alguien sugirió eliminar el «Sanguinarios» del nombre de su sociedad. La sugerencia, finalmente, se rechazó debido a que Gurstak el Despiadado acababa de encargar una caja de tarjetas de visita con grabado en relieve.
Había castillos a ambos lados de las calles, como los rascacielos de una ciudad de las Tierras Silenciadas. Desde el reptista veía gente moviéndose —algunos en carruajes tirados por caballos—, pero nuestro dragón siguió avanzando como un lagarto por las fachadas de los edificios. Los castillos estaban tan cerca entre sí que, cuando llegaba a un hueco entre edificios, simplemente tenía que estirarse para pasar de uno a otro.
—Asombroso, ¿verdad? —preguntó Bastille.
Me volví hacia ella; no me había dado cuenta de que se había colocado a mi lado, en la ventana.
—Sí que lo es.
—Siempre sienta bien volver. Me encanta lo limpio que está todo. El cristal reluciente, la mampostería, los grabados...
—Creía que esta vez te resultaría duro volver —respondí—. Como te fuiste siendo caballero y regresas de escudera...
—Sí que se te dan bien las mujeres —repuso, poniendo una mueca—. ¿Te lo habían dicho alguna vez?
Me ruboricé.
—Es que... Bueno...
Porras. Cuando escriba mis memorias pienso meter aquí una respuesta mucho mejor (qué pena que se me olvidara; tengo que prestar más atención a mis notas).
—Sí, lo que tú digas —dijo Bastille mientras se apoyaba en la ventana para mirar abajo—. Supongo que me he resignado a mi castigo.
«Otra vez lo mismo, no, por favor», pensé, preocupado. Después de perder su espada y de que su madre la reprendiera por ello, Bastille había pasado por un momento de bajón. Lo peor era que la culpa había sido mía, ya que Bastille había perdido la espada porque yo la había roto al intentar luchar contra unas novelas románticas que cobraron vida. Su madre parecía decidida a demostrar que ese único error significaba que Bastille no era merecedora del título de caballero.
—Ay, no me mires así —me soltó Bastille—. ¡Cristales rayados! Que me haya resignado al castigo no significa que me rinda por completo. Todavía pretendo descubrir quién me tendió esta encerrona.
—¿Estás segura de que fue una encerrona?
Ella asintió y entornó los ojos, cada vez con un aire más vengativo. Me alegraba de que, por una vez, su ira no fuese dirigida contra mí.
—Cuanto más lo pienso, más sentido tienen las cosas que me dijiste la semana pasada —siguió explicando—. ¿Por qué asignarme a mí, una caballero recién nombrada, una misión tan peligrosa? En Cristalia hay alguien que deseaba que fracasase, alguien celoso de lo deprisa que había alcanzado el título de caballero, que quería avergonzar a mi madre o, simplemente, que pretendía demostrar que no podía tener éxito.
—No suena muy honorable —comenté—. Un caballero de Cristalia no haría algo así, ¿no?
—Pues... no lo sé —respondió ella mirando a Draulin.
—Me cuesta creerlo —añadí, aunque no era cierto del todo.
Veréis, los celos se parecen mucho a los pedos: no te imaginas a un valiente caballero haciendo ninguna de las dos cosas, pero lo cierto es que los caballeros no son más que personas. Sienten celos, cometen errores y, sí, ventosean. Aunque, por supuesto, ellos jamás usarían el término «ventosear», ya que prefieren «tocar los címbalos». Supongo que es lo normal con tanta armadura encima.
Draulin estaba en la parte de atrás del habitáculo y, por una vez, no se encontraba en la postura de descanso militar, sino que abrillantaba su enorme espada de cristal. Bastille sospechaba que su madre había sido la que le había tendido la trampa, ya que Draulin era uno de los caballeros que le habían asignado la misión. Pero ¿por qué enviaría a su propia hija a hacer un trabajo que estaba claro que era demasiado para ella?
—Algo va mal —comentó Bastille.
—¿Te refieres a algo más aparte de la misteriosa explosión del halcón volador?
—Eso lo hicieron los Bibliotecarios —repuso ella, restándole importancia con un gesto de la mano.
—¿Ah, sí?
—Por supuesto. Tienen un embajador en la ciudad y nosotros vamos a evitar que se queden con Mokia. Por tanto, han intentado matarnos. Después de que los Bibliotecarios hayan intentado volarte en pedazos una docena de veces, te acostumbras.
—¿Seguro que fueron ellos? Dijiste que había estallado una de las habitaciones. ¿La de quién?
—La de mi madre. Creemos que fue por el cristal de detonador que le metieron en la mochila antes de salir de Nalhalla. Lo llevó encima por toda la Biblioteca de Alejandría, y estaba programado para estallar cuando entrara de nuevo en el área de la ciudad.
—Vaya, cuánta planificación.
—Así son los Bibliotecarios. De todos modos, algo inquieta a mi madre. Se lo noto.
—Quizá se sienta mal por haberte castigado con tanta dureza.
—No creo —resopló ella—. Es otra cosa, algo sobre la espada...
Dejó la frase sin terminar y no parecía tener nada más que añadir. Unos segundos después, el abuelo Smedry me hizo señas para llamarme.
—¡Alcatraz! ¡Ven a escuchar esto!
Mi abuelo estaba sentado con Sing en los sofás. Me acerqué y me senté a su lado; el sofá era muy cómodo. Como no había visto ningún otro dragón como aquel trepando por los muros de la ciudad, supuse que aquel vehículo era un privilegio especial.
—Sing, cuéntale a mi nieto lo que me has contado a mí —dijo el abuelo Smedry.
—Bueno, verás —explicó Sing, inclinándose hacia delante—, esta embajadora que han enviado los Bibliotecarios es de los Guardianes de la Norma.
—¿Quiénes?
—Es una de las sectas bibliotecarias —respondió Sing—. Blackburn era de la Orden de los Oculantistas Oscuros, mientras que el asesino al que te enfrentaste en la Biblioteca de Alejandría era de la Orden de los Huesos del Escriba. Los Guardianes de la Norma siempre han afirmado ser los Bibliotecarios más afables.
—¿Bibliotecarios afables? Suena a oxímoron.
—Es todo teatro —dijo el abuelo—. Toda la orden se basa en la idea de parecer inocentes; en realidad son las víboras más peligrosas del nido. Los Guardianes mantienen la mayoría de las bibliotecas de las Tierras Silenciadas. Fingen hacerlo porque no son más que un puñado de burócratas, porque no son peligrosos como la Orden de los Oculantistas Oscuros o la Orden de las Lentes Fragmentadas.
—Bueno, fingido o no, son los únicos Bibliotecarios que han intentado trabajar con los Reinos Libres en vez de limitarse a intentar conquistarnos —añadió Sing—. Esta embajadora ha convencido al Consejo de los Reyes de que va en serio.
Yo escuchaba con interés, pero no estaba del todo seguro de por qué mi abuelo deseaba que supiera aquello. Soy una persona bastante increíble (¿lo he mencionado ya?), pero la verdad es que no se me da demasiado bien la política. Es uno de los tres campos en los que no tengo ninguna experiencia; los otros dos son escribir libros y montar en un pingüino impulsado por un cohete en dirección a la atmósfera (esa puñetera responsabilidad...).
—Entonces..., ¿qué tiene esto que ver conmigo? —pregunté.
—¡Pues todo, muchacho! —exclamó el abuelo, señalándome—. Somos Smedry. Cuando entregamos nuestro reino, juramos proteger todos y cada uno de los Reinos Libres. ¡Somos los guardianes de la civilización!
—Pero ¿no sería bueno que los reyes hicieran las paces con los Bibliotecarios?
Sing puso cara de sentirse dolido.
—Alcatraz —dijo—, ¡hacerlo significaría entregar Mokia, mi hogar! Se integraría en las Tierras Silenciadas y dentro de un par de generaciones los mokianos ni siquiera recordarían que antes eran libres. Mi gente no puede seguir luchando contra los Bibliotecarios sin el apoyo de los demás Reinos Libres. Somos demasiado pequeños.
—Los Bibliotecarios no cumplirán su promesa de paz —dijo el abuelo—. Llevan años detrás de Mokia... Todavía no sé por qué están tan obsesionados con ella en concreto. En cualquier caso, llevarse Mokia los acercaría un paso más a controlar el mundo entero. ¡Por la maleable Moon! ¿De verdad crees que podemos regalar un reino entero sin más?
Miré a Sing. Me había encariñado con el enorme antropólogo y su hermana en los últimos meses. Eran sinceros y leales hasta el final, y Sing había creído en mí incluso cuando intenté apartarlo de mi lado. Solo por eso, deseaba hacer todo lo que pudiera por ayudarlo.
—No —dije—, tenéis razón, no podemos permitir que suceda. Debemos evitarlo.
El abuelo Smedry sonrió y me puso una mano en el hombro.
Quizá no os parezca gran cosa, pero fue un punto de inflexión esencial para mí. Fue cuando por fin decidí que estaba metido en esto de verdad. Solo había entrado en la Biblioteca de Alejandría porque me perseguía un monstruo. Solo me había metido en la guarida de Blackburn porque el abuelo Smedry me lo había pedido.
Aquello era distinto. Entonces entendí por qué mi abuelo me había llamado para que lo escuchara: quería que formara parte de todo, no que fuera un crío que se deja llevar, sino que me convirtiera en un participante de pleno derecho.
Algo me dice que me habría ido mucho mejor de haberme escondido en mi cuarto. Responsabilidad. Es lo contrario de egoísmo. Ojalá hubiera sabido adónde me llevaría. Sin embargo, esto fue antes de mi traición y de que me quedara ciego.
A través de una de las ventanas vi que el dragón había iniciado el descenso. Un instante después, la barquilla se posó en el suelo.
Habíamos llegado.