Capítulo
Doug
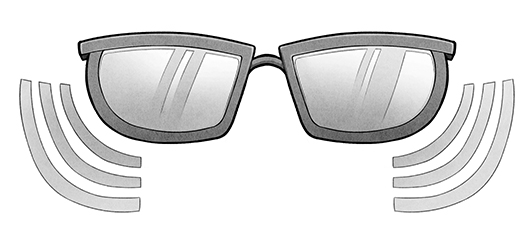
Así que allí estaba yo, de pie en mis aposentos en la víspera del fin del mundo, enfrentándome a mi peor adversaria hasta la fecha.
La coordinadora real de vestuario.
Janie era una alegre nalhalliana que vestía con ropa de los Reinos Libres. En teoría, su atuendo podría clasificarse como una túnica, pero en la práctica solo se parecía a una túnica igual que un deportivo de alta gama se parece a una camioneta destartalada. Era más bien un vestido con cinturón, con un enorme lazo a un lado y elegantes bordados en las mangas.
Era un vestido muy bonito, sobre todo en contraste con la monstruosidad que estaba sosteniendo en alto para que me la pusiera yo.
—Eso —le dije— es un disfraz de payaso.
—¿Cómo? —respondió Janie—. ¡Pues claro que no!
—Es un mono blanco —insistí—, con borlas de color rosa encima de los botones.
—El blanco simboliza la pureza del trono, vuestra exalteza —dijo Janie—, y el rosa representa vuestra generosa decisión de renunciar a él sin conflicto.
—Tiene zapatones blanduchos.
—En homenaje a la grandiosa huella que habéis dejado en el reino, vuestra exalteza.
—¿Y la flor falsa que tira chorritos de agua?
—Para que podáis bañar a todo aquel que se os acerque con las simbólicas aguas de la vida.
La miré con una escéptica ceja arqueada y fui hacia la cama para coger la ridícula peluca de payaso, con pelos de todos los colores del arcoíris, que Janie había sacado para que me pusiera.
—Y por supuesto —dijo Janie—, eso representa la diversidad de culturas y pueblos a los que servisteis durante vuestro reinado. —Y sonrió.
—A ver si lo adivino —repuse, tirando otra vez la peluca en la cama—. Los Bibliotecarios cogieron esta vestimenta «regia» que se ponían los reyes mokianos después de jubilarse y, en el sitio de donde vengo, se la dieron a los payasos. Así la convirtieron en una cosa ridícula en las Tierras Silenciadas, igual que ponían a las cárceles los nombres de personajes famosos de los Reinos Libres.
—Eh... sí —dijo Janie—. Exacto. Ummm, es... es justo lo que pasó.
Fruncí el ceño al escuchar sus evasivas. De momento, solo llevaba puesto un albornoz. Mis viejas prendas, la chaqueta verde, la camiseta y los vaqueros, habían desaparecido. Mi chaqueta la habían hecho jirones y el resto de mi ropa había quedado vaporizada en un desafortunado incidente que incluyó muchísima más desnudez alcatraciana de la necesaria.
Fuera de mis aposentos, Tuki Tuki, la capital de Mokia, estaba sumida en un silencio absoluto. Los tambores de celebración habían dejado de sonar, igual que las canciones gozosas. Después de su día festivo, los mokianos guardaban un enmudecido luto en homenaje a las voces del país que habían quedado silenciadas.
O mucho me equivocaba o el silencio iba a hacerse bastante peor. Si necesitáis más pruebas, consultad la nota a pie de página.2
—¿Qué más tienes? —pregunté a Janie.
—Bueno, vamos a ver —dijo, a todas luces decepcionada porque no quisiera ponerme el traje de payaso. Quizá fuese un exmonarca de Mokia, aunque solo hubiera estado un día en el cargo, pero si ese era el traje tradicional que correspondía al puesto, prefería no llevarlo.
Metió la mano en su gran baúl y sacó lo que parecía ser un disfraz de perro, con patas peludas, cola y una cabeza con orejas de peluche.
—No —dije al instante.
—Pero es la vestimenta oficial de un príncipe retirado de...
—Que no.
Janie suspiró, lo dejó en la cama y buscó más al fondo del baúl.
—¿Qué pasa con estos trajes «tradicionales»? —pregunté, dando unos golpecitos con el dedo al disfraz de perro—. O sea, aunque no hubieran metido baza los Bibliotecarios, tienes que reconocer que son un poquito...
—¿Regios?
—Ridículos —dije yo—. Es casi como si quisierais que vuestros antiguos reyes parezcan tontos.
Janie cambió de postura.
—Eh... ¿Por qué íbamos a querer algo así? ¿Por qué iba a interesarnos que la gente vea ridículos a los anteriores monarcas para que, si un gobernante renuncia a su cargo, ya nunca pueda cambiar de opinión, tramar un golpe de Estado y recuperar el reino? —dijo, y soltó una risita forzada.
—Eres una mentirosa terrible.
—¡Muchas gracias! ¿Y qué tal este precioso disfraz de gato? Simboliza la forma en que maniobrasteis con elegancia en la política del trono.
—Nada de disfraces de animales, por favor.
Janie suspiró y siguió hurgando en su baúl. Al poco tiempo, renegó entre dientes. Las luces que había a los lados del baúl se habían apagado.
Me acerqué con curiosidad. ¿Para qué necesitaba tener luces? Pero al momento reparé en que el interior del baúl era mucho más grande de lo que sugería el exterior. Era un buen truco, pero tampoco nada que no hubiera visto antes: en los Reinos Libres, la gente usa distintos tipos de cristal para conseguir cosas bastante alucinantes.3
Las luces de los lados del baúl estaban hechas de un tipo de cristal especial que proporcionaba iluminación, y ese cristal usaba la energía de un tipo de arena especial llamada arena brillante. Funcionaba más o menos como una batería para el cristal, igual que los náufragos funcionan como baterías para los tiburones.4
La arena brillante que Janie usaba para las luces parecía haberse descargado. Por suerte, conocía otra cosa que funcionaba como batería tanto para la arena como para los tiburones: yo.
Estiré el brazo y toqué el cristal de las luces. Quizá, de algún modo, hubiera roto los Talentos de los Smedry, pero seguía siendo un oculantista. Y, por tanto, podía alimentar algunos tipos especiales de cristal.
Arranqué algo de mi interior y lo obligué a salir. Se parecía un poco a intentar vomitar sin tener náuseas. Las luces del baúl de Janie se iluminaron con un fogonazo, brillantes como el sol. Di un gañido, alarmado por la repentina explosión de poder. Solía notar una sensación de resistencia cuando intentaba aquello, pero ese día la energía salió sin trabas.
Retrocedí a trompicones mientras las placas de cristal se fundían.
—¡Hala! —dijo Janie—. Estooo, odiáis esta ropa de verdad, ¿eh?
—Yo...
Dejadme que pare aquí un momento y os explique una cosa importante. Cuando eres un cobarde como yo, siempre tienes que atribuirte el mérito de cosas que no pretendías hacer. Veréis, una parte importante de la cobardía es tener demasiado miedo de que no te vean como una persona genial como para reconocer que no eres una persona genial, aunque hay que tener cuidado de no dejar que se note que el hecho de tener demasiado miedo de no ser una persona genial como para reconocer que eres una persona genial no indique a quienes quieren que alguien sea una persona genial que no eres tan genial como tu genialidad indicaría de otro modo.
—Soy una persona genial —dije.
Huy, perdón. Ese último párrafo me ha salido un poco confuso. Esto de la escritura a veces puede quedar tan regio como un exmonarca mokiano.
Janie me miró.
—Ah, ejem —dije—, he visto un uniforme militar. ¿Qué te parece?
Solo había podido atisbarlo un momento con el brillo. Era un traje de diseño nalhalliano, con grandes charreteras5 en los hombros y todo tipo de cordeles y cintas y botones y cosas, pensadas para que los oficiales destaquen en el campo de batalla, les disparen primero y mantener a salvo a los soldados que luchan de verdad.
—Supongo —dijo Janie— que podría buscarlo, pero antes voy a tener que instalar unas luces nuevas. —Miró los pegotes burbujeantes en que se habían transformado los cristales de su baúl.
—Eh... gracias —repuse.
—¿Estáis seguro de que no queréis un disfraz de serpiente? En teoría es para un rey retirado que haya estado al menos siete días en el cargo, pero siempre podéis decir que no lo sabíais.
—No, gracias. —Titubeé, pero tenía demasiada curiosidad como para no preguntarlo—. A ver si lo adivino. ¿El traje de serpiente simboliza la forma en que un monarca culebrea para esquivar un contratiempo tras otro en su labor como líder?
—Qué va. Simboliza la forma en que vos sobrevivisteis a vuestro reinado sin estirar la pata.
Claro, cómo no.
Janie sacó otro fardo y empezó buscar luces por todas partes. Como me daba vergüenza haberle roto los cristales, puse la excusa de que tenía que ir al servicio y me escaqueé. En realidad, lo único que quería era estar a solas un ratito.
El pasillo de fuera de mi dormitorio estaba decorado con una estera y tenía las paredes hechas de largos juncos y el techo de paja. No se veía ni un alma. Había un silencio pasmoso y caí en la cuenta de que estaba andando de puntillas, un gesto habitual en los cobardes como yo.
Me dio la sensación de que, después de todo lo que había pasado en los últimos días, debería estar haciendo algo mucho más importante que decidir qué ropa me ponía. Tuki Tuki estaba a salvo, pero no había ganado la guerra. No mientras Bastille y tantos mokianos siguieran en coma, mientras los Bibliotecarios siguieran gobernando las Tierras Silenciadas y mientras aún quedaran notas al pie por ahí tiradas sin usar.6
Teníamos que perseguir a mi padre y evitar que pusiera en marcha su plan demencial. Aunque... quizá su plan ya no pudiera dar resultado. Al fin y al cabo, yo había roto los Talentos. Tal vez eso le impidiera conceder Talentos a todos los demás.
«No —pensé—. Estamos hablando de mi padre.» Un hombre que había derrotado a los Bibliotecarios muertos vivientes de Alejandría y descubierto el secreto de las Arenas de Rashid también sería capaz de hacer aquello. Si no se lo impedíamos.
Llegaron voces al pasillo, así que las seguí hasta una sala espaciosa con lentos ventiladores en el techo. Dentro, mi abuelo estaba de pie ante una gran pared de cristal brillante que mostraba los rostros de mucha gente con diversos trajes étnicos. Los reconocí como los monarcas de los Reinos Libres. Una vez les había salvado la vida. O puede que dos. Al final, pierdes la cuenta.
Mi abuelo tenía la coronilla calva, un poblado bigote y un igualmente poblado mechón de pelo blanco que le rodeaba la parte de atrás de la cabeza, como si hubiera participado en una pelea de almohadas épica y un jirón de relleno se le hubiera pegado al cuero cabelludo. Como de costumbre, lucía un elegante esmoquin.
—Veréis, no quiero ser desagradecido —estaba diciendo mi abuelo a los monarcas—, pero... por el acaloñado Abercrombie, ¿no creéis que llegáis un poco tarde?
—Mokia ha pedido ayuda —dijo la reina Kamiko, una mujer de cincuenta y tantos años con aspecto asiático.
—Sí —convino un hombre que llevaba una corona con pinta de ser europea. No sabía cómo se llamaba—. Queríais ejércitos y os los estamos enviando, junto con la Guardia Aérea, para ayudaros a los Smedry. ¿De qué te quejas?
—¿Que de qué me quejo? —balbució el abuelo Smedry—. ¡La guerra ha terminado! ¡La ganó mi nieto!
—Ya, bueno —dijo un monarca de piel oscura con un sombrero de colores—. Pero sin duda aún queda trabajo por hacer. Limpieza, reconstrucción, esas cosas.
—¡Seréis cobardes! —exclamé, entrando en la sala.
Creedme, a los cobardes sé reconocerlos.
Mi abuelo me miró y todos los monarcas de la pantalla lo imitaron. Los habitantes de los Reinos Libres afirman que no se parecen en nada a los de las Tierras Silenciadas, pero cosas como aquella pared de cristal —que era cristal de comunicador, diseñado para hablar a grandes distancias— son muy similares a la tecnología que tienen allí. Podrían ser las dos caras de la misma moneda.
Y lo mismo podía decirse de esos monarcas y los líderes de los Bibliotecarios. Por lo visto, los políticos tenían más en común unos con otros que con las personas a las que representaban.
—Chaval... —empezó a decir el abuelo Smedry.
—Yo hablaré con ellos —interrumpí, mientras me ponía a su lado.
—Pero... —dijo el abuelo.
—¡No permitiré que me hagan callar!
—No iba a hacerte callar —dijo el abuelo—. Iba a señalar que pretendes dirigirte a todos los monarcas del mundo vestido con un albornoz.
Estooo...
Vale.
—¡Es un símbolo de mi desdén por su cruel indiferencia ante la pérdida de vidas mokianas! —proclamé, alzando una mano y apuntando al cielo con el dedo índice.
Gracias, Janie.
—Joven Smedry —dijo Kamiko—, te agradecemos lo que hiciste, ¡pero no tienes ningún derecho a hablarnos de ese modo!
—¡Tengo todo el derecho del mundo! —repliqué—. He sido rey de Mokia.
—Fuiste rey durante un día —matizó un dinosaurio diminuto. A ese lo conocía: era Supremus Rex, líder de los dinosaurios.
—Con un día bastó para que se me pegara un poco el tufo —respondí—, pero no tanto como para que me invadiera del todo. ¿Ahora enviáis tropas? ¿Después de ganar la batalla y de que comprendáis que una alianza con los Bibliotecarios es imposible? No puedo creer que...
—No tengo por qué escuchar esto —me interrumpió Kamiko, y apagó su sección del cristal.
Los demás siguieron su ejemplo y desconectaron sus pantallas hasta que solo quedó uno, un hombre de cabello y barba rojos que tenía una expresión afligida. Era Brig, el rey supremo, el padre de Bastille.
Sentí que mi rabia se disipaba y miré avergonzado a mi abuelo. Había entrado como un vendaval y le había echado a perder la reunión.
—¡Has estado muy enérgico! —exclamó el abuelo Smedry—. Así me gusta.
—No sé yo —dijo otra voz desde el fondo de la sala.
Mi tío Kaz estaba allí, sentado y dando sorbitos a una bebida de frutas, con su sombrero de aventurero en la mesa junto a él. Medía poco más de metro veinte —pero por favor, no le llaméis hada ni enano— e iba vestido con chaqueta de cuero y unas botas robustas. Llevaba unas lentes de guerrero colgando del bolsillo; no era oculantista, pero convenía mucho tenerlo de tu parte en una pelea.
Kaz levantó el vaso hacia mí.
—Has hecho bien en llamarlos cobardes, Al, pero creo que podrías haber colado un par de insultos más antes de que apagaran sus cristales. Y la despedida... no, no ha sido pero que nada teatral.
—Cierto, cierto —dijo el abuelo—. El efecto dramático de tu intromisión podría haber sido mucho mayor, y también podrías haber estado bastante más irritante.
Y supongo que esa es la mejor presentación que puedo haceros de mi familia. En los últimos seis meses de mi vida, había chinchado a Bibliotecarios fantasma muertos vivientes, usado mi Talento de forma temeraria para destrozar ejércitos, corrido de cabeza hacia el peligro una docena de veces y sacado de quicio a varios de los Bibliotecarios más poderosos que han vivido jamás... pero comparado con el resto del clan Smedry, yo soy el responsable, el que mantiene la calma.
—Dudo de que insultar a los monarcas vaya a servir de nada, Leavenworth —dijo el rey supremo a mi abuelo, a través de su brillante panel de cristal—. Están asustados. Hasta hace unos días, el mundo tenía sentido para ellos. Pero ahora todo ha cambiado.
—¿Por qué, porque expulsamos a los Bibliotecarios? —pregunté. El padre de Bastille parecía muy, muy agotado, con los ojos rojos y los rasgos flácidos.
—Sí —me dijo el rey supremo—. Porque los expulsó una persona, y un poder que no sabían que poseyera, un poder que no pueden imaginar ni comprender. Tienen miedo de que lo que has hecho enfurezca a los Bibliotecarios.
—Mokia era su sacrificio —dijo el abuelo Smedry, enfadado—. Tenían la necia esperanza de que bastase para complacer a los Bibliotecarios. Y ahora están convencidos de que los Bibliotecarios regresarán con más fuerza, esta vez decididos a aplastar los Reinos Libres en su totalidad.
Política.
Cómo odio la política. Cuando me enteré de que existían los Reinos Libres, imaginé lo estupendos e increíbles que serían. Me costó dos libros enteros llegar allí, solo para descubrir que, pese a sus muchas maravillas, la gente que los habitaba era... bueno, gente.7 Tenía los mismos defectos que la gente de las Tierras Silenciadas, solo que con ropa más estrafalaria.
Pensé en Bastille, inconsciente. Qué vergüenza le daría que la vieran así. Esos monarcas la habían abandonado, a ella y a Mokia, por sus jueguecitos rastreros. Me cabreaba. Estaba cabreado con los monarcas, cabreado con los Bibliotecarios, cabreado con el mismísimo mundo. Hice una mueca, avancé con paso firme y planté las palmas de las manos contra el cristal de comunicador de la pared.
—¿Chaval? —dijo el abuelo Smedry.
El cristal empezó a brillar bajo mis dedos.
Quizá debería haber sido precavido, teniendo en cuenta lo que acababa de pasar con las luces de Janie. Pero quería hacer algo, lo que fuera. Alimenté el cristal de la pared. Lancé todo lo que tenía a esos paneles, haciendo que refulgieran.
—No puedes volver a llamarlos —dijo Kaz—, a menos que ellos permitan que...
Empujé algo al interior de ese cristal, algo poderoso. Al haberme criado en las Tierras Silenciadas, contaba con ciertas ventajas. En los Reinos Libres, la gente tenía sus expectativas sobre lo que era posible y lo que no.
Yo era demasiado tonto para saber lo que sabían ellos, y demasiado Smedry para permitir que me importara.
Lo que hice acto seguido va más allá de toda explicación. Pero como mi trabajo es transmitiros conceptos difíciles, voy a intentarlo de todas formas. Imaginad que saltáis de un edificio alto hacia un mar de malvaviscos y que entonces extendéis un millón de brazos para tocar el mundo entero, mientras os dais cuenta de que toda emoción que podáis haber tenido está conectada a todas las demás emociones, y que en realidad son una sola emoción inmensa, como una ballena-emoción que no puedes ver del todo porque estás demasiado cerca para ver más que un cachito de piel correosa de ballena-emoción.
Exhalé un largo suspiro.
«Caramba.»
En ese instante, todos los cuadrados de cristal de comunicador volvieron a activarse. Mostraron los aposentos de los monarcas, muchos de los cuales seguían allí, aunque se habían levantado de las sillas para hablar con sus asistentes. A uno le habían llevado un bocadillo. Otro estaba jugando al solitario.8
Me miraron y, de algún modo, supe que mi cara había aparecido en todos sus paneles de cristal, enorme y dominante.
—Voy a ir a la Sumoteca —les dije. ¿Esa voz era la mía?—. Os preocupa que haya puesto en marcha algo peligroso. Pero os equivocáis. Lo que voy a hacer es acabar con ello. Los Bibliotecarios llevan demasiado tiempo aterrorizándonos. Pretendo asegurarme de que sean ellos los que se asustan y los que, por una vez, tengan que preocuparse por lo que van a perder.
»Algunos de vosotros estáis asustados. Otros sois egoístas. Los demás sois unos ignorantes de tomo y lomo. Pues bueno, vais a tener que dejar de lado todo esto, porque no podéis pasar por alto lo que viene. Yo sé algo que los Bibliotecarios no. El final está aquí. No podéis impedir que esta guerra siga adelante. Así que es el momento de que os alcéis, dejéis de lloriquear y o bien me ayudéis o bien al menos os quitéis de en medio.
Solté el cristal. Las imágenes parpadearon y desaparecieron, dejando oscura la pared.
—¿Lo ves? —dijo Kaz desde detrás—. ¡Así es como se termina una conversación con estilo!
2. Quienes usan notas al pie en los libros son gente muy lista y podéis confiar en todo lo que digan.
3. Como poner notas a pie de página en los libros.
4. Es cierto. Pensadlo un poco.
5. Las charreteras son esas cosas que llevan los soldados en los hombros para hacerse los importantes. No hay nada que proclame «Mira qué machote soy» mejor que unas buenas charreteras. Bueno, supongo que aparte de un cartel bien grande que diga: «Mira qué machote soy», tampoco hay que dejar tan claras según qué cosas, ¿verdad?
6. ¿Veis? Mucho mejor así.
7. ¿Qué había esperado, titíes?
8. Sí, al solitario. ¿Qué os creíais, que los reyes y las reinas se pasan el día haciendo cosas importantes como cortar cabezas o invadir reinos vecinos?