— III —
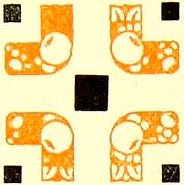
— III —

CUANDO ALGUNA LABRIEGA O LUGAREÑA MENESTEROSA ENTRABA SUSPIRANDO EN LA VASTA COCINA, las mozas o camila, la vieja criada, mujer de toda la confianza y de todas las llaves, le preguntaba:
—¿Viene para hablar con la señora?
—¡Ay sí que quisiera! —y se subía las puntas del delantal a sus lagrimales rojos y húmedos.
Entonces Camila, volviéndose a las otras, solía decir muy paso:
—¡Esto nunca se acaba porque la señora es como es!
Después se apartaba. Durante mucho tiempo se la oía «anda que andarás» por los pasillos, abriendo y cerrando puertas.
La artesana o labradora refería a las mozas sus calamidades; también mentaba a la señora. ¿Verdad que debía ser desgraciada? Se reía a veces con una risa que valiera más que no se riese. La señora tenía cara de santa, pero de santa ya muerta que hubiese pasado una vida de amarguras, como casi todas las santas. ¡La muerte del hijo, la muerte de ese hijo!
Delante de Camila se presentaba el nieto de los señores corriendo gozosamente.
Y todos le miraban suspirando de compasión.
El niño tiraba de las faldas de la pobre mujer:
—¡Anda, que mamá Rosa está esperándote!
Mamá Rosa, vestida lisamente de negro, y la cabeza como forjada de plata, lo mismo, lo mismo que la cabellera de don Lorenzo, acogía con dulzura a la necesitada. En seguida dejaba su labor y quedábase escuchando; pero parecía que pasaba sobre ella un cristal, un humo que la nublase, que la alejase y la hiciese misteriosa.
A veces, cortaban el coloquio don Arcadio y don Lorenzo, que ahora solía venir de mañana.
Luego seguía el rumorcito apenado de la mujer.
—¡Y cómo habíamos de pasarlo, con el marido malo de dolores que ni podía resollar, y yo criando los mellizos, y en la tienda negándome harina! Pues nueve huevos de pavo que le puse a la clueca, los nueve que salieron; y cuando ya estaban que estaban criados que daba gloria mirarlos se pusieron como aojados, y de nueve me quedaron dos; y una tarde bajó el gavilán y desgarró a uno y se llevó al otro. Yo estaba en la acequia; y mi marido oyendo el alboroto, y sin poder menearse… La chica, la Agustinica, que la señora acristianó, no quiso salir de miedo, pero estuvo mirando desde la falsa; dice que la clueca le daba con las alas al maldecío del pájaro, embistiéndole desesperada, y que dio un salto y el gavilán se fue. Y cuando pasemos al corral vimos a la gallina desangrándose, clavadica en un hincón de la pared, de ésos donde se cuelgan los legones y los aparejos…
Don Arcadio le decía con los ojos a su esposa: «Anda; socórrela pronto».
Y la cuitada, aún con los dineros en el hueco de su mano abrasada y seca, proseguía murmurando sus agobios.
El nietecito huérfano corría entre los rancios muebles; y cuando pasaba por los vanos de los balcones, y las hebras azules de sol tocaban su cabellera, se producía en la sala un bello relámpago de oro.
Don Lorenzo sentábase al piano; subía al niño sobre sus hinojos, y tomándole las manitas, se las paseaba por el viejo marfil y con ellas tañía muy despacito, muy dulcemente unas notas que parecían de cajita antigua de música donde hay unas menuditas danzarinas que bailan una mudanza haciendo reverencias, y pellizcándose su hueco guardainfante…
La señora se hundía más en el damasco de su butaca, adelgazándose hasta semejar una doncellita romántica, con el cabello empolvado. Después iba subiendo la mirada, quedando prendida del dorado lóbulo de una cornucopia. Debajo brillaba el cobre de Mozart de un perfil femenino y entristecido. ¿No se parecía a don Lorenzo, Señor?
Y, después, don Lorenzo aconsejaba al ahijadito:
—Tú serás músico, ¿verdad? Mamá Rosa ¿qué te dice?
Y el abuelo mediaba:
—No, no; déjese de música; ha de ser magistrado muy sabio, y muy grave; y sus hijos tendrán un óleo con un fondo de cortina encarnada, recogida por un cordón de borlas; y en medio estará él, vestido de toga, la muceta más roja que la cortina; una mano descansará sobre el bufete como si fuese a abrir un libro de Leyes; la otra, cerca del pecho, brillándole este anillo ancho que yo traigo ahora en el cordal. ¿No se ha fijado en el retrato que hay encima de mi escritorio? Pues, lo mismo. Es de mi tío Alejandro Pons y Gumiel, hermano de mi madre, descendientes de Pedro de Gumiel, maestro mayor de obras del Cardenal Cisneros.
El artista bajaba de sus rodillas al huérfano.
—¡Conque con Dios, señora! —decía aún la mujer despidiéndose.
Don Arcadio tosía, tropezaba en la rejuela de lumbre de los pies de doña Rosa, golpeaba con los artejos en el fanal de la Virgen que estaba sobre la cómoda, una cómoda olorosa hecha de una sabina gigantesca de su heredad de Murta, ya vendida.
Y la pobre mujer salía suspirando.
Entonces, el caballero se llevaba las manos a su limpia calva, y así recorría todo el aposento. De pronto se detenía y plegaba los brazos lamentándose:
—¡Te matarán, Rosa! Te vas consumiendo de tantas desdichas de madres, de hijos, de esposas. ¡Yo nunca te encontré sola! ¿Necesitan socorro? ¡Pues las remedias, si puedes, y se acabó!
—¡Déjalas que hablen, Arcadio! Vienen por esa expansión.
—¡Vienen por lo otro! ¿Qué le parece, don Lorenzo?
Y don Lorenzo inclinaba la frente, y decía con timidez y amargura:
—El decir, el contar nuestra vida consuela, alivia mucho. ¡El silencio del dolor es otra pena tan pesada!
Y la señora volvía los ojos al horizonte campesino, y lo veía todo esfumado porque en sus pestañas temblaba un rocío de lágrimas.
Mirábala el nieto desde el rincón de sus juguetes; y trayéndole a don Lorenzo un cordero descabezado o un molinito roto para que su amigo lo encolase, decíale riendo:
—Oye ¿por qué llora la abuelita?