II
En ausencia de Rihlvia, que necesitó varios días para recuperarse por completo, Lyrboc recibió el encargo de atender a la clientela de la taberna. Iba de mesa en mesa limpiando las que quedaban libres, sirviendo jarras de linfa de cebada y platos de asado, recogiendo los ya vacíos… Durante esos días no volvió a la habitación de Rihlvia, pues se sentía dolido. Si alguien le hubiese preguntado, no habría sabido cómo explicarlo, pero su moral se había hundido bajo tierra. La vergüenza de haber querido dar un beso y no haber sido correspondido se había transformado en enfado. Contra qué exactamente, no habría podido decirlo.
Más tarde, cuando ella se reincorporó a sus tareas, Lyrboc continuó esquivándola, aunque la actitud de Rihlvia parecía no haber variado.
El muchacho le pidió a Cerrÿn poder seguir echando una mano en la taberna, pues quería estar ocupado cuanto más tiempo mejor, para no tener oportunidad de sumergirse en sus pensamientos y regodearse en sus penas.
Fue así como se produjo el encuentro con un cliente solitario, de aspecto huraño y ropas sucias, con barba de varios días y grandes y profundas ojeras que le subrayaban los ojos. No iba vestido de soldado, pero había algo en él que le confería cierto aire marcial. Se había sentado solo en la última mesa, la más apartada, situada en un rincón, tras una columna que prácticamente hacía las veces de parapeto. Al principio se limitó a pedir una ración de asado acompañada de una jarra de linfa de cebada, aunque luego Lyrboc comenzó a sentir su mirada vigilante sobre él cada vez que pasaba cerca: una mirada tan fija que lo incomodaba, como si con ella quisiera someterlo a algún tipo de examen. Esa noche la taberna estaba a rebosar y Cerrÿn no hacía más que llamarle continuamente para que le ayudase con las nuevas comandas, por lo que se limitó a intentar evitar a aquel tipo y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, el desconocido permaneció en la mesa aun después de haber acabado con el último bocado de su cena, y en un momento en que Lyrboc pasó a poca distancia, le hizo una seña para atraer su atención.
—¿Me ha parecido oír que te llamas Lyrboc, jovencito? —Su voz sonaba oxidada, como si no tuviera la costumbre de hablar a menudo. El chico asintió, inmóvil, sin acercarse. No le gustaba que aquel tipo no le quitara la vista de encima—. Es la segunda vez que escucho ese nombre. No es muy común. —Lyrboc se encogió de hombros. Sabía que a Cerrÿn no le agradaría que se mostrase hosco con un cliente, pero quería dar por terminada aquella conversación cuanto antes—. ¿De dónde eres, muchacho? Apuesto a que ese nombre no es originario de Wolrhun.
—Nací en Olkrann.
Los labios del extraño formaron lo que podría calificarse de un asomo de sonrisa. Parecía sentirse satisfecho por haber acertado en sus suposiciones.
—¿En La Ciudadela? —inquirió.
Lyrboc iba a contestar que sí, pero se contuvo. Aquel interrogatorio le resultaba cada vez más molesto.
—¿Por qué queréis saberlo?
—Ven, acércate —le indicó el hombre, y cuando Lyrboc avanzó hasta situarse delante mismo de su mesa, le preguntó—: ¿Por casualidad no serás el hijo del capitán Sainner?
La jarra vacía que Lyrboc llevaba en una mano se le resbaló y se estrelló contra el suelo. El chico palideció al escuchar el nombre de su padre. Habían pasado varios años, pero el dolor y la angustia continuaban allí, agazapados, aguardando solo a que el recuerdo se abriera paso para extenderse bajo su piel y salir a la superficie por cada uno de sus poros.
—Lo eres, ¿verdad? Yo conocí a tu padre. Fuimos compañeros de armas. —Lyrboc consiguió reaccionar y se agachó para recoger los trozos de la jarra rota antes de que Cerrÿn se acercase para ver qué ocurría—. Me habló de ti, antes de que nacieras, cuando tu madre estaba encinta. Me dijo que te llamaría Lyrboc. —Ahora, la sonrisa del hombre era más amplia.
El chico notó que sus piernas temblaban y supo que si no se sentaba acabaría por caerse, así que ocupó una de las sillas libres frente a su interlocutor. El hombre volvía a mirarlo con aquella rara intensidad que le hacía creer que era capaz de leer toda su vida en las facciones de su rostro. No podía pensar con calma.
—¿Venís de Olkrann? —acertó a preguntar.
—Vine hace ya bastante tiempo.
—Entonces, ¿no sabéis nada de mi padre? ¿No tenéis noticias de él?
El extraño se puso tenso.
—No, muchacho, me temo que no. La última vez que vi a tu padre tú todavía no habías nacido. Él se quedó en La Ciudadela y a mí me destinaron a la guardia de la ciudad de Bolpä. Tu padre y yo fuimos muy amigos, pero en los últimos tiempos no tuvimos contacto. Hay demasiados días de camino entre Bolpä y La Ciudadela. Te pareces a él, no lo habría notado si no hubiera escuchado tu nombre, pero sí, está claro que eres el hijo del capitán Sainner.
De pronto, Lyrboc sintió una mano en el hombro. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada interrogante de Cerrÿn.
—¿Desde cuándo mis camareros se sientan a descansar sin pedir permiso? —dijo con un tono de reproche que, sin embargo, dejaba traslucir que era fingido.
—Disculpadlo, señora —se adelantó el otro—. Es culpa mía, he entretenido al chico. Me llamo Sigmall.
—Conoce a mi padre —explicó Lyrboc.
Cerrÿn miró a su cliente para confirmarlo y este asintió.
—Bien —replicó la posadera—, creo que podré apañarme sin ti, pero que no se convierta en hábito.
—¿Habéis vuelto a Olkrann? —inquirió Lyrboc cuando Cerrÿn los dejó de nuevo a solas.
—Ni pienso.
—Yo sí volveré.
—¿Por qué? No hay nada en Olkrann ni para ti ni para mí.
Lyrboc notó que su rostro, pálido hacía un momento, ahora se encendía, y casi gritó:
—¡Mis padres están allí!
Sigmall dudó un instante, lo suficiente para que una lágrima de rabia apareciera en los ojos de Lyrboc.
—¿Los dos? Di por supuesto que tu madre… ¿Cómo llegaste hasta aquí?
—Vine solo —respondió el chico, que no creyó conveniente mencionar a Zerbo y los demás.
Se produjo una pausa, durante la cual el tipo miró con visible admiración al joven que tenía delante.
—¿Cuántos años tenías entonces? ¿Ocho? ¿Nueve? —Lyrboc asintió—. Digno hijo de tu padre.
—Pero mis padres siguen allí… si es que están vivos. Estoy aprendiendo a luchar, y cuando sea un experto con la espada, regresaré a Olkrann y los buscaré.
En otras circunstancias, Sigmall se habría echado a reír o se habría burlado de un crío que dijera algo semejante, pero aquel que tenía enfrente era el hijo de un viejo amigo, y el valor y la furia que denotaban sus palabras no eran más que el resultado de los golpes recibidos pese a su corta edad.
—Y morirás en el intento, chico —afirmó.
—¡Pues, entonces, moriré! —exclamó Lyrboc.
—Olkrann ya no es el lugar que conociste. No es un lugar al que merezca la pena volver, muchacho.
—Mis padres…
El hombre le interrumpió:
—¡Hazme caso! No los encontrarás. ¡Olvídate de Olkrann! Ya no hay nada allí. Aquí estás mejor: mírate, tienes hasta un trabajo, y salta a la vista que la posadera te tiene cariño. Olvida cualquier deseo de venganza, Lyrboc, olvídate de Olkrann.
Pero ¿cómo poder olvidarlo? Tenía doce años, casi trece, llevaba en Wolrhun prácticamente una cuarta parte de su vida, pero nunca desde su llegada había dejado de considerar Tae Rhun y la Posada de la Estrella como lugares de paso. Aquella posada no era su casa, y aquella ciudad tampoco. Olkrann era el paraíso que había perdido, y cuando pensaba en La Ciudadela la imaginaba llena de vida, con la gente que él había conocido, con sus padres, con sus amigos…
—Ahora el hijo de Krojnar es el rey, lo sabes, supongo —dijo Sigmall—. Luber, rey de Olkrann y asesino de su propio padre, según cuentan.
—De vez en cuando nos llegan noticias —murmuró Lyrboc.
—He oído el rumor de que Luber ha enloquecido, puede que por los remordimientos. Nadie lo ha visto desde hace mucho tiempo. Cuentan que nunca sale de sus aposentos. En realidad es su tío Gerhson quien gobierna el reino, hace y deshace a su voluntad. Y se habla de un tercer hombre, dicen algunos que un nigromante, aliado de Gerhson. Los tres han convertido Olkrann en un lugar muy peligroso. Gerhson trajo consigo extrañas criaturas del Gran Sur.
Lyrboc respiró profundamente. Su corazón latía muy agitado.
—No me dan miedo esas criaturas.
—Pues deberían —le espetó Sigmall—. Cualquiera de ellas te destrozaría en cuestión de segundos.
—Sé manejar una espada —afirmó el muchacho.
El hombre resopló con hastío y se echó hacia atrás en la silla.
—Todo el ejército que tenía el rey Krojnar a su servicio sabía luchar: el más torpe de sus soldados te habría vencidoa ti con los ojos cerrados aunque solo hubiera tenido una pequeña daga contra tu espada. Y fueron aniquilados, ten eso muy presente.
—Vos no me habéis visto usar la espada —dijo Lyrboc con una seguridad en sí mismo que rayaba en la insolencia.
—¿Quién te ha enseñado? No pudo ser tu padre.
Lyrboc indicó con la cabeza a Cerrÿn, que estaba en la barra.
Sigmall se frotó la cara con la mano derecha. Se estaba haciendo tarde y estaba cansado. Llevaba más de una semana recorriendo la comarca y durmiendo pocas horas.
—Escucha, hay un pequeño claro a mitad de ladera, en esa dirección. —Lyrboc supo enseguida a qué claro se refería, el mismo donde había dormido la última noche de su viaje desde Olkrann, junto a la Hermandad Oscura—. Voy a dormir allí esta noche.
—¿Por qué no os alojáis en la posada?
—Porque prefiero ahorrarme el dinero de una habitación, por mucho que me llame un buen lecho mullido y limpio. Otra cosa es la comida, de vez en cuando no puedo resistirme a un plato caliente y bien cocinado. Por la mañana, si quieres, pásate por allí y vemos qué tal se te da la espada. —A Lyrboc se le iluminaron los ojos y se apresuró a decir que iría sin falta en cuanto se levantase—. Bien, te estaré esperando. Ahora debo irme.
Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se marchó. Lyrboc lo siguió con la mirada hasta que cruzó la puerta, y luego recogió el dinero y volvió a la barra.
Cerrÿn se le acercó al momento.
—¿Quién es ese hombre? —le preguntó.
—Fue militar en Olkrann, y amigo de mi padre.
—No recuerdo haberlo visto antes por aquí. ¿Sabes dónde vive?
Lyrboc negó con la cabeza.
—Me ha dicho que esta noche la pasará en el bosque.
Cerrÿn miró al muchacho fijamente. Estaba claro que la conversación sobre su padre lo había afectado.
—¿Estás bien?
—Sí.
—Vete ya a dormir. Es tarde.
—Pero queda mucho por hacer aquí… —protestó Lyrboc, echando un vistazo a su alrededor. Un par de mesas aún seguían ocupadas y el suelo estaba pegajoso en varios puntos por la linfa de cebada derramada.
—Nos apañaremos sin ti. Buenas noches —dijo, y sin darle opción a replicar, casi lo empujó hacia la puerta que conectaba con el resto del edificio.
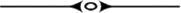
Aunque al acostarse estaba entusiasmado por la perspectiva de demostrar su manejo de la espada ante un auténtico soldado, en cuanto se durmió le asaltaron las pesadillas. Llevaba tiempo intentando no pensar en sus padres, pues cuando lo hacía lo invadía la tristeza y, por mucho que se esforzase, no podía contener las lágrimas, pero el encuentro con Sigmall había roto todos los muros de contención que su mente había ido levantando para mantener sus recuerdos bajo control. Esos recuerdos escaparon ahora de manera confusa, entrelazados y distorsionados, y se despertó a media noche gimiendo, con los ojos arrasados por el llanto y unas enormes ganas de gritar. Se giró en el lecho y descubrió una silueta oscura de pie junto a la cama. Se incorporó sobresaltado, aunque antes de chillar o decir nada, oyó y reconoció la voz de Rihlvia:
—Llevo un rato oyéndote llorar.
—Una pesadilla. Bueno, varias.
—Hacía tiempo que no te oía llorar en sueños —dijo Rihlvia, y se sentó en el borde del lecho.
Lyrboc no respondió. Volvió a tumbarse y exageró un bostezo con la esperanza de que Rihlvia entendiera la indirecta. Desde lo sucedido en el Lago de la Luna Oscura no habían vuelto a hablar como antes; él continuaba sintiendo la vergüenza y la humillación de quien ha abierto su corazón y no ha obtenido la respuesta que deseaba.
Inesperadamente, Rihlvia se acostó junto a él.
—Perdóname, Lyrboc —susurró—. Sé que no debí reaccionar como lo hice, pero…
Dejó que la pausa se alargase en la penumbra y Lyrboc se sintió obligado a decir algo:
—Supongo que yo reaccionaría de un modo parecido si me diera un beso alguien al que yo no… —Tampoco él quiso concluir la frase.
—Lyrboc, desde que llegaste, desde que mi madre me dijo que ibas a quedarte a vivir con nosotros, te he considerado un amigo, una especie de hermano… Un hermano pequeño que aparecía de pronto con nueve años, no un bebé. No sé si entiendes lo que quiero decir. No sé si yo misma entiendo lo que quiero decir —añadió en voz aún más baja.
—El beso que te di no era un beso de hermanos.
—No, no lo era.
—No volveré a hacerlo, descuida —sentenció Lyrboc, y cada una de aquellas palabras le hirió como fuego al salir de su garganta. Miraba al techo, pero sintió cómo Rihlvia ladeaba su cuerpo y lo observaba con intensidad. Esperaba que dijese algo, pero pasaron los segundos y el silencio se fue extendiendo. Tal vez fuera mejor así, pensó, pues estaba seguro de que no le gustaría lo que ella pudiera decir.
—¿Te molesta que me quede aquí? —murmuró Rihlvia.
Al mirarla, Lyrboc vio que tenía los ojos cerrados y que apoyaba la mejilla sobre la palma de una mano. Su respiración le indicó que no escucharía la respuesta, ya fuera positiva o negativa. A él, en cambio, le había abandonado el sueño. Se movió con sigilo para ponerse de lado, cara a cara con ella, y la contempló con detenimiento, sin prisas, disfrutando de aquel instante que presentía que no volvería a repetirse.
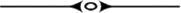
Sigmall estaba ya a aquella hora despierto, a pesar de que la oscuridad envolvía el bosque y la quietud era tan absoluta que daba la impresión de que el mundo entero se había detenido. La luna era apenas una franja blanquecina velada por las nubes. El hombre estaba apoyado contra el tronco de un árbol, con los ojos cerrados mientras meditaba.
El encuentro con el hijo del capitán Sainner había sido algo totalmente inesperado que le había hecho cambiar ligeramente sus planes. Sabía que lo que andaba buscando no estaba allí, pero permanecería en la zona unas horas más de lo previsto para pasarlas con el muchacho. Se lo debía al que había sido su compañero y durante varios años su mejor amigo, y sobre el que no albergaba esperanza alguna de que continuase con vida. Él sí seguía vivo, aunque no siempre se sentía contento de estarlo. Ya no era soldado de ningún ejército, eso había quedado atrás al cruzar la frontera. Desde que había llegado a Wolrhun solo había podido emplear su tiempo como mercenario. Trabajaba para quien quisiera pagarle, y en más de una ocasión, como en la que había guiado sus pasos hasta allí, lo había hecho para el duque de Lauq Rhun. Ahora perseguía el rastro de un trío de fugitivos a los que el duque acusaba de haber robado tres de sus caballos. Los ladrones habían decidido separarse, lo cual había provocado que Sigmall llevara ya más de una semana recorriendo la región de arriba abajo. Al primero lo había localizado al segundo día de comenzar la búsqueda, y lo había obligado a que le dijera en qué dirección habían huido los otros dos. Luego lo había llevado maniatado a palacio y se había desentendido de su suerte. Lo que el duque hubiera hecho con él no le preocupaba. Al siguiente lo encontró tres días más tarde, pero este presentó batalla y murió bajo su acero, algo que no tenía mayor importancia, ya que el duque le había asegurado que el precio sería el mismo tanto si le entregaba a los fugitivos como si no lo hacía, siempre y cuando le llevara de vuelta los caballos. El tercero no podía andar lejos; sabía que iba hacia el norte, y probablemente le podría haber dado caza aquella misma tarde de no haber tomado la decisión de hacer un alto en el camino y pasar la mañana con Lyrboc.
El muchacho llegó cuando el alba teñía todo el valle de tonos grises y violetas. Se había despertado exactamente en la misma posición en la que se había quedado dormido, con su cara a palmo y medio de la de Rihlvia. Se había levantado y se había vestido sin hacer el menor ruido, colocándose la espada al cinto, oculta por la capa, y antes de salir había sacudido con suavidad a la chica hasta que ella había abierto los ojos, cubiertos por una bruma de somnolencia.
—Vuelve a tu cuarto antes de que tengas que explicarle a tu madre qué haces en el mío.
—¿Por qué estás ya vestido?
—Tengo una cita —respondió, al tiempo que salía y volvía a cerrar la puerta.
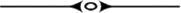
—Buenos días, Lyrboc —lo saludó Sigmall—. Vienes temprano.
—Buenos días.
—¿Has desayunado?
—Mientras venía hacia aquí, ¿y vos?
El hombre asintió, aunque llamar desayuno al mendrugo de pan que se había llevado a la boca era una exageración.
Lyrboc se extrañó al ver dos caballos atados a la rama de un árbol.
—Pensaba que estabais solo —dijo.
—Y lo estoy —contestó Sigmall, siguiendo la dirección de su mirada—. El negro no es mío, se lo llevo de vuelta a su dueño. —No quería entrar en detalles sobre su oficio, así que cambió rápidamente de tema—: ¿Traes espada? —Lyrboc echó a un lado su capa para mostrársela—. Bien, veamos qué tal te desenvuelves.
Sacó la suya, cuya hoja, mellada, era mucho mayor que la de Lyrboc.
Lucharon durante veinte minutos, hasta que Sigmall prorrumpió en una estruendosa carcajada y clavó la punta de su espada en el suelo.
—¡Eres bueno! —exclamó sin dejar de sonreír—. Lo llevas en la sangre, no hay duda. Naciste para empuñar una espada. —Lyrboc envainó su arma y se sentó. Le dolían los brazos, pero la satisfacción le hacía ignorar el dolor—. Aún te queda mucho por aprender, no obstante. No cometas la imprudencia de creer que ya está todo hecho. Sigue entrenando y procura no meterte en líos.
—Eso hago.
—Tengo un trabajo que hacer —le informó el otro—, pero ahora que sé que estás aquí, si te parece bien vendré a verte de vez en cuando y practicaremos.
—Sí, sería estupendo.
—¿Listo para la segunda sesión? —Lyrboc lo miró boquiabierto y Sigmall volvió a soltar otra carcajada—. ¿Acaso crees que podrás tomarte un descanso en mitad de una batalla? Ponte en pie.
Dos horas más tarde, Lyrboc no podía sostener la espada en alto, estaba empapado en sudor y su respiración sonaba entrecortada.
—Lo has hecho bien, pero podrías llevar ya muerto un buen rato.
—¿Es que no lo estoy? Estaba convencido de que sí, un muerto no puede sentirse peor que yo.
—Un muerto ya no siente, Lyrboc. Ten siempre esa idea presente: cuando peor te encuentres, cuando más te duelan los recuerdos o las heridas, recuerda que estás vivo y que ese dolor que notas es la prueba. —Lyrboc ni siquiera tenía fuerzas para contestar. Movió la cabeza en un gesto que intentó ser afirmativo y se tumbó boca arriba—. No puedo retrasarme más —anunció entonces Sigmall mientras recogía sus escasas pertenencias—. Dentro de una semana, o dos a lo sumo, volveré a disfrutar de la cocina de la Posada de la Estrella y continuaremos entrenando, ¿de acuerdo?
—¿Adónde os dirigís?
—Al norte.
El muchacho lo miró. Sentía curiosidad por saber a qué se dedicaba aquel antiguo soldado del ejército del rey Krojnar, pero entendió que él prefería no hablar del tema. De lo contrario, pensó, ya lo habría dicho.
Sigmall montó en su caballo y le hizo una seña para que él lo imitara.
—Sube. Te llevaré a la posada.
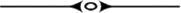
Lyrboc pasó el resto del día preguntándose si el comportamiento de Rihlvia respondía a algún razonamiento lógico o era, como él se inclinaba a pensar, algo totalmente inexplicable y carente de sentido. Después de dormir a veinte centímetros de él, parecía otra vez empeñada en esquivarlo y fingir que no lo veía cuando se cruzaban el uno con el otro.
Al poco, se cansó del juego y optó por hacer lo mismo. Decidió concentrarse en su entrenamiento y olvidar su decepcionante primer beso y todo lo relacionado con Rihlvia. Se prometió a sí mismo que, a partir de ese momento, su relación se reduciría a la de vivir bajo el mismo techo. Nada más. Nada de admirar la belleza de su rostro mientras dormía, ni de soñar despierto con tener la oportunidad de volver a besarla, ni de buscarla disimuladamente para fingir un encuentro fortuito.
Como le había dicho, Sigmall regresó a Tae Rhun al cabo de una semana y media y permaneció esta vez por espacio de cuatro días alojado, ahora que tenía dinero fresco, en la posada. Durante ese tiempo, siempre que tenía un hueco libre en las tareas que le asignaba Cerrÿn, Lyrboc aprovechó para mejorar su práctica con la espada. Sigmall le enseñó movimientos de defensa y ataque y le indicó qué tipo de ejercicios debía realizar para fortalecer los brazos y los hombros, de manera que dejase de notar el peso de su espada.
—Más importante que saber atacar es saber escoger el momento adecuado para lanzar tu ataque. Una vez entras en combate en campo abierto, el enemigo te puede venir por cualquier lado, no solo de frente, de modo que no debes bajar la guardia. He visto a grandes guerreros sucumbir ante rivales inferiores simplemente por haberse dejado llevar por la prepotencia, por el exceso de confianza. Nunca menosprecies a un rival, aunque a simple vista parezca tan frágil como un insecto. No creas que has vencido antes de celebrar el combate. Recuerda siempre que solamente se muere una vez, en el campo de batalla no se ofrecen segundas oportunidades.
Insistió en ello una y otra vez para que Lyrboc no cometiera el error de olvidarlo, como había visto hacer a algunos de sus compañeros. Sigmall sabía que tenía delante tan solo a un chiquillo, pero su experiencia era la suficiente para que no le engañasen las apariencias: aquel chico estaba empeñado en convertirse en un guerrero y nada iba a impedírselo. Lyrboc aprendía rápido, absorbía cada consejo y se esforzaba cada vez más. En su mente tenía marcada una meta, un objetivo indeleble: regresar a Olkrann.
Sigmall, como buen observador, también se dio enseguida cuenta de la curiosa y casi cómica relación (cómica para ojos ajenos, desde luego) que mantenían Lyrboc y la hija de la posadera. Hacía demasiado tiempo que para él el amor había pasado a un plano secundario, pero podía recordar perfectamente sus años de juventud, cuando todavía no era así. Sin embargo, ese era un aspecto en el que no se sentía capacitado para darle ningún consejo a Lyrboc. Lo suyo eran las espadas, la guerra y la muerte; en temas de amor, la vida lo había hecho un incompetente.
Cerrÿn, por su parte, se mostró recelosa ante la presencia de Sigmall. No acababa de gustarle que estuviera allí ni que pasase tanto tiempo con Lyrboc. Ella le había cogido cariño al muchacho, lo consideraba parte de la familia y le asustaba la idea de que el cazarrecompensas (pues sospechaba que ese era su oficio) deseara arrastrarlo consigo. No quiso intervenir, pues se negaba a poner a Lyrboc en la disyuntiva de elegir entre la vida tranquila de la posada y la del trotamundos, más atractiva a los ojos de un joven dado a la ensoñación y a la búsqueda de aventura. Intuía que tenía más que perder que ganar si trataba de advertirle en contra de aquel hombre. Su relación de amistad con su padre podía llegar a pesar más en el ánimo del chico que el cariño que ella le había profesado.
Por fortuna para Cerrÿn, sus temores eran del todo infundados. Ni a Lyrboc se le había pasado por la cabeza abandonar la posada, ni el propio Sigmall pensaba proponérselo. Nadie mejor que él sabía de la dureza de su estilo de vida, de los sinsabores y las amarguras que esperaban a cada pocos pasos, del frío que hería como cuchillas que atraviesan la piel, de la molestia de la lluvia cuando no tenía un techo sobre su cabeza y del barro cuando no tenía un lecho en el que dormir, del cansancio eterno de quien comprende que entregarse a un sueño largo y reparador es invitar a las alimañas y a los remordimientos. Además, en el cuarto día de su estancia en Tae Rhun, Lyrboc le hizo una pregunta inocente que iba a dar pie a una revelación inesperada:
—¿Quién era mejor con la espada, vos o mi padre?
—Créeme, no te digo esto porque sea tu padre, pero muy pocas veces he coincidido con alguien tan diestro con una espada como el capitán Sainner. Luchar junto a él fue un orgullo y un placer.
Lyrboc bajó la mirada al suelo de hierba. Estaba cubierto de polvo y sudando por el esfuerzo realizado.
—Sin embargo, ser de los mejores no le sirvió la noche que el príncipe atacó La Ciudadela —murmuró con desconsuelo.
—El ejército que el príncipe trajo consigo del Gran Sur… —empezó Sigmall—. A ese ejército no se le podía derrotar con apenas un puñado de batallones. El rey Krojnar no esperaba semejante ataque; se confió, justo lo que nunca ha de hacer un soldado. La única forma de vencer hubiera sido luchar en igualdad de fuerzas, pero la mayor parte del ejército fiel al rey de Olkrann se hallaba disperso por distintas zonas del reino y no tuvo tiempo de reagruparse. El príncipe avanzó hasta La Ciudadela sin oposición, librando por el camino pequeñas batallas que no lo retrasaban más que unas pocas horas cada vez. Nadie podía frenar a ese ejército, nadie podía sobrevivir…
—Vos sí —apuntó Lyrboc. El otro desvió la mirada ligeramente, en un gesto de asentimiento y vergüenza a un tiempo, y el muchacho, de repente, creyó adivinar—. ¡Vos sois uno de ellos! ¡De los que escaparon! —gritó. La súbita palidez que tiñó el rostro de Sigmall lo confirmó. El mercenario parpadeó, sintiéndose de forma inesperada atrapado por su propio pasado. Lyrboc recordaba que en La Ciudadela, en los días previos a la batalla, eran habituales los rumores sobre soldados que desertaban—. No llegasteis a luchar contra ellos, ¿verdad? —No, no lo había hecho. No hizo falta que respondiera; Lyrboc pudo verlo en su cara—. ¡Huisteis!
Sigmall le dio la espalda y se alejó unos pasos.
—Era una batalla perdida ya antes de que diera comienzo —dijo en voz tan baja que costaba oírle—. No existía posibilidad de defender Bolpä: ni siquiera es una ciudad amurallada. No teníamos opción.
Parecía haberse convertido, en segundos, en una persona completamente distinta. Sus gestos y su pose no eran ahora los de quien libra a menudo combates a vida o muerte, sino los de alguien hundido por el peso de la vergüenza. El remordimiento por haber huido de su regimiento antes de que el ejército del príncipe Gerhson llegara a Bolpä era loque le impedía dormir por las noches, más aún que la necesidad de mantenerse vigilante. Con frecuencia trataba de convencerse a sí mismo de que, si hubiera estado en su mano, habría hecho retroceder el tiempo para regresar a aquel instante, y entonces permanecería en su puesto, a sabiendas de que unas horas más tarde moriría… Pero no, no lo haría.
—Solo se muere una vez —musitó—. Solo se muere una vez, y yo preferí estar vivo. —No había estado mirando al muchacho, así que no vio las lágrimas que dibujaban surcos en el polvo y la tierra que impregnaban sus mejillas hasta que volvió a girarse hacia él—. Nada habría sido diferente si yo hubiera muerto en Bolpä. Únicamente habría otro soldado muerto, otra baja más.
—Pero vuestra obligación era defender al rey —dijo Lyrboc.
—Mi obligación era morir, sí.
Lyrboc trató de enjugarse las lágrimas, emborronando todo su rostro al hacerlo. Eran tantos los sentimientos que se agolpaban dentro de él que no podía distinguir unos de otros.
Sigmall había pasado muchas horas intentando hallar una justificación que pudiera satisfacerlo a él mismo, y la única que había encontrado era la de que seguía con vida, aunque eso no había hecho desaparecer los remordimientos, pero nunca había imaginado que tendría que explicar sus actos ante un crío de doce o trece años.
—Tu padre… Sea lo que sea lo que haya ocurrido con tu padre… y con tu madre… Eso no habría cambiado por mucho que yo hubiera muerto en Bolpä.
—No quiero seguir recibiendo consejos de un cobarde.
Sin pensar, la mano de Sigmall fue a la empuñadura de su espada. Cuando se dio cuenta, se apresuró a soltarla. Sin embargo, ninguno de esos dos gestos fue presenciado por Lyrboc, que nada más pronunciar su última frase se había girado en redondo para alejarse monte abajo en dirección a la posada. Sigmall estuvo a punto de llamarlo, o de ir tras él para pedirle que esperase…, pero continuó donde estaba, sin moverse ni decir nada, contemplando al muchacho hasta que los árboles y arbustos lo ocultaron. Aquella había sido la primera vez desde su huida de Olkrann que le había contado a alguien la verdad, y la reacción era la que había temido: el desprecio.
No podía culpar a Lyrboc, pues en numerosas ocasiones él mismo había sido enviado por sus superiores para capturar a algún desertor y el filo de su espada se había manchado con la sangre de más de uno. Si no había mayor honor para un soldado que morir en el campo de batalla, no había sin embargo mayor humillación que ser reconocido como un cobarde. Y eso era lo que él era… Lo que había sido una vez. Una única vez.
Una sola vez que borraba todas aquellas en las que había demostrado su valor, una sola vez que lo marcaría para siempre, como una cicatriz que seguía escociendo.