XVII
Pese a la escasa distancia que la separaba de La Ciudadela, Luber nunca había ido a la Torre Lamarq. De hecho, había sido su propio padre, Krojnar, quien había procurado que no fuese allí, y en la mente de Luber el lugar había adquirido connotaciones lúgubres. De Liyba tenía pocos recuerdos, pues su abuelo Krathern la había recluido en la torre cuando él no había cumplido todavía los seis años, y en esos recuerdos borrosos y deformados por el paso del tiempo Liyba aparecía como una mujer de temperamento huraño, casi siempre de mal humor, que solo se mostraba cariñosa con su propio hijo, Gerhson, mientras dedicaba al resto del mundo, incluido su esposo, palabras insolentes y a menudo agresivas. Poco después de que ella fuera enviada a Lamarq, Krathern falleció súbitamente y Krojnar accedió al trono, y comenzó a tomar forma todo lo que había sucedido después.
Cuando su tío Gerhson intentó convencerlo de que visitase a su madre, Luber hizo lo posible por negarse. Al fin y al cabo, no existían lazos sanguíneos entre ellos y no podía recordar ni una sola vez en la que, siendo niño, Liyba le hubiera dedicado una caricia o siquiera una palabra amable. Aquella mujer era para él lo más semejante a una bruja, como las que asomaban su nariz arrugada y puntiaguda en los cuentos infantiles que su padre le contaba.
—Es tu madre, tío —dijo con tono defensivo—, pero para mí solo es la esposa de mi abuelo. —Estuvo a punto de decir «la esposa loca de mi abuelo», pero logró contenerse justo a tiempo—. Es más, mi padre…
—Tu padre ya no está —lo interrumpió Gerhson—. Y, quieras o no, mi madre es también parte de tu familia. Ha sido ella quien me ha pedido verte ahora que eres rey.
Luber miró a su tío, sentado al otro extremo de la mesa donde ambos estaban cenando. Gerhson había sacado el tema con aparente indiferencia, como quien menciona el calor sofocante o la incómoda lluvia del día. Luber sospechó que, tarde o temprano, su tío acabaría pidiéndole que diese por terminado el encierro de Liyba, pero se equivocaba. A Gerhson su propia madre le producía escalofríos y pesadillas nocturnas que jamás confesaría a nadie, y tenerla lejos y bajo férrea vigilancia era la mejor opción.
—Creo sinceramente que deberías ir a verla —dijo—, aunque sea una vez. Ella fue reina en su momento, recuérdalo. Quizá pueda darte algún consejo.
—Para eso ya te tengo a ti y a ese hombre que trajiste contigo.
—Nunca menosprecies un consejo —murmuró Gerhson, sin mirar a su sobrino a los ojos—. ¿Acaso quieres que te lo pida como un favor? Es mi madre, y desea verte. Eras un mocoso la última vez que te vio. Ahora eres rey. La deslumbrarás. Solo te estoy pidiendo que vayas una vez, una sola vez: te invitará a tomar una de sus infusiones y unas pastas, y ya está. Ni siquiera tienes que permanecer con ella mucho tiempo. Deja que hable un rato, que vea lo bien que te sienta la corona, que te muestre sus respetos, y luego márchate. ¿Qué puedes perder con eso?
Luber torció el gesto y dijo que lo pensaría, sabiendo ya que iría. Gerhson tenía razón, ¿qué podía perder aparte de unas cuantas horas?
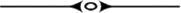
La vista que había desde lo alto del acantilado lo sobrecogió. La torre se alzaba en un pequeño trozo de tierra que se antojaba desgajada de la pared de roca donde él se encontraba ahora junto con su escolta. Unas olas enormes parecían querer derribarla: se lanzaban una tras otra contra los muros que la rodeaban y habían anegado el patio interior. La parte más elevada de la torre alcanzaba casi la misma altura que el acantilado, y, pese a que no podría asegurarlo, Luber creyó distinguir un movimiento en las cortinas de una de las ventanas y supuso que Liyba estaba esperándolo.
Sintió la tentación de regresar a palacio sin entrar en la torre, pues aquel lugar le resultaba tétrico, pero tragó saliva y dio orden de que la comitiva comenzase el descenso.
Un rato después cruzó el puente levadizo y desmontó de su caballo, sin poder reprimir una mirada hacia lo alto: ahora la torre se alzaba sobre él amenazadora y oscura. Desde allí parecía más alta de lo que en realidad era. El suelo estaba resbaladizo y daba la impresión de que se estremecía con cada nuevo impacto del oleaje contra los muros, que allí resultaba ensordecedor y temible. De pronto le sobrevino el miedo a que aquel trozo de tierra desapareciese bajo las aguas antes de que él pudiera volver a cruzar al otro lado.
—¡Majestad! —La voz del capitán de la guardia le devolvió al presente. Era un hombre grueso, de unos cincuenta años, con el pelo muy corto y cubierto por completo de gris—. Por aquí, por favor.
Antes de seguirle al interior, Luber miró una vez más el exterior, los sillares de piedra casi negra con los que estaba construida la Torre Lamarq. «Soy el rey», se dijo. Y como rey, no podía amedrentarse ante situaciones como aquella. Inspiró y fue tras el capitán.
Liyba había adecentado su aspecto para recibir al nuevo señor de Olkrann: se había puesto el mejor de sus vestidos, una de sus criadas la había peinado con esmero, y se había aplicado un ungüento para intentar que su rostro recuperase aunque fuese una mínima porción de la juventud perdida. Pero contra lo que no había podido hacer nada era contra el estado de sus ojos. Los tenía inyectados en sangre y su mirada era de odio cuando se posaron en Luber y, en especial, en la corona que llevaba sobre la cabeza.
Realizó una reverencia al tiempo que decía, con una voz que sonaba casi como un chirrido:
—Bienvenido a mi humilde morada, majestad. Es todo un honor recibir vuestra visita.
Luber se detuvo nada más franquear la entrada de la estancia. La voz de la anciana le erizó la piel y sintió el impulso de salir de allí corriendo, no solo de la habitación sino de la torre, de alejarse lo más posible y no volver nunca a ver a aquella mujer.
—Tu hijo insistió mucho para que viniese —acertó a decir.
—Claro, claro. Hacía mucho que no te veía… ¿Me permites tutearte… o prefieres las formalidades? —El rey se encogió de hombros—. Somos familia, de modo que te tutearé, si no te importa —continuó Liyba—. He ordenado que nos preparen un té de menta, ¿o te apetece que sea de romero?
—Té está bien. Quiero decir, de menta.
—Ven, siéntate aquí. —Liyba le indicó una pequeña mesa de centro sobre la que había una fuente de porcelana rebosante de pastas—. ¿Qué noticias me traes de palacio?
—Nada que no sepas ya. Imagino que tu hijo te mantendrá informada.
—Es el capitán de mi guardia quien me mantiene al corriente de todo —lo corrigió la mujer—. Me resultó algo difícil de creer que tú mismo dieses muerte a tu padre…
Pronunció esa frase con una sonrisa ficticia; sin embargo, las palabras deshicieron su máscara de afabilidad y Luber tuvo un presentimiento: todo aquello era una trampa. Liyba y su tío Gerhson se habían confabulado contra él. Allí, lejos del palacio real, estaba a su merced. Tal vez incluso la guardia de la Torre Lamarq hubiese recibido la orden de no dejarle volver a cruzar el puente levadizo. ¡Quizá ni siquiera pudiese confiar en la escolta que lo había acompañado hasta allí! ¿Cómo había sido tan ingenuo? Gerhson no se había atrevido a matar a Krojnar y lo había utilizado a él para que lo hiciera. Había reconocido que quería a su hermanastro, y ahora utilizaba a su propia madre para acabar con Luber, pues también a él lo quería. ¿Era ese el propósito oculto de aquel encuentro? ¿Habían planeado madre e hijo deshacerse de él?
Se maldijo a sí mismo por su estupidez. Su tío se había negado a acompañarlo argumentando que era conveniente que uno de los dos permaneciese en palacio, pero ahora comprendía que lo había hecho en realidad para cubrirse las espaldas. No le gustaba mancharse las manos con la sangre de sus propios familiares.
Registró rápidamente la estancia con la mirada. ¿Cómo pensaban hacerlo?
Liyba seguía hablando, pero Luber no le prestaba atención. El miedo le había taponado los oídos.
En ese momento se oyeron unos tímidos golpes en la puerta y apareció una criada con una bandeja en la que llevaba dos tazas de té.
Ambos la contemplaron en silencio mientras colocaba las infusiones ante ellos y volvía a marcharse con una ligera reverencia. Luber creyó adivinar lo que sucedería si bebía aquel líquido verdoso.
En un arrebato, su mano izquierda salió disparada hacia la mesa y lanzó su taza por los aires, derramando buena parte del contenido sobre el vestido de Liyba.
—¡¿Qué haces?! —exclamó la anciana, y por un momento Luber, que se había puesto otra vez en pie, vio en ella a la mujer que siempre le regañaba sin motivo cuando lo veía correteando por los pasillos de palacio. Cuando era niño, todo lo que hacía parecía molestarla: ¿por qué se había dejado engañar para ir a la torre?
—¡Veneno! —gritó, y luego, más bajo—: Veneno, ¿no es cierto? Té con menta y con veneno.
Liyba soltó una carcajada.
—¿Puede saberse qué estás diciendo?
—Queríais envenenarme, ¡no lo niegues! Para eso me habéis hecho venir aquí, ¡para asesinarme!
—Estúpido crío… —repuso Liyba, con el desdén marcado en su rostro—. ¿Cómo vas a ser rey si te da miedo una simple taza de té? ¿Cómo vas a gobernar Olkrann si sigues siendo un niño asustadizo?
Luber sintió el deseo de abofetearla, pero oyó un sonido y se apresuró a desenvainar la espada. Era la criada, alarmada por el estrépito de la taza al estrellarse contra el suelo. Al ver la espada del joven rey se le escapó un chillido agudo, y tras ella surgió la figura del capitán de la guardia.
—¿Majestad?
Luber no sabía a quién temer más, si a la horrible anciana que tenía a apenas un metro de distancia o al veterano soldado que muy probablemente lo superaría en pericia en el combate si se enfrentaba a él. O a la propia criada, pues quizá había sido ella misma quien había vertido el veneno en su taza.
—¡Oh, por todos los dioses de este mundo y del otro, Luber! —bramó Liyba—. Estás haciendo el ridículo. No había ningún veneno en tu taza.
El muchacho la miró, desafiante.
—¿Niegas que quieras matarme, vieja bruja?
Liyba volvió a estallar en una sonora carcajada y dijo al fin:
—No, no lo niego. Me gustaría que ni siquiera hubieras nacido, pues no eres más que un estorbo. Pero he de reconocer que para algo bueno has servido: para asesinar a tu propio padre.
Luber no pudo controlarse más y la golpeó con el dorso de la mano, haciéndola caer hacia atrás como si fuera una marioneta a la que de pronto le hubieran cortado los hilos.
—¡Majestad! —gritó el capitán, dando un paso hacia delante y volviendo a detenerse.
—¡Quieto, capitán! ¿También tú pensabas colaborar en mi muerte?
El soldado negó con la cabeza y respondió:
—Majestad, mis órdenes son proteger la Torre Lamarq y a su inquilina. Fue vuestro padre quien así me…
—Quítate el cinto y deja la espada en el suelo. ¡Ahora!
El capitán obedeció y se hizo a un lado para dejar la puerta libre.
—No sé qué ha sucedido en esta habitación, majestad, pero os aseguro…
—¡Cállate! —rugió Luber, y dirigió su mirada a la criada, tan pálida que parecía a punto de desvanecerse—. ¿Fuiste tú la que preparó el té? ¿Qué veneno le pusiste?
—Tan solo había menta, majestad, solo un poco de menta.
Luber avanzó hacia ella y la mujer retrocedió, atemorizada, cubriéndose el rostro con las manos; sin embargo, el rey pasó a su lado y salió de la estancia para lanzarse escaleras abajo a toda prisa. Había pensado que le impedirían llegar al patio, pero nadie se interpuso en su camino: al descubrir su rostro descompuesto y la espada en su mano, todos los que se cruzaban con él se apartaban rápidamente con miradas de incredulidad y preguntas que quedaban flotando en el aire a medio formular.
Aunque los soldados que le habían escoltado desde La Ciudadela se habían retirado a comer algo caliente, los caballos seguían allí, en un establo cubierto para protegerlos de las inclemencias del tiempo. De un vistazo, comprobó con alivio que el puente no había sido retirado, así que corrió a su caballo y huyó al galope, sin prestar atención a las voces que lo llamaban entre el asombro y la alarma.
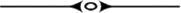
Al principio, sin reparar en lo que hacía, dirigió su montura hacia La Ciudadela, pero enseguida cambió de idea y se salió del sendero que recorría la costa para desviarse hacia el sur. No sabía qué hacer, ni siquiera estaba seguro de que hubiera veneno en aquella maldita taza o si todo eran imaginaciones suyas… Aunque ¿acaso no lo había reconocido la propia anciana? Ella siempre había deseado que su hijo Gerhson fuese el rey de Olkrann, y Luber suponía un estorbo para conseguirlo. Quizá no existiera el veneno, pero no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que más pronto que tarde intentarían eliminarlo. Mientras galopaba sin una dirección fija, cada vez lo veía más claro: su tío lo había utilizado para quitar de en medio a su hermanastro. El hecho de permitirle llevar la corona no era más que un accidente temporal: tenía decidido arrebatársela y no cejaría hasta lucirla sobre su propia cabeza.
«¿Qué he hecho? —se preguntó—. ¿Qué es lo que he hecho?».
Miró hacia atrás y le dio la impresión de que ni los soldados de su escolta ni los de la guardia de la torre lo habían seguido, de manera que tiró de las riendas para aminorar la marcha y se internó en una arboleda, donde desmontó y se abalanzó sobre un tronco, estrellando un puño contra la corteza para soltar su rabia. Estaba tan fuera de sí que no notó el dolor y le sorprendió sobremanera ver la sangre que cubría sus nudillos.
¿Qué podía hacer? Regresar a palacio sería como entregarse a su enemigo. ¿En quién podía confiar allí? Si era sincero consigo mismo, lo único que demostraba su condición de rey era la corona que brillaba sobre su cabeza, pues desde la mañana posterior a la batalla todas las decisiones las habían tomado su tío y el Consejero, sin contar con su opinión para nada. Su ingenuidad lo había convertido en un mero títere en manos de Gerhson y aquel tipo siniestro que ni una sola vez había mostrado su rostro. Sin embargo, si no volvía a La Ciudadela estaría entregándoles el trono, estaría sirviéndoles en bandeja lo que querían sin siquiera plantar batalla. Pero ¿qué batalla podía ofrecer él? ¿Con qué fuerzas podía contar? Tan solo con su espada. Una espada contra… ¿cuántas? Era absurdo.
Reparó entonces en que seguía teniendo la corona sobre su cabeza. La cogió y la lanzó lejos, contemplando cómo giraba por los aires y acababa por impactar con un sonido metálico contra una roca que asomaba entre la hierba. Permaneció unos instantes inmóvil, sopesando la idea de dejarla allí tirada, pero después la recogió y descubrió que el golpe la había abollado en un lado. No volvió a colocársela sobre la cabeza: se despojó de la capa y la envolvió en ella, la sujetó a las cinchas del caballo y montó de nuevo para alejarse de allí.
No había decidido adónde dirigirse: lo único que tenía claro era que no sería La Ciudadela. No volvería a poner el pie allí.