XIV
Las gotas de lluvia, al impactar y luego resbalar por el cristal, dibujaban el mapa de algún lugar desconocido al que Lyrboc se dejó transportar por su imaginación.
—A mí también me ponen triste los días de lluvia.
Al darse la vuelta vio a Cerrÿn a su espalda, borrosa por culpa de una cortina de agua que le cubría los ojos. No se había dado cuenta de que estaba llorando.
—Estaba pensando en mis padres.
—Lo sé.
—El día que mi padre me llevó con él para enseñarme acazar conejos nos pilló la lluvia y nos calamos hasta los huesos.
Cerrÿn esbozó una sonrisa.
—Es bueno que recuerdes a tus padres, pero no te obsesiones, porque no se puede vivir de recuerdos.
—No quiero olvidarlos.
—Por supuesto. No te pido que lo hagas, solamente te digo que sigas adelante. Lo estás haciendo muy bien: pocos niños de tu edad habrían hecho lo que tú; la mayoría se habría escondido detrás de un árbol y habría llorado hasta ser descubierto. Has demostrado que eres valiente y, sobre todo, inteligente. Ambas cosas son buenas, aunque la segunda más que la primera. —Lyrboc se enjugó las lágrimas con el dorso de una mano. Hubiese dado lo que fuera por ser un cobarde y tener a sus padres a su lado, pero no lo dijo—. Si en algún momento necesitas hablar con alguien, o que alguien te abrace, sabes que no tienes más que decírnoslo, ¿verdad?
El muchacho asintió y Cerrÿn se giró para salir, pero Lyrboc la retuvo un instante:
—Gracias.
La mujer volvió otra vez a mirarlo.
—Gracias a ti también, Lyrboc.
—¿A mí? ¿Por qué?
—Porque eres el primer amigo que tiene Rihlvia. Llevas solo una semana aquí y ya os habéis hecho buenos amigos. Nunca me lo ha dicho, es un encanto de niña y jamás se ha quejado de nuestra forma de vida, pero siempre está rodeada de adultos que vienen y van. Ahora, por primera vez, tiene un amigo. —Lyrboc abrió la boca para decir algo, mas en el último momento cambió de opinión. Cerrÿn se quedó observándolo, esperando sus palabras, y cuando comprendió que el chico prefería guardárselas, le dijo—: Acuéstate y descansa. Mañana saldremos temprano.
—¿Adónde vamos?
—A la feria de Maer Rhun. Acudimos todos los años. Te gustará.
Luego salió de la habitación.
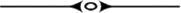
Maer Rhun era una población de tamaño similar a Tae Rhun, situada a poco menos de treinta kilómetros de esta. Ocupaba la ladera y la cima achatada de una montaña, tras la cual el terreno se allanaba paulatinamente y se transformaba en una vasta extensión de campos de trigo y maíz.
El principal foco de atención de Maer Rhun —aparte de su emplazamiento, que la convertía en algo así como la puerta de acceso a la frontera y al Camino de las Cinco Ermitas, una senda que recorrían peregrinos procedentes de todos los rincones del orbe— era la feria que cada año se celebraba durante el mes noveno.
Mientras duraba la Feria de Bienvenida al Invierno, las calles céntricas de Maer Rhun se llenaban de carromatos y puestos en los que se vendía de todo, desde vasijas de barro cocido de todos los tamaños imaginables, especias, infusiones para cualquier dolencia, ungüentos, aperos de labranza, panes, fruta, manuscritos antiquísimos, sedas, cuchillos o prendas de ropa, hasta pociones supuestamente milagrosas contenidas en tarros de cristal, todo ello mezclado para formar un maremágnum en el que resultaba sencillo perder el sentido de la orientación. La mayoría eran vendedores ambulantes que viajaban hasta allí desde los puntos más alejados de Wolrhun, aunque también los comerciantes locales aprovechaban para sacar sus mercancías y venderlas a pie de calle. Y de debajo de las piedras salían presuntos adivinadores y oráculos a los que rara vez les faltaba clientela, así como comediantes, malabaristas y escribidores (que se dedicaban, por un precio módico, a escribir poemas o cartas de amor para los que no sabían escribir). Desde el interior de cada puesto, algunos mercaderes ofrecían su género a voz en grito, compitiendo con los más próximos no en la potencia de sus voces, sino en la gracia del mensaje que lanzaban para captar a los compradores. En otros, más silenciosos, los productos aparecían detallados en toscos carteles de madera o tela clavados en postes.
En aquellos días la población de Maer Rhun se quintuplicaba, principalmente por la llegada de vendedores y compradores, pero también, inevitablemente, por la de legiones enteras de prostitutas y descuideros que pretendían sacar su porción de beneficio de la feria.
En definitiva, quien solo conociera la ciudad de Maer Rhun durante los días de feria, no podría creer la quietud y monotonía que caían sobre ella el resto del año.
Lo único ligeramente parecido que Lyrboc había visto era la feria de ganado que se celebraba en las afueras de La Ciudadela, a la que su padre le había llevado el año anterior, aunque su principal recuerdo de aquella visita era el hedor que lo envolvía todo. Nada que ver con el colorido festival que ahora tenía ante sus ojos. Quería saltar cuanto antes del carro con el que habían ido hasta allí, pero Cerrÿn se mostró tajante y se lo prohibió terminantemente.
—Hay tanta gente que os perderíais. Dejaremos primero el carro a buen recaudo, y luego iremos juntos a todas partes, ¿entendido? —dijo, mirando muy seria a los dos niños.
Ambos asintieron, contemplando entusiasmados la muchedumbre que atestaba las calles por las que avanzaban. Rihlvia ya había acompañado a su madre otras veces, pero no por ello dejaba de maravillarse ante el espectáculo.
Llegaron a la Taberna de los Cuatro Gatos, donde desde su primera visita a la feria, años atrás, Cerrÿn siempre almorzaba cuando estaba en la ciudad. Allí dejaron el carro, al cuidado de un mozo que prometió encargarse de alimentar a Lux y a Brisa.
—¿Qué vamos a comprar? —preguntó Lyrboc cuando los tres ya se internaban por la primera callejuela inundada de puestos.
—Nada en especial —respondió Cerrÿn—. Echaremos un vistazo para ver qué es lo que merece la pena. Sobre todo, quiero hacer acopio de especias; hay algunas que solo puedo encontrar aquí.
—¿Cuáles?
La mujer lo miró divertida.
—¿Es que te atrae la cocina? —Por toda respuesta, Lyrboc se encogió de hombros y ella decidió satisfacer su curiosidad—: Pues verás, la mayorana, la cúrcuma y el coriandro, y también el calaminto blanco, son difíciles de encontrar en Tae Rhun. Muy rara vez los he podido adquirir allí, y, si acaso, a precios desorbitados.
Las primeras horas las pasaron simplemente caminando entre el gentío, admirando los singulares productos que se vendían. A Lyrboc le llamó la atención una pareja de jóvenes que, por su aspecto, eran sin duda hermanos. Uno cantaba una larga canción épica en la que narraba las aventuras de Klaëm, mientras el otro se dedicaba a acompañarlo con una extraña melodía que hacía brotar de un curioso instrumento compuesto de tubos de cristal de diversos tamaños, que él iba frotando con suma delicadeza con la yema de los dedos, al tiempo que soplaba por otros tubos más largos que estaban comunicados con una bolsa de piel de cordero. A sus pies tenían abierta la caja donde guardaban aquel instrumento, que en ese momento servía para recibir las monedas que los viandantes les arrojaban.
Rihlvia, acercándose a Lyrboc para que su madre no pudiera oírla, le dijo:
—Algún día me gustaría ser como esos de ahí.
—¿Qué quieres decir?
—¿No lo has pensado nunca? Esos dos chicos, igual que muchos de los que hay hoy aquí, no echan raíces en ninguna parte. Van adonde los lleven sus pasos, o adonde los empuje el viento. Recorren todo el orbe y se detienen solo allí donde hay una feria o un mercado. Si un sitio no les gusta, simplemente recogen sus cosas y se van. ¿No te gustaría hacer eso?
Lyrboc se quedó pensativo. No estaba muy convencidode que una vida así fuera realmente envidiable. Tal vez, se dijo, si aquellos dos músicos pudieran elegir, optarían por quedarse siempre en una misma ciudad y echar raíces. Pero lo cierto era que, aun manteniendo los ojos abiertos, aquella canción lo transportaba lejos, a lugares de los que ni siquiera había oído hablar y que no estaba muy seguro de que existieran en realidad. Miró a Rihlvia, que lo había cogido de la manga de la camisa para hablarle y todavía no lo había soltado, en trance por la voz del joven y las legendarias aventuras de Klaëm, y pensó que quizá aquel tipo de vida sí resultaría deseable si fuera siempre con ella.
—Es bonita, ¿verdad?
Las palabras de Cerrÿn lo asustaron y el chico dio un respingo, pero al volverse hacia ella se dio cuenta de que se refería a la canción.
—Sí lo es.
—Venid por aquí. Quiero ver aquel puesto de telas de allí. Rihlvia necesita un nuevo vestido, y a ti tampoco te vendría mal alguna muda nueva.
Un rato más tarde se encontraron ante una callejuela en la que parecía haberse reunido buena parte del gremio de adivinadores y echadores de cartas que había acudido a la feria. Rihlvia se quedó allí plantada, con una mirada soñadora en sus ojos turbios.
—Todos los años haces lo mismo, niña —fingió molestarse su madre.
—¿No es increíble que existan personas que puedan conocer algo antes de que se produzca?
—Mi padre me dijo que son solo charlatanes que te dicen lo que quieres oír si les pagas lo suficiente.
Cerrÿn asintió, pero su hija no quiso dar su brazo a torcer:
—La mayoría puede que lo sean, pero con que uno de ellos fuera de verdad un adivino ya bastaría, ¿no os parece?
—Bah, ¿y cómo ibas a distinguir al auténtico entre tantos? Míralos bien: si realmente pudieran leer el futuro, ¿no crees que deberían tener otro aspecto? Parecen mendigos…
—Tal vez un adivino solo pueda ver el futuro de los demás, no el suyo propio —sugirió Rihlvia.
—Muy conveniente —se mofó Cerrÿn—. Anda, vamos. ¿No tenéis hambre?
Rihlvia refunfuñó, pero se dejó llevar de vuelta a la Taberna de los Cuatro Gatos. Lo cierto es que llevaba ya demasiado tiempo haciendo oídos sordos a las protestas de su estómago.
Durante la comida puso en práctica sus esmeradas tácticas de hija buena y obediente y suplicó y suplicó hasta conseguir que su madre cediera por fin. Cerrÿn colocó sobre la mesa dos monedas y dijo:
—Si queréis gastarlas con esos profetas de tres al cuarto, es cosa vuestra. Yo creo que estarían mejor empleadas si se las dierais a los dos hermanos músicos que hemos visto antes, pero allá vosotros. —En cuanto salieron de la taberna, los llevó hasta una plaza céntrica, donde se alzaba una gran torre con un enorme reloj en lo alto—. La callejuela de los magos la tenéis por allí —afirmó, señalando una bocacalle situada en uno de los extremos.
—¡Gracias, mamá! —exclamó Rihlvia, a punto ya de echar a correr.
—¡Quieta ahí! —le ordenó su madre—. Mirad bien el reloj de la torre. Yo voy a comprar especias. En cuanto la aguja negra llegue al número seis, nos volvemos a ver aquí.
—Es muy poco tiempo, mamá —protestó su hija.
—Más que suficiente para que os gastéis esas monedas —repuso Cerrÿn, alzando el dedo índice con gesto amenazador—. Más vale que no os retraséis u os pondré correas como a los perros.
—Tranquila —dijo Lyrboc, que no podía disimular su entusiasmo ante la idea de recorrer el mercado a solas con Rihlvia.
Sin embargo, tranquilidad era lo último que Cerrÿn sentía. Sabía que debía ir soltando la cuerda para que su hija (y ahora también Lyrboc) fuera adquiriendo madurez y supiera desenvolverse por sí sola, pero no las tenía todas consigo. Los vio partir a la carrera y suspiró con cierta inquietud. Antes de que ella alcanzara el puesto que había elegido para comprar las especias que necesitaba, los chicos ya habían llegado a la entrada del callejón. Delante de ellos se extendían incontables puestos donde se aseguraba que se leía el futuro al echar las cartas, los dados o los huesos de quién sabe qué desventurado animal, o en las líneas de la mano, los posos del té, las arrugas del rostro, en los trazos que el confiado cliente dibujaba sobre una vitela, o de otras mil maneras incomprensibles para los no iniciados.
—¿Estás segura? —inquirió Lyrboc en voz baja.
La respuesta de Rihlvia fue cogerlo de la mano y tirar de él. Algunos puestos ocultaban su interior mediante cortinas y grandes paños de tela, para preservar la intimidad de la clientela; otros eran simples mesas desvencijadas con un taburete a cada lado. Los chicos fueron pasando ante ellos y leyendo los burdos cartelones donde se anunciaba la especialidad ofertada.
—¿Qué dices, Lyrboc? ¿Te convence alguno?
El chico miró a uno y otro lado y solo vio lo que para él resultaba obvio: que no eran más que estafadores. No podía negar que le atraía la idea de conocer de antemano el futuro; de hecho, si se lo proponía podía hacer un listado interminable de preguntas cuya respuesta le gustaría conocer: ¿volvería algún día a ver a sus padres? ¿Regresaría alguna vez a Olkrann? ¿Se encontraría otra vez con Zerbo y sus compañeros de la Hermandad Oscura? Pero le costaba creer que allí hubiera nadie capaz de darle esas respuestas.
—Venga, ¿qué dices?
—Creo que vas a tirar el dinero.
—Poca fe tienes.
—No es poca fe lo que tengo, sino los ojos bien abiertos. Mira a ese de ahí —dijo, señalando a un tipo escuálido que dormitaba sobre un taburete—, está completamente borracho. Lo que pretende es que le pagues la próxima ronda.
—Pero no todos tienen por qué ser farsantes como ese —replicó Rihlvia, dispuesta a no dejarse persuadir.
No obstante, llegaron poco a poco al final de la callejuela sin que ninguno de los puestos la convenciera.
—Ya casi será la hora —anunció Lyrboc—. ¿Volvemos?
Rihlvia se mordisqueó los labios, desconsolada. Lo cierto era que ninguna de las personas que había en aquel lugar se parecía mínimamente a los magos y adivinos que ocupaban su imaginación.
—Supongo que sí —accedió. No se habían soltado de las manos, porque ella, con el entusiasmo, no había reparado en que aún las tenían entrelazadas, y porque él, que sí lo notaba, no había hecho nada por soltarse. Ya se ponían en marcha cuando, de pronto, Rihlvia vio a alguien a quien no había visto antes—. ¡Espera! ¡Mira ahí!
Señaló un rincón donde, entre cajas vacías que habían sido amontonadas para formar una especie de pared a cada lado, había un viejo envuelto en lo que parecía el hábito raído y sumamente sucio de un fraile. El cabello, blanco como la espuma, le escaseaba, aunque todavía cubría toda su cabeza de forma desigual. Tenía unas orejas enormes, exageradamente grandes, y a una de ellas le faltaba un trozo, como si algún animal le hubiera dado un mordisco, y una nariz igualmente grande, surcada por cientos de venas rojas que parecían a punto de estallar. Sus ojos, en cambio, eran muy pequeños. Diminutos, incluso. Uno de ellos, el derecho, tenía el iris verde, y el otro era por completo negro, no solo el iris, sino el ojo entero. Negro como un pozo o como una piedra de obsidiana. Ambos ojos estaban fijos en un punto concreto del suelo, donde un ratón del tamaño de undedo pulgar se afanaba en esquivar las pisadas de todos los que pasaban por allí y alcanzar su guarida en el muro opuesto. En el rostro ajado del viejo había dibujada una sonrisa de diversión.
—Otro borrachín —dijo Lyrboc—. Apuesto a que ese lee el futuro en el fondo de una jarra de linfa de cebada.
Habló en susurros, pero el viejo pareció escucharle, porque sus ojillos abandonaron la peligrosa travesía del ratón y giraron a toda velocidad hacia el chico, que no pudo sino estremecerse ante la visión de aquellos ojos dispares.
—¿Qué es lo que tenéis tanto interés en saber, jovencitos? —les preguntó el hombre. Su voz sonó cascada pero fuerte, y los dos tuvieron la impresión de que solo ellos la oían, de que el resto de la gente que pasaba a su lado no podía escucharla—. ¿Queréis saber si me gusta la linfa de cebada, o acaso preferirías saber si llegarás a ser algún día una princesa, pequeña? —La última parte de la pregunta la dirigió a Rihlvia, dejando que en sus gruesos labios asomase una misteriosa mueca.
La cara de la chica se encendió y notó que su corazón latía con inusitada potencia. ¿Cómo podía conocer aquel viejo la pregunta que ella quería formular? ¿Cómo podía conocerla si no era un verdadero oráculo?
Soltó la mano de Lyrboc y caminó hacia el desconocido para mostrarle las dos monedas que le había dado su madre.
—Solo tenemos esto.
El ojo verde del viejo observó el dinero, mientras el otro, repentinamente independiente, continuaba fijo en Rihlvia.
—Poco para conocer el futuro. Si el porvenir fuera tan barato, todo el mundo tendría acceso a él.
Rihlvia cerró su mano con decepción y sintió que Lyrboc tiraba de ella.
—Vámonos, Rihlvia. Tu madre ya estará esperándonos.
La muchacha bajó la cabeza y empezó a girarse.
—No he dicho que no vaya a aceptarlo —dijo entonces el viejo—. Es poco dinero el que tenéis, pero presumo que es todo lo que tenéis. Venid.
Lyrboc no se movió, pero Rihlvia obedeció de inmediato. En cuanto estuvo al alcance del hombre, este la agarró del brazo y la obligó a agacharse para que los rostros de ambos estuviesen a la misma altura. En ese momento, Rihlvia creyó que el corazón se le iba a escapar del pecho. La especie de sotana que llevaba el viejo apestaba a humedad y podredumbre, y su aliento era fétido como una cloaca. Sintió que aquel extraño ojo negro la examinaba casi con fruición.
—Mi…, mi pregunta… —balbuceó.
—Ya sé cuál es tu pregunta —repuso el otro.
Sujetó a Rihlvia por la nuca y la hizo acercarse aún más, hasta que solo un par de centímetros separaban sus rostros. El ojo negro de él, el izquierdo, estaba enfrente mismo del ojo derecho de la chica. El otro, el verde, lo cerró.
Rihlvia intentó echarse hacia atrás, pero la mano del viejo se lo impidió.
Lyrboc se acercó, recelando de las intenciones del tipo, yen ese momento el hombre comenzó a hablar, sin apenas despegar los labios:
—No serás princesa, pequeña, me temo que no. Pero serás algo parecido… Una especie de princesa. —Tras una pausa, añadió, de manera casi inaudible—: La más triste que pueda recordarse. —Dicho eso, retiró su mano y dejó que Rihlvia se apartase de él, cosa que la muchacha hizo despacio, anonadada. El viejo cerró el ojo y se lo frotó con delicadeza con los dedos—. Acércate tú ahora —dijo a continuación, dirigiéndose a Lyrboc, quien, sin embargo, permaneció inmóvil.
—Sí, ve, a ver qué te dice a ti —le instó Rihlvia. Pero tuvo que empujarlo para que Lyrboc lo hiciera.
El hombre repitió el mismo ritual: obligó al chico a agacharse hacia él, le sujetó con firmeza por la nuca y escudriñó el ojo derecho del chico con el que era totalmente negro.
En ese instante Lyrboc percibió el detestable olor que manaba de sus ropas. Sin duda, hacía semanas o incluso meses que aquel extraño viejo ni se aseaba ni se cambiaba de ropa.
Pasaron varios segundos en los que Lyrboc trató de no respirar para no sentir arcadas, y luego el hombre masculló:
—Muerte. —Lo soltó, pero el chico, sobrecogido por aquella palabra, se quedó donde estaba—. Viajas con la Muerte a tu lado. Vienes de la Muerte y vas hacia ella. —Lyrboc se incorporó y creyó oír que Rihlvia lo llamaba, pero en sus oídos se había instalado un molesto zumbido. Vio que el viejo extendía su mano cubierta de sabañones y que Rihlvia depositaba en ella las dos monedas. Después el tipo también se levantó—. Marchaos —bramó con malas formas.
Los dos muchachos salieron a la carrera y solo redujeron el ritmo una veintena de metros más adelante.
—Tenías razón —dijo Rihlvia, enfadada consigo misma—. Es un farsante. Un maldito y asqueroso farsante.
Lyrboc no dijo nada. El zumbido había desaparecido, pero seguía escuchando las palabras del viejo y notaba aún la mirada inquietante de aquel ojo oscuro atravesándolo.
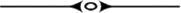
—¿Estás segura de que hemos venido por aquí?
Ofuscada por haber gastado el dinero de una manera que ahora consideraba ridícula y absurda, Rihlvia no estaba segura de haber escogido bien el camino de vuelta. Tal vez había doblado a la derecha demasiado pronto, se dijo. Le había decepcionado tanto el vaticinio del fraile (o lo que fuera aquel hombre), que había tirado de Lyrboc para regresar enseguida a la plaza de la torre, pero estaba claro que antes no habían pasado por aquel callejón embarrado en el que se encontraban. Todas las calles que habían recorrido estaban pobladas de puestos y llenas de mercaderes, compradores o simples curiosos; aquella, sin embargo, se hallaba vacía. El suelo estaba cubierto de charcos y el barro en algunos puntos alcanzaba dos palmos en las paredes de ambos lados.
—No, no es por aquí. Volvamos atrás —contestó la chica. De repente sentía prisa por volver, consciente de que su madre se enfadaría si llegaban tarde.
Pero al darse la vuelta para regresar a la callejuela de los magos, se toparon con la figura siniestra de un joven que había estado siguiéndolos. Estaba a dos metros escasos de ellos y sonreía con malicia, dejando a la vista una dentadura podrida a la que le faltaban varias piezas. No era muy corpulento, pero sí alto. Al hablar, dejó claro que había estado observándolos desde hacía un buen rato:
—¿Queréis que os lea el futuro, pequeños?
—No, gracias —contestó Rihlvia, agachando la cabeza e intentando pasar a su lado a la vez que tiraba de Lyrboc—. Ya hemos tenido suficiente ración de futuro por hoy.
El joven, que debía de tener veintipocos años, le puso la mano en el pecho y la empujó violentamente hacia atrás.
—¡Ehh! —gritó Lyrboc, pero el otro lo ignoró.
Puso los ojos en blanco y exageró una mueca de concentración:
—En vuestro futuro veo… —dijo, con hiriente sarcasmo—. Dejadme ver, un segundo. Sí, ahora lo veo claro. Vuestro futuro es darme todo lo que lleváis encima. Todo. ¡Venga!
—No llevamos nada —replicó Lyrboc.
El ladrón, entonces, se lanzó contra él y le pegó una tremenda patada en el pecho que le hizo caer hacia atrás, sobre uno de los múltiples charcos de agua sucia. Agarró a continuación a Rihlvia del pelo y tiró de ella hasta casi levantarla del suelo, haciéndola gritar de dolor.
—¡Dadme todo lo que tengáis, ya! —les ordenó.
—¡No tenemos nada, no tenemos nada, de verdad! —suplicó ella—. Nos lo hemos gastado con ese viejo mentiroso.
Lyrboc se levantó, con un dolor horrible que le impedía respirar con normalidad, y vio el torrente de lágrimas que brotaba de los ojos de Rihlvia. Corrió hacia ellos y saltó sobre el joven, pero este solo tuvo que ladearse para que Lyrboc cayera de nuevo al suelo, esta vez de bruces.
—Escuchadme bien —rugió el ladronzuelo—. Conozco a unos traficantes de niños, ¿sabéis? Están muy cerca de aquí, a dos pasos. Os venderán como esclavos en Pulaän si no me dais el dinero. ¡Acabaréis en las islas Negras!
—Pero ¡no tenemos nada! —insistió Rihlvia con un hilo de voz.
Enrabietado, el joven la levantó en vilo y la arrojó por los aires.
—¡Condenados mocosos!
Se volvía ya hacia Lyrboc para atizarle de nuevo cuando fue él mismo quien recibió un golpe que, por lo inesperado, le hizo retroceder un par de pasos para no caer.
—¡Cerrÿn! —exclamó Lyrboc, sorprendido al verla allí y al presenciar su ataque. No obstante, su júbilo inicial cesó al ver que el ladrón sacaba de su cinto un cuchillo cuya hoja mellada y oxidada debía de medir unos treinta centímetros.
Cerrÿn no se amedrentó. Su rostro reflejaba tensión, aunque su cuerpo parecía relajado. Llevaba una espada, pero no la desenvainó aún.
—Deja el cuchillo en el suelo y márchate —dijo.
El ladrón se echó a reír. Lo que tenía enfrente era una mujer, no un soldado ni un alguacil, mucho menos un guerrero. Una mujer y dos críos. No pensaba irse sin despojarles de todo el dinero que tuviesen.
—Ya alguien te rajó la cara: yo terminaré el trabajo si no me das tu dinero.
Cerrÿn no esperó más. Avanzó hacia él, y cuando el otro lanzó su brazo con el cuchillo hacia delante, la mujer giró a una velocidad vertiginosa, le sujetó con una mano la muñeca y con la otra a la altura del hombro y le quebró el codo al estrellarlo contra su rodilla. El ladrón soltó un gemido de dolor, ni siquiera un grito, y su mano soltó el arma, que quedó enterrada en el barro. Cerrÿn lo golpeó entonces en las piernas y lo hizo caer de rodillas. Le agarró del pelo, como había hecho él antes con Rihlvia, y le advirtió:
—El año próximo vendremos otra vez a la feria. Más vale que no te dejes ver. —Le escupió en la cara y le soltó—. ¿Estáis bien, chicos? —Los dos dijeron que sí, aunque tenían el cuerpo magullado a causa de los golpes. Cerrÿn los cogió de la mano y se los llevó—. Recordadme que el año que viene no os deje ir a vuestro aire por mucho que me lo pidáis.
—¿Cómo nos has encontrado? —le preguntó Lyrboc.
—Llevaba más de diez minutos esperándoos en la plaza. Decidí ir a buscaros y escuché el chillido de Rihlvia. Fue casualidad; si no hubiera reconocido su voz, o si hubiera pasado un minuto antes o después…
—¿Dónde aprendiste a luchar? —Cerrÿn se encogió de hombros. Era una historia antigua y lo que más le preocupaba en aquel instante era recuperar el carro y ponerse en camino para llegar a Tae Rhun antes de que anocheciera—. Quiero que me enseñes —le pidió Lyrboc.
—Ya hablaremos de eso —contestó la mujer.
—Mi padre me prometió que me enseñaría, pero no tuvo tiempo de cumplir su promesa.