XI
A pesar de contar doce años recién cumplidos, Rihlvia solía ayudar a su madre en la barra de la taberna, que ocupaba la parte delantera de la planta baja de la posada. Se encargaba de recoger las mesas, fregar los platos y las jarras y, si era menester, también servía. Lo hacía con gracia, y a menudo provocaba las risas de la clientela con sus modales exquisitos, más propios de un miembro de la realeza o, al menos, de la más alta nobleza.
Le gustaba aquel negocio que su madre manejaba con mano de hierro y una seductora y brillante sonrisa. Esa era la mejor forma de dirigir aquella posada a la que a diario acudían a comer o cenar varios de los vecinos de Tae Rhun y en la que se alojaban los comerciantes de paso y los viajeros que venían de Olkrann o iban hacia allí (aunque estos últimos habían desaparecido recientemente, pues desde que habían llegado las primeras noticias del regreso del príncipe Gerhson, nadie había cruzado la frontera en esa dirección). Algunos, viendo a una mujer al mando, habían pretendido aprovecharse, ya fuera marchándose sin pagar o intentando conseguir unos servicios que en aquel lugar no se ofrecían, pero la firmeza de la madre de Rihlvia y su destreza con la espada los habían hecho desistir. La mayoría de la clientela, sin embargo, profesaba un gran respeto a la dueña y, por encima de todo, adoraba sus asados de jabalí y sus panes rellenos de ternera. Con el tiempo, la Posada de la Estrella se había granjeado una merecida reputación de agradable y limpio alojamiento, y la taberna de la planta baja, la de distinguida y deliciosa cocina durante todos los días del año.
Rihlvia, por su parte, adoraba estar allí, pese a que a menudo se quedaba embobada soñando despierta con que era una princesa, feliz dueña de un palacio. Le encantaba el trasiego continuo de gentes de toda condición: mercaderes, peregrinos que se habían desviado de su ruta por la fama del establecimiento, cazadores, rudos soldados que regresaban a la capital tras pasar un período de guardia en la cercana frontera, cómicos ambulantes que iban o venían de alguna feria… Cuando la faena se lo permitía, se sentaba en un rincón y prestaba oídos a las historias que se contaban enlas mesas alargadas que ocupaban el local. Algunas se relataban a viva voz, y normalmente eran anécdotas del viaje hasta allí o recuerdos de anteriores visitas enriquecidos por la imaginación del narrador; pero las que más le gustaban a ella eran las que se contaban en susurros, las que solo se dirigían a quienes se sentaban a la misma mesa que el cronista. Aquellas eran las historias que Rihlvia almacenaba en su memoria como un tesoro secreto compuesto de rumores, noticias no siempre confirmadas, leyendas y habladurías. A veces, cuando estaban a solas, se las contaba a su madre:
—He oído decir que la mujer del duque de Lauq Rhun está muy enferma y que él ha ordenado que busquen a un hechicero para curarla.
—No hagas caso de todas las habladurías —solía decirle su madre.
—Pero ¿crees que puede ser cierto? ¿Que el duque quiera recurrir a un viejo hechicero?
—Cosas más extrañas se han visto, y ese duque ha hecho unas cuantas de las más raras que jamás he oído.
O:
—Anoche escuché decir a uno de los peregrinos que en la torre oeste del castillo de Luka habita un fantasma.
—Seguramente lo dijo porque se dio cuenta de que andabas escuchando y quería asustarte.
—Pero… ¿y si fuera cierto? ¿Y si el fantasma existiera de verdad?
—No pienses en esas cosas, Rihlvia. Piensa en todo lo que nos queda por hacer antes de poder servir la comida a nuestros huéspedes.
—Sí, mamá.
No obstante, la mayor parte de las historias que Rihlvia oía contar se las guardaba para sí. A su madre no parecían interesarle, así que las atesoraba hasta que encontrase a quien realmente quisiera escucharlas.
Fue después de la cena, mientras los parroquianos presentes en la taberna bebían jarra tras jarra de linfa de cebada para ayudar a bajar la comida que acababan de engullir, cuando Rihlvia salió al callejón de atrás para repartir un plato de sobras entre una manada de gatos que la esperaba pacientemente cada noche.
—Vamos, tranquilos, no os peleéis —les dijo, con voz de arrullo, a los animales—. Hoy hay suficiente para todos. Hasta podéis invitar a algún amiguito tímido que no se haya atrevido a acercarse.
Justo entonces notó que las sombras parecían moverse a su espalda. Se giró con rapidez, sin darse a sí misma tiempo para decidir si estaba asustada o tan solo sentía curiosidad.
—Hola, princesa.
No vio más que dos figuras altas y corpulentas enfundadas en gruesas capas y con los rostros ocultos bajo capuchas que les cubrían la cabeza por completo, pero reconoció al instante la voz.
—¡Terbol! —exclamó la niña.
—Baja la voz, Rihlvia.
—¿Zerbo, eres tú?
—Sí, pequeña. Me alegro mucho de volver a verte.
—Has crecido desde la última vez —observó Terbol.
—Solo un poco —repuso Rihlvia con voz quejumbrosa.
—No tengas prisa por crecer, hazme caso —le aconsejó Zerbo.
—La taberna aún está llena de gente.
—No importa, no queremos entrar. Pero necesitamos hablar con tu madre. Dile que la esperamos en el claro del robledal, a media altura de la ladera —añadió Terbol, acompañando sus indicaciones con un gesto para señalar el lugar y evitar confusiones.
—De acuerdo.
—Será mejor que ahora vuelvas a entrar, o alguien saldrá a buscarte.
—¿Ya os vais?
—Sí, bonita. Nos iremos en cuanto hayamos hablado con tu madre, pero regresaremos en unos meses, ya lo sabes.
—No podemos pasar demasiado tiempo sin el asado de Cerrÿn. —Zerbo vio en la penumbra cómo Rihlvia fruncía el entrecejo y luego apuntó con una sonrisa divertida—: Ni sin ver la cara de porcelana de su hija.
—Ahora tenemos que marcharnos. No te olvides de darle a tu madre nuestro recado.
Ambos se acercaron lo suficiente para removerle cariñosamente la cabellera y luego se retiraron sin que sus pisadas produjeran el menor ruido. Rihlvia se quedó mirándolos hasta que las sombras se los tragaron, después se giró y contempló a los gatos durante unos segundos. Las sobras de la cena eran más importantes para ellos que la aparición de aquellos dos fantasmas que Rihlvia conocía desde antes deser capaz de hablar.
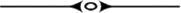
Mediaba la madrugada cuando Cerrÿn llegó a la cita. Rihlvia había querido acompañarla, pero finalmente tuvo que obedecer la orden tajante de quedarse en casa.
Lyrboc la vio llegar sentado en una roca plana en uno de los extremos del claro, y asistió a los efusivos abrazos que la mujer dio a cada uno de los miembros del grupo.
—Siempre es una alegría verte de nuevo, Cerrÿn.
—Lo mismo digo.
Cuando la mujer se quitó la capucha, Lyrboc vio que erarubia, aunque ese fue el único rasgo que pudo distinguir en la oscuridad. Ella, en un primer momento, no reparó en él.
—No os esperaba tan pronto.
—Hemos tenido que desviarnos de nuestro camino para traerte algo.
—¿Traerme? ¿Qué, un regalo? —preguntó en tono de broma.
—No exactamente —murmuró uno de los hombres-bestia.
Cerrÿn lo miró sin comprender, y cuando varios de los miembros del grupo se volvieron hacia Lyrboc, ella siguió sus miradas y soltó una exclamación de asombro:
—¡¿Es un niño?!
Lyrboc se sintió muy incómodo al convertirse en el centro de atención de todos.
—Necesitamos un favor, Cerrÿn —dijo Terbol.
—¿De dónde…? —balbuceó la mujer, que aún no daba crédito a lo que le mostraban sus ojos.
—Huía de La Ciudadela de Olkrann cuando tropezamos con él.
—¿Él solo? Es muy pequeño. —Avanzó entre el grupo y se dirigió hacia Lyrboc, agachándose al llegar a él. Al tenerla tan cerca, el muchacho pudo ver que su rostro era sumamente hermoso y sus ojos brillaban como dos luciérnagas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la cicatriz que dividía en dos su mejilla izquierda—. ¿Cuántos años tienes?
—Casi diez.
—¡Casi diez! —repitió ella—. Y con tan pocos años te las ingeniaste para escapar de la guerra…
—Solamente pude llegar a Tunerf; allí me encontraron ellos.
—¿Fuiste tú solo desde La Ciudadela hasta Tunerf? ¿Cuántas jornadas te llevó eso?
Lyrboc se encogió de hombros.
—No lo recuerdo —aseguró, y era cierto, pues los días se mezclaban en su memoria unos con otros.
Cerrÿn se puso en pie y se volvió hacia los demás.
—Contadme, ¿qué queréis de mí?
Terbol la cogió de la mano y la llevó a un aparte para hablar con ella, y mientras tanto Zerbo se acercó a Lyrboc y se sentó a su lado.
—Ella cuidará de ti. Lo sabe hacer muy bien: tiene una hija algo mayor que tú, una niña preciosa y muy bien educada. Una auténtica princesa.
—¿Y vosotros? ¿Por qué no cuidáis vosotros de mí?
—Nosotros no sabríamos hacerlo. Ni siquiera sabemos cuidar de nosotros mismos —mintió—. Nuestra compañía no es buena para ti, tienes que entenderlo.
Lyrboc se enjugó las lágrimas que empezaban a asomar a sus ojos.
—Entonces, ¿no volveré a veros?
—Por supuesto que sí, colibrí. Venimos al menos una vez al año, a veces incluso dos, para que Cerrÿn nos dé una buena ración de su asado de jabalí. Nadie lo prepara como ella.
Cuando finalizó la conversación entre Terbol y Cerrÿn, ella asintió un par de veces y regresó hacia Lyrboc. Pese a las reticencias de este, y pese a aquella cicatriz que estropeaba la belleza casi perfecta del rostro de la mujer, no podía negarse que su sonrisa era hipnótica; resultaba imposible no quedar cautivado cuando la esbozaba y no admirar aquella hilera de blancos dientes que asomaba entre los labios.
—Bueno, muchacho —dijo—, te vas a venir conmigo. ¿Estás preparado?
Lyrboc asintió con la cabeza y recogió la mano que ella le tendía. La notó agradablemente cálida al tacto. Cuando estuvo de pie, Cerrÿn lo acogió bajo su brazo y desvió la sonrisa hacia Zerbo, que la miraba cariacontecido.
—Cuida de él, por favor.
—Sabes que lo haré.
—Sí, lo sé. Y te lo agradezco.
—Cuidaos vosotros también, ¿de acuerdo?
—Siempre lo hacemos.
—Pero ahora corren tiempos más extraños que nunca. Extraños y peligrosos.
Ya no tenían nada más que decirse, así que Cerrÿn dio media vuelta y emprendió el descenso, rodeando con el brazo los hombros de Lyrboc. El chico giró el cuello cuanto pudo para dirigir una postrera mirada a los hombres-bestia: lo último que vio de ellos fue doce sombras altas como los mismos árboles que los rodeaban; juraría que en los ojos de todos había miradas de profundo cariño, incluso en los deaquellos que más se habían opuesto a cargar con él cuando lo encontraron.
—Cuídate, colibrí.