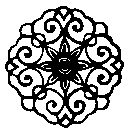Adiós, Roberto
—¿Pero a vos qué te pasa? ¿Te volviste loco?
—¿Vos no viste las pendejas que pasan por la calle? ¿Cómo te vas a estar clavando un trolo?
—Bueno, si lo decís así suena terrible.
—¿Cómo querés que lo diga? ¿Es trolo o no es trolo?
—Hablás de ser trolo como si eso por sí mismo fuese un calificativo.
—¿Y qué es trolo? ¿Un verbo?
Este diálogo desopilante sostienen Roberto (Carlín Calvo) y su íntimo amigo del barrio (Pablo Codevilla) cuando el primero decide consultarlo sobre su reciente cambio de, ejem, estado civil. Roberto acaba de separarse de la Picchio, y debe dejar su casa. Como no tiene un peso, se va a vivir con Marcelo, un amigo de su primo, que abiertamente pertenece al gremio tragasable (interpretado con llamativa precisión por Víctor Laplace). Al principio, Roberto no sabe nada sobre la orientación sexual de Marcelo. Se desarrolla entre ellos una linda amistad. Un buen día, una buena noche en realidad, Roberto vuelve borracho de una salida y termina compartiendo la cama con Marcelo. Después de salvajes horas de pasión llegan el arrepentimiento y el gran dilema. Roberto no se muestra tanto asqueado de lo que ha hecho como preocupado por las consecuencias. ¿Qué dirán en su barrio? ¿Cómo lo tratará su ex mujer? ¿Qué pensará su familia? El primer test, que claramente reprueba, lo tiene con su amigazo Codevilla, que no hace sino maltratarlo, pedirle que se acuerde de los bailes en el club, en los que se clavaba tres minas por noche, y recomendarle que se junte con verdaderos hombres. Ingenuo pero conmovedor. La película, dirigida por Enrique Dawi y estrenada en 1985, es la primera en el cine argentino en tratar abiertamente la homosexualidad.
All About Eve (La malvada)
Esta es una de esas películas que deberían transcribirse y venderse como tesoro de frases a dos pesos en todas las esquinas de las urbes más modernas del planeta. La cantidad de verdades, máximas, sentencias y maldades que exhala Bette Davis por minuto desafía la capacidad retentiva del más atento, y sin embargo sabemos al escucharla (¡y al mirarla!) que esa verborragia canaliza una sabiduría infinita, y antiquísima, que no es otra que la de la vieja zorra, o la de la bruja.
Margo Channing es una actriz respetadísima pero de edad, que noche a noche sube a las tablas en Broadway para ofrecer una cadena continua de performances memorables. Tiene un entourage digno de su nombre y su carrera: escritores, actrices, directores, señoras ricas, amigas a la moda, asistentes. Todos elegantes y finos, hacen de la vida de Margo una sucesión de tertulias y cenas afables. De pronto aparece en escena Eve Harrington (Anne Baxter), una provinciana joven y bonita que todo lo que quiere en la vida es estar cerca de Margo. Luego de ver cada una de sus funciones y de estudiárselas de memoria, Eve se acerca al camarín de Margo y le pide ser su asistente. Desde ese momento comienza una batalla silenciosa entre las dos mujeres: la joven aspirante, que dice querer servir a su adorada estrella pero que en realidad aspira a suplantarla, y la vieja zorra, que se siente halagada por la cercanía de Eve pero que sabe que representa el fin de sus días como gloria de las tablas. Poco a poco, Eve se transforma en una réplica de Margo que tiene la ventaja de ser más joven, menos cascarrabias y más dispuesta a agachar la cabeza si eso es necesario para ascender. Es entonces que la encantadora Eve se revela como lo que es: una intrigante y trepadora de primera línea, que no dejará títere con cabeza con tal de conseguir su lugar en las marquesinas de Broadway. A lo largo del film usa sus encantos para manipular a hombres y mujeres y finalmente logra reemplazar a Margo en una función cuando esta última se enferma. Por supuesto, para ese entonces Eve ha tramado con el crítico teatral de un influyente matutino que la prensa debe exaltar su performance por sobre la de la envejecida Margo. Ésta pone el grito en el cielo, patalea, lanza maldades a troche y moche y convierte su lengua en un estilete, pero eso no le evita ser destronada y condenada a un segundo lugar. Eso sí, le regala a la platea una serie de maledicencias difíciles de superar.
En la vileza avinagrada pero refinada de Margo, Bette Davis encuentra un personaje a su medida, que le permite reinstalarse en el centro de la escena cinematográfica cuando su momento de esplendor ya había pasado. Las frases agudas van acompañadas de una serie de tics, ademanes y estallidos que durante años hicieron las delicias de todo artista del transformismo. Y los ojos, ¡los ojos! Nadie nunca jamás volteó los ojos de esa manera, los entornó con la precisión con la que comunicó exactamente los Farenheit de bronca que consumían a la impotente Margo.
A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo)
Esta película es prueba de que una obra de arte necesita muy poco, poquísimo, para pasar a la historia. En su caso, bastó con la camiseta transpirada de Marlon Brando, imagen que se fundiría en las retinas de millones de mujeres y hombres desesperados, sedientos de quebrar las leyes de la física para transformar la pantalla del cine, la TV, el celular o la compu en un panel de células odoríferas, capaz de transmutar megapíxeles en partículas de olor. Dicho en criollo: las locas de distinto género han mirado esas escenas como si pudieran absorber el olor a macho de Brando, que en esta película parece capaz de perforar plasmas y parlantes, penetrar en tu living, erguirse, agarrarte del pelo y darte para que tengas.
Pero contengámonos un poco, que hay mucho para decir de esta cinta. El potro de Marlon es Stanley Kowalski, un trabajador adorablemente bruto, que le pega a su mujer Stella, abusa de ella periódicamente y dirige su hogar con mano férrea. Por supuesto, Stella adora a Stanley, y la cámara nos muestra bien clarito (en la edición revisada del film, que repuso escenas antes borradas) que cada segundo de maltrato no hace sino acrecentar sus ardores. A este pasional y caótico nido de amor viene a parar Blanche DuBois (Vivien Leigh), hermana de Stella, mentirosa patológica y gran dama en decadencia, que no tarda en chocar fuertemente con Stanley (es decir, aborrecerlo y desearlo a la vez a punto de hervor) por su afán de querer ordenarlo todo y mandar en donde no debe. Stanley, que no cuenta en su repertorio de sentimientos con nada parecido al remordimiento o la conmiseración y que básicamente se comporta como un animalito (¡y qué animalito!), no tarda en dar vuelta la tortilla, desenmascarar las fantasías de Blanche (que tiene como frase de cabecera «I don’t want realism, I want magic», algo así como «No quiero realismo, quiero magia»), ponerla en su lugar, violarla y hacerla encerrar en una institución psiquiátrica. Cuando la vienen a buscar y cae en manos de un joven doctor, Blanche lanza la frase más repetida de la película: «I have always depended on the kindness of strangers». («Siempre he dependido de la amabilidad de los extraños»).
La película, filmada en 1951, es la versión cinematográfica de una obra de Tennessee Williams (loquísima, autor de mariconadas varias como La gata sobre el tejado de zinc caliente y El zoo de cristal, testimonio de su obsesión con las heroínas que pierden los cabales y entran de lleno en el escándalo y la furia, como la propia Blanche). La obra había sido representada en Broadway desde 1947, con Brando y Jessica Tandy en los roles protagónicos. La Williams, ninguna tarada, le hizo el casting a Marlon Brando en su casa de veraneo de Massachusetts. Lo invitó a pasar un fin de semana, le hizo leer las partes de Stanley y aprovechó para encargarle unos trabajitos de plomería (sic). Brando siempre se destacó por su perfil de actor físico, corporal. Williams tomó estos epítetos al pie de la letra y lo hizo actuar la fantasía del plomero. Sin duda fue en medio de esa faena —eran días de calor— que Williams descubrió el potencial erótico infinito del sudor de Marlon. De ahí a la fama. Seguro que la remera que usó esos días se encuentra escondida en alguno de los baúles que constituyen el legado del dramaturgo.
Belle de Jour
Película irresistible si las hay, Belle de Jour explora todas las formas del exceso, el glamour y la pasión por el alcohol del peligro. La primera escena más que un sueño es un deseo colectivo: Catherine Deneuve pasea en carroza por un bosque encantado, enfundada en shockeante traje sastre Yves Saint Laurent color sangre, y los susurros de los árboles parecen acariciarla y coronarla. Al rato, cuando creíamos que iba a llegar a su palacio, la bajan a la fuerza, le atan las manos y la arrastran por el bosque ensuciándole el vestuario (¡horror!) y amarrándola de las muñecas a una rama para mejor castigarla a latigazos. Severine se despierta antes de que la cosa pase a mayores, pero todo en su vida sigue siendo digno de transporte onírico: vive en un petit hotel del más elegante barrio de París, su esposo es atento y bastante hot, no tiene que trabajar, se dedica a los deportes y a los juegos y, como broche, Yves Saint Laurent le ha hecho todo, desde el sombrero de astrakán hasta las impecables zapatillitas de tenis. ¿Pueden imaginar una vida que transcurra entera en diseños de alta costura? La definición de paraíso.
Como sea, la Deneuve se aburre. A más no poder. Pero tiene una ocurrencia: ¿y si juego a la prostituta? Como quien no quiere la cosa, se presenta en una casa de dudosa reputación y ofrece sus servicios. A partir de allí todo se vuelve desopilante y riesgoso, el negativo de un cuento de hadas. Es el riesgo lo que entusiasma a Severine, a tal punto que cae encantada en las garras del ladrón más chic de la historia del cine. Pierre Clémenti, de impecable negro y anticipándose por un siglo a la moda del chupín, la estruja entre sus anillos y le vende glamour de hampa. Todo termina peor de lo que empezó, con un tiroteo, un marido paralítico y una Deneuve más aburrida que antes.
Una obra maestra de Buñuel que debería regir todos nuestros sueños de travestismo.
Boys Don’t Cry (Los muchachos no lloran)
Como reverso norteamericano y machofílico de Ma vie en rose, Boys Don’t Cry cuenta la historia verídica de Teena Brandon, una chica que desde pequeña se sabe varón y se hace llamar Brandon. Huyendo de su micropueblo natal y echado a patadas del trailer en el que vivía luego de verse envuelto en una masculinísima pelea de bar, Brandon llega a la microciudad de Falls City, donde rápidamente hace buenas migas con un candoroso grupo de ex convictos. Al pobre Brandon le tiraba la onda reo, acaso tentado por las formas más exasperantes de la masculinidad. Claro que al elegir objeto de deseo se iba al otro extremo, y ponía sus ojos en la trashy pero encantadora Lana, pendeja rubísima y sensual, interpretada por la indie queen Chloe Sevigny.
Los primeros momentos de Brandon en Falls City son encantadores. Es uno más entre los más machos de los machos (los gestos estudiados de Hilary Swank, que por este papel recibió un Oscar a la mejor actriz, dejan ver una exacerbación de los códigos genéricos contenida milímetros antes de la parodia) y tiene a la chica más linda y cool que pueda imaginarse en esa ciudad espantosa. Lamentablemente, el pasado viene a cobrarle su cuota al recién llegado, y debe pasar una temporada en la cárcel por cargos asociados con su pasado de casa rodante. El detalle: lo mandan a la sección femenina de la cárcel y ahí se destapa la olla. Lana es comprensiva. Brandon le miente, le dice que nació hermafrodita y que pronto va a operarse para cambiar de sexo de forma definitiva. Lana le dice que va a amarlo sin importar su condición. Las cosas no van tan bien con el adorable grupo de primates que Brandon consideraba sus mejores amigos. Apenas se reintegra a la civilizadísima vida local de bares y calles, empieza a ser importunado y es objeto de ataques y preguntas filosas. El clímax llega cuando lo desnudan a la fuerza y comprueban que tiene una conchita. Lo violan, lo apalean y lo matan. De paso, matan a otro que andaba por ahí, en un verdadero festín de violencia descarnada que de alguna manera corona la utopía masculina de Brandon. El deseo del macho o el deseo de ser macho implican en nuestra cultura una relación íntima con la violencia. Eso nos enseña la película.
Desgarradora, romántica, intensa, llena de pasajes arrancalágrimas y de diálogos dignos de ser tatuados en todo diario íntimo que se precie, Boys Don’t Cry fue un éxito de crítica y de público. Se transformó de inmediato en un film de culto e implicó para sus dos actrices protagónicas un instantáneo y duradero reconocimiento. Causó también su buena dosis de escándalo. La familia de Brandon odió el modo en que se lo retrataba. Y cuestionó el hecho de que Swank usara el pronombre masculino en la entrega de los Oscars para referirse a «él». Argumentaban que Brandon no era varón por elección sino como respuesta al abuso que había sufrido en su infancia. Su opción de género no era afirmativa, testimonio de una libertad ganada, sino cicatriz de un trauma. Los grupos GLTTBIX de Norteamérica, acaso un poco preparados para estas sutilezas psicológicas en su justa lucha por el reconocimiento, apoyaron decididamente a Swank.
Death Becomes Her (La muerte le sienta bien)
Comedia dark que lleva la obsesión por la imagen al límite, este film de 1992 cuenta la historia de dos amigas/enemigas que pelean por el amor de un hombre pero, sobre todo, contra los signos del paso del tiempo. Helen (Goldie Hawn) está a punto de casarse con Ernest (Bruce Willis), pero Madeline (Meryl Streep) se interpone y termina por quedarse con él. Helen jura vengarse. Luego de años decadentes y una temporada en el manicomio, renace mágicamente como autora de un bestseller, a cuya presentación asisten su rival y su viejo amor, hartos ya del matrimonio que los une. Helen se ve especialmente bella, turgente y sobre todo seductora, y Madeline, de tanta envidia, sospecha. Desolada, intenta un encuentro con un amante veinteañero, que la rechaza.
Diluvia. Madeline recorre en su auto la ciudad hasta dar con el misterioso palacio de Lisle von Rhoman (Isabella Rossellini), especie de emperatriz de lo oculto que al grito de «¡¡¡Siempre viva!!!» le vende el don de la eterna juventud en forma de poción milagrosa. Madeline comprueba de inmediato sus efectos maravillosos e instantáneos: rozagante piel de bebé, abundante cabellera, cuerpo tonificado, glúteos de spinning y senos turgentes de vida. Al regresar a su mansión discute con Ernest, quien, humillado, la deja caer por unas escaleras, matándola.
El asunto es que la mentada poción otorga juventud perpetua al convertir el cuerpo de quien la bebe en una especie de maniquí de cristal; inmortal, sí, pero también muy frágil. Aprovechando este detalle, una serie de gags y de enredos envuelven a partir de este momento al trío de la discordia protagónico. Madeline, muy a pesar de haber barrido la escalera entera con la nuca, no ha muerto; simplemente se ha descolocado algunas vertebritas, resultando en que su cabeza cuelga a la deriva, como la de una marioneta sin hilos. Se desorienta por la novedad anatómica que la aqueja, y tambalea. Ernest le arregla el cuello, sin entender cómo su esposa se ha convertido en una muñeca (des)articulada, que se tuerce y endereza, quiebra y repara.
Hete aquí que su archienemiga Helen también ha pasado por las manos de la hechicera Lisle, por lo tanto también es siempre joven, sempiterna, siempre viva. Y también endeble. Ernest comprende que las dos se han transformado en mujeres sintéticas y decide abandonarlas. Sin embargo, debe seguir viéndolas para reparar los daños que van sufriendo, como si se tratase de un mecánico especializado en chapa y pintura. Progresivamente deterioradas, y como dos viejas amigas que sólo pueden asistirse entre sí, ven pasar el tiempo juntas, ya reconciliadas gracias a su vicio de juventud y perfección. El final del film las encuentra acudiendo al funeral de Ernest, años después y cubiertas en velos para disimular sus rostros derretidos y emparchados con esmalte.
Luego de reírse del cura que oficia la misa, quien ofrece vida eterna a cambio de buenos actos, Madeline y Helen discuten y caen por la escalera de la iglesia, partiéndose en mil pedazos como figuras de porcelana. Allí quedan, desparramadas y solas; tratando de armarse pasan las horas, juntando sus trozos entre las sombras, diría la Lynch.
Esperando la carroza
«¡¡¡MINUSVALIDA MENTAL!!!». Con estas dulces palabras, plenas de maternal tacto, Elvira (China Zorrilla) se dirige a su hija Matilde (Andrea Tenuta), quien por un descuido ha provocado una guerra vecinal. La casa tiembla; la nena rezonga; el loro desvaría en su jaulita blanca. Entretanto, la familia espera el ansiado almuerzo de domingo: ravioles con tuco. No saben que poco después recibirán la noticia de que la matriarca de la familia, Mamá Cora (Antonio Gasalla), ha desaparecido de su casa sin dejar rastros. En el living se escuchan graves acusaciones cruzadas. «¡Pobre anciana mártir!», grazna Elvira, hecha una tormenta que empapa de hipocresía. La pobre jubilada no aparece. La policía telefonea y avisa que una mujer mayor se ha arrojado a las vías del tren.
Al igual que las recién comentadas, cada escena del film argentino Esperando la carroza posee la excepcional capacidad de resultar absolutamente memorable. De hecho, es de muy buen tono incluir en cualquier conversación distinguida algún latiguillo o frase de la película como guiño canchero y compinche (algunas sugerencias, aparte de la ya citada, son: «Yo hago puchero, ella hace puchero; yo hago ravioles, ella hace ravioles»; «No te quedes ahí parada, sembrando la duda como una momia griega»; «No te remontés que no sos barrilete»; «¡¿Y DÓNDE ESTÁ MI AMIGA?!». Se recomienda ver el film para que estas frases cobren reales significado e importancia). La vigencia total de las situaciones imaginadas por Alejandro Doria (Q.E.P.D.) y Jacobo Langsner más de dos décadas atrás cae como una guillotina de hielo sobre las falsas ideas de progreso primermundista.
El alcance de la película es tal que la TV de hoy en día le debe la fórmula de muchos de sus grandes sucesos.
Toda telecomedia costumbrista actual es una versión difusa y políticamente empobrecida de Esperando…, desde los gags y pasos de comedia hasta la exageración de las caracterizaciones. La fotocopiadora televisiva de éxitos barriales y futboleros posee un manual de instrucciones de uso: es el libro que Langsner craneó. En él dio vida y cuerpo a los esquemas y estereotipos argentinos que, de tan nombrados y cotidianos, se vuelven invisibles.
En el centro del tiroteo autoral, la mujer argentina: la esposa, la madre, la abuela, la suegra, es retratada cargando sobre sus espaldas el peso de todo aquello que generaciones de hombres no han sabido hacer. Mamá Cora es la inmigrante italiana, casada a los quince, ama de casa; Nora es la gran señora, otrora yiro, ostentosa de la buena nueva vida que lleva al lado de un marido aparentemente ligado a las dictaduras militares; Susana es la sufrida, la que a regañadientes todo lo soporta, la que calla con y por humildad; Elvira es la chusma de clase media, la buena esposa, la del triple discurso, la de la queja siempre a flor de lengua. Estas mujeres, algunas verdaderas heroínas, y esta colección de momentos pintorescos componen un grotesco cuadro de la familia argentina actual y de sus incontables posibilidades de horror y de descaro.
Hedwig and the Angry Inch (Hedwig)
Film de y con John Cameron Mitchell, basado en el musical del mismo nombre —y también de su autoría— que relata la trágica historia de Hansel, un joven alemán que se somete a una (fallida) operación de reasignación de sexo para poder escapar de Berlín Oriental, donde vive con su familia. Adopta el pasaporte y el nombre de su madre, Hedwig, y se casa con un soldado norteamericano, que en su primer aniversario la abandona. Deshecha, forma una banda de rock y pule la gema en bruto que es Tommy Gnosis, futura superestrella de la música que eventualmente también la deja, robándole sus temas.
El memorable vestuario del film, a cargo de la genial Arianne Philips (estilista de los mejores looks de la Madonna siglo XXI), incluye un conjunto para el aplauso compuesto por top y mini confeccionados con postizos de pelo platinado lacio, botas de taco y guantes vinílicos blancos ribeteados con los mismos postizos y una blonda peluquérrima a la cintura. Envuélvame para regalo uno en talle XXS, por favor, que hoy cumplo doce. Pago con American Express Gold. Una sola cuota, gracias.
Las guachas
«La mayor carga erótica del cine nacional». Tal es la promesa que desde la portada del film argentino Las guachas (Ricardo Roulet, 1993) se hace al público. Rodado en los noventosos tiempos de gloria del videoclub y del VHS, este thriller relata la vida de Rosa y María, dos hermanas que viven en el campo y que siendo unas pequeñas niñas presencian el asesinato de sus padres. Crecen solas, al margen de la sociedad, y ya adultas van desenvolviendo una perversa venganza que consiste en seducir a hombres (y ocasionalmente mujeres), llevarlos hasta su chacra y allí matarlos despiadadamente.
El atractivo y el valor cinematográfico de Las guachas yacen en el sinfín de errores de continuidad, de vueltas de tuerca absurdas, de diálogos desopilantes y de actuaciones incomprensibles que del film se desprenden. Por momentos una cree ser víctima de una broma, o de un director que sabía que estaba componiendo un potencial desastre, en una veta quizá similar a la del cultuado Ed Wood. Empero, puede también pensarse a Las guachas como una obra cumbre, pionera de un estilo que podría derivar del absurdo más mordaz o del sexploitation de los sesenta y setenta. ¿Qué se hace de una escena en la que en un plano es de día y al siguiente de noche, y luego de día otra vez? ¿Y de una protagonista que promediando el film desaparece gracias a una trampa argumental y es reemplazada por su prima, que aparece de la nada? ¿Y de un momento de intimidad lésbica en el que las actrices, agobiadas por quién sabe qué sentimientos de injustificada pena, cubren sus manos con el ruedo de sus vestidos para no tener que hacer contacto directo al tocarse? ¿Y de una banda sonora apesadumbrada que repite como en loop demente algunos cantos nocturnos de aves y otras alimañas del campo? Sin lugar a dudas, es Las guachas un trabajo único dentro de un género en el que todo es posible; un género en el que las limitaciones y leyes dejan de pesar en favor de la libertad creativa en su concepción más absoluta e inapelable.
Mermaids (Mi madre es una sirena)
Cher, Cher, Cher… ¿Es posible que seas taaaaaaaaaaaaaan travestí? ¿En TODO lo que hacés? ¿En todos tus discos, videos, films y shows? Sos espectacular, Cher. Nos das a los trolos la esperanza de saber que no existen barreras para el montaje ni para el descoque. Pelucas, postizos, tacos aguja, vestidos de red elastizada, griterío gutural, pestañas kilométricas, drama, y tanto más que perdemos la cuenta.
En Mi madre es una sirena das cátedra. Tu papel de Rachel, mujer liberal y promiscua de los sesenta, liera e inestable, que vive peleando con su conservadora hija adolescente (esa a la que un poco le envidia la juventud) y levantándose machos por doquier, es apoteósico. Así son las mamás montadas que nos gustaría haber tenido, aunque fuera de a ratos: coquetas, sensuales, tremendas. Es brutal ese diálogo que tenés con tu hija Charlotte, o sea, Winona Ryder, cuando estás por ir a una cita y ella te reprende desde su ciega fe cristiana por lo atrevido de tu vestuario:
—OK. ¿Cómo me veo?
—Como una mujer que va derecho a pecar.
—¡Qué bueno! Es exactamente el look que quería conseguir.
Te pongo al tanto de que muchas maricas sabemos esa y otras líneas de memoria. Y ni hablar del temazo que cantaste para la banda sonora, «The Shoop Shoop Song», infaltable momento a go-go en las pistas, que apartan un lugar en su repertorio house o latino para intercalarlo. Sos un fuego, Cher. Las peluconas que usás en el film, además de las uñísimas esculpidas y la cintura hiperentallada, son para el desmayo. Gracias, Cher, por ser la Gran Sirena Madre de los trolos, las travestis y todas las montadas del sistema solar.
Mommie Dearest (Mamita querida)
Joan Crawford se prepara para una jornada de filmación en los estudios MGM. Con su bestial temperamento, desafía al famoso león que abre los films de dicha firma en ferocidad y salvajismo. Se dedica a maquillarse. Congela los músculos de su rostro con una exactitud propia del botox que muchas décadas después se popularizaría. Cincela sus facciones. Destaca las cejas, los ojos. Da vida a la boca. Luego, obsesivamente, examina su camarín en busca de desorden o de suciedad.
Mommie Dearest, film de 1981, está basado en el libro homónimo escrito por una de las hijas adoptivas de la Crawford, Christina, en el que describe los maltratos a los que su madre la había sometido desde niña. Radiografía de una relación pesadillesca, el relato habla de golpizas y castigos inhumanos. Tan exagerada como cualquier estrella de Hollywood, esta Joan Crawford animal reencarna para las pantallas modernas en Faye Dunaway, actriz de piernísimas y sonrisa incitante cuya muy lograda performance no recibió de la crítica más que un premio anti Oscar como peor actriz.
Las palizas a los gritos y los desplantes familiares aparecen intercalados con momentos de la vida de la Crawford en los que se ofrece un marco a tanta violencia. Escenas en las que se muestran su agudo alcoholismo, sus desengaños amorosos y sus serios problemas contractuales con los estudios fílmicos dan algunas explicaciones posibles para tanta fragilidad emocional. Aunque, claro, la niña Christina poco podía entender de todo esto cuando su madre la encontró usando sus cosméticos y le infligió el muy bien merecido monstruoso castigo de raparla a tijera con sus propias garras. Menos aún cuando, en la escena más recordada y camp de la película, la Crawford entra a la habitación de sus hijos, que duermen apaciblemente, y halla un vestidito de Christina colgado de una percha de alambre. Enfurece, cobra impulso psicótico y despierta a los gritos y golpes a la dulce pequeña al grito de «NO WIRE HANGERS… EVER!!!». («¡Nada de perchas de alambre… nunca!»), patentando en el acto una de las frases que las drags del planeta más repiten en sus shows.
Otra secuencia inolvidable es aquella en la que, despedida por la MGM, entra en crisis y termina por desahogarse podando los espectaculares rosales de su jardín de Beverly Hills. No conforme con esto, manda a despertar a sus dos hijos para que la ayuden y acto seguido tala un árbol, derribando con él su hollywoodense frustración y la imagen de cordura que sus hijos tenían de ella.
Como se ha dicho, Mommie Dearest (film y libro) da numerosos detalles de la vida de la actriz, detalles que muchos se han encargado de desmentir o confirmar. En esencia, es la historia de una mujer que no toleraba la idea de ser superada por nadie. Su afán por estar en la cima la había llevado a competir contra su propia hija, sabiendo que siempre la derrotaría y reforzando así su complejo de superioridad. El declive de su carrera artística había acentuado su desesperación por trascender y su ansia de reconocimiento.
Joan Crawford murió en 1977, alejada de sus dos hijos mayores (Christina y Christopher), a quienes desheredó «por razones que ellos conocen bien», según su testamento. Razones que, quizá, ni ella misma entendía.
My Own Private Idaho (Mi mundo privado)
Las películas de Gus Van Sant dibujan un paisaje en el que ser gay y ser cool son condiciones sinónimas. Sus personajes nunca son maricas convencionales, obedientes y comercialmente digitados, sino que adhieren a sus pieles la carga romántica de la vida al margen, el peligro de los recorridos alternativos y el exceso en el consumo de drogas y otros estimulantes. Casi siempre llevan flequillos largos y atuendos difíciles, y se caracterizan por su carácter irreverente. La mayor parte de ellos son seguros de sí mismos, desenfadados, y desafían al mundo desde su conflictiva Weltanschauung, que muchas veces no es más que una forma extrema, cruda, del nihilismo.
Matt y Scott, los personajes principales de este film, que en nuestro país llevó el sugestivo título de Mi mundo privado, no escapan a esta dulce condena. Son dos enamorados del riesgo y de la vida en las calles. Se la pasan haciendo nada y encontrando motivos de maravilla en las ocurrencias más mínimas. Consumen todo tipo de drogas y se entregan a discusiones existenciales, tormentas afectivas y sinceramientos por momentos incómodos. ¡Ah!, además se ganan la vida vendiendo su cuerpo a hombres mayores sedientos de besos y otros tesoros de la juventud. Son prostitutos. La cosa es que Matt y Scott se hallan en la misma situación por motivos diametralmente opuestos. El Matt de River Phoenix es un marginal por condición: no tiene dónde caerse muerto ni famila que lo sostenga en su trip salvaje, y se ve obligado a dormir bajo las estrellas y a los favores sexuales menos gratificantes. El Scott de Keanu Reeves es un niño rico con tristeza, heredero de un poderoso magnate que es además alcalde de la ciudad. Su coqueteo con las calles y la prostitución no llega ni a gesto de rebeldía: es lo que hace cuando ya no sabe qué hacer, cuando el déficit de falta lo empuja al abismo. Mientras el destino los une, Matt y Scott son culo y calzón. Matt desarrolla incluso un amor silencioso pero tenaz por su compañero, amor que en una escena memorable decide confesarle, justo cuando esa realidad compartida empieza a desmoronarse. Aún hoy rompe el corazón el sinceramiento a llanto pelado de River Phoenix, que por este trabajo obtuvo diversas menciones internacionales. Su Matt es un animalito indómito que busca ser enjaulado. Cree ver en Scott a su alma gemela y a su salvador. Scott se identifica con su deseo de aventura mientras dura su trip, pero las cosas cambian cuando muere papi magnate y el niño bien debe hacerse cargo de los negocios. Scott deja las calles con la misma rapidez con que se había zambullido en ellas. Matt queda solo y sin consuelo.
La trama básica, el cruce de trayectorias y la inevitable «traición» de Scott reproducen los lineamientos generales del Enrique IV de Shakespeare. Van Sant, además de ser indie, trolo y alternativo, siempre fue leidísimo y varias veces sucumbió a la pulsión de la cita. Más allá de este esqueleto, la película, de 1991, fue pionera en el retrato de una generación que veía caer certezas y empezaba a cuestionarse los modelos que habían construido sus padres y abuelos (luego se la llamaría generación X).
Phoenix y Reeves, junto con Johnny Depp y Winona Ryder entre otros, fueron los heraldos de esta nueva juventud. Más que ningún otro, Phoenix se convirtió en un símbolo de la clase de angustia existencial que por esos mismos años daría impulso y combustión formidable al grunge. Su muerte a causa de una sobredosis lo transformó en una suerte de mártir, una suerte de hermano mayor del otro gran suicidado por la sociedad de los noventa, Kurt Cobain. Phoenix, sin embargo, tenía otros condimentos. Se hablaba de él como un alma lobuna: excéntrica, sabia, anciana. Se lo comparaba con otros espíritus salvajes del cine: James Dean, Marlon Brando (aparentemente, al igual que estos últimos, Phoenix se metía hasta el tuétano en la piel de sus personajes; cuando actuaba, parecía poseído. Los biógrafos sostienen que su adicción a las drogas data de cuando tuvo que interpretar al perdido de Matt. Tan en serio se tomó su rol que empezó a creérselo). Había incontables rumores sobre su sexualidad, que inspiraron un ramillete abundante de fantasías sobre lo que pasó entre los jóvenes protagonistas masculinos en el set de Mi mundo privado. Las declaraciones de River al respecto siempre fueron juguetonas, ambiguas. Reeves, mucho más careta, ha salido a decir que para él fue muy duro tener que compartir escenas de sexo con Phoenix. La verdad se la llevará a la tumba, por supuesto. Lo que está probado es que Reeves se moría de ganas de compartir cartel con Phoenix. Se sabe que River dudó antes de aceptar el papel que le cambiaría la vida. Keanu se subió a su moto y fue desde el norte de los Estados Unidos hasta Florida para hablar personalmente con Phoenix. Lo que se dice un vínculo apasionado.
El título original de Mi mundo privado está inspirado en una canción de The B-52s.
Querelle
El deseo aparece descarnado en Querelle, ignorando muchas de sus ataduras y de los disimulos que suelen aplicársele con cuidado y con arte innegable. Todos quieren acostarse con todos, todos lo dicen y todos lo hacen. En el centro de este torbellino de pasiones se yergue como un falo brillante el inigualable Brad Davis, prototipo del corcho erótico al que ya habíamos visto sudar en Expreso de medianoche. Davis es Querelle, un marinero archihot que baja del barco en el que trabaja, Le Vengeur, un poco cansado del acoso de su jefe. Decide internarse en las arremolinadas calles de Brest, una ciudad portuaria que en la lente de Fassbinder aparece incendiada de tonos naranjas y asaltada por llamas ocres. Rápidamente encuentra el bar-burdel Feria, en el que se desarrollará la mayor parte de la acción. El bar es regenteado por Nono y por su mujer Lysiane, una Jeanne Moreau espléndida en su rol de madama y cantante fracasada. Apenas entra, Querelle es codiciado por todos los personajes, pero por el momento él sólo busca a su hermano Robert, con quien lo une un intenso vínculo de amor-odio. Al verse, los hermanos se entregan a un extraño rito de reconocimiento, que incluye tanto besos y abrazos como golpes mutuos en el abdomen. La temperatura de la pantalla sube de golpe, y todos en el burdel querrían comerse a los hermanos con los ojos.
Bajo, morrudo, dotado de un pecho amplio y generoso en vellos, Querelle se pasea por la ciudad en pantalones ajustados y una musculosa que poco deja a la imaginación. Tiene un rostro labrado en los cielos y sus labios se abultan al entrar en contacto. Por lo demás, su mirada dulce hace pensar en un ser vulnerable e inexperto. Así, va seduciendo a propios y ajenos, y calentando los cerebros de toda la población. De paso los distrae a todos del hecho de que es un asesino en serie, un ladrón, un traficante de drogas y un estafador. Uno más en la larga lista de criminales irresistibles que el cine sabe retratar tan bien, y que constituyeran una de las obsesiones de Jean Genet, autor de la novela en la que se basa el film.
Tal vez el momento más jugoso del film sea la escena en la que Querelle expresa su deseo de acostarse con Lysiane. Jeanne Moreau se chupa los dedos y afila sus dientes, pero tendrá que esperar. Su esposo, Nono, tiene reglas. Muy firmes. Se constituye en aduanero del cuerpo de su mujer y les comunica a todos aquellos que desean ser sus amantes que antes deben jugar una partida de dados con él. Si ganan, Nono entregará a su mujer. Si pierden, deben ser sodomizados por Nono y sin chistar (bueno, en realidad si chistan un poquito mejor para todos). Los termómetros estallan y el mercurio se derrama cuando vemos a Querelle morderse los labios y hacer todo lo posible para perder la partida de dados. El potro marino se entrega al desagradable Nono entre lágrimas y protestas, pero dejando bien en claro que disfruta del juego. Es un momento de estilizada perversión que queda grabado a fuego en las retinas, que permanecerán sedientas de marineros entregados por el resto de nuestras vidas.
Davis sale campante de la escena, dispuesto a seguir recorriendo la surrealista ciudad que Fassbinder le ha armado. A continuación, se enamora de un obrero de la construcción idéntico a su hermano (ambos personajes son interpretados por el mismo actor), lo traiciona y lo entrega a la policía (el comisario Mario también prueba un mordisco de Querelle), y finalmente vuelve al barco amarrado para aceptar el abrazo de oso de su teniente (intepretado por Franco Nero). Verdadero festival de la carne trémula, Querelle es también un estudio sobre la potencia onírica del imaginario gay. La mariconería visual se eleva y roza los excesos pictóricos de un De Chirico o un Dalí. Por su parte, el melodrama pasional se troca en auténtico teatro de la crueldad con ribetes psicoanalíticos. Sin duda, se trata de la obra cumbre del surrealismo amariconado.
The Adventures of Priscilla, Queen ofthe Desert (Las aventuras de Priscilla, reina del desierto)
El desierto australiano palpita en silencio, perpetuamente árido e inhabitable. El sol arrecia con cenitales dagas de lava. Una carretera serpentea sin sentido, origen ni destino entre acantilados secos y mesetas cuarteadas. Un lejano eco perturba la terrible quietud reinante con murmullos desganados y casi imperceptibles. Se divisa algo: un trazo de plata líquida rasga a toda velocidad el terracota de la inhóspita orografía reinante. De a poco, los acordes aumentan en decibeles hasta revelarse en un pecaminoso tema discotequero. Cuanto más se escucha la canción, más cerca el disparo flamante parece encontrarse. En un relámpago de sonido e imagen, la visión metalizada cruza el camino y desaparece, engullida por una pendiente o un vaho de espejismo.
A bordo del Priscilla van Berni, Mitzi y Felicia, performers profesionales que deben cruzar medio país para llegar a tiempo a un show que la segunda de ellas debe protagonizar. El micro, mitad cromado mitad rosa, luce un coqueto alerón amorfo en forma de enorme telón de lurex, alternativamente intercambiado por otros, de diferentes tonos. Suena «Finally», de CeCe Peniston; las drag queens del mundo ajustan sus antenas y aprontan montaje para desplegar mil talentos al son de ese mismo tema. Berni, mujer trans y no drag queen como sus dos copilotas, favorece las arias de ópera más conmovedoras. Maldice el momento en que aceptó acompañar a su amiga Mitzi en semejante aventura, y maldice también a la contestataria Felicia, exaltada y joven, que no la respeta pese a su serenidad y su trayectoria. Todo lo que Felicia tiene de extravagante y adorable lo tiene también de ordinaria e inquieta. Por ejemplo, haciendo noche en un pueblo remoto decide disfrutar de la belleza del paisaje y de los lugareños tomándose unas pastillas de éxtasis y saliendo más montada que nunca. A punto de ser linchada, Berni acude en su ayuda y la rescata en medio de una riña en un bar. Mitzi, a todo esto, sueña con volver a ver a su hijo, que no conoce la profesión de su padre. En el casino donde deben presentarse se producirá el reencuentro entre ambos.
El Priscilla descansa al sol sus enchapados pulidos, y las tres amigas investigan el remoto desierto ataviadas con sus mejores colores y ropajes. Semejan exóticas aves del paraíso, elongadas sus figuras por enormes pelucas plásticas y vertiginosas plataformas, tornasoladas sus pieles con los más vivos colores y brillos. Cierto vestidito corto que Mitzi luce, confeccionado a partir de ojotas (!!!), de tan memorable se convertiría —junto al famoso autobus— en sinónimo de las tres diosas desérticas y su inolvidable periplo.
The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda)
¿Qué tiene puesto la lectora de estas páginas ahora mismo?
¿Un déshabillé de muselina lavanda con trabajo en gui-piure al tono?
¿Un jardinero de jean y una remera gris mélange, acaso?
¿Una amplia camisa blanca de hombre con un pantalón carpintero rojo?
¿O será una cómoda polera tejida color habano… y nada debajo?
Sepa la lectora que sea lo que fuere que lleva puesto en este momento no ha sido ella quien ha tomado la decisión de usarlo. En absoluto. Una cadena de influencias, que podría rastrearse hasta los más insospechados lugares, ha dado en que ese jardinero, ese pantalón, esa remera tan gastada y cómoda estén hoy sobre su piel, adornándola y vistiéndola.
Usted, usted que lee estas líneas; usted no tiene poder de escoger lo que usa. Alguien ya lo ha hecho en su lugar y usted, como una autómata, simplemente ha procesado una orden.
Usted no se viste. A usted la visten.
Tal es la más resonante y cierta de las moralejas que pueden recogerse del film El diablo viste a la moda, título menos prometedor y verosímil que el original, The Devil Wears Prada. Basado en la novela homónima, cuenta la historia de Andy, una joven periodista que se muda a Nueva York y consigue empleo como asistente de Miranda Priestly, editora en jefe de la revista de moda Runway. Miranda es una prestigiada dictadora fashion, que desde sus oficinas señala aquello que se usará y aquello que no, además de tutelar a nuevas y selectas promesas del diseño. Maltrata a Andy constantemente con sus caprichos y desmanes. Sin embargo, la periodista termina adaptándose y ganando terreno. Sobre el final del film, se ve en la necesidad de elegir entre sus seres queridos, a los que casi no ve por falta de tiempo, o progresar en Runway como potencial sucesora de Miranda. Decide renunciar. The end.
Más allá de las polémicas sobre el camino que Andy toma, lo que verdaderamente debe retenerse de The Devil Wears Prada es un genial monólogo de Miranda, motivado por un comentario que Andy hace en una estresante reunión de trabajo. Helo aquí:
(Miranda debe escoger entre dos cinturones del mismo color. Duda, piensa).
Asistente: Es una difícil elección.
(Andy se ríe).
Miranda: ¿Es gracioso?
Andy: No, no, lo que pasa es que esos dos cinturones, para mí, son iguales. Ya saben, recién estoy aprendiendo todas estas cosas…
Miranda: Estas… ¿«cosas»? Okay, ya entiendo. Vos pensás que esto no tiene nada que ver con vos. Vas a tu armario y elegís, no sé, ese abultado sweater azul, por ejemplo (aquí Miranda señala con desdén el sweater que Andy lleva puesto), porque estás tratando de decirle al mundo que te tomás demasiado en serio como para preocuparte por lo que te ponés. Pero lo que no sabés es que ese sweater no es simplemente azul, ni es turquesa, ni lapislázuli; es en realidad cerúleo. Además ignorás con toda despreocupación el hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y después fue Yves Saint Laurent, ¿no es cierto?, quien mostró chaquetas militares de ese color (…). Y luego el cerúleo apareció con rapidez en las pasarelas de ocho diseñadores diferentes. Después se filtró a través de las tiendas departamentales hasta dar en alguna trágica esquina en la que vos, sin duda, lo rescataste de una canasta de saldos. Sin embargo, ese color azul representa millones de dólares e incontables trabajos, por lo que es gracioso ver cómo creés haber tomado una decisión que te excluye de la industria de la moda cuando, de hecho, estás usando un sweater que fue escogido para vos por quienes estamos trabajando en esta misma sala… de entre una montaña de «cosas».
Se cree que la autora del libro que originó el film se basó en su experiencia como asistente de Anna Wintour, maquiavélica editora de la Vogue norteamericana (véase pág. 259). Aunque esto fue negado en muchas oportunidades, la tremenda de la Wintour aparentemente envió un comunicado a todas las casas de diseño prohibiéndoles entregar ropa para las protagonistas. La vestuarista Patricia Field, famosa por su trabajo en Sex and the City, debe haber colapsado, sin duda, tironeada entre el guión, que le exigía los mejores atuendos y diseños para las actrices, y las marcas, amenazadas de muerte por Wintour. No obstante, y pese a todo pronóstico, Wintour asistió a la premiere del film, muy frescamente vestida de… Prada.
Thelma & Louise
Única road movie realmente importante, Thelma & Louise cuenta la historia de dos mujeres algo simplonas a las que la vida misma transforma en aguerridas amazonas de armas tomar. Después de sortear un espantoso intento de violación recurriendo a un justiciero tiro de gracia, Louise y Thelma deciden que lo mejor que pueden hacer es dejar atrás el estado en el que viven, y junto con él sus vidas rutinarias y sus familias megabodrio. En el camino se hacen fuertes, amiguísimas, ladronas encantadoras y amantes salvajes, compartiendo cama hot con un primerizo Brad Pitt, ladronzuelo irresistible que las seduce y abandona. Susan Sarandon reafirma su brillante lugar en el firmamento gay encarnando a una Louise muy decidida, capaz de matar con tal de defender a su amiga. Los pañuelitos que sabe lucir y el abundante make-up a tono con el desierto que suele rodearla le dan el toque femenino necesario.
The Rocky Horror Picture Show
Escandalosa película que se ha convertido en fenómeno de culto a lo largo y a lo ancho del globo. Cuenta la historia de una pare-hot compuesta por la Sarandon (en el papel que la convertiría en actriz amada por la comunidad) y su intelectualoso amigo Brad. Brad y Janet caen una noche lluviosa en un castillo símil gótico que encierra una convención de seres extraterrestres, más precisamente seres provenientes del planeta Transsexual, en la galaxia de Transylvania. Una vez dentro del castillo son sometidos a las peores vejaciones y a los más dulces placeres, entre ellos: relaciones íntimas con seres de género imposible de decidir, cenas caníbales, conversión en estatuas de mármol y coreografías forzadas. Después del trajín espantoso y desopilante, la Sarandon y su noviecito logran escapar, dejando atrás al castillo que se convierte en nave y vuela hacia la estratósfera. Un hit under que se sigue exhibiendo en salas de todo el mundo a la medianoche.
What Ever Happened to Baby Jane? (¿Qué pasó con Baby Jane?)
Baby Jane Hudson (Bette Davis) es una estrella infantil estilo Shirley Temple. Ricitos rubios, vestido de muñeca, voz de ángel. Hollywood y el público la aclaman. Sin embargo, los años pasan y su aura deja de convocar. Entonces su hermana Blanche (Joan Crawford), hasta el momento oculta en las sombras, se vuelve famosa. Ahora es Baby Jane la olvidada. Trágicamente, la promisoria carrera de Blanche se ve truncada un día cuando al salir de una fiesta un accidente automovilístico la deja en silla de ruedas. Al volante, su hermana Jane, ebria y psicotizada de celos.
Salto en el tiempo. Las dos ex estrellas conviven recluidas en una ominosa mansión, y Baby Jane se ha abocado a cuidar a Blanche. Jane, calco patético de la niña que había sido, mantiene aún su peinadito, malogrado por años de descuido, y su cuarteado maquillaje de mejillas sonrosadas con tristeza. Lo daría todo por volver el tiempo atrás hasta sus días de fama. Un día, Baby Jane descubre a su hermana forjando un plan que le permita vender la casa y ubicarla a ella en un manicomio. Colapsa, de una vez por todas, y comienza a someter a Blanche a una serie de torturas y vejaciones casi tan memorables como las violentas discusiones que mantienen. Un ejemplo: el almuerzo, servido en primorosa bandeja de plata, consiste en una rata muerta. Lo que se dice cinco tenedores.
Llega un punto crítico en el que Blanche vive atada a su cama, cubierta la boca por una mordaza. Baby Jane ha soportado demasiado como para seguir escuchando rezongar a su estúpida hermana. Elvira, la mucama, sospecha algo, y descubre a Blanche cautiva en su habitación de la primera planta. Pobre Elvira: Baby Jane la despacha in situ. A su vez, el pianista que Baby Jane contrata para preparar su (muy poco factible) regreso a los escenarios también detecta lo que ocurre y da aviso a la policía. Para evitar ser capturada, Baby Jane sube a Blanche a su auto y conduce hasta llegar a la playa. Allí se produce una confesión inesperada cuando Blanche, moribunda, explica a una perdida de la mente Baby Jane cómo había ocurrido en realidad el famoso accidente. En aquella fatídica fiesta, Jane había bebido más de la cuenta y Blanche, verdadera villana de la historia, había querido vengar su frustrada carrera infantil arrollándola, fallando en el intento y estropeándose la espina dorsal. Jane, estupefacta primero y luego en franca regresión a sus años de estrella infantil, saltica hasta el puesto de helados, donde es reconocida. Cuando la policía la encuentra y comienza a interrogarla, los veraneantes la rodean, curiosos. Y entonces Baby Jane Hudson, nuevamente famosa, baila y baila al son del vodevil marítimo y soleado.
¿Qué pasó con Baby Jane? fue un vehículo para que Bette Davis y Joan Crawford regresaran con triunfo a la gran pantalla sobre comienzos de la década de 1960, y constituye un verdadero festín de gestos y de guiños para el público y las fanáticas de cada una de ellas. Cerca de su estreno, se generó todo tipo de cruces entre ambas actrices, dos viejas locas dos grandes potencias de Hollywood y rivales de larga data. Davis, en su momento, había rechazado un par de papeles fílmicos que Crawford había aceptado con tan buen tino que más tarde había sido nominada al Oscar. Además existían disputas de salario y guerras de cartel, ganadas en última instancia por Davis, que aparecía a la izquierda en todos los anuncios gráficos del largometraje. Se llegó a comentar que Crawford, miembro del comité directivo de Pepsi, debía soportar a diario cómo su colega y enemiga consumía Coca-Cola de una máquina hecha instalar expresamente y a su pedido.
El round final tuvo lugar en la entrega de los Oscar del 63. Davis había sido nominada por su traumatizada Baby Jane, pero no así la Crawford, que, odiada hasta la médula, organizó con todas las otras actrices ternadas que si alguna ganaba sería ella quien subiría a aceptar el premio. Y Anne Bancroft, que no estaba presente en la ceremonia, le cedió su lugar a una exultante Crawford, que, parece, rió última.