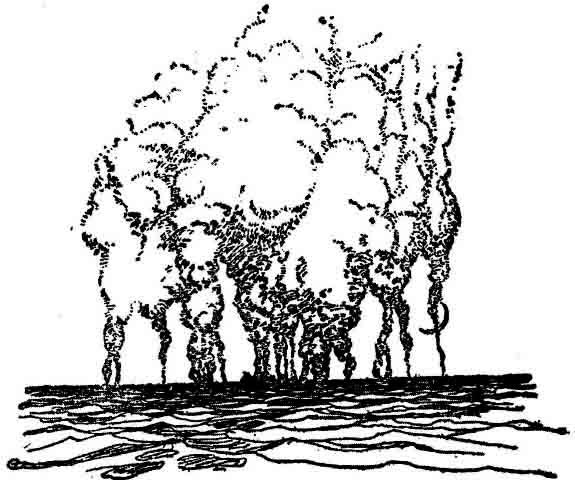PARTE II
Encogió sus hombros gigantescos.
—Muy bien. Si quieres hacerlo… Tampoco habrá mucha diferencia. Da igual dónde vayamos en esta condenada isla.
—De todos modos —insistí—, podríamos encontrar edificios antiguos interesantes y sabríamos cómo es esa parte de la isla.
—Ja —repuso con indiferencia—. Más ruinas. Más demonios. Pero al menos nos alejaremos del demonio de esta caverna.
El sol salía cuando nos pusimos en camino. No seguimos la costa sino que atajamos por el bosque. Había bastantes posibilidades de que nuestro desconocido antagonista saltara sobre nosotros desde las ramas de aquellos árboles, tan grandes como extraños, pero avanzamos con cautela, pues preferíamos evitar el combate.
Nos habíamos resignado y buscábamos al monstruo con la misma intensidad adusta con la que los hombres de las cavernas salían a caza a un tigre de dientes de sable o a un león gigante.
No había brisa y rara vez soplaba el viento por entre las montañas; aún así, a pesar de encontrarnos en los trópicos, el calor no era sofocante. La gran sombra de las ramas de los árboles dotaba al bosque de cobijo y frescor, pues sus hojas polvorientas dejaban pasar muy poca luz solar. No hicimos el menor intento por caminar con sigilo, aunque la extraña suavidad de la hierba hacía que incluso los demoledores pasos del holandés resultaran casi inaudibles. El efecto de ilusión aumentaba cada vez más. Me pregunté si de verdad nos encontrábamos en el mundo en el que habíamos nacido, o si no habríamos transportados a otro planeta, mediante algún extraño proceso. Renuncié con esfuerzo a semejantes ideas, pues su efecto sobre mi mente era similar al del opio. Mis pensamientos se tornaron ensoñadores, vagos, exóticos. Caminaba como en trance. Con un esfuerzo, conseguí que mis pensamientos regresaran a la normalidad. Pero, a pesar de ser pleno día, sobre la isla flotaba una influencia lánguida y ensoñadora. Lo cierto era que no había nada especialmente exótico en aquel paisaje, a pesar de lo cual, en su mismo aire parecían flotar cosas vagas, exóticas e intangibles. Pensamientos medio soñados parecían acudir a mí sin ser convocados, y resultaban extraños y esclavizadores. Pero desaparecían con la acción física. De forma incesante, algo parecía susurrarme que yo no era más que un salvaje, un bárbaro, para el cual los antiguos secretos serían como el vino para un caníbal desnudo de las islas; pero siendo un salvaje, debía de poder resistir físicamente. Era todo muy extraño. Aunque yo era un hombre con una educación bastante mayor que la mayoría de los marinos, no dejaba por ello de ser un lobo de mar ordinario, y jamás le había dedicado el menor pensamiento a las cosas antiguas u ocultas. Jamás había sopesado mi propia mente ni me había analizado a mí mismo. Nunca había pensado en mí salvo en los términos de un hombre ordinario, ni mejor ni peor que otros miles de individuos. Había sido tan solo un hombre inteligente, endurecido y de buenas costumbres, que veía las cosas con claridad y actuaba con lógica. Pero unas brumas invisibles, extrañas, exóticamente aromáticas parecían aferrar mi cerebro en ocasiones.
Pero podía librarme de ellas con relativa facilidad, y eso es lo que hice aquella mañana.
Caminamos kilómetros, moviéndonos en un silencio casi sobrenatural, que solo se rompía cuando alguno de los dos hablaba.
Según avanzábamos hacia el sur, los bosques ganaron en altura y densidad, aunque el suelo seguía estando desprovisto de arbustos. Se trataba de un bosque que mostraba evidencias de planificación, de haber sido plantado siguiendo un patrón simétrico, aunque la mayor parte de dicha simetría se había perdido ya, como si los árboles hubieran terminado por crecer de un modo más caótico y natural. Pero nos topamos con arboledas antiquísimas, cuyos árboles se alzaban por encima de los demás y, distribuidos en círculos perfectos, conformaban las líneas de unos patrones demasiado grandes e intrincados como para adivinarlos. Todo, aquello evidenciaba que, en un pasado remoto, aquel bosque no era tal, sino una especie de reserva forestal creada por el hombre, puede que las tierras de algún rey de antaño, tal como sugirió el holandés; mi mente celta, más imaginativa, conjuró visiones de ninfas y hadas jugando sobre las praderas de los arcadios, de las arboledas de la antigüedad, de adoradores paganos y de los ritos del dios Pan.
El terreno, como ya he mencionado, ascendía hacia el sur de forma gradual. La pendiente se tornó más perceptible según avanzábamos y, poco después, llegamos a la primera de una serie de amplias plataformas planas, similares a escalones de gran tamaño, que indudablemente habían servido de terrazas a soberbia escala durante el reinado de la vaga raza que había erigido el resto de los prodigios de la isla.
Cada terraza medía al menos uno o dos kilómetros de ancho y, aparentemente, se extendían hasta ambos extremos de la isla. Unos amplios escalones de piedra conducían de una terraza a la siguiente, en unos tramos situados más o menos en su parte central. Puede que en otra época dichos escalones hubieran sobresalido por encima de cada terraza pero ahora la mayoría se encontraban en ruinas y no eran sino meros fragmentos de rocas cubiertos de líquenes. Además, los bordes de las propias terrazas se encontraban erosionados, de forma que mostraban pendientes irregulares en lugar de ángulos rectos y la apariencia pulcra y bien tallada que debieron ofrecer en otra época.
Pero seguían siendo planos, bien nivelados, y cubiertos de césped, y, aunque el bosque, que crecía de forma implacable, había desgastado una gran parte de los antiguos diseños, las amplias mesetas seguían irguiéndose en magníficas líneas curvas en todas direcciones, con las arboledas aún simétricas encima de ellas, presentando todo ello un aspecto que, cuanto menos, resultaba inspirador. Bien podría haber sido aquel un paisaje de la Arcadia primigenia.
Cuanto más subíamos, más acentuada se tornaba la pendiente —debido sin duda a la cualidad erosiva de las infrecuentes lluvias—, pero también resultaban más claros los diseños artificiales de las arboledas y su disposición. Los bosques seguían alzándose en líneas entremezcladas, como si pretendieran asfixiar a las terrazas, pero sus contornos eran más definidos y los antiguos árboles plantados por el hombre se elevaban, osados, con sus figuras no holladas por invasor alguno, tal como los habían plantado sus jardineros. Fuimos incapaces de sacar nada en claro de aquellas líneas y diseños, debido a nuestra imposibilidad de conseguir una vista de pájaro de todo el conjunto, pero, por lo que pudimos colegir, seguían una planificación coherente, pues cada arboleda no solo conformaba un diseño propio, sino que formaba parte de un todo. Mientras, comenzaba a oscurecer en las montañas, que eran más altas de lo que habíamos supuesto en un principio, además de escarpadas, con algodonosas nubes flotando sobre sus cumbres.
En casi todas las arboledas encontramos manantiales, fuentes o arroyos, pero no había edificios en ruinas, palacios, templos o nada similar en aquellas terrazas, excepto por alguna que otra fila ocasional de columnas caídas que parecían haber conformado en otra era una especie de pabellones.
Según nos acercábamos a las primeras pendientes de las colinas, pudimos distinguir que se encontraban densamente arboladas, hasta el punto que apenas vislumbrábamos el perfil de sus rocas. El sol se había ocultado antes de que alcanzáramos la que parecía ser la última de las terrazas, y decidimos pasar allí la noche. Nuestros preparativos para la pernocta consistieron en encontrar el árbol más elevado de los alrededores y subirnos a él. La luna estaba en cuarto creciente, y me desperté poco antes de que hubiera salido. El silencio flotaba sobre toda la isla; las arboledas estaban completamente a oscuras. Al sur, las colinas elevaban hacia el cielo sus escarpadas y rugosas cimas, como monstruos prehistóricos recortándose contra las estrellas. El manantial situado en la parte central de la arboleda fluía sin cesar y volví a dormirme, preguntándome, amodorrado, qué clase de seres habrían acudido a beber allí en épocas pasadas.
Esa noche, nuestro sueño fue ligero, pero nada acudió para turbarlo. El sol todavía no había salido cuando despertamos, de modo que nos dedicamos a terminar de cruzar aquella última terraza y comenzamos a ascender la base de las montañas, en su parte oriental.
Nos detuvimos en una pendiente rocosa, para darnos la vuelta y mirar las tierras que acabábamos de atravesar. Nuestros ojos contemplaron una escena dotada de una belleza extraña, casi sobrenatural. Las terrazas, que habían resultado casi invisibles al nivel del terreno, se alzaban en toda su magnificencia. Semejaban gigantescos escalones que discurrieran, mayestáticos, elevándose desde los brumosos bosques verdes. Amplias mesetas coronadas con arboledas de árboles gigantescos, colocadas entre amplias extensiones de praderas de verde césped. Y más allá de los bosques discurría el mar, a cada lado, agitándose como un océano de verdes olas que se agitaban ante la brisa que se acababa de levantar. A lo lejos, en las montañas al otro lado de la isla, se alzaban antiguos edificios, cuya decadencia quedaba enmascarada por la distancia. Toda aquella escena, remarcada por los osados rayos del sol, me recordó fuertemente a las pacíficas escenas pastorales de la antigua Grecia. Pero tanto el holandés como yo sabíamos que el fantasma de una antigua maldición se cernía sobre aquella isla y que una horripilante bestia de otra era acechaba en algún lugar de aquel bosque silencioso, o entre aquellas sombrías montañas.
La base de las montañas resultó fácil de escalar; en realidad, casi no hubo que hacerlo. Se trataba sencillamente de pendientes pronunciadas. Había gran cantidad de árboles y rocas, todo ello cubierto de un extraño liquen. Había también señales de antiguas calzadas, aunque ya casi resultaban invisibles. Si en las terrazas no había habido ruinas, en las colinas las había en grandes cantidades. La mayoría eran de pequeño tamaño y en mucho peor estado que las de la llanura. El holandés dijo que aquello se debía a la cualidad erosiva de las lluvias, que resultaba más pronunciada en las zonas con pendiente que en las planas. De hecho, todas las colinas mostraban señales de una larga erosión. Sus perfiles no eran nítidos o cortantes, como sucede con las montañas más jóvenes, y había numerosas gargantas.
—Hace miles de años, debían de ser unas montañas imponentes —dijo el holandés—, aunque no sabría decirte cuántos miles de años. Las lluvias las han ido desgastando. Es posible que en otros mil años, lleguen a dejarlas a la altura de las llanuras.
Al atardecer, habíamos cruzado la base de las montañas y comenzamos a subir a la parte alta, que era nuestra meta.
A partir de entonces, el camino se tornó más empinado. Las cuestas dieron paso a las montañas, por las que trepamos como pudimos. Las montañas no eran demasiado elevadas.
Se alzaban de forma brusca a partir de cuestas empinadas y terminaban en estrechas mesetas o bien se mezclaban con la siguiente elevación. Dado que los árboles crecían en la mayor parte de las montañas, excepto en los tramos demasiado verticales, la ascensión, aunque no resultara sencilla, tampoco era tarea imposible. El holandés gruñía y se preguntaba por qué las montañas formaban también terrazas, por qué las calzadas no conducían a las cimas, por qué esto y por qué aquello… ¡Como si los antiguos hubieran pavimentado aquellas calzadas pensando en los dos aventureros a los que el azar conduciría hasta allí, miles de años después!
De repente llegamos ante una loma resbaladiza y parcialmente fragmentada, más allá de los árboles que nos habían estado impidiendo ver más allá y nuestros ojos contemplaron una montaña enorme, aparentemente de roca sólida, que se alzaba vertiginosamente durante cientos de metros en el aire. Y allí fue donde divisamos el camino del que hablaba el holandés. En la montaña había construida una calzada como jamás hubiéramos visto u oído hablar. Como si fuera una gigantesca pasarela tallada en la superficie de la montaña, discurría recta durante un espacio, para después girar, enroscándose en torno a ella como una gran serpiente, ascendiendo hasta la cumbre de un modo tedioso. ¡Y un constructor de la antigüedad remota había diseñado aquella calzada! Yo no creía que pudiera existir un ingeniero de caminos, en el mundo actual, capaz de proyectar algo así. Pero allí estaba, envolviendo la montaña, profundamente tallada en la masa rocosa que se alzaba frente a los bosques. Una senda muy extraña, que no resulta sencilla de describir. Imagine el lector profundas pasarelas horadadas en la roca, y dispuestas en bancales, unos encima de otros, a intervalos de unos diez metros, y que discurría directamente hasta la cima, con innumerables escalones. Yo diría que aquel camino debía de tener una anchura de casi doce metros. Debió de llevar cientos de años poder terminar algo así… ¡A menos, claro está, que hubiera sido erigido por la magia de aquellos hechiceros sobre los que farfullaba el holandés!
Pero ya fuera obra de magia o de ingeniería, ascendimos por allí. No sabría decir cuánto tiempo nos llevó llegar a lo más alto de aquella montaña, pero el sol comenzaba a ocultarse por el oeste cuando enfilamos el último y empinado tramo de escalones. Nuestros ojos contemplaron una visión tan extraña como prodigiosa.
Nos encontrábamos en una amplia plataforma que se extendía a lo largo de muchos kilómetros, plana y carente de árboles, salvo por algunas arboledas pequeñas a intervalos muy espaciados. Una vista hermosísima.

Lejos, en la distancia, se elevaban los picos de las montañas más altas, enmascaradas con densas nubes. Y, entre el lugar en el que nos encontrábamos y las montañas de más allá, se alzaba una gran ciudad. O eso le pareció a nuestras perplejas miradas. Pero, tras el primer confuso vistazo, comprobamos que no era más que un fantasma, la sombra de una ciudad, el espectro de una antiquísima civilización.
Con cautela, cruzamos la llanura que rodeaba la ciudad en ruinas, pasando a otra, que llegaba hasta ellas, y penetramos en sus calles silenciosas. La ciudad estaba construida en un semicírculo casi perfecto, circular en un lado y recto en el otro. Quedé sorprendido al notar que no la circundaba muralla alguna. Había pensado que un alto muro perimetral era un rasgo defensivo universal de todas las ciudades antiguas.
—La razón es que sabían que no iban a tener necesidad de una muralla, pues no iban a ser atacados —dijo el holandés, hablando con una lógica incuestionable.
—Pero ¿cómo podían saberlo? —inquirí.
—¿Cómo voy a saberlo? A lo mejor eran tan valientes que se negaban a construir murallas, como los sabinos. O a lo mejor les bastaba con la montaña.
La ciudad era enorme, extendiéndose al menos un par de kilómetros y medio en su lado oriental o recto, esto es, en el diámetro de su semicircunferencia. En su parte más amplia, desde el centro del lado recto hasta el punto más alejado del curvo, debía de medir casi un kilómetro y medio. Las calles más largas, todas las cuales estaban pavimentadas con una especie de curiosa roca plana, seguían las líneas del lado curvo, y otras calles se cruzaban con ellas en perpendicular. La ciudad entera era un triunfo del diseño y la planificación artística.
Las casas eran de construcción uniforme, aparentemente muy bien diseñadas, aunque todas mostraban grandes signos de decadencia. Estaban erigidas siguiendo exactamente la misma forma que la ciudad, con una planta de semicírculo perfecto, de piedra, abierto en el centro del lado recto y un tejado sujeto por grandes columnas de piedra. Entre unas y otras se abría una estancia espaciosa que daba paso a numerosas salas, con grandes entradas carentes de puertas y muchas y grandes ventanas.
En lo que parecía ser el centro exacto de la ciudad se alzaba un edificio colosal, que más parecía una montaña que no la obra del hombre, aunque resultaba claro que había sido diseñado por una mente humana.
Aquella vasta montaña confeccionada por el hombre se levantaba en el aire, gigantesca, durante al menos noventa metros, con unas escalinatas que ascendían hasta su parte superior. En apariencia, era casi como los teocalis de los aztecas de Tezcuco, excepto porque esta evidenciaba una técnica mucho más elaborada. Por increíble que pueda parecer, toda ella era de metal, de un metal que, aparentemente, no había sufrido el trascurso de los eones, salvo por una cierta blancura debida al continuo sol.
Avanzamos hacia aquella gran torre y, según nos acercábamos, percibimos un cambio en la simetría de las calles curvas. Durante una breve distancia en cada dirección, una docena de calles secundarias, que cortaban a las demás, atravesaban tanto las calles rectas como las de trazado curvo, conduciendo hacia el teocali. Y a lo largo de cada una de esas calles, a cada lado, se alzaban grandes columnas que me recordaron a los Salones de Mitla, en Méjico.
Era aquella una experiencia extraña, casi sobrenatural… caminar por las calles de aquella ciudad olvidada y desconocida, con sus edificios vacíos, desiertos, a cada lado y, ante nosotros, aquella torre descomunal, resplandeciendo a la luz del sol de un modo cegador.
Según nos acercábamos, el fulgor se volvió más pronunciado. Nos vimos obligados a escudar nuestros ojos y nos apresuramos a colocarnos de espaldas al sol. Llegamos entonces ante la torre. Era en verdad de metal, y de una antigüedad tremenda. Y de un modo extraño, increíble, no había en ella la menor señal de óxido ni corrosión. Y los ojos del holandés se abrieron como platos, mientras abría la boca, presa del asombro.
—Yanqui —dijo—, ¿sabes de qué está hecha esta cosa?
—No. ¿Y tú?
—¡De plata! —exclamó—. ¡De plata maciza!
—Es imposible —repuse—. No hay suficiente plata en el mundo para construir algo así.
—Da lo mismo —respondió—. Sé reconocer la plata cuando la veo (aunque he tenido muy poca en propiedad)… ¡Y esto es plata maciza!
Me encogí de hombros. Sin duda, si nos hubiéramos topado con cien libras o así de dicho metal precioso, yo también me habría sentido excitado, pero la mente tiende a negar todo aquello que le resulta increíble. Y aún diré más, no veía cómo podíamos darle la menor utilidad, dado que salir de aquella isla parecía una tarea imposible. De manera que ni el holandés ni yo perdimos la calma en modo alguno, aunque es cierto que aquello nos resultó bastante interesante.
Sea como fuera, ascendimos por el teocali, a pesar de que su reflejo casi nos cegaba por completo, pero nos escudamos los ojos como pudimos y contemplamos el paisaje. Estando casi la totalidad de la isla.
Y encontrándonos tan por encima de las mesetas que conformaban terrazas, pudimos al fin captar el diseño general de las arboledas que las poblaban. Algunas tenían forma circular, otras en semicírculo, otras en forma de diamante y, otras, forma de estrellas. Y el diseño de cada arboleda poseía claramente una elegante conexión con todas las demás. Aunque no fui capaz de dilucidar cuál era el patrón general que todas ellas poseían en común, aunque el holandés se mostró excitado.
—Representa el sistema solar —explicó—. Mira: esa gran arboleda redonda representa el sol… y mira, esas otras arboledas están plantadas de forma que, claramente, dependen de la del sol… y esa de allí es la luna.
Me mostré escéptico.
—Parece como si ese mismo diseño se repitiera una y otra vez.
—Pero no en las mismas posiciones —replicó—. Representan los cambios de los planetas, sus movimientos con respecto al sol y la luna y la rotación y traslación de los diferentes orbes —agitó las manos, molesto por su limitado vocabulario y se quejó con cierta inquina sobre su desconocimiento de la astronomía.
—¿De dónde has sacado todos esos conocimientos? —le pregunté con curiosidad.
—En Heidelberg, y en Berlín, y en París, y en Ámsterdam, y a lo largo y ancho del mundo. De la época que fui ayudante y guardaespaldas —a lo largo de medio mundo— del gran profesor von Kaelmann de Berlín, el gran antropólogo. ¿Has oído hablar de él?
—No.
—Pocos lo han hecho. Es un hombre que jamás ha buscado la publicidad. No trabaja buscando notoriedad. Ni tampoco para sumarse a las enciclopedias del conocimiento. La mayoría de lo que ha descubierto resulta aún desconocido para el mundo, e incluso para los museos o las sociedades científicas. Él busca el conocimiento de las cosas para sí mismo. Es un hombre extraño aquel que trabaja para obtener un conocimiento propio en lugar de obtener notoriedad mundial. Pero me enseñó mucho.
Centramos nuestra atención en la dirección opuesta, en las montañas. Se alzaban de un modo brusco desde más allá de la meseta, a poco más de dos kilómetros de la ciudad. Desde la ciudad a dichas montañas parecía discurrir una suerte de elevación y, frente a la colina más cercana, parecía haber un gran número de ruinas. Dado que el sol estaba a punto de ocultarse, decidimos pasar la noche en lo alto del teocali, aunque me daba la sensación de que los rayos de la luna podrían resultar tan molestos como los del sol al reflejarse sobre su superficie. No obstante, era luna nueva, y no tardaría en desaparecer.
El teocali parecía sólido y macizo; no encontramos puertas ni ventanas y, dado que nos encontrábamos exhaustos por nuestra larga escalada, nos tendimos en la plana techumbre del edificio y no tardamos en dormirnos, a pesar de nuestros temores a monstruos acechantes o a la idea de que estábamos descansando encima del equivalente a la riqueza de un millar de reyes.
Ya nos habíamos acostumbrado a despertarnos antes de que el sol naciera y, nada más levantarnos, nos apresuramos a descender, pues no teníamos intención de encontrarnos frente a aquel deslumbrante edificio en cuanto comenzaran a aparecer los rayos del sol. Pasamos la mañana rondando por la ciudad, pues no estábamos seguros de que el monstruo no se encontrara acechando por entre las ruinas.
Por doquier, encontramos evidencias de una pasada grandeza. Tanto las casas como sus columnas se encontraban profusamente decoradas con ornamentos y frisos recubiertos de oro y plata. Aquellas manifestaciones artísticas denotaban una civilización muy elevada.
Las casas cercanas al teocali estaban construidas con un estilo más elegante; eran más grandes y ornamentadas. El holandés comenzó a opinar acerca de su estilo arquitectónico.
—Esas columnas, por ejemplo —dijo, tocando una de ellas con la punta del pie—, no son jónicas ni dóricas, ni nada de lo que haya oído hablar jamás, salvo que no son inferiores estilísticamente a dichos órdenes arquitectónicos.
—Podrían ser del Antiguo Egipto —sugerí—, o góticas, o a lo mejor zulúes.

Desdeñó mi frivolidad con un gesto de la palma de la mano.
—Tendrás que intentarlo mejor, yanqui —dijo con prepotencia—. Creo recordar haber visto unas ruinas que armonizaban bastante con estas. Y fue en…
—Méjico —concluí por él—. En las ruinas de Tezcuco, Mitla y Xochicalco.
—No —sacudió la cabeza—. Nunca he estado allí. Estaba pensando en las ruinas de América Central, en Palenque y Uxmal.
Me mostré escéptico.
—¿Hemos de suponer entonces que existió alguna conexión entre los aztecas y los indios del Yucatán, y que tal conexión se encuentra aquí?
—¿Quién sabe? El profesor Von Kaelmann siempre decía que las dos tribus adquirieron sus tradiciones a partir de una tercera y única tribu. Decía que algunos pueblos muy, muy antiguos, enseñaron a ciertas gentes, las cuales enseñaron a los toltecas, los cuales enseñaron a las tribus nahuas.
—Me estoy empezando a perder —señalé—. Yo creía que la mayoría de las ruinas de Méjico habían sido erigidas mucho antes de que llegaran los nahuas.
Se encogió de hombros, pensando, evidentemente, que aquello era demasiado trivial incluso para discutirlo.
—Sea como fuere —remarcó—, existe una gran diferencia entre el arte de estas ruinas con el de las ruinas de América del Sur, y parece la misma que podría existir entre la obra de un artista consumado y la de un principiante. Estas de aquí poseen la fuerza de una obra primitiva pero al mismo tiempo se trataba de un arte tan trabajado como el de Edad Dorada de Grecia.
—No veo ninguna estatua.
—Yo tampoco. Pero mira sus bajorrelieves y sus frisos.
Me pareció que el holandés se estaba dejando llevar por el entusiasmo. Las figuras de los ornamentos eran tan pequeñas y se encontraban tan desgastadas que apenas podía distinguir sus formas y, mucho menos, qué se suponía que representaban Pero mis ojos no estaban acostumbrados a contemplar curvas delicadas y rasgos diminutos, dado que la suma de mi educación artística la había adquirido en las diferentes galerías de todo el mundo, donde se exhibían los trabajos de los maestros.
—Hay algo que no acierto a comprender —dijo el holandés—. Esas figuras representan algo y no están tan desgastadas como parecen; lo que sucede es que somos incapaces de adivinar qué es lo que representan. Es como si plasmaran una serie de cosas completamente diferentes de las que estamos acostumbrados a ver y, por ello, es por lo que no sabemos decir qué es lo que son.
Comencé a impacientarme. Me pareció que estábamos perdiendo el tiempo. Debíamos seguir hasta las montañas más altas. Debíamos seguir subiendo, en busca de aquel monstruo desconocido que nos había estado persiguiendo como a ratas de refugio en refugio.
De modo que le dije todo esto al holandés y, antes del mediodía, comimos los mangos que habíamos traído con nosotros y comenzamos a remontar la altiplanicie en dirección a la siguiente elevación que se alzaba entre la ciudad y la montaña más alta, mientras nos preguntábamos acerca de su significado. Hubimos de escalar para llegar a ella y encontramos en lo alto una considerable cantidad de ruinas. Descubrimos que si hubiéramos seguido la elevación hasta su final, habríamos alcanzado la cima con mayor facilidad, pues en el punto en que una y otra se encontraban, la montaña quedaba cortada mientras que la elevación ascendía de forma gradual, en bancadas, hasta lo más alto de la montaña. Era como si todas aquellas bancadas conformaran una suerte de anfiteatro, en diferentes niveles que descendían hasta una amplia base, a partir de la cual descendían otras muchas, durante al menos un kilómetro más. Todo aquello me dio una idea.
—Oye, creo que no me equivoco si afirmo que esto es un sistema primitivo de suministro de agua. Mira, en la roca salen manantiales que discurren por zanjas horadadas en las partes superiores de las bancadas. En las estaciones lluviosas, el agua se distribuiría por las diferentes bancadas, y el sobrante se almacenaría en lo alto de la montaña; después, iría descendiendo de forma gradual por las diferentes bancadas que conducen a la ciudad. Probablemente contaban con una reserva abundante. Sencillo, ¿eh? Pero no tanto de desarrollar y construir. Dime ahora eso de tus tribus del Yucatán. Esto es exactamente igual que los planes del acueducto de Tezcocingo. Aunque allí, las bancadas rodean un par de montañas. En la montaña existe una reserva, allí donde termina el acueducto, y a la que llaman el Baño de Moctezuma. Pero los canales de allí están todos cegados, mientras que estos se mantienen en perfecto funcionamiento.
—Maravilloso —comentó el holandés—. Esas gentes de antaño construían las cosas para que duraran, ¿eh?
Cruzamos el valle formado por la montaña del manantial y la siguiente bancada. La senda era bastante empinada, dado que los antiguos constructores la habían erigido con una pendiente suficiente como para que las aguas de la montaña, al discurrir de un lugar a otro, ganaran la fuerza suficiente. Casi podía imaginarme el agua descendiendo por los canales en una rugiente marea, rebosando en la gran reserva y distribuyéndose por los astutamente dispuestos cortados, para llenar al fin los grandes acueductos del valle y suplir las necesidades de los extraños habitantes de aquella extraña ciudad.
La bancada por la que caminábamos debía tener unos nueve metros de ancho, en los cuales poco más de la mitad estaba ocupada por el canal. Según avanzábamos, la pendiente se tornó más pronunciada, hasta alcanzar alturas mareantes. Habíamos ascendido tan por encima del valle que apenas acertábamos a distinguir lo que habíamos dejado atrás. Nos encontramos bastantes árboles y un cierto número de ruinas, pero no acertamos a colegir su función. Aquella bancada discurría hasta lo más alto de la montaña, desembocando, al llegar a la cumbre, en numerosos canales y precipicios. En las demás montañas, en la distancia, acertamos a vislumbrar muchos de aquellos canales, todos los cuales conformaban una intrincada red dispuesta para distribuir el agua por las laderas y hasta el canal que la conducía a la reserva.
Nos encontrábamos en las zonas más elevadas de las montañas. Era un área muy escarpada, escasamente arbolada excepto en algunas breves mesetas, sobre las que crecían grupos de árboles gigantescos.
La marcha resultaba sencilla. Cuanto más subíamos, menos precipicios y gargantas encontrábamos. Había pequeños valles entre las diferentes cumbres, verdes y llenos de hojas, que sugerían los jardines de alguna princesa licenciosa. Seguimos subiendo hasta que las algodonosas nubes flotaron en torno a nosotros, velando la vista de todo cuanto se extendía abajo y aumentando nuestra sensación de estar viviendo una ilusión ensoñadora.
En lo alto, en las cumbres, encontramos un templo. Apareció de improviso, rodeado por varias cimas de roca rojiza… un altísimo edificio, de enormes proporciones, construido de piedra, cuyos muros se habían ido desplomando por entre sus descomunales columnas desnudas, que ahora sujetaban la techumbre dotando al lugar de la apariencia del fiero esqueleto de un palacio.
Una escalinata ascendía por la cima, y la seguimos. El templo difería de todas las demás ruinas en que las líneas de su construcción eran de una simplicidad espartana, sin el menor intento de adornarlo o embellecerlo. Una amplia escalera curva conducía desde la plaza inferior rodeada de columnas hasta una especie de amplio pedestal. Sobre aquel se alzaba un altar de roca rojiza, tintado con antiguas manchas ya negruzcas. Justo más allá acechaba una figura terrorífica, una horrible burla del arte y la naturaleza. Se trataba de una extraña combinación de serpiente, bestia, ave y humanoide que solo una mente degenerada podría haber concebido… solo un genio en la depravación podría haberle dado forma. El holandés llamó a aquel lugar el Templo del Diablo.
A partir de allí, fuimos ascendiendo por las diferentes cumbres, emergiendo del cinturón de nubes hasta alcanzar los picos más elevados de las montañas. Bajo nuestros pies, las laderas descendían en escalones ondulantes, mesetas y valles, hasta llegar al mar. Divisamos el sur, el sureste y el suroeste y, en dichas direcciones —esto es, al otro lado de los picos—, las laderas parecían menos pronunciadas, menos escarpadas, aunque también tenían menos árboles y parecían contener más valles pequeños.
Debía de ser media tarde cuando el holandés se detuvo justo cuando nos disponíamos a penetrar en un pequeño valle entre dos picos.
—Escucha —dijo—. Música.
Pensé en los Acantilados Melodiosos y escuché con atención, pero no detecté sonido alguno.
—Es tu imaginación, que está haciendo un sobre-esfuerzo —repuse—. Yo no oigo nada.
—Me da igual, pero hay música en alguna parte —insistió, con una extraña expresión de perplejidad en sus pequeños ojos.
—Tendrá que ser una orquesta de monos —me burlé—. Pero no se oye nada.
—Ahora yo tampoco —fue su enigmática respuesta—. Pero da igual… —y su voz se perdió en murmullos para sí mismo.
El valle en el que penetramos era pequeño, de no más de treinta metros de anchura y de inmediato divisamos un edificio pequeño en su otro extremo. Como no había demasiados árboles, se erguía orgulloso, poderoso, flanqueado por columnas aflautadas. Todo él estaba construido… no de piedra… sino de algún tipo de metal que resplandecía suavemente a la luz del sol como si se tratara de oro. Y puede que así fuera. Nada parecía imposible en aquella isla tan extraña.
Caminamos hacia él y, entonces, sucedió el incidente más extraño e increíble de todos.
Mientras avanzábamos, una brisa casual se alzó desde alguna parte y, de inmediato, el valle entero se inundó de música. Y no se trataba de ninguna música conocida por los hombres. No existía un sonido en concreto, sino que se trataba de un silencio en el que el único sonido era el susurro de la brisa en el valle. Pero desde cada lado del templo de oro flotaba una música extraña, asombrosa y exótica. No la escuchábamos. La veíamos. Los acordes de las runas flotaban en el aire ensoñador, teñidas de rosa con la exótica tonalidad de un millón de colores sin nombre, entremezclándose en una marea cambiante. Largos estandartes curvos de matices increíbles fluían, incesantes, desde las columnatas del templo de oro. Como místicas serpientes de alguna increíble tierra de los sueños, flotaban ondulantes, girando y entremezclándose. Permanecimos inmóviles cual estatuas, observando extasiados, como si estuviéramos en trance. Los torrentes de música inundaron los valles, más allá de los cuales los árboles y las montañas resplandecían de forma vaga e irregular. Tan solo el templo de oro permanecía impávido.
Los melodiosos acordes se mezclaron, intercalándose, hasta que todo el conjunto pareció una vasta cortina vaporosa de asombrosos matices que flotaba por el valle.

Era aquella una música que el mundo de los hombres de hoy en día no acertaría a comprender. Era extraña, sobrenatural, absolutamente fantástica y, aún así, superaba a la música de los maestros modernos, con la que no podía ni compararse. Todo aquello resultó claro y comprensible para nosotros, a pesar de que escuchábamos en lugar de ver, todas aquellas runas y acordes… pero no existe la manera de describirlo. Vimos, sentimos, supimos aquella música extraña y silenciosa, que sabíamos era vasta, portentosa, elemental, pues podía llegar a la mismísima alma de las cosas, de los seres, del tiempo; era tan primigenia como las estrellas… la canción del mismísimo infinito, aunque también vagamente amenazante, como si la mente perversa que había ideado aquella isla estuviera también presente en aquel templo dorado. Aunque no sabría describirla, ni siquiera en sus diferentes partes, pues resultaría más sencillo explicarle los colores a un hombre que fuera ciego de nacimiento.
La gran cortina resplandeciente flotó en el valle en nuestra dirección, con sus extraños colores latiendo y discurriendo sin cesar, como una cambiante cascada de arco iris. Y fuimos conscientes de que, desde alguna montaña cercana, los ecos, que rebotaban, flotaban de regreso al valle. Una mirada bastó para comprobar que teníamos razón. Otra bruma, algo más difusa, flotaba hacia nuestras espaldas. Vimos entonces que las dos brumas habrían de converger y unirse justo donde nos encontrábamos y un temor repentino e innombrable hizo presa en nosotros. De algún modo se nos ocurrió que no debíamos quedar aprisionados entre aquellos dos muros de color, de manera que avanzamos corriendo en dirección a aquella bruma tintineante, ondulante, que flotaba hacia nosotros. Entramos entonces en ella, y la atravesamos. Sentimos la sensación momentánea de sumergirnos en una cascada y, entonces, pasamos a su través, y corrimos hacia un lado del valle, evitando con cautela aquel templo de la música.
Mientras trepábamos por la siguiente loma, la brisa volvió a cesar y, al mirar hacia atrás, tan solo pudimos atisbar, desvaneciéndose por entre las copas de los árboles, vagos jirones brumosos del color del arco iris.
—Asombroso —exclamó el holandés—. El profesor von Kaelmann me había hablado de la teoría de la música visible, y me dijo que algún día la humanidad alcanzaría tal grado de civilización que tal cosa sería posible. Por lo visto, esta raza antigua sabía de estas cosas y de muchas más.
Como se acercaba la noche, elegimos una de las cumbres más elevadas, casi plana, carente de árboles y cubierta de una hierba de aspecto agradable. Dividimos la noche en varias guardias. Yo debería permanecer vigilando hasta que la luna se alzara, momento en que despertaría al holandés, y él permanecería despierto hasta la media noche, momento en que él me despertaría a mí.
Poco después, oscureció y el holandés se quedó dormido sobre la hierba. Me senté, apoyando la espalda contra el único y pequeño árbol, observando las laderas en sombras, y alerta al menor sonido. No soplaba brisa alguna y, como de costumbre, reinaba el silencio. Contemplé las estrellas y empecé a preguntarme cosas, a especular con languidez acerca de ideas abstractas y distantes. Volví a preguntarme si en verdad continuaríamos en el mismo mundo en que habíamos nacido. Tales sucesos, tales obras… todo cuanto habíamos visto… parecía imposible en un mundo corriente como el que siempre habíamos conocido. Medio ensoñadoramente, me vi capaz de reconocer que, de alguna forma, mediante algún método prodigioso, habíamos sido transportados a otro planeta… al mundo de otro universo. Mis pensamientos absurdos prosiguieron en esa línea e incluso elegí una estrella de la cual habríamos partido, pero entonces, la salida de la luna interrumpió mis fantasías, y desperté al holandés, para después tumbarme sobre la hierba y caer en un sueño profundo.
Me dormí y soñé, pero mis sueños fueron vagos, ilusorios, con poca conexión entre sí; una naturaleza exótica y alienígena parecía reinar en todos mis pensamientos, tanto en el sueño como en la vigilia.
Entonces, sentí que el holandés me estaba sacudiendo.
—¡Lemuria! —decía— ¡Lemuria!
Parpadeé.
—¿Qué? ¿Ya es media noche?
—No, todavía no es media noche. Pero escucha, yanqui. ¡Al fin sé dónde estamos! ¡Ahora lo sé todo! —parecía muy excitado y sus ojos pequeños relucían a la luz de la luna—. ¡Escucha! —insistió—. Allí arriba hay unas viejas ruinas. Un palacio repleto de columnatas, de oro todo él, o eso parece, y completamente repleto de jeroglíficos. ¡Y escucha esto! ¡Puedo leerlos a la luz de la luna!
—Menuda tontería —me burlé—. ¿En qué están escritos? ¿En alemán?
—No. No —gesticuló, iracundo—. Escucha. En una ocasión, pasé una estación entera con el profesor von Kaelmann, en una pequeña isla del Pacífico. Era la estación de las lluvias, de modo que no había nada que hacer salvo sentarnos a escuchar la lluvia sobre las hojas y las raíces. Entonces, von Kaelmann me enseñó un manuscrito antiguo, copiado, según me dijo, a partir de los jeroglíficos hallados en la columna de una isla que nadie salvo él había explorado. Era un hombre muy extraño; había resuelto el enigma de aquellas figuras, y le entró el capricho de enseñarme a leerlas. En realidad, al fin y al cabo, resultaba bastante sencillo, aunque me llevó varios meses aprender su clave. Cada marca es un símbolo y cada símbolo es una palabra, y el carácter de dicha palabra queda determinado por su posición en relación al símbolo clave; en otras palabras, hay una figura que es el símbolo principal y los demás palabras, que son como ideogramas, se encuentran agrupadas a su alrededor. Del mismo modo que los planetas y sus lunas se encuentran agrupados en torno al sol.
—¿Qué tribus empleaban esos símbolos?
—No se trataba de una tribu, sino de un gran imperio. ¿Alguna vez has oído hablar de la tierra perdida de Lemuria?
—No.
—Pero has oído hablar de la Atlántida, ¿no es así? ¿Ja? Claro que sí. Pues Lemuria es al Pacífico lo mismo que la Atlántida fue al Atlántico. Se supone que eran imperios hermanos y que gobernaban codo con codo. Pero von Kaelmann siempre decía que Lemuria era mucho más antigua. Que ya poseía una gran civilización cuando los hombres de la Atlántida no eran todavía más que unos monos, antepasados aún de los hombres de Cro-Magnon. Me contó que los ídolos de la Isla de Pascua fueron construidos por la gente de Lemuria; y que cuando su imperio cayó, cuando el continente de Lemuria se hundió en los océanos, hubo gente que escapó, viajando a nuevas tierras, a los lugares que hoy día se conocen como Méjico y Sudamérica. Posiblemente también se movieron a Australia y África. Pero, desde luego, viajaron hasta América. Allí, con las pocas herramientas que aún poseían, erigieron sus templos, sus castillos, sus ciudades… todas esas ruinas que, a día de hoy, se consideran maravillas del mundo antiguo.
Escrito en abril-mayo de 1926