Capítulo XII.
En el Polo
A 87° de latitud sur, según nuestras estimaciones, vimos el último trozo de tierra al nordeste. El tiempo no podía estar más despejado y nuestra vista divisaba toda la extensión de terreno posible desde ese punto. En esta ocasión nos engañábamos, como veremos más adelante. La distancia recorrida ese día, 4 de diciembre, fue cercana a cuarenta kilómetros; la altura sobre el nivel del mar, tres mil setenta y ocho metros.
El buen tiempo no duró mucho. Al día siguiente, 5 de diciembre, llegó una tormenta desde el norte, y una vez más convirtió toda la llanura en una ventisca de gruesos copos de nieve que nos cegaban y dificultaban la marcha, no obstante la sensación de seguridad nos ayudaba a avanzar con rapidez y sin vacilaciones, aunque no fuésemos capaces de ver nada. Ese día encontramos una superficie distinta, el sastrugi, grandes y duras ondulaciones de nieve. Marchar entre estas formaciones era muy molesto, especialmente sin poder ver nada. En estas circunstancias, no era de mucha utilidad que alguien fuera en cabeza marcando la ruta, pues era imposible mantenerse en pie. Dar tres o cuatro pasos era lo máximo que podíamos hacer antes de caer al suelo. El sastrugi era muy alto, y con frecuencia aparecía repentinamente; cuando lo encontrábamos inesperadamente, teníamos que hacer acrobacias para mantenernos en pie. La mejor forma de avanzar en estas condiciones era dejar que los perros de Hanssen abrieran la marcha; era una molesta tarea para Hanssen, al igual que para sus perros, pero la llevaron a cabo y muy bien. Evidentemente, un vuelco aquí y otro allí fueron inevitables, pero con paciencia volvía a poner en pie el trineo de nuevo. Los guías tenían que hacer todo lo que podían para sujetar sus trineos y al mismo tiempo tenían que sujetarse ellos mismos. Aún era peor para los que íbamos sin trineo, pero si seguíamos sus huellas podíamos ver dónde se encontraban las irregularidades del terreno y así estar preparados para afrontarlas. Hanssen se merece unas palabras de reconocimiento por su trabajo conduciendo el trineo sobre aquella superficie y con aquel temporal. Es complicado manejar perros esquimales cuando estos no pueden ver, pero Hanssen lo hizo muy bien, controlando a los perros y siguiendo el rumbo con la brújula. Podría pensarse que es imposible mantener un rumbo medianamente correcto sobre una superficie tan irregular, sufriendo tan violentos golpes que la aguja de la brújula gire varias veces sobre su eje, y apenas haya parado comience de nuevo la misma danza. Pues bien, cuando finalmente pudimos hacer observaciones, resultó que Hanssen no se había desviado un pelo: las observaciones y nuestra estimación coincidían al milímetro. A pesar de todos los obstáculos y de avanzar sin ver nada, los medidores de distancia de nuestros trineos indicaban casi cuarenta kilómetros. El hipsómetro marcaba tres mil trescientos setenta y cuatro metros sobre el nivel del mar; habíamos alcanzado una altura superior a la conseguida en La Carnicería.
El 6 de diciembre nos trajo el mismo tiempo: una espesa nieve, el cielo y la llanura confundidos en una misma cosa, no se veía nada. Aun así, hicimos un magnífico progreso. El sastrugi se fue allanando gradualmente hasta que la superficie quedó totalmente lisa; fue un alivio. Estas irregularidades en las que uno caía constantemente eran un verdadero fastidio; si las hubiéramos tenido en los alrededores de la estación, no nos hubieran importado mucho, pero aquí arriba, en las tierras altas donde nos encontrábamos y donde cada una de ellas nos hacía jadear para superarlas, ciertamente eran bastante molestas.
Aquel día pasamos los 88° S, y acampamos a 88° 9’ S. Esa tarde nos aguardaba una gran sorpresa en el interior de la tienda. Esperaba encontrar, como en tardes anteriores, que el punto de ebullición bajara algo; en otras palabras, que el terreno hubiera seguido ascendiendo, pero para nuestra sorpresa no era así. El agua comenzó a hervir exactamente a la misma temperatura que en días anteriores. Intenté varias veces convencerme de que no cometía ningún error de medición, pero siempre obtenía el mismo resultado. Todos nos regocijamos cuando por fin pude anunciar que habíamos llegado a la parte más alta de la planicie.
El 7 de diciembre comenzó como el 6, con una niebla muy espesa, aunque, como dicen, nunca sabes cómo va a ser el día hasta que el sol se pone. Posiblemente podría haber elegido otra expresión mejor —más acorde con las condiciones de la naturaleza—, pero dejémoslo estar. Aunque durante varias semanas el sol no se pusiera, los lectores no me echarán en cara esta imprecisión. Con un ligero viento soplando del nordeste, marchamos a buena velocidad sobre una llanura totalmente plana. El trabajo realizado en las subidas había agotado a nuestros perros, aunque no de una manera irrecuperable. Se habían vuelto glotones —eso no se podía negar— y el medio kilo de pemmican que cada día llenaba sus estómagos no era suficiente. Tarde o temprano buscaban algo —fuera lo que fuese— para devorarlo. En un principio se contentaron con objetos sueltos, como las sujeciones de los esquís, látigos, botas y cosas por el estilo; una vez que conocimos sus inclinaciones, tuvimos mucho cuidado con todo lo que podrían encontrar que no fuera comida extra y que pudiese quedar tirado fuera. Pero ese no era el quid de la cuestión. Fueron en busca de las correas de los trineos y, si se lo hubiéramos permitido, pronto lo habrían desmontado en partes. Encontramos una manera de acabar con esto: cada tarde, cuando parábamos, enterrábamos los trineos en la nieve, e igualmente escondíamos todas las correas. Esta técnica tuvo éxito; es curioso, pero nunca intentaron desenterrarlos.
Otra curiosidad a mencionar es que estos hambrientos animales, que devoraban todo lo que se les ponía por delante, incluso las puntas de goma de los bastones de esquiar, nunca intentaron romper las cajas de las provisiones. Deambulaban entre las cajas, rozándolas con sus narices, viendo y oliendo los botes de pemmican, sin hacer ningún ademán de apresarlas. Pero si uno de nosotros levantaba una tapa, no tardaban en aparecer por allí. Llegaban a toda velocidad y se reunían alrededor de los trineos con la esperanza de conseguir un bocado extra. No logro encontrar explicación a este comportamiento; esa timidez no formaba parte de su naturaleza, de eso estoy bastante seguro.
Al final de la mañana la gruesa cortina de nubes comenzó a disiparse sobre el horizonte y por vez primera en tres días pudimos ver unos cuantos kilómetros a nuestro alrededor. La sensación era como si hubiésemos despertado después de haber echado una siesta, frotamos nuestros ojos y miramos alrededor. Estábamos tan acostumbrados al gris crepuscular que aquella luz nos cegaba. Mientras tanto, las capas superiores de la atmósfera se obstinaban en impedir que el sol nos mostrara su color. A duras penas conseguimos la altura sobre el meridiano, con la que pudimos determinar nuestra latitud. Desde 86° 47’ S no habíamos podido hacer ninguna observación, y no era fácil predecir cuándo haríamos otra. Hasta ahora, las condiciones del tiempo en estas tierras altas no habían sido particularmente favorables. Aunque las perspectivas no eran muy halagüeñas, nos detuvimos a las 11 de la mañana y nos preparamos para ver si el sol nos permitía hacer mediciones. Hassel y Wisting usaban un sextante y un horizonte artificial, y Hanssen y yo otro equipo similar.
Yo no sé si alguna vez he permanecido tan absolutamente pendiente del sol como en aquella ocasión. Si las observaciones que hiciéramos aquí coincidieran con nuestros cálculos, aun en el peor de los casos llegaríamos al Polo con nuestras simples estimaciones; pero si no coincidieran, habría que poner en tela de juicio la afirmación de que nuestras evaluaciones nos permitieran llegar a nuestro destino. No sé si empujado por mis ansias o por qué, pero el sol apareció. Sus comienzos no fueron muy brillantes, pero acostumbrados como estábamos a sacar provecho de las peores circunstancias, tuvimos suficiente. Cada uno de nosotros hizo las medidas y las anotamos. La cortina de nubes poco a poco se fue retirando y antes de finalizar nuestra tarea —es decir, medir el sol en su punto más alto y convencernos de que comenzaba a descender de nuevo— comenzó a brillar con todo su esplendor. Dejamos a un lado todos nuestros instrumentos y nos sentamos sobre nuestros trineos, enfangados en los cálculos. No es preciso decir que me encontraba muy nervioso. ¿Cuál sería el resultado, después de marchar a ciegas durante tanto tiempo y sobre una superficie imposible? Sumamos y restamos y al final hallamos el resultado. Nos miramos unos a otros con gesto de incredulidad: el resultado era tan asombroso como en un juego de magia: 88° 16’ S, la misma cifra, hasta en el minuto, que nosotros habíamos estimado. Si nos viéramos forzados a marchar hacia el Polo sólo con nuestras estimaciones, seguramente los más exigentes admitirían entonces nuestro derecho a hacerlo de esa forma. Dejamos a un lado nuestros libros de anotaciones, comimos una o dos galletas y nos pusimos de nuevo en marcha.
Teníamos una gran tarea ante nosotros aquel día: nada menos que llevar nuestra bandera más al sur de lo que cualquier otro hombre había llegado. Teníamos una bandera de seda preparada; estaba sujeta a dos palos de esquí y la llevábamos en el trineo de Hanssen. Había dado órdenes de que tan pronto como llegásemos a 88° 23’, que era el punto más al sur alcanzado por Shackleton, se izase sobre su trineo. Era mi turno de ir en cabeza y seguí adelante. Ya no tuvimos dificultades para mantener nuestro rumbo; tuve que dirigirme a través de las más grandes formaciones de nubes que hasta ahora habíamos encontrado, pero a partir de ese momento todo fue como una máquina. Yo iba en cabeza, abriendo la marcha, después Hanssen, luego Wisting, y finalmente Bjaaland. Al que no le tocaba ir en cabeza podía ir por donde le gustase; por lo general, acompañaba a uno u otro de los trineos. Yo hacía tiempo que había caído como en un sueño, lejos de la escena en la cual me estaba moviendo; no recuerdo en lo que pensaba exactamente, pero me tenía tan absorto que había olvidado enteramente lo que me rodeaba. Entonces, súbitamente, un grito de júbilo me sacó de mis ensoñaciones, y fue seguido de una salva de aplausos. Me di la vuelta rápidamente para descubrir la razón de este insólito acontecimiento, y me quedé sin palabras, sobrecogido.
No encuentro la manera de expresar los sentimientos que me embargaron en aquel momento. Todos los trineos se habían detenido y el primero de ellos enarbolaba la bandera noruega. El viento la hacía ondear de tal manera que podía oír el sonido que producía; era maravilloso verla sobre el resplandeciente entorno blanco, moviéndose al compás de aquel aire tan limpio. Habíamos sobrepasado los 88° 23’; estábamos en el punto más al sur que ningún ser humano hubiera estado. Ningún otro momento de todo el viaje me afectó tanto como este. Las lágrimas aparecieron en mis ojos; fue algo imposible de evitar. Era la bandera ondeando al frente la que me conquistaba a mí y a mi voluntad. Afortunadamente, me encontraba a cierta distancia delante de los demás, con lo que tuve tiempo para recomponerme y dominar mis sentimientos antes de alcanzar a mis compañeros. Todos nos dimos la mano felicitándonos; juntos habíamos llegado tan lejos y juntos iríamos aún más lejos, hasta el final.

Adams, Wild y Marshall en 88° 23' el punto más al sur alcanzado por
la expedición de Ernest Shackleton de 1909
No quisiera pasar este punto sin rendir antes nuestra mayor admiración al hombre que, junto con sus valientes compañeros, había colocado la bandera de su país infinitamente más cerca de la meta que ninguno de sus predecesores. El nombre de sir Ernest Shackleton siempre estará escrito en los anales de la exploración antártica con letras de fuego. El valor y el coraje pueden hacer maravillas, y no conozco mejor ejemplo de ello que este hombre, que los tiene cumplidamente.
Por supuesto, las cámaras salieron a la luz y tomamos una excelente fotografía de la escena, que ninguno de los presentes jamás olvidará. Avanzamos un par de kilómetros más, hasta 88° 25’, y montamos el campamento. El tiempo había mejorado y siguió mejorando todo el día. Todo estaba casi en perfecta calma, con una claridad radiante y, teniendo en cuenta las circunstancias, con una temperatura casi veraniega: -18° C. Dentro de la tienda hacía bastante calor. Todo esto era mucho más de lo que esperábamos.
Después de muchas consideraciones y discusiones, habíamos llegado a la conclusión de que debíamos construir un almacén —al menos uno— en este lugar. Las ventajas de aligerar nuestros trineos eran tan grandes que deberíamos asumir ese riesgo. Aunque realmente esto no entrañaba demasiado peligro, después de todo teníamos un sistema de señales tan bueno que hasta un ciego podría volver a este lugar. Decidimos, además de hacer marcas perpendiculares a nuestra ruta —es decir, de este a oeste—, construir también monolitos de nieve cada tres kilómetros hacia el sur.
Pasamos aquí el siguiente día preparando este almacén. Los perros de Hanssen, todos ellos, eran realmente una maravilla; nada parecía afectarles. Se habían quedado un poco más flacos, por supuesto, pero estaban tan fuertes como siempre. Esto es lo que nos decidió a no aligerar el trineo de Hanssen y sí los otros dos; tanto el equipo de Wisting como el de Bjaaland habían sufrido bastante, sobre todo en las últimas etapas. La reducción de peso fue considerable, cerca de cincuenta kilogramos en cada uno de los trineos; con lo que dejamos en el almacén unos cien. La nieve que teníamos por aquí no era muy apropiada para la construcción; aun así, hicimos un respetable monumento. Dejamos pemmican para los perros y galletas; en los trineos llevábamos provisiones para un mes. De todas formas, si tuviésemos la mala suerte de no encontrar este depósito, estábamos bastante seguros de poder alcanzar el situado a 86° 21’ antes de que se terminasen nuestros suministros. La cruz que marcaba el almacén estaba hecha con sesenta astillas negras de las cajas de empaquetar, colocadas a cien pasos unas de otras. Una sí y otra no tenían sujetas unas tiras de tela negra en su extremo. Las astillas situadas al lado este estaban marcadas, con lo que al encontrarnos con cualquiera de ellas sabíamos inmediatamente que estábamos al este del almacén. Las que estaban al oeste no tenían marcas.
El calor de los días pasados parecía haber macerado nuestras congeladas heridas, con lo que presentábamos una terrible apariencia. Wisting, Hanssen y yo éramos quienes más habíamos sufrido el peor daño con las últimas ventiscas del sudeste; el lado izquierdo de nuestra cara era una masa de llagas, con ampollas llenas de agua. Parecíamos unos rufianes patibularios de la peor especie, y probablemente no nos hubieran reconocido ni nuestros familiares más cercanos. Estas heridas nos dieron bastantes problemas durante la última parte de nuestro viaje. La más ligera ráfaga de viento nos producía una sensación como si un cuchillo mal afilado nos cortara la cara. Tardaron mucho tiempo en curar; puedo recordar a Hanssen quitándose la última costra cuando estábamos llegando a Hobart ¡tres meses más tarde! Tuvimos buena suerte con el tiempo durante la construcción de aquel almacén; el sol brillaba con todo su esplendor y disfrutamos de una excelente oportunidad para tomar mediciones con el sextante.
El 9 de diciembre llegó con el mismo buen tiempo y un sol brillante. Verdaderamente, ese día sentimos las heridas como si nos clavaran alfileres en el rostro; con -28° C y una pequeña brisa totalmente de cara no podíamos esperar otra cosa. Nos pusimos manos a la obra para levantar el monolito, tarea que hicimos regularmente hasta llegar al Polo. No eran tan grandes como los que habíamos construido abajo, en la barrera; calculamos que sería suficiente con una altura de un metro, ya que se veían sin dificultad sobre esta superficie libre de irregularidades y casi totalmente plana. Mientras estábamos enfrascados en nuestra tarea, tuvimos la oportunidad de llegar a conocer perfectamente la naturaleza de la nieve. Frecuentemente —muy frecuentemente, desde luego— en esta parte de la planicie, más allá de 88° 25’ tuvimos dificultades para encontrar nieve lo suficientemente buena —es decir, lo suficientemente sólida— como para cortar bloques. La nieve, aquí, parecía que había caído muy lentamente, con vientos muy ligeros o totalmente en calma. Podíamos clavar el mástil de la tienda, que medía casi dos metros de largo, sin encontrar ninguna resistencia, lo cual mostraba que debajo no había capas de nieve dura. La superficie era totalmente llana; no había rastro del sastrugi por ningún lado.
Cada paso que dábamos nos hacía avanzar rápidamente, cada vez más cerca de la meta; estábamos convencidos de que podríamos alcanzar nuestro destino la tarde del día 14. Era natural que nuestra conversación tratara principalmente sobre la fecha de nuestra llegada. Ninguno de nosotros admitía su nerviosismo, y me inclino a pensar que todos escondíamos una pequeña inquietud. ¿Qué veríamos al llegar allí? Una vasta e interminable llanura nunca vista por el ojo humano, ni hollada por el hombre, o… No, eso no era posible; a la velocidad a la que habíamos viajado, debíamos ser los primeros, no nos cabía la menor duda. Y sin embargo aún quedaba un mínimo resquicio, y la duda nos iba corroyendo y nunca nos dejaba en paz.
—¿Qué demonios está rastreando Uroa? —Era Bjaaland quien hacía esta observación, uno de aquellos días, mientras marchaba junto a su trineo hablando con él—. Y lo más extraño es que está siguiendo el rastro del sur. Y eso no puede ser.
Mylius, Ring y Suggen mostraban el mismo interés por la dirección sur; era extraordinario ver como levantaban sus cabezas, con gesto de curiosidad ante cualquier detalle, con sus narices al aire olfateando el anhelado Sur. Uno podía llegar a pensar que realmente iban a encontrar algo importante allí.
Desde 88° 25’ tanto el barómetro como el hipsómetro indicaban un lento pero seguro descenso de la planicie. Fue una agradable sorpresa para todos nosotros; no sólo habíamos encontrado la parte más alta de la planicie, sino también la bajada al otro lado. Esto era muy importante para tener una idea de cómo estaba constituida toda la planicie. El 9 de diciembre las observaciones y nuestras estimaciones variaban en menos de un kilómetro. El mismo resultado obtuvimos el día 10: las observaciones nos dieron dos kilómetros menos de lo calculado. El tiempo continuaba de manera similar a los días precedentes: ligera brisa del sudeste, temperatura -28° C, superficie de nieve suelta, aunque tanto los esquís como los trineos se deslizaban bien. Día 11, mismas condiciones: temperatura -25° C, observaciones y cálculos coincidían exactamente. Nuestra latitud era 89° 15’ S. El día 12 alcanzamos 89° 30’; los cálculos daban un kilómetro menos que las observaciones. La marcha y la superficie eran buenas como siempre. Tiempo espléndido: calma y sol brillante. Las observaciones a mediodía del 13 nos dieron 89° 37’ S, y nuestros cálculos 89° 38,5’. Nos detuvimos esa tarde después de una marcha de trece kilómetros y acampamos a 89° 45’, según nuestros cálculos.
El tiempo al final de la mañana había sido tan bueno como anteriormente; por la tarde tuvimos una nevada del sudeste. Esa noche en la tienda fue como la víspera de una fiesta. Sentíamos que el gran evento estaba a punto de llegar. Nuestra bandera estaba fuera, sujeta sobre los mismos bastones de esquiar. La enrollamos y la dejamos tumbada a un lado, preparada para cuando llegase su momento. Durante la noche me desperté varias veces con el mismo sentimiento que recordaba de niño la noche antes de Navidad, una intensa expectación por ver qué iba a ocurrir. Por lo demás, creo que dormimos tan bien como cualquier otra noche.
En la mañana del 14 de diciembre, el tiempo era magnífico, como si todo estuviera preparado para llegar al Polo. No estoy del todo seguro, pero creo que despachamos nuestro desayuno más rápido que de costumbre, y en seguida salimos de la tienda, aunque debo admitir que siempre lo hacíamos con cierta diligencia. Comenzamos la marcha como de costumbre: un guía abriendo camino, Hanssen, Wisting, Bjaaland y el hombre de reserva esperando su turno para ponerse en cabeza. A mediodía alcanzamos 89° 53’ según nuestras estimaciones, y estábamos preparados para cubrir el resto en una etapa. A las 10 de la mañana se levantó una ligera brisa del sudeste que dejó todo cubierto de nubes, por lo que no pudimos medir la latitud al mediodía; sin embargo, estas no eran muy compactas, con lo que de vez en cuando podíamos ver algunos rayos de sol entre medias. La marcha de ese día fue un tanto diferente a la de otros días; algunas veces los esquís se deslizaban bien, y otras bastante mal. Avanzamos mecánicamente, igual que otras veces; no hay mucho más que decir, pero estábamos ojo avizor. Hanssen estiraba el cuello, esforzándose por divisar unos pocos metros más allá. Le había aconsejado, antes de comenzar la marcha, que estuviese atento para ver si había algo que mereciese la pena, y ciertamente lo hacía con ganas. Pero por mucho que se esforzaba, lo único que podía describir era una llanura sin fin que se extendía frente a nosotros. Los perros habían dejado de olfatear y aparentemente habían perdido el interés por las regiones cercanas al eje de la tierra.
A las tres de la tarde, los guías de los trineos gritaron ¡Alto! a la vez. Habían examinado cuidadosamente los medidores de distancias, y todos marcaban la distancia total —según nuestros cálculos— que había hasta el Polo. Habíamos alcanzado la meta, el viaje había terminado. No puedo decir —aunque sé que resultaría más efectista— que hubiera logrado el objetivo de mi vida. Sería un poco descarado por mi parte. Debo ser más honesto y admitir rotundamente que, en ese momento, no conocía a nadie colocado en un lugar tan diametralmente opuesto a la meta de su vida que yo. Las regiones del polo Norte —bueno, sí, el mismísimo polo Norte— me habían atraído desde la niñez, y ahora me encontraba en el polo Sur. ¿Puede alguien imaginar algo tan contradictorio?

El equipo de Admunsen
Habíamos estimado que estábamos en el Polo. Evidentemente, todos nosotros sabíamos que este no era el punto exacto; era imposible con el tiempo que hacía y con los instrumentos a nuestra disposición acertar con el punto concreto. Pero estábamos tan cerca que quizá simplemente estuviera a unos cuantos kilómetros y eso no tenía la más mínima importancia. Nuestra intención era marcar un círculo alrededor de este campamento, con un radio de veinte kilómetros, y con eso estaríamos satisfechos. Después de hacer el alto, nos reunimos y nos felicitamos mutuamente. Teníamos buenos motivos para congratularnos después de todo lo que habíamos logrado; creo que ese sentimiento quedó reflejado en el fuerte apretón de manos que nos dimos unos a otros. Después, procedimos a realizar el mayor y más solemne acto de todo nuestro viaje, plantar nuestra bandera[28]. El orgullo y el cariño brillaban en nuestros ojos mientras contemplábamos la bandera desplegarse con un fuerte latigazo y comenzar a ondear sobre el Polo. Había determinado que el acto de plantar la bandera —el histórico evento— tenía que realizarse entre todos. No lo tendría que hacer uno solo, sino todos los que habían arriesgado sus vidas en el esfuerzo y habían permanecido juntos contra viento y marea. Era la única forma en que podía demostrar mi gratitud a mis camaradas en este desolado lugar. Todos ellos comprendieron y aceptaron la intención de mi ofrecimiento. Cinco ajadas manos, casi congeladas, sujetaron el mástil desplegando la bandera al aire, y lo clavaron como los primeros en llegar al polo Sur geográfico. «Así, todos en uno, te plantamos, amada bandera, en el polo Sur, y damos el nombre de Rey Haakon VII a la planicie en la que ondeas». Ese momento será recordado por todos los que estuvimos allí.

Amundsen toma datos a su llegada al Polo Sur
En estas regiones, uno pierde la costumbre de las ceremonias largas —cuanto más cortas, mejor—. Cada día la vida comienza de nuevo. Una vez que montamos la tienda, Hanssen se dispuso a sacrificar a Helge, y le costó mucho separarse de su mejor amigo. Helge había sido un perro especialmente útil; había tirado del trineo de la mañana a la noche sin la más mínima protesta, había sido un brillante ejemplo para todo el equipo. Pero durante la última semana había decaído bastante y cuando llegamos al Polo sólo era una sombra de lo que había sido. Era una carga para los demás, ya que le era imposible hacer su trabajo. Un golpe en la cabeza y Helge dejó de vivir. Se dice que «lo que para uno es muerte, para otros es vida», y que lo mejor que pueden hacer estos perros es servir para comida. Descuartizamos a Helge en ese mismo lugar y en un par de horas no quedaban más que sus dientes, una matas de pelo y la punta del rabo. Era el segundo perro que perdíamos de los dieciocho que llevábamos. Major, uno de los mejores perros del equipo de Wisting, nos dejó a 88° 25’ S y nunca volvió. Estaba totalmente agotado y debió marcharse para morir. Ahora teníamos dieciséis perros y tratamos de repartirlos en dos equipos iguales, abandonando el trineo de Bjaaland.
Evidentemente, esa tarde hubo celebración en la tienda; no es que se descorchase champán, ni corriese el vino, no. Nos contentamos con un poco de carne de foca para cada uno; estaba buena y nos sentó bien. Este fue el único signo de la fiesta. Afuera, la bandera ondeaba con la brisa. Dentro de la tienda, la conversación era animada y hablamos de muchas cosas. También, quizá, en nuestro interior enviábamos mensajes a casa anunciando lo que habíamos hecho.
Todo lo que llevábamos ahora con nosotros, teníamos que marcarlo con las palabras «Polo Sur» y la fecha, para que después nos sirviese de recuerdo. Wisting demostró ser un grabador de primera, por lo que se le amontonaron los artículos a grabar. El tabaco —de fumar— nunca había hecho su aparición en la tienda. De vez en cuando había visto a alguno con tabaco de mascar, pero ahora esto iba a cambiar. Había llevado conmigo una vieja pipa de brezo, en la que había inscripciones de muchas de las regiones árticas, y ahora deseaba escribir en ella «Polo Sur». Cuando mostré mi pipa y me dispuse a marcarla, recibí un inesperado regalo: Wisting me ofreció tabaco para lo que quedaba de viaje. Él tenía algunas porciones en su macuto, pero prefirió vérmelas fumar. ¿Puede alguien aceptar semejante oferta en este lugar, y más cuando, dicho sea de paso, procede de un hombre muy aficionado a fumar después de las comidas? Es algo que no se puede entender del todo. Acepté la oferta saltando de alegría, y de regreso a casa pude disfrutar cada tarde de una pipa de fresco y agradable tabaco. ¡Ah! Este Wisting me mimó demasiado. No sólo me dio tabaco cada tarde, sino que, cuando caí en la tentación de encender la pipa por la mañana, él se tomó la molestia de cortar el tabaco y rellenar la pipa, tanto si hacía frío como calor.
Aunque nuestra charla no nos hizo olvidarnos de otras cosas. Como no habíamos medido nuestra posición al mediodía, tendríamos que intentarlo a medianoche. De nuevo el cielo estaba luminoso y parecía que la medianoche era buen momento para hacer observaciones. De todas formas, antes de que llegara el momento decidimos meternos en el saco y echar una cabezada. Con tiempo suficiente —poco después de las 11 de la noche— estábamos de nuevo fuera y preparados para medir la altura del sol; el tiempo era muy bueno y la oportunidad era excelente. Los cuatro navegantes teníamos que compartir el momento y, como de costumbre, permanecimos observando el curso del sol. Era una tarea de paciencia, pues la diferencia de altitud del sol ahora era muy pequeña. El resultado al que finalmente llegamos fue de gran interés y demostraba claramente lo poco fiables que son estas mediciones en estos lugares. A las doce y media de la noche dejamos nuestros instrumentos, satisfechos con nuestro trabajo y bastante convencidos de haber podido medir la latitud del sol justo a medianoche. Después de hacer nuestros cálculos, nos dio un resultado de 89° 56’. Todos nos mostramos contentos con esta cifra.
Ahora tendríamos que prepararnos para hacer un círculo alrededor del campamento con un radio aproximado de veinte kilómetros. Esto no significaba que tuviéramos que hacer un círculo propiamente dicho con este radio; eso nos llevaría varios días, y no era ese nuestro pensamiento. Lo haríamos de la siguiente forma: tres hombres irían en tres direcciones diferentes, dos caminarían formando un ángulo recto con respecto a la dirección que habíamos traído, y el tercero seguiría en línea recta. Para llevar a cabo este trabajo elegí a Wisting, Hassel y Bjaaland. Una vez terminadas nuestras observaciones, pusimos a calentar un poco de chocolate; el placer de estar fuera con un atuendo más bien ligero no nos había dejado entrar en calor. Según disfrutábamos de nuestro chocolate caliente, Bjaaland dijo: «Me gustaría comenzar con el círculo lo antes posible. Tendremos todo el tiempo que queramos para dormir al volver». Hassel y Wisting eran de la misma opinión y estuvieron de acuerdo en comenzar de inmediato el trabajo. Este es otro buen ejemplo del buen ánimo que reinaba en nuestra pequeña comunidad. Acabábamos de terminar nuestro día de trabajo —una marcha de unos treinta kilómetros— y ahora preguntaban si se les permitía marchar otros cuarenta más. Parecía que nunca se cansaban. Así que cambiamos esta comida por un pequeño desayuno —es decir, cada hombre comió lo que quiso de su ración de pan— y estuvieron listos para comenzar el trabajo. Hicimos tres pequeñas bolsas con material impermeable, y en cada una de ellas pusimos un papel indicando la posición de nuestro campamento. Además, cada uno de ellos llevaba una gran bandera cuadrada oscura del mismo material que la bolsa, la cual podía ser vista en la distancia. Como postes para las banderas elegimos los patines de los trineos que nos sobraban, los cuales eran largos —tres metros y medio— y fuertes; de todas formas, habíamos decidido abandonarlos en nuestro viaje de vuelta. Era importante aligerar lo máximo posible los trineos en el viaje de regreso.
Equipados de esta guisa, y con treinta bizcochos como ración extra, los tres hombres partieron cada uno en su dirección. Esta caminata no estaba libre de peligros y honra a estos tres hombres que, no sólo se dedicaron a ella sin ningún tipo de objeción, sino que además se emplearon con todas sus fuerzas. Permítaseme considerar por un momento el riesgo que corrieron. Nuestra tienda estaba situada en una llanura sin límites, sin marcas de ninguna clase, era una aguja en un pajar. Desde aquí, estos tres hombres tenían que recorrer una distancia de veinte kilómetros. Las brújulas hubieran sido muy útiles para esta marcha, pero sólo teníamos las que llevaban los trineos y estas eran demasiado pesadas. Por tanto, tenían que caminar sin ellas. Sólo tenían el sol para orientarse, y brillaba en el momento de iniciar la marcha, ¿pero cuánto podría durar? El tiempo era bueno, pero era imposible predecir cuándo podría cambiar. En el caso de tener la mala suerte de que el sol se ocultase, las propias huellas podrían ayudar. Pero confiar en sus propias huellas en estos lugares es algo peligroso. Antes de saber dónde estás, toda la llanura puede convertirse en una ventisca que borra las pisadas casi antes de hacerlas. Con los rápidos cambios de tiempo que habíamos experimentado, tal cosa era probable. No hay ninguna duda de que estos tres hombres, cuando dejaban la tienda a las dos y media, estaban poniendo su vida en peligro y ellos también lo sabían. Aunque si alguien piensa que por este motivo iban a hacernos una despedida solemne, está totalmente equivocado. En absoluto, los tres se desvanecieron entre risas y bromas, cada uno en su dirección.
Lo primero que hicimos Hanssen y yo, fue ponernos a organizar algunas cosas de escasa importancia; teníamos que hacer algo por aquí y por allá, pero sobre todo prepararnos para hacer una serie de observaciones que teníamos que llevar a cabo los dos juntos, como por ejemplo calcular con la mayor precisión posible nuestra posición. Después de la primera observación, vimos lo importante que era. Resultó que en vez de darnos una altura del sol más grande que la observación de medianoche, nos dio una más pequeña, lo que significaba claramente que nos habíamos apartado del meridiano que creíamos haber seguido. Lo primero que teníamos que hacer era fijar nuestra longitud y determinar la altura del sol, de forma que pudiéramos encontrar nuestra verdadera posición de una vez. Afortunadamente para nosotros, parecía que el buen tiempo se mantenía. Medimos la altitud del sol cada hora entre las seis y las siete de la mañana, y con esta observación encontramos, con bastante grado de precisión, nuestra latitud y la dirección del meridiano.
A eso de las nueve de la mañana comenzamos a esperar la vuelta de nuestros compañeros; según nuestros cálculos, ya deberían haber cubierto la distancia, cuarenta kilómetros. No fue hasta las diez en punto cuando Hanssen vio el primer punto negro sobre el horizonte y no mucho tiempo después el segundo y el tercero. Los dos dimos señales de alivio según se acercaban; los tres llegaron casi simultáneamente a la tienda. Le dijimos el resultado de nuestras observaciones; nuestro campamento estaba situado a unos 89° 54 30” S, con lo que el punto real del polo Sur quedaba dentro del círculo que habíamos hecho. Podíamos mostrarnos satisfechos con este resultado, pero con este tiempo tan bueno y con la impresión que teníamos de que podría seguir así, además de que nuestro almacén de provisiones era abundante, decidimos recorrer los diez kilómetros que nos faltaban para llegar lo más cerca posible al Polo. Mientras tanto, los tres caminantes se acostaron —no por que estuvieran cansados, sino porque era lo que tenían que hacer—, mientras Hanssen y yo continuamos con las observaciones.
Por la tarde repasamos de nuevo las provisiones antes de discutir nuestro futuro. Resultaba que teníamos alimentos suficientes para nosotros y nuestros perros para dieciocho días. Dividimos los dieciséis perros supervivientes en dos equipos de ocho y la carga del trineo de Bjaaland se repartió entre los de Hanssen y Wisting. El trineo sobrante se colocó de pie en la nieve, resultando ser una señal extraordinaria. También dejamos allí el medidor de distancias que llevaba sujeto; con los otros dos teníamos suficiente para nuestro viaje de vuelta; los tres habían demostrado su precisión. También dejamos atrás un par de cajas de provisiones vacías. Escribí con lápiz sobre un trozo de una caja la posición de nuestra tienda —Polheim—, que podría ser encontrada a diez kilómetros en dirección noroeste del cuadrante oeste de la brújula del trineo. Dejamos todo esto en orden aquel mismo día, y regresamos muy satisfechos.
A la siguiente mañana, 16 de diciembre, ya estábamos otra vez en pie muy temprano. A Bjaaland, quien había dejado la conducción del trineo para ser recibido con júbilo entre los que abríamos paso, se le confió de manera inmediata la honorable tarea de dirigir la marcha hacia el mismísimo Polo. Le asigné esta tarea, que todos consideramos una distinción, como señal de gratitud al valiente telemarker[29] por su preeminente trabajo en el desarrollo de esta modalidad de esquí. El líder que aquel día trazaría la ruta en línea recta, siguiendo la dirección de nuestro meridiano todo lo posible. Un poco detrás de Bjaaland iba Hassel, luego Hanssen, después Wisting, y un poco más atrás yo. De esta forma podía ir controlando la dirección de la marcha con mayor precisión y comprobar que no había una gran desviación. En esta ocasión Bjaaland demostró no tener rival abriendo la marcha; mantuvo completamente recta la dirección todo el tiempo. No se desvió ni una sola vez. Cuando llegamos al final del recorrido, aún pudimos ver claramente el trineo que habíamos colocado como señal y tomarlo de referencia, lo que nos indicó la absoluta rectitud de la marcha.
Eran las once de la mañana cuando llegamos a nuestro destino. Mientras unos montaban la tienda, otros preparaban todo para comenzar las observaciones. Construimos un sólido pedestal de nieve donde colocamos el horizonte artificial, y otro más pequeño donde descansaba el sextante cuando no se utilizaba. La primero observación se hizo a las once y media. Nos dividimos en dos equipos: Hanssen y yo en uno, Hassel y Wisting en el otro. Mientras un equipo dormía, el otro hacía las observaciones; los turnos eran de seis horas cada uno. El tiempo era magnífico, aunque el cielo no siempre estaba totalmente despejado. Una ligera, fina y vaporosa cortina se extendía por el cielo de vez en cuando para desaparecer rápidamente de nuevo. Esta capa de nubes no era lo suficientemente gruesa como para ocultar al sol, aun así parecía distorsionar a la atmósfera. El efecto era que el sol parecía no cambiar de altura durante horas, para después súbitamente dar un salto.
Tomamos observaciones cada hora durante un día completo. Era muy extraño acostarse a las seis de la tarde para levantarse a medianoche y encontrar que el sol aparentemente tenía la misma altura, y repetirlo a la seis de la mañana y de nuevo encontrar lo mismo. Evidentemente la altura había cambiado, pero era tan escasa que no se podía apreciar a simple vista. Para nosotros era como si el sol hiciera un círculo por el cielo a la misma altura. Las ocasiones en que hice los cálculos, coincidían con el meridiano de Framheim, por lo que continuamos estimando el tiempo con esta referencia. Pronto llegamos a la conclusión de que no estábamos totalmente en el Polo, pero tan cerca como podíamos esperar teniendo en cuenta nuestros instrumentos. Las observaciones, las cuales han sido remitidas a D. Antón Alexander, serán publicadas y sus resultados se recogen al final de este libro.
El 17 de diciembre completamos nuestras observaciones a mediodía y, ciertamente, hicimos cuanto pudimos. Para que fuera posible acercarnos unos cuantos centímetros al punto real del Polo, Hanssen y Bjaaland fueron siete kilómetros en dirección del último meridiano encontrado.
Bjaaland me dejó asombrado en la cena de aquel día. Los discursos no habían sido hasta ahora una característica del viaje, pero Bjaaland pensó, evidentemente, que había llegado la ocasión y nos sorprendió con una fluida oratoria. Mi asombro fue mayúsculo cuando, a la conclusión de su discurso, sacó una caja llena de puros y ofreció una ronda. ¡Un puro en el Polo! ¿Qué me dicen a eso? Aunque no todo terminó ahí. Una vez que la caja de puros había hecho la ronda, aún quedaban cuatro. Me emocioné cuando me la entregó diciendo las siguientes palabras: «Guárdela como recuerdo del Polo». Y guardo con cariño esa caja, como uno de los muchos recuerdos de afecto de mis compañeros durante aquel viaje. Los cigarros los repartí más tarde, en la víspera de Navidad, para celebrar la ocasión.
Una vez que la cena festiva en el Polo terminó, comenzamos la preparación para la partida. Primero pusimos la pequeña tienda que habíamos llevado para el caso de que tuviéramos que dividirnos en dos grupos. Estaba hecha por nuestro diestro constructor de velas, Rönne, y confeccionada con un material muy aislante, aunque ligero. Su color la hacía fácilmente visible sobre la blanca superficie. A su mástil le atamos otro, con lo que finalmente tenía una altura de cuatro metros. En su punto más alto colocamos una pequeña bandera noruega, y debajo un gallardete en el que pusimos Fram. Aseguramos la tienda con cuerdas por todos lados. Dentro de la tienda, en una pequeña bolsa, dejé una carta, dirigida a S. M. el Rey, dando información de todo lo que habíamos hecho. El camino a casa era largo y podían ocurrir muchas cosas que nos impidieran contar todo los que nos había sucedido. Junto con esta carta, escribí una corta epístola al capitán Scott[30], a quien di por hecho que sería el primero en encontrar la tienda. También dejamos otras cosas, como un sextante con horizonte de cristal, la caja de un barómetro, tres fundas para las botas de piel de reno, algunas ropas de abrigo y guantes.
Cuando colocamos todo dentro, fuimos entrando de uno en uno para escribir nuestros nombres en una madera sujeta al mástil. Entonces nos encontramos con las felicitaciones de nuestros compañeros por el éxito del viaje, con los siguientes mensajes escritos en trozos de cuero cosidos a la tienda: «Buena suerte» y «Bienvenido a 90°». Estos buenos deseos, que encontramos de forma inesperada, nos animaron mucho el espíritu. Estaban firmados por Beck y Rönne. Tenían mucha fe en nosotros. Una vez que terminamos, salimos fuera y atamos la puerta con sus cuerdas, de manera que no hubiera posibilidad de que penetrara el viento y la tirase.
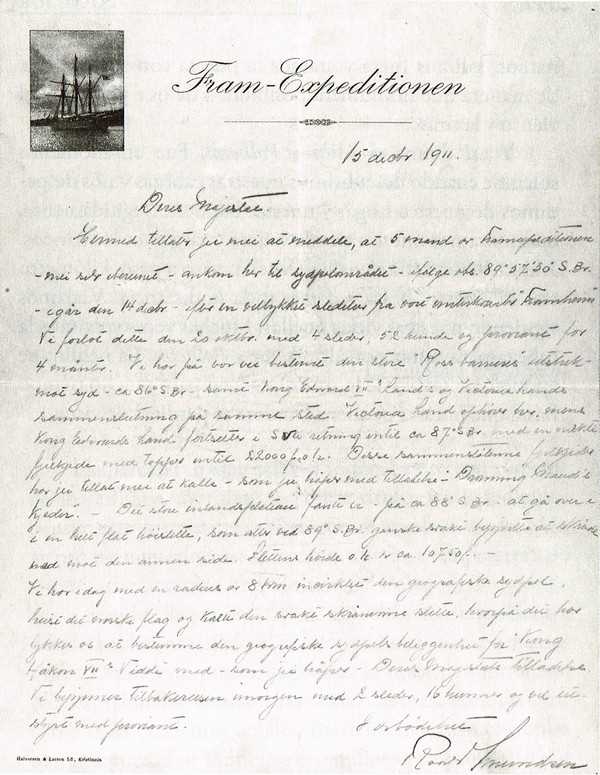
Carta que Amundsen dejó en la tienda de Polheim para el
Rey Haakon VII Junto a esta dejó una para el capitán Scott cuyo
contenido puede leerse en la nota [30]. A
sabiendas de los acontecimientos posteriores, el texto de la carta
a Scott posee un terrible dramatismo que no tenía en su momento;
sobre todo su final: «Le deseo un feliz regreso»
Y así dimos el adiós a Polheim. Fue un momento solemne cuando descubrimos nuestras cabezas y nos despedimos de nuestro hogar y nuestra bandera. Seguidamente, desmontamos nuestra tienda viajera y cargamos los trineos. Ahora comenzaba el viaje de vuelta, paso a paso, kilómetro tras kilómetro, hasta recorrer toda la distancia. Viajamos siguiendo nuestras viejas huellas. Muchas veces volvimos la cabeza para mirar por última vez a Polheim. La neblina se apoderó de nuevo de la atmósfera y no pasó mucho tiempo hasta que nuestra pequeña bandera se perdiera de vista.

«Y así dimos el adiós a Polheim. Fue un momento solemne
cuando descubrimos nuestras cabezas y nos despedimos de nuestro
hogar y nuestra bandera»