27
El tren procedente de Bristol con destino a Swansea tarda casi dos horas en llegar, y aunque me muero por ver el mar, me alegro de poder estar sola y tener tiempo para pensar. No he dormido nada durante mi detención, no he logrado dejar de pensar mientras esperaba a que amaneciera. Tenía miedo de que, si cerraba los ojos, regresaran las pesadillas. Por eso he permanecido despierta, sentada sobre el colchón de plástico y escuchando los gritos y golpes sordos procedentes de ambos lados del pasillo. Esta mañana, la carcelera me ha ofrecido ducharme y me ha señalado un espacio entre dos paredes de cemento, situado en un rincón del pabellón para mujeres. Las baldosas estaban mojadas, y había un puñado de pelos tapando el desagüe, cual araña aplastada. He rechazado el ofrecimiento, y el hedor de la sala de detenciones todavía está impregnado en mi ropa.
Han vuelto a interrogarme, la agente y el tipo mayor. Estaban desesperados por mi silencio, pero no van a obligarme a contar más detalles.
—Yo lo maté —repetí—, ¿no basta con eso?
Al final me han dejado en paz y me han sentado en el banco metálico de la sala de detenciones, junto al mostrador, mientras hablaban en susurros con el sargento.
—Vamos a liberarla bajo fianza —me ha dicho al final el inspector Stevens, y yo lo he mirado sin entender hasta que él me ha explicado qué quería decir. No esperaba que me soltaran y me he sentido culpable por el alivio que me ha producido saber que tenía un par de semanas más de libertad.
Las dos mujeres sentadas al otro lado del vagón se bajan en Cardiff con un montón de bolsas de la compra y están a punto de olvidarse el abrigo. Se dejan un ejemplar del Bristol Post, y yo lo hojeo, aunque sin intención de leerlo en profundidad.
La noticia está en primera plana: «Detienen a la conductora del atropello con fuga».
Empiezo a respirar con agitación y leo el artículo en diagonal para localizar mi nombre; lanzo un suspiro de alivio cuando veo que no lo han publicado.
«Una mujer de unos treinta años ha sido detenida en relación con la muerte del niño de cinco años Jacob Jordan, fallecido en noviembre de 2012, víctima de un atropello con fuga en Fishponds. La mujer ha quedado en libertad bajo fianza y debe presentarse en la comisaría central de policía de Bristol dentro de un mes».
Me imagino el periódico en todos los hogares de Bristol: familias que sacuden la cabeza y abrazan a sus pequeños con más fuerza. Releo el artículo para comprobar que no me he saltado nada que pudiera revelar dónde vivo, y luego lo doblo de forma que el artículo no quede a la vista.
En la estación de autobuses de Swansea busco una papelera y tiro el periódico colocándolo bajo las latas de Coca Cola y los envoltorios de comida rápida desechados. Tengo las manos manchadas de tinta, e intento quitármela a base de frotar, pero mis dedos están negros.
El autobús con destino a Penfach se retrasa y cuando por fin llego al pueblo se está haciendo de noche. La tienda de la oficina de correos sigue abierta, y cojo una cesta para comprar algo de comida. La tienda tiene dos mostradores, uno en cada extremo, ambos atendidos por Nerys Maddock, ayudada por su hija de dieciséis años cuando sale del colegio. Comprar sobres en el mostrador del colmado es igual de imposible que comprar una lata de atún en el de la oficina de correos, por eso hay que esperar a que Nerys cierre la caja registradora y vaya corriendo hasta el otro lado de la tienda, a la caja del extremo opuesto. Hoy es la hija la que atiende en el mostrador del colmado. Lleno una cesta con huevos, leche y fruta, cojo un saco de pienso para perros y coloco la compra sobre el mostrador. Sonrío a la chica, que siempre ha sido simpática conmigo, y ella levanta la mirada de la revista que está leyendo, pero no dice nada. Me mira de arriba abajo, y luego vuelve a dirigir la mirada hacia el mostrador.
—¿Hola? —digo. Mi creciente incomodidad convierte el saludo en pregunta.
Suena la campanilla de la puerta de entrada y una mujer mayor, a la que reconozco, entra en la tienda. La chica se levanta y llama a gritos a alguien de la habitación contigua. Dice algo en galés, y, en cuestión de segundos, Nerys se reúne con ella en la caja registradora.
—Hola, Nerys, me llevo esto. ¿Me cobras, por favor? —digo. Nerys tiene una expresión tan impávida como su hija, y me pregunto si habrán tenido una discusión entre ambas. Mira a lo lejos, no a mí, y se dirige a la mujer que tengo detrás.
—Alla i eich helpu chi?
Inician una conversación. Las palabras galesas me suenan tan incomprensibles como siempre, pero las miradas ocasionales en mi dirección, y el desprecio en la mirada de Nerys, me dejan su significado muy claro. Están hablando sobre mí.
La mujer me rodea y entrega el dinero para pagar su periódico, y Nerys abre la caja registradora. Levanta mi cesta con la compra y la deja al otro lado del mostrador, a sus pies, y luego se vuelve para dirigirse hacia la tienda.
El calor que siento en las mejillas hace que me arda toda la cara. Vuelo a meter el monedero en el bolso y doy media vuelta, tan desesperada por salir de la tienda que me tropiezo con un expositor y provoco que los paquetes de preparado para salsa se caigan al suelo. Oigo un chasquido de desaprobación antes de poder abrir la puerta entre grandes esfuerzos.
Camino a toda prisa por el pueblo, sin mirar a izquierda ni derecha por miedo a una nueva confrontación, y cuando por fin llego al parque de caravanas estoy llorando de forma incontrolable. La persiana de la tienda está levantada, lo que supone que Bethan está ahí, pero no me atrevo a entrar y verla. Sigo por el camino hacia mi casa y hasta ese momento no me doy cuenta de que el coche de Patrick no estaba en el aparcamiento del parque de caravanas. No sé por qué esperaba que estuviera allí —no lo llamé desde la comisaría, así que es imposible que sepa que he vuelto—, pero su ausencia me deja una sensación de recelo. Me pregunto si se ha quedado en casa, o si se marchó en cuanto la policía me llevó detenida; si ya no querría saber nada más de mí. Me consuelo pensando que, aunque le haya resultado fácil alejarse de mí, es imposible que haya abandonado a Beau.
Con la llave en la mano, observo que las manchas rojas de la puerta no son debidas a una ilusión óptica, proyectadas por el sol del ocaso, sino manchas de pintura, pintadas a brochazos con un manojo de hierbas que ahora descansa tirado junto a mis pies. Las palabras han sido escritas a toda prisa; hay goterones de pintura sobre el escalón de piedra.
VETE.
Miro a mi alrededor, esperando por algún motivo descubrir que alguien está vigilándome, pero cada vez está más oscuro y no veo nada más allá de unos metros de distancia. Me estremezco y me peleo con la llave, y pierdo la paciencia con la tozuda cerradura y doy una patada a la puerta con toda la fuerza de la frustración. Un fragmento de pintura desconchada sale volando y vuelvo a patearla, mi emoción reprimida se libera con una furia repentina e irracional. No contribuye a que funcione la cerradura, por supuesto, y al final lo dejo y apoyo la frente contra la puerta de madera hasta que me tranquilizo lo suficiente para intentar hacer girar la llave.
La casa está fría y desolada, como si se hubiera unido al pueblo en su deseo de que me vaya. Sé, sin necesidad de llamarlo, que Beau no está, y cuando entro en la cocina para ver si la calefacción está encendida veo una nota manuscrita sobre la mesa.
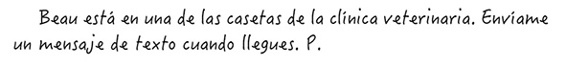
Me basta con eso para saber que todo ha terminado. No puedo evitar que se me salten las lágrimas y me froto los ojos con fuerza para que dejen de humedecerme las mejillas. Me recuerdo a mí misma que he sido yo la que ha escogido este camino y que debo recorrerlo.
Apelando a la amabilidad de Patrick, le envío un mensaje y él me contesta diciendo que me traerá a Beau después del trabajo. Esperaba, en cierto modo, que me lo enviara con alguien, y me siento al mismo tiempo ansiosa e inquieta ante la idea de verlo.
Tengo dos horas antes de que llegue. Ya es de noche, pero no quiero quedarme aquí. Vuelvo a ponerme el abrigo y salgo. La playa es un lugar curioso para pasear de noche. No hay nadie en lo alto del acantilado, y camino hasta la orilla y me quedo junto al agua, y mis botas desaparecen durante unos segundos mientras los últimos flecos de cada ola me alcanzan. Doy un paso adelante y el agua me lame el borde de la pernera del pantalón. Siento cómo la humedad va ascendiendo por mis piernas.
Y sigo avanzando.
La inclinación del suelo de arena de Penfach es gradual, puedes adentrarte cientos de metros en el mar hasta que el suelo empieza a ser más profundo y se hunde. Contemplo el horizonte y voy poniendo un pie tras otro, y siento cómo la arena me succiona por los pies. El agua me llega por encima de las rodillas y me salpica las manos, y pienso en cuando jugaba en el mar con Eve, cada una con un cubo bien sujeto, lleno de algas, y saltando sobre las olas de cresta espumosa. Hace un frío gélido, y mientras el agua se arremolina alrededor de mis muslos me quedo sin respiración, pero sigo avanzando. Ya no pienso, solo camino, camino para adentrarme en el mar. Oigo un rugido pero, si procede del mar, no logro saber si es una advertencia o una llamada. Cada vez me cuesta más moverme: las olas me llegan al pecho y tengo que empujar mucho para mover las piernas a pesar de la fuerza del oleaje. Y entonces me caigo; piso en el vacío y me hundo. Me obligo a no nadar, pero no escucho esa voz y mis brazos empiezan a moverse por libre. De pronto pienso en Patrick, obligado a buscar mi cadáver hasta que la marea lo arrastre a la orilla, magullado por las rocas y comido por los peces.
Como si me hubieran dado una bofetada en toda la cara, sacudo la cabeza con violencia e inspiro una bocanada de aire. No puedo hacerlo. No puedo pasar la vida huyendo de mis errores. Estoy muerta de miedo y he perdido de vista la orilla. Me muevo en círculos antes de que las nubes se desplacen y dejen a la vista la luna que brilla sobre los acantilados, muy por encima de la playa. Empiezo a nadar. Me he alejado mucho desde el momento en que dejé atrás la plataforma de arena, y aunque pataleo hacia abajo, en busca de un punto de apoyo, no encuentro más que agua helada. Una ola me golpea y trago agua salada; me dan arcadas mientras intento respirar entre toses. La ropa mojada tira de mí hacia abajo, y no logro quitarme las botas atadas con cordones ni dando patadas, y su peso me sumerge aún más.
Me duelen los brazos y siento una presión en el pecho, pero todavía pienso con claridad y aguanto la respiración para meter la cabeza bajo el agua, y me concentro en mover las manos rítmicamente al atravesar las olas. Cuando saco la cabeza para tomar aire, creo que estoy algo más cerca de la orilla, y repito el movimiento una y otra vez, una y otra vez. Doy una patada en dirección al fondo y noto algo con la punta de la bota. Doy un par de brazadas más y vuelvo a patear, y esta vez toco fondo. Nado y me arrastro para salir del mar, con agua salada en los pulmones, los oídos y los ojos, y cuando llego a la arena seca, me pongo a gatas e intento recuperar la estabilidad antes de levantarme. Estoy temblando de forma incontrolable: por el frío y por la conciencia de ser capaz de hacer algo tan imperdonable.
Cuando llego a casa me quito la ropa y la dejo en el suelo de la cocina. Me pongo varias capas de prendas secas, bajo la escalera y enciendo la chimenea. No oigo acercarse a Patrick pero sí el ladrido de Beau, y antes de que Patrick llame a la puerta yo ya le he abierto. Me agacho para saludar a Beau, y para disimular mi inseguridad a la hora de ver a Patrick.
—¿Vas a entrar? —digo cuando por fin me pongo de pie.
—Tengo que volver.
—Quédate un minuto. Por favor.
Hace una pausa y luego entra y cierra la puerta tras él. No hace el gesto de ir a sentarse y nos quedamos de pie un rato; Beau está en el suelo, entre ambos. Patrick mira la cocina, sin dirigirse a mí, y clava la vista en el charco de agua que ha dejado mi ropa mojada. Una expresión de confusión le nubla la mirada, pero no habla, y en ese momento me doy cuenta de que cualquier sentimiento que haya tenido hacia mí se ha evaporado. No le importa el motivo por el que mi ropa está empapada; ni por qué incluso el abrigo que me regaló está chorreando. Lo único que le importa es el terrible secreto que le he ocultado.
—Lo siento. —Es inapropiado que lo diga, pero lo siento de verdad.
—¿Por qué lo sientes? —No piensa ponérmelo fácil.
—Siento haberte mentido. Debería haberte contado que había… —No puedo terminar la frase, pero Patrick se adelanta.
—¿Matado a alguien?
Cierro los ojos. Cuando los abro, Patrick está yéndose.
—No sabía cómo contártelo —digo, atropellándome al hablar por pura ansiedad de soltarlo todo—. Tenía miedo de lo que pensarías.
Niega con la cabeza, como si no supiera qué hacer conmigo.
—Dime una cosa: ¿dejaste a ese niño y te largaste con el coche? Puedo entender lo del accidente, pero no que te marcharas sin intentar ayudarlo. —Me mira a los ojos en busca de una respuesta que no puedo darle.
—Sí —digo—. Sí que lo hice.
Abre la puerta con tanta fuerza que tengo que apartarme, y se marcha.