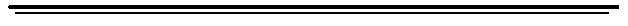
CAPÍTULO XX
Aun no se le había ocurrido que mataría a Adrian y que ése era el único desenlace lógico. Pero, después de los otros crímenes, le pareció tan inevitable como que todos los ríos vayan a dar al mar. En aquel instante, la profunda y aterciopelada oscuridad de su mente concibió otro proyecto. No se trataba de que el mundo se viera libre de Adrian, aunque el mundo debía liberarse de toda vana dictadura. Existía otra solución si estaba en ella poder cumplirla (y tenía la certeza de que sólo se trataba de esperar). ¿Por qué iba a pensar que se trataba de una locura, de otro método de salvaje exterminio como los demás? A esta distinta conclusión llegaría muy pronto, a través de un amor con que no había contada y cuando ya resultaba demasiado tarde. Personas muy diferentes se unían, según podía corroborarlo por propia experiencia, pero no pensó que pudiera suceder dos veces, y que esa unión resultase feliz y no desgraciada. La vida estaba llena de sorpresas, por ejemplo, recobrar la salud (muy poca gente se daba cuenta de que uno podía reponerse) o hallarse loco. La corriente había estado fluyendo durante un tiempo al parecer interminable, y sin embargo no hubo ninguna señal preventiva, ninguna evidente manifestación de los peligros de la cólera. Todo se hallaba tan tranquilo que nadie podría haber dado un toque de atención. A Adrian lo cegaba demasiado su vanidad para darse cuenta. Ningún otro lo había advertido y, menos que nadie, ella misma, que no quería darse cuenta. Permaneció muy sosegada a sus pies, en la actitud de adoración que a él le encantaba. En cuanto terminó de hablar y de tomar té, fue a darse un baño. Y ya se habían hecho las dos de la mañana.
Cuando Adrián se bañaba cerraba la puerta del baño con llave. En ocasiones semejantes, esperaba otro tanto de ella, porque cierta vez, por supuesto ignorando que ella estaba adentro, él entró a lavarse las manos. Lanzó una exclamación de embarazo, se sonrojó y salió del lugar prudentemente. Luego, se vio obligado a reprenderla con estas pocas palabras: “—Thelma, te olvidaste de cerrar con llave la puerta.”
¡Conque bañarse también era tabú!
Esa noche descubrió, un poco tarde, que no le había dejado toalla. Le llevó una a la puerta del baño y le dijo:
—Siento que no tengas toalla, Adrian, pero no te esperaba hasta el lunes...
—Uno debería estar preparado para cualquier eventualidad, Thelma —sonó su voz desde dentro, con tono de conferenciante— Deja la toalla en el picaporte. ¿La entibiaste?
Cuando iban a la playa había que desplegar su toalla al sol para que se entibiase y él se vestía y desvestía con todo recato detrás de las altas rocas.
—Sí, está tibia.
AI cabo de un rato oyó rechinar la llave, estilo Gestapo. Desde el dormitorio vislumbró su brazo lampiño y esa mano nervuda que “podría haber tocado cualquier instrumento”.
La puerta del baño volvió a cerrarse previsoramente con llave. “¿Previsión contra qué?”, se preguntó Thelma. Se metió en la cama, aturdida por ese monólogo de tres horas. Toda la conversación había versado sobre Adrian, sobre sus últimas victorias.
Cerró los ojos al darse cuenta de que la invadía el violento deseo de que su marido fracasase en alguna forma, aunque más no fuera para cambiar un poco. No importaba en qué, pero aunque fuese un poco. Nunca había fallado en el cricket, ni tampoco lo habían derrotado en el squash, ni en ninguna empresa del espíritu. Nunca podían cercarlo con un argumento, sorprenderlo en puntos de vista o en juicios erróneos. Sus pensamientos eran siempre los correctos, al igual que sus actos. Cualquiera de sus actos parecía irreprochable. No era descortés ni mezquino. Un marido modelo. No le pegaba ni la dejaba morir de hambre. ¿No era un marido modelo entonces?
Bueno, en cualquier forma, si uno opinase lo contrario, Adrian se sentiría confundido, lo mismo que sus amistades. Además, no podía probar tal acusación. Lo único que se podía probar era su perfección en todo aspecto imaginable. Asimismo, Thelma no dudaba de que su folleto, como decía Hodges, sería un éxito de librería. En las vidrieras haría poner su nombre en letras bien visibles: Adrian Winterton.
Lo podía ver esponjándose en la estación de Charing Cross, o en las vidrieras de The Times Book Club, y ella un poco detrás. Adrian sonreiría frente a los pulidos cristales, mostrando sus largos dientes.
La invadió entonces el violento deseo de que el libro fracasase miserablemente y tuviera las críticas más aplastantes, o de que no lo publicasen en absoluto. Sobre todo esto último, porque si ocurría lo primero diría que todos los críticos eran envidiosos, ignorantes y que tenían prejuicios. Y como eso no era nada difícil, siempre saldría ganando.
Thelma se durmió y tuvo el agradable sueño de que Robert Hodges se negaba a publicar el libro y le devolvía el original con una carta sumamente grosera. ¡Pero sólo era un sueño! Al día siguiente, durante el desayuno y luego de un poco de Lohengrin, le leyó algunas partes del manuscrito, manifestándole en varias oportunidades el agrado y la fe que le proporcionaban los nuevos pasajes agregados. Mientras se hallaban en esto, la tensión dramática del preludio de Lohengrin comenzó a filtrarse en Thelma en la forma más extraña. ¡Resultaba un tanto electrizante! Tuvo deseos de manejar la batuta, como él, sobre la mesa del desayuno. ¡Era pasmoso! ¡Quizás estuviera volviéndose intelectual!
Ante tal pensamiento se sintió singularmente histérica y dejó escapar su risa desatada. Al tratar de reprimirla, se transformó en una convulsión.
Adrian se hallaba leyendo un pasaje literario en el que relataba cómo entendía el crimen y la locura, y que no sólo podía curarlos, sino observarlos y prevenirlos. Era algo que tenía que ver con “el amor, opuesto al odio, y el egoísmo opuesto a la generosidad, Thelma. Si fuéramos menos egocéntricos y pensáramos en los demás más bien que en nosotros mismos, entonces las guerras ya no ... ¿Qué te hace gracia, Thelma?"
Dejó de leer de repente, rojo como el almohadón de su silla.
—Perdóname —se disculpó—. Pensaba en algo gracioso...
Adrian juntó ruidosamente las cuartillas y las puso con cierta severidad sobre la mesa. Preferían los manteles individuales de material plástico, porque eran más artísticos que los comunes.
De los millones de chimeneas londinenses un humo azul y blanco ascendía en volutas, como una cabellera nítidamente peinada. Thelma se sonó la nariz sin necesidad.
—Me parece que he estado hablando de cosas que están un poco más allá de tu alcance, querida. De modo que no volveré a tocar el tema. —Entornó los ojos y luego de una breve pausa le dijo, desconcertado—: Hablemos de otra cosa. Debo decirte que no he dormido en toda la noche, Thelma. —De pronto levantó sus ojos y la contempló.
Antes de que agregara nada, Thelma adivinó de qué se trataba. Volviendo a entornar los ojos, Adrian le preguntó:
—¿Estuvo en tu dormitorio Robert Hodges?
En el tono de su voz advirtió que se trataba de un tema tabú y que no iba a permitir que la conversación adquiriera mayor desarrollo. Interesada, Thelma arribó a la nueva teoría de que su marido, por vanidad, no podía permitirse la verificación de que otros realmente hubiesen tomado algo suyo en calidad de préstamo. Por lo mismo, su engreimiento le otorgaba la absoluta certeza de que con sus últimas tácticas ganaba todo sin perder en verdad nada. En otras palabras, que podía disfrutar perfectamente de la escena de perdón, aunque sabía que ella no había hecho nada para ser perdonada. Seguiría conservando a Robert al alcance de su mano, pero además podría decir, como en ese momento:
—Tal vez sea mejor no volver a hablar de ello, Thelma. Dices que tu conducta ha sido honesta, de modo que no dudaré de tus palabras. Pero no creo conveniente que mamá se entere de ello.
Mientras hablaba se miraba la nariz, y en cuanto terminó de decir esas palabras sonó el timbre, impidiendo toda respuesta de Thelma.
Era Mrs. Barker. Mientras sonaba el timbre, Adrian la palmeó, perdonándola, en el hombro izquierdo.
—Tienes un marido como no hay otro, Thelma...
—Comienzo a darme cuenta, Adrian —le contestó con mansedumbre.
Él se hallaba simplemente encantado. Por fin sentía que su mujer empezaba a aprender.
—Bueno, entonces ve a abrir la puerta.
Ambrosine Barker tenía la impresión de que a medida que se hacía más vieja, menos comprensibles le resultaban las cosas. En verdad, cada persona era un misterio.
Durante una hora entera había estado sentada con los Winterton (al parecer, Mr. Winterton había regresado inesperadamente) y sin embargo ninguno de los dos pronunció una sola palabra sobre lo que más la intrigaba.
Hizo todos los esfuerzos por averiguar algo, sin contar las más francas insinuaciones: “—Espero que Mrs. Winterton le habrá dicho que bajó a vernos, Mr. Winterton..." y cosas por el estilo. No quería preguntarle abiertamente si sabía que su mujer había pasado varias noches con ellos, porque era necesario ser prudente con los matrimonios. Cierta vez, había dicho a la esposa de un sargento, en tren de conversación, “¡qué encantadora la sobrina de su marido, qué bonita, Mrs. Tolthorpe, qué bien quedaban juntos en el teatro!”, y tanto el rostro del sargento como el de su mujer habían experimentado un cambio desde el sonrosado más sereno hasta el más absoluto embarazo. Mrs. Tolthorpe se puso tormentosa como un trueno y sin atenuar para nada las circunstancias, rugió: ¿Sobrina”? La familia Tolthorpe jamás había tenido sobrinas.
Por eso, Mrs. Barker había decidido: “Nunca más lo haré”, y en consecuencia, acogiéndose a su principio, vigiló su lengua, aunque le resultase fastidioso como en otras muchas oportunidades.
Cuando se marchó, Thelma pensó lo siguiente: “—Bueno, el asunto no ha salido a relucir, de modo que lo dejaré caer en el olvido.” Otra vez la envolvía su letargo familiar y se sintió lejos de todo.
La habían “perdonado”, aunque seguía siendo “culpable” porque su suegra nunca debería enterarse del episodio. Adrian fue más que nunca Adrian a partir de ese momento, erguida la cabeza y dilatado el pecho. Además, confiaba en que ella
iría a ver a Mr. Robert Hodges para arreglar las cosas.
—Puedes llevar contigo el original, Thelma, y un cheque. Me parece que es mejor adelantarle un poco de dinero.
Tenía que invitarlo, asimismo, a la reunión.
Dio por sobrentendido que Thelma cumpliría con su encargo y se retiró al estudio, cerrando la puerta. Tenía que ocuparse de sus conferencias. Había que “preparar notas”.
Thelma recogió su bolso tejido para las compras, fue a buscar a Box y salieron juntos. Box se estaba poniendo un poco ciego ya, por lo que debía guiarlo prudentemente en determinadas direcciones.
Mr. y Mrs. Potterson estaban a punto cíe sacar algunas botellas de leche vacías al pasillo, pero ante la presencia de un vecino se replegaron rápidas para evitar la contaminación. Luego, mientras Thelma esperaba el ascensor, un caballero de monóculo, presumiblemente Mr. Potterson, salió a inspeccionar si el panorama se hallaba despejado. Una guerra democrática, pensó Thelma, no les había enseñado nada. Gomo de costumbre, primaba lo que uno había aprendido en la niñez.
Entró en el ascensor.
Mr. Robert Hodges se hallaba muy deprimido. Tumbado en la cama, con un cigarrillo entre los labios y las manos en los bolsillos, pensaba que era demasiado trabajo encenderlo.
El carácter de Winterton había arrojado una sombra de disgusto sobre su vida. Ese hombre no era más que un rufián vanidoso. Se podía echar mano de su mujer y recibir la bienvenida. Era un mart complaisant, para decir lo menos, pero asimismo, un tanto horrible. Uno no podía decidirse entre el sadismo y el masoquismo, lo que resultaba ya bastante sorprendente. Por lo general, bastaba un vistazo para darse cuenta. Pero, fuera Jo que fuere, el prójimo lo enfermaba y su mujer le daba dolores de cabeza. ¿Por qué le era fiel? Allí estaba el problema. Las mujeres eran así, ¿no? ¡Tan increíblemente leales y resignadas! ¿O simples ignorantes? En cualquier forma, ¡los dos podían irse al diablo!
Pero... el problema consistía en el asunto dinero. Siempre sucedía lo mismo. Mientras imperase el dinero, jamás regirían los móviles honestos. Era el primer problema, no le cabía duda. En caso de desafiarlo, y cualquiera fuese la retribución celestial, uno se ponía muy triste y quejoso y convenía con los acreedores en que había sido un soberano tonto.
¡Y ése era el asunto! El individuo tenía dinero y su espantoso folleto, para no hablar de sus otras vanidades, podría sacarlo de ese cuarto vulgar.
Alguien llamó a la puerta. “Será Baby”, pensó.
—Adelante...
Era Mrs. Fisher, la casera. Asomó apenas su cara huesuda y le arrojó algo dentro de un gran sobre, que no alcanzó a dar en la mesa y cayó al suelo.
—Disculpe —se limitó a decir—. Lo trajo una especie de camisa, o si prefiere, una especie de pantalón. Venía con un perro.
Cuando volvió a cerrar la puerta, Robert decidió hacer el esfuerzo de llegarse hasta la ventana.
—¡Eh, Thelma! —la llamó—. ¡Espere un minuto!
Pero ella no oyó sus voces o no quiso oírlas. Desapareció por la esquina de Castle Street. Sus pasos eran pesados y distinguió sus hombros caídos. Llevaba al perro tras de sí, con una correa.
Robert recogió el sobre y lo abrió. Era el manuscrito de Adrian Winterton y un cheque por otras cincuenta libras.
Realmente, ¡daba qué pensar! Siguiendo un impulso, salió volando del cuarto y bajó por la escalera. Abrió de un golpe la sucia puerta de calle y corrió por Castle Street. Logró alcanzar a Thelma en King Street, junto al almacén de Bundy.
Cuando se enfrentó con Thelma, agitado y tratando de recobrar el aliento, notó que se había operado un cambio extraño en ella. Parecía haber perdido... ¿qué? Su aire de colegiala. Se la veía más viril que nunca y se sonreía. ¿Por qué?
Él también le sonrió.
—¡Bueno! ¿Por qué ha hecho eso? —le preguntó, recuperando poco a poco el aliento—. ¡No ha subido a verme! ¿Miedo? —le sugirió.
Thelma seguía sonriendo extrañamente y no le quitó de encima sus ojos castaños.
—Los hombres son muy vanidosos —le dijo.
Robert se rió. La gente los llevaba por delante y arremetía el ómnibus 11.
—¿Por qué no entró, entonces? ¿No es aun lo suficientemente democrática? ¡Mi humilde morada...!
—¡Oh! —exclamó (y no solía ser tan comunicativa) —. Iré... cuando me sienta dispuesta.
Robert percibió que se trataba de una lucha.
—¿Irá? —hesitó. ¡Caramba! ¿No habría estado fingiendo todo ese tiempo, al fin de cuentas? Bueno. Había que aprovechar la oportunidad—. ¿Cuándo? —insistió.
Thelma le sonrió. Parecía hallarse pensando. Interpretándolo con cierta forma de recato o precaución, le dijo francamente:
—No se enterará nadie más que usted y yo, ¿sabe? Puede confiar en mí. —Se rió y le dijo que no le gustaría que se repitiera lo de la noche anterior.— Bueno, ¿cuándo va a venir?
Thelma se oyó responder:
—El jueves.
—¿El jueves próximo? El 10. ¿A qué hora?
—A las cuatro de la tarde — fue la respuesta, y
se volvió con su perro para ingresar en el negocio de Bundy.
Robert siguió mirándola, pasmado. Bueno, bueno. ¡Qué sorprendentes eran las mujeres! ¡Lástima grande que no fuera un poco más atractiva! Peto, con todo, sería divertido y pasarían el rato.
Uno o dos días después encontró por casualidad a Winterton. Cuando él entraba en The Pennines, Winterton salía. Lo saludó, lleno de entusiasmo y se quejó porque nunca iba a verlos. Era verdad, pero Hodges no tenía intención de echar a perder el jueves. Thelma era un pájaro raro y sería mejor no verla hasta ese día.
Ante todo, Winterton le preguntó por los progresos del libro, lamentando la lentitud del trabajo. Robert le respondió que las cosas resultaban difíciles por la cuestión de la guerra: obreros, papel, encuadernación, publicidad...
Adrian Winterton asintió con aire de importancia y miró su gran reloj pulsera de oro. Le informó que tenía una importantísima conferencia en Lime Grove Baths, Shepers Bush. ¿Querría Robert “tomarse la molestia de escucharlo”?
“¡Qué esperanza!”, pensó Robert y, evitando un estremecimiento, le dijo que también él tenía un compromiso.
—Bueno, vaya a ver a Thelma —lo instó—. Aunque más no sea, un rato.
—No me es posible.
—¡Ah! Pero, en cualquier forma ¿lo veremos en nuestra pequeña reunión, Bob, el 10? Me alegraría que viniera. Entre las cinco y las cinco y media.
Le hizo un saludo con la cabeza y desapareció antes de que tuviera tiempo de reflexionar. ¿De qué reunión hablaba? Meditó un instante. Thelma le había prometido ir a verlo a las cuatro y a las cinco daban una reunión. Y ella le había dicho a su marido que él podría ir.
En verdad, Mrs. Winterton resultaba competente en cuanto se ponía en acción.
Tratando de resolver el enigma, alzó la cabeza. La silueta de Thelma se recortaba en la ventana. Con su mano grande asía uno de los extremos del cortinado de terciopelo rojo. Tenía aire de mujer grande y fuerte, y daba la impresión de haberse encorvado un poco. No, no era una belleza precisamente, pero tenía personalidad. Y además vivía en una especie de sueño.
Robert se sintió extrañamente excitado. Todas sus amantes habían sido más o menos lo mismo. Ninguna con ese misterio de que se oye hablar tan a menudo. O, por lo menos, no había durado mucho.
Su rostro se iluminó con una sonrisa y le hizo un saludo con la mano.
Pero ella ya había desaparecido.