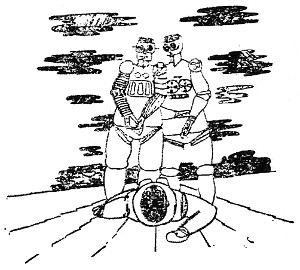EL SOL NARANJA
CAMIL BACIU
Nacido en 1926, Camil Baciu, ingeniero de profesión, es uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos de Rumania. Sus recopilaciones de cuentos, como «La revuelta de los cerebros» y «El planeta cúbico», lo sitúan entre los más originales autores rumanos. Su último libro —al que da título precisamente este relato— ha supuesto una nueva etapa dentro de su literatura, puesto que los temas insólitos habituales en él se presentan aquí, como podrán ustedes comprobar, bañados de un intenso lirismo.
ilustrado por JAIME ROSAL
Todo era blanco. Y todo quemaba. Querría haber subido a la colina blanca a cuyo pie se había derrumbado, tan sólo para poder mirar más allá de la ardiente bruma blanca, pero sus piernas ya no le obedecían. Ya no sentía ni su pecho, ni sus espaldas, ni sus manos. Había intentado numerosas veces librarse del polvo blando y esponjoso en el que el cohete se había hundido, pero, como en una pesadilla, permanecía inmóvil, lejos de sí mismo. Había escuchado a su cuerpo, tal y como se escucha el eco de una piedra lanzada a un pozo, hasta las profundidades en las cuales resuenan los latidos del corazón. Pero era como si ese corazón no le perteneciese… y tal vez no tenía corazón, sino solo uno de esos grandes relojes de la nave, enterrados en el polvo, bajo él.
De abajo ya no le llegaba ningún ruido. Las personas callaban. Los relojes se habían detenido. Y el pensamiento de que todos habían perecido, de que estaban todos en fila, a lo largo de la nave, mudos y fríos, como en un inmenso mausoleo de metal, le asustaba todavía más que la idea de su muy cercana muerte. Era por esto por lo que los llamaba sin cesar, apretando sus labios contra el caliente micrófono.
—Aquí 72, aquí 72, no me puedo mover, aquí 72. —Había repetido esta llamada un número infinito de veces. Después, cansado de hacer pausas para escuchar una respuesta, se puso a hablar sin descanso—: Aquí 72, ya no siento ni mis piernas ni mis brazos. Aquí 72. Estoy solo, afuera. Espero. Es de día. Aquí 72, ya no puedo moverme…
Se dormía y se despertaba hablando, y cuando, mucho después, oyó una voz responderle, creyó tener una alucinación y gritó:
—¡No, no lo quiero! ¡Todavía no! —después se echó a reír. No, todavía no era la agonía, y se alfeñicó como durante el delirio de las enfermedades infantiles—: no, no, no quiero morir, no quiero. Todo es demasiado blanco, repugnante, extraño. Levantadme un poco. De lo alto de la colina se ve el cielo… ¡Aquí 72!
Y de nuevo escuchó la voz. Era una voz distinta de la suya, ya que él callaba, con los labios cerrados, muy prietos.
—¿Dónde estás? —preguntó. Y la voz le respondió:
—Aquí 4, estoy vivo. Aquí 4.
Él pensó: ¿4? ¿qué 4? ¿qué 4, 4, 4?
—Tú eres el 4 —susurró—. 4. El cuatro. Yo soy el 72.
—¿El 72, el físico? Te conozco. ¿Estás herido?
—Ligeramente herido. Muy ligeramente. Los otros, ¿están vivos?
—No lo sé —murmuró la voz—. No los veo. No me puedo mover.
—Yo tampoco. Pero no me duele nada. Estoy bien. ¿Quién eres tú?
—Soy el biólogo de servicio.
—¿El alto con barba?
—No, no tengo barba. Soy rubia y llevo moño.
—¿Rubia?
Sonrió, invadido por una profunda laxitud. Había olvidado que había mujeres en la nave. Le hubiera gustado añadir algo alegre, pero de repente sintió frío. Era todo lo que sentía en su cuerpo: algo muy frío, como un pedazo de hielo en el estómago.
—Estoy muy poco bronceada por el sol —dijo la voz—. Muy poco, y tengo los ojos grises.
—Los ojos —repitió él—. Los ojos.
—Y la boca algo grande.
—Eso me gusta —murmuró él—. He olvidado quien eres, pero me gustan con locura las mujeres de ojos grises.
Afuera se hacía cada vez más oscuro. Como si lloviera pólvora negra.
—¿Tienes miedo? —preguntó la voz—. ¡Yo lo tengo!
—¿Miedo? ¿Miedo de qué? —trató de levantar la mano, pero su mano ya no le pertenecía—. No hay de qué tener miedo. —Y añadió—: ¿Has volado en las grandes líneas?
—Jamás.
—Siempre pasa esto después del choque del aterrizaje. Se está como anestesiado. Se tienen alucinaciones. Después uno se despierta y, al hacerlo, se encuentra uno como después de un baño.
—Quisiera subir hasta ti —dijo la voz—. Me sentiría mejor si estuviéramos más cerca el uno del otro. No me gusta el cielo extranjero. Pero no puedo moverme.
—Estate tranquila —dijo él—. No hagas ningún esfuerzo. Te enviaré mi robot para hacer las señales y, pronto, vendrán a buscarnos. Y te encontrarán.
Sabía perfectamente que nunca los encontrarían. Quizá, quién sabe, puede ser, algunos siglos más tarde, momificados en la pólvora blanca.
—¿Y cuándo vendrán? —preguntó la voz.
—Antes de que llegue la noche. Quizá al amanecer. Ignoro la duración de la noche en este maldito planeta.
Se esforzó en recordar dónde se encontraban, pero no conocía el camino, y se habían desviado durante las últimas horas.
—Qué importa lo que dure —dijo la voz—. El sol se levantará de todas maneras. He oído decir que sobre esta línea todos los planetas tienen un sol colorado. ¡Quisiera que fuera un sol naranja!
—Un naranja-naranja —murmuró él—. ¿Un naranja solar? Precisamente el sol que hubiera querido también. —Sintió que su boca estaba llena de este sol más bien ácido. Érase una vez una naranja, murmuró. Era una naranja-naranja, agridulce, completamente sola en un árbol verde.
Un breve retintín, argentado, penetró en su oído y en su paladar.
—Habla —murmuró la voz—. Cuéntame cualquier cosa. Cuando te callas el miedo me invade.
Son mis propias palabras, pensó él. Las dije a alguien no hace demasiado tiempo. Son mis propias palabras pronunciadas sin que yo abra la boca. Y tengo miedo cuando ya no las oigo, también cuando sueño que las oigo. Y dijo:
—No hay de qué tener miedo. Mañana veremos el sol naranja y nosotros descansaremos bajo un naranjo cargado de frutos. Todos los planetas en los que el sol es colorado están llenos de jardines. Es preciso esperar a mañana, aunque, en este momento, daría cualquier cosa por una banana. O por una sandía bien fresca, con la pulpa roja.
Una flecha de fuego le atravesó la espina dorsal, una flecha sin fin, quemándole los huesos y los músculos, una flecha de fuego infinita, un dardo encendido, que gira en remolino y penetra más y más profundamente.
—Basta —gritó—. ¡Termina! ¡Ay!
—Querido —murmuró la voz—. Estoy aquí, cerca de ti. Cálmate.
—¡Ay! —gritó de nuevo, esforzándose por huir del hierro que le penetraba, quemándole—. ¡No quiero! ¡Todavía no! ¡No!
—Estoy aquí —murmuró la voz—. Estoy aquí, cerca de ti.
El sol polvoriento se ablandó debajo de él, se hundió en un lento torbellino. Tenía necesidad de vomitar, pero no quería hacerlo delante de ella. Y el frío se apoderó de su pecho, de sus hombros.
—Hace frío —murmuró—. Cúbreme. Dame la mano, querida.
Una mano delicada le cogió la suya. La reconoció. Era la mano de alguien de otras veces. Una mano ligera, suave y caliente. Tenía frío, pero la mano que le acariciaba estaba caliente, y con esta sensación el sueño le invadió.
—Tengo sueño —murmuró—. Dame un beso, querida. —Y acercó sus labios hacia el micrófono del casco.
Un débil rayo alumbró su pecho. Después un segundo rayo se paró buscándole sobre el visor. Pesados y macizos, dos robots se levantaron de debajo de la pólvora blanca y se acercaron a él.
—Él es mi maestro —dijo el primer robot. Se inclinó sobre el hombre inmóvil, desatornilló su casco, escuchó.
—Mi maestro está muerto —continuó—. No hay ningún otro hombre en la nave. Tengo miedo.
—¿Por qué has hablado como una mujer, en lugar de hacer las señales? —preguntó el segundo robot—. ¿Por qué has dicho tú: rubia, sol naranja, este cielo extranjero?
—Para aliviar su muerte. Es él mismo quien me lo enseñó. A los hombres no les gusta morir solos. Mueren angustiados cuando se quedan solos.
—¿Por qué? —preguntó el segundo robot.
—No lo sé. Esto no lo aprendemos jamás. Nosotros no tenemos necesidad de saber esto. Pero es así. Era él quien me decía siempre: «Me gustaría un mundo con el sol naranja, me gustan las rubias con los ojos grises, no me gusta estar solo en este cielo extranjero».
—Me gustaría, no me gusta, me gusta —repitió el segundo robot—. Ellos dicen siempre: «me gusta, no me gusta». Y ahora, ¿por qué ya no se mueve? ¿Duerme?
—Está muerto —dijo el primer robot—. Completamente muerto. Tú no sabes lo que esto significa. Yo he viajado con él durante diez años. Tú apenas acabas de subir.
—¿Cuánto tiempo estará muerto?
—Mucho tiempo —dijo el primero—. Muchísimo tiempo. Tengo miedo.
—Tú has hablado exactamente como una mujer rubia —dijo el segundo robot—. Como una mujer rubia con ojos grises. Y él te llamó «querida». Y te pidió una naranja, una banana y una sandía. ¿Quieres también enseñarme a mí un sol naranja y una sandía con la pulpa roja?
Título original:
SOARELE PORTOCALIU
© 1967, Revue Roumaine.
Traducción de M.ª Carmen Alás