2
Abban
305-308 d. R.
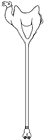
Jardir tenía nueve años cuando el dal’Sharum lo apartó de su madre. Era joven, incluso para Krasia, pero la tribu de los kaji había perdido tantos guerreros ese año, que necesitaba reforzar sus filas antes de que alguna de las otras tribus intentara invadir su territorio.
Jardir, sus tres hermanas pequeñas y su madre, Kajivah, compartían una habitación en el barrio de casitas de adobe de los kaji al lado del pozo seco. Su padre, Hoshkamin, había muerto en combate dos años antes, asesinado en un pozo asaltado por la tribu majah. Era costumbre que uno de los compañeros de los guerreros caídos tomara a la viuda como esposa para mantener a sus hijos, pero Kajivah había dado a luz a tres hijas consecutivas y nadie acogería en su casa un signo de mal agüero como ese. Vivían de un pequeño suministro de comida que procedía del dama local y aunque no poseyeran nada más, al menos se tenían los unos a los otros.
—Ahmann asu Hoshkamin am’Jardir am’Kaji —le llamó el Instructor Qeran—, vendrás con nosotros al sharaj de Kaji para encontrar tu Hannu Pash, el camino que Everam desea que sigas.
El hombre esperó en la puerta junto con el Instructor Kaval, dos guerreros altos e imponentes con aquellas ropas oscuras y los velos rojos de su cargo. Los observaban impasibles mientras la madre de Jardir se echaba a llorar y lo abrazaba.
—Ahora debes ser el hombre de tu familia, Ahmann —le dijo Kajivah—, por mí y por tus hermanas. No tenemos a nadie más.
—Así lo haré, madre —prometió Jardir—. Me convertiré en un gran guerrero y te construiré un palacio.
—No me cabe duda de eso —replicó Kajivah—. Dicen que estoy maldita por haber tenido tres niñas después de ti, pero yo digo que Everam me ha bendecido con un hijo tan grande que no necesita hermanos varones. —Lo abrazó con fuerza, con las mejillas empapadas en lágrimas.
—Ya está bien de lamentos —advirtió el Instructor Kaval. Cogió a Jardir por el brazo y lo sacó de allí. Las hermanas del muchacho se le quedaron mirando mientras lo conducían fuera de la pequeña casa.
—Siempre pasa lo mismo —comentó Qeran—. Las madres nunca pueden desprenderse de un hijo.
—Ella no tiene un hombre que la cuide —replicó Jardir.
—Nadie te ha dicho que hables, chico —ladró Kaval a la vez que le propinaba un fuerte coscorrón en la nuca. Jardir reprimió un grito de dolor cuando su rodilla se estampó contra la piedra arenisca de la calle. El corazón le pedía devolverle el golpe, pero se controló. Por mucho que los kaji necesitasen guerreros, el dal’Sharum lo mataría por una ofensa así sin preocuparse más que él al aplastar un escorpión bajo su sandalia.
—Todos los hombres de Krasia cuidan de ella —le amonestó Qeran, volviendo la cabeza con una enérgica sacudida en dirección a la puerta—, derramando su sangre todas las noches para mantenerla a salvo, mientras ella lloriquea excusas por tener sólo un hijo.
Doblaron una esquina y se dirigieron hacia el Gran Bazar. Jardir conocía bien el camino, pues iba a menudo al mercado, a pesar de no tener dinero. Las fragancias de las especias y el perfume se mezclaban en una embriagadora atmósfera y le gustaba mirar las lanzas y las siniestras hojas curvadas de los puestos de los armeros. Algunas veces luchaba con los otros chicos, preparándose para el momento en que él mismo se convirtiese en un guerrero.
Era raro que los dal’Sharum entrasen en el bazar; esos lugares quedaban lejos de su interés. Las mujeres, los niños y los khaffit se apartaban a toda prisa de su camino. Jardir observó a los guerreros con atención, imitando su porte lo mejor que pudo.
«Algún día —pensó—, será mi camino el que otros dejarán despejado».
Kaval comprobó una pizarra pintada con tiza y alzó la mirada hacia una tienda grande donde ondeaban coloridos carteles.
—Aquí es —afirmó, y Qeran gruñó.
Jardir los siguió cuando levantaron el faldón de la puerta y entraron a grandes zancadas sin molestarse siquiera en anunciarse.
El interior de la tienda olía a incienso y estaba ricamente alfombrado, atestado de pilas de almohadones de seda, estantes donde colgaban las alfombras, cerámica pintada y otros muchos tesoros. Jardir pasó un dedo por un rollo de seda, estremeciéndose ante su suavidad.
«Con esta tela deberían vestir mi madre y mis hermanas», pensó. Observó sus propios pantalones y túnica marrones, mugrientos y rotos, y suspiró porque llegara pronto el día en que pudiera lucir las ropas negras de los guerreros.
La mujer que había ante el mostrador soltó un chillido al ver a los instructores y Jardir alzó la vista justo en el momento en que ella se cubría la cara con el velo.
—¿Ornara vah’Haman vah’Kaji? —preguntó Qeran. La mujer asintió, con los ojos dilatados por el miedo.
—Hemos venido a por tu hijo, Abban.
—No está aquí —repuso la mujer, pero tanto sus ojos como sus manos, las únicas partes que quedaban a la vista bajo la gruesa tela negra, temblaban—. Le envié fuera esta mañana, a entregar mercancías.
—Busca en la trastienda —le dijo Qeran a Kaval. El instructor asintió y se dirigió hacia la cortina separadora que había detrás del mostrador.
—¡No, por favor! —lloró Ornara, interponiéndose a su paso. Kaval la apartó de un empujón y desapareció en la parte trasera. Se escucharon más chillidos y un momento después el instructor reapareció arrastrando del brazo a un chico con bombachos, túnica y gorra de color marrón, aunque de tela mucho más fina que la de Jardir. Debía de tener uno o dos años más que él; era bajo y fornido, y estaba bien alimentado. Unas cuantas chicas le siguieron, dos con ropajes del mismo color y tres más con los turbantes negros y el rostro descubierto de las mujeres solteras.
—Abban am’Haman am’Kaji —anunció Qeran—, vendrás con nosotros al sharaj de Kaji para encontrar tu Hannu Pash, el camino que Everam desee para ti. —El chico se echó a temblar al oír las palabras.
Ornara gimió y se aferró a su hijo, intentando retenerlo.
—¡Por favor! ¡Es demasiado joven! ¡Les suplico un año más!
—Cállate, mujer —replicó Kaval, tirándola al suelo—. El chico tiene edad suficiente y está bien gordo ya. Si te lo dejamos un día más se volverá tan khaffit como su padre.
—Debes sentirte orgullosa, mujer —le recriminó Qeran—, a tu hijo se le ha dado la oportunidad de ser mejor que su padre y de servir a Everam y a los kaji.
Ornara cerró los puños, pero se quedó donde había caído, con la cabeza abatida, sollozando quedamente. Ninguna mujer osaba desafiar a los dal’Sharum. Las hermanas de Abban se arracimaron a su alrededor y compartieron su pena. Abban intentó acercárseles pero Kaval lo apartó de un tirón. El muchacho lloró y se quejó mientras lo sacaban a rastras de la tienda. Jardir aún escuchaba el llanto de las mujeres cuando cayó el pesado faldón de la entrada y los rodeó el bullicio del mercado.
Los guerreros ignoraron por completo a los chavales mientras encabezaban el camino hacia los campos de entrenamiento, dando por descontado que ellos les seguirían. Abban continuaba sollozando y temblando.
—¿Por qué lloras? —le preguntó Jardir—. Tenemos delante un camino lleno de gloria.
—No quiero ser un guerrero —replicó el muchacho—. No quiero morir.
El otro se encogió de hombros.
—Quizá tu destino sea convertirte en dama.
Abban se encogió de hombros.
—Eso sería todavía peor. Fue un dama el que mató a mi padre.
—¿Por qué? —inquirió el chaval.
—Mi padre le derramó tinta en la ropa por accidente.
—¿Y el dama le mató sólo por eso?
Abban asintió, mientras más lágrimas brotaban de sus ojos.
—Le partió el cuello allí mismo. Pasó tan deprisa… alargó el brazo, se oyó un crujido y mi padre cayó… —Tragó con dificultad—. Soy el único hombre que queda para velar por mi madre y mis hermanas.
Jardir lo cogió de la mano.
—Mi padre también ha muerto, y dicen que mi madre está maldita por haber tenido tres hijas seguidas. Pero nosotros somos hombres de la tribu kaji. Podemos superar a nuestros padres y devolver el honor a nuestras mujeres.
—Pero tengo miedo —dijo, intentando contener el llanto.
—Yo también, un poco —admitió Jardir, bajando la mirada al decirlo. Pero un momento más tarde sus ojos relucieron—. Hagamos un pacto.
El otro muchacho, criado en el regateo sin misericordia del bazar, le dedicó una mirada llena de suspicacia.
—¿Qué clase de pacto?
—Nos ayudaremos el uno al otro a lo largo del Hannu Pash —declaró Jardir—. Si tú tropiezas, yo te cogeré y si soy yo el que cae, tú —le sonrió con suficiencia y dio una palmada al vientre redondeado de Abban— amortiguarás el golpe.
Abban gritó y se frotó la barriga, pero no se quejó y se quedó mirando al muchacho, maravillado.
—¿Lo dices de verdad? —preguntó, mientras se secaba los ojos con el dorso de la mano.
Jardir asintió. Iban caminando a la sombra de los toldos del bazar, pero agarró el brazo de su compañero y lo arrastró a la luz del sol.
—Lo juro por la luz de Everam.
Abban sonrió abiertamente.
—Y yo lo juro por la Corona enjoyada de Kaji.
—¡No os paréis! —ladró Kaval y ellos corrieron para alcanzarlos, pero Abban se movía ahora lleno de confianza.
Los instructores dibujaron grafos en el aire y murmuraron plegarias a Everam, el Creador, al pasar junto al gran templo de Sharik Hora. Más allá del edificio estaban los campos de entrenamiento y los chicos intentaron abarcarlo todo con la mirada, deteniéndose en un grupo de guerreros en pleno entrenamiento. Algunos practicaban con la lanza y el escudo o la red, mientras otros iban a paso de marcha o corrían en formación. Los Batidores se mantenían sobre el último peldaño de la escalera de mano sin sujetarse a ninguna parte, perfeccionando su equilibrio. Y había más dal’Sharum martilleando puntas de lanza o escudos protegidos, o practicando el sharusahk, el arte de la lucha libre.
Unas doce sharaji (o escuelas) rodeaban los campos de entrenamiento, una por cada tribu. Jardir y Abban pertenecían a la tribu kaji, y por tanto los condujeron al sharaj correspondiente. Allí comenzarían el Hannu Pash y de allí saldrían como dama, dal’Sharum o khaffit.
—El sharaj de los kaji es bastante más grande que los demás —comentó Abban, alzando la mirada hacia el enorme pabellón—. Sólo se le acerca el de los majah.
—Claro que sí —explicó Kaval—. ¿Creéis que es una coincidencia que el nombre de nuestra tribu sea kaji, como el del Shar’Dama Ka, el Liberador? Somos la descendencia de sus mil esposas, sangre de su sangre. Los majah —escupió— no son más que los hijos de los pusilánimes que gobernaron cuando el Shar’Dama Ka dejó este mundo. Las otras tribus son inferiores de todas las maneras posibles. Jamás olvidéis eso.
Los condujeron al pabellón y allí les dieron unos simples taparrabos blancos llamados bidos, y se llevaron sus ropas marrones para quemarlas. Ahora eran nie’Sharum; eso no los convertía en guerreros, pero habían dejado de ser niños.
—Con un mes comiendo gachas y un entrenamiento duro vas a quemar toda esa grasa, chico —dijo Kaval cuando Abban se quitó la camisa. El instructor hundió el puño en el vientre barrigudo del muchacho con un gesto de asco. Este se dobló con el golpe, pero Jardir lo sujetó e impidió que cayera, sosteniéndolo hasta que recobró el aliento. Cuando terminaron de cambiarse, los instructores los llevaron a los barracones.
—¡Sangre nueva! —gritó Qeran al entrar en una habitación sin amueblar de gran tamaño, donde estaban los otros nie’Sharum—. ¡Aquí tenéis a dos nuevos hermanos, Ahmann asu Hoshkamin am’Jardir am’Kaji y Abban am’Haman am’Kaji!
Abban se ruborizó y Jardir entendió en seguida la razón, como todos los otros chicos presentes. Al excluir el nombre de su padre, Qeran casi había anunciado que este era khaffit, la casta más baja y despreciada de la sociedad krasiana. Se llamaba así a los cobardes y los débiles, aquellos hombres que no eran capaces de soportar el camino del guerrero.
—¡Ja! ¡Nos has traído al hijo gordo de un comedor de cerdo y a una rata canija! —gritó el más grande de los nie’Sharum—. ¡Echadlos de aquí! —Los demás chicos se echaron a reír.
El Instructor Qeran gruñó y le dio un puñetazo en la cara al chico, que se golpeó contra el suelo de piedra, donde escupió un poco de sangre. Todas las risas cesaron.
—Búrlate de ellos cuando ya no lleves el bido, Hasik —dijo Qeran—, hasta entonces, todos sois ratas khaffits canijas y comedoras de cerdo. —Tras eso, tanto él como Kaval se volvieron y salieron a grandes zancadas.
—Pagareis por esto, ratas —les espetó Hasik, y su última palabra finalizó con un extraño silbido. Se sacó el diente desprendido de la boca y se lo tiró a Abban, que dio un respingo cuando le cayó encima. Jardir se interpuso de un salto y rugió, pero Hasik y sus seguidores ya se habían dado la vuelta.

Poco después de llegar les entregaron unos cuencos y se dispuso el puchero de las gachas. Muerto de hambre, Jardir se lanzó a la olla, y Abban casi lo adelantó, pero uno de los chicos mayores les bloqueó el paso.
—¿Creéis que vais a comer antes que yo? —les preguntó. Empujó a Jardir contra Abban y ambos cayeron al suelo.
—Levantaos si queréis comer —les indicó el instructor que había traído la olla—. Los chicos que se quedan al final de la cola se van con hambre.
Abban chilló y ambos se apresuraron a ponerse en pie. La mayoría de los chicos ya habían formado la fila, siguiendo un criterio de tamaño y fuerza, con Hasik en el primer puesto. Al final de la cola, los chicos más pequeños luchaban con fiereza para no quedarse los últimos.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Abban.
—Nos vamos a poner en la fila —señaló Jardir. Dicho esto, lo cogió del brazo y lo arrastró hasta el centro, donde los chicos sobrepasaban en peso al sobrealimentado Abban—. Mi padre decía que mostrar debilidad es peor aun que sentirla.
—¡Pero yo no sé luchar! —protestó él, temblando.
—Pues aprenderemos —replicó Jardir—. Cuando derribe a uno, échate encima de él con todo tu peso.
—Eso sí puedo hacerlo —admitió. Jardir lo condujo hasta un niño que les rugió de manera desafiante, se irguió todo lo que pudo y se enfrentó a Abban, el más grande de los dos.
—¡Salid de la fila, ratas novatas! —les gruñó.
Jardir no dijo nada, pero enterró su puño en el estómago del chico y le dio una patada en las rodillas. Cuando cayó, Abban aprovechó la ocasión y se dejó caer sobre él, como un bloque de arenisca. Cuando se levantó, Jardir ya había cogido su lugar en la fila. Miró con mala cara a los que tenía detrás, y le hicieron sitio a Abban.
Pero sólo les cayó un simple cucharón de gachas en el bol como recompensa.
—¿Eso es todo? —inquirió Abban sorprendido. El sirviente se los quedó mirando con el ceño fruncido y Jardir se lo llevó de allí. Las esquinas de la habitación estaban ocupadas por los chicos mayores, de modo que se retiraron hacia una de las paredes.
—Me moriré de hambre con esto —comentó Abban, mientras daba vueltas a las gachas aguadas en su cuenco.
—Pues yo diría que nos ha ido mejor que a otros —comentó su compañero, señalando a un par de chavales magullados que se habían quedado sin comida—. Toma un poco de la mía —añadió cuando vio que Abban no se animaba—. Total, en mi casa tampoco comía mucho más que esto.

Durmieron en el suelo de arenisca del barracón de piedra y sólo les dieron unas finas mantas para protegerse del frío. Acostumbrado a compartir el calor con su madre y sus hermanas, Jardir se acurrucó contra el corpachón cálido de Abban. Oyó en la distancia el Cuerno del Sharak y comprendió que había empezado la batalla. Tardó un buen rato en quedarse dormido y soñó con la gloria.
Se despertó con un respingo cuando alguien le echó una de las finas mantas sobre la cara. Se debatió con dureza, pero le habían envuelto la cabeza y le tenían bien agarrado. Escuchó el grito sofocado de Abban justo a su lado.
Le empezaron a llover golpes por todas partes, patadas y puñetazos que le sacaban el resuello del cuerpo y le sacudían las tripas. Jardir agitó brazos y piernas de modo salvaje, pero aunque percibió que alguno de sus golpes alcanzaba su destino, no sirvieron para menguar el ataque. Antes de que pasara mucho rato, se quedó sin fuerzas, sujeto sólo por la manta que lo ahogaba.
Cuando creyó que no resistiría más y que moriría, sin haber llegado a ganar ni el paraíso ni la gloria, una voz familiar le dijo:
—Bienvenido al sharaj de los kaji, ratas. —La «s» del final silbó a través del diente que le faltaba a Hasik. Les quitaron las mantas y las dejaron caer al suelo.
Los otros chicos se echaron a reír y se envolvieron de nuevo en las suyas, mientras Jardir y Abban se encogían y sollozaban en la oscuridad.

—Ponte derecho —le siseó Jardir mientras aguardaban la inspección matutina.
—No puedo —lloriqueó Abban—. No he dormido nada y me duelen los huesos.
—Pues no lo demuestres —replicó Jardir—. Mi padre decía que los camellos más débiles son los que atraen a los lobos.
—Pues el mío me recomendaba esconderme hasta que se marcharan —replicó el muchacho.
—¡Silencio! —ladró Kaval—. El dama viene a inspeccionaros, patéticos desgraciados.
Ni él ni Qeran parecieron percibir los cortes y cardenales cuando pasaron junto a ellos. El ojo izquierdo de Jardir estaba medio cerrado por la hinchazón, pero lo único que el instructor notó fue el aspecto alicaído de Abban.
—¡Ponte derecho! —ordenó Qeran, y Kaval subrayó la orden con un correazo a las piernas del chico, que chilló de dolor y estuvo a punto de caer; sin embargo Jardir lo sujetó a tiempo.
Se oyeron risitas por lo bajo, y Jardir le gruñó a Hasik que sólo le devolvió una sonrisa de suficiencia.
Lo cierto era que Jardir se sentía poco mejor que Abban, pero se negaba a demostrarlo. Aunque le daba vueltas la cabeza y le dolían las extremidades, irguió la espalda y se mantuvo atento cuando se le acercó el Dama Khevat. Los instructores se apartaron para dejarle paso, inclinándose en señal de sumisión.
—Hoy es un día triste para los guerreros de los kaji, descendientes del linaje del Shar’Dama Ka, el mismo Liberador, ya que se han visto reducidos a este lote tan lamentable —comentó con aire despectivo, escupiendo en el polvo—. Seguro que vuestras madres mezclaron la semilla de los hombres con pis de camello.
—¡Eso es mentira! —gritó Jardir antes de poder evitarlo. Abban lo miró incrédulo, pero había sido un insulto excesivo, más de lo que podía soportar. Cuando Qeran cayó sobre él a una velocidad temible, Jardir comprendió que había cometido un grave error. El látigo trazó una línea de fuego donde impactó contra su piel desnuda y lo derribó al suelo.
Pero el dal’Sharum no se detuvo allí.
—¡Si el dama dice que vienes de unos orines, así es! —le gritó, azotándolo de forma repetida. Vestido sólo con su bido, Jardir no pudo hacer nada por evitar los golpes. Si se retorcía o giraba para proteger un área herida, Qeran encontraba un lugar nuevo donde golpearle. Chilló, pero eso sólo sirvió para intensificar el ataque.
—Ya basta —dijo Khevat, y los golpes cesaron repentinamente.
—¿Has nacido de unos orines? —le preguntó Qeran.
Cuando Jardir hizo el esfuerzo de ponerse en pie, sentía los miembros como si fueran de pan mojado. Mantuvo los ojos fijos en la correa, alzada y preparada para golpear de nuevo. Sabía que si continuaba con su insolencia, el instructor lo mataría. Moriría sin gloria, y su espíritu vagaría durante milenios al otro lado de las puertas del Paraíso con los khaffit, contemplando a los que Everam acogía en su abrazo y esperando a la reencarnación. El pensamiento le aterrorizaba, pero el nombre de su padre era la única cosa que poseía en el mundo y no renunciaría a él.
—Soy Ahmann, hijo de Hoshkamin, del linaje de Jardir —dijo con la mayor calma que pudo. Oyó el jadeo de los demás chavales y se preparó para la paliza que sobrevendría.
El rostro de Qeran se contorsionó de pura rabia y alzó el látigo, pero se contuvo a un ligero gesto del dama.
—Conocí a tu padre, chico —dijo Khevat—. Estuvo entre los hombres, pero no ganó gran gloria en su corta vida.
—Entonces yo la alcanzaré por los dos —prometió el muchacho.
El dama resopló.
—Quizá lo hagas algún día, pero no será hoy. Hoy vales menos aún que un khaffit. —Se volvió hacia Qeran—. Arrójalo a los pozos de las letrinas, para que los hombres de verdad se le caguen y meen encima.
El instructor sonrió y le dio un puñetazo a Jardir en el estómago. Cuando se dobló, Qeran lo cogió del pelo y lo arrastró hacia las letrinas.
Al marcharse lanzó una ojeada en dirección a Hasik, esperando una nueva sonrisita, pero la expresión del rostro del chico mayor, como la de todos los nie’Sharum allí reunidos, era una mezcla de incredulidad y pálido terror.

Everam vio la fría oscuridad de Nie y no encontró satisfacción en ello. Creó el sol para dar luz y calor, y llenar el vacío. Creó Ala, el mundo, y lo envió a girar en torno al sol. Creó al hombre y a las bestias que le servirían, y observó cómo su sol les daba vida con su calor.
Pero durante la mitad del tiempo, Ala se enfrentaba a la oscuridad de Nie, y las criaturas de Everam tenían miedo. Así que creó la luna y las estrellas para que reflejaran la luz del sol, un recuerdo en plena noche de que no habían sido olvidados.
Y Everam hizo todo esto y se sintió satisfecho.
Pero Nie también tenía sus propios designios. Observó cómo la creación manchaba Su perfecta oscuridad y se sintió irritada. Alzó la mano contra Ala, para destruirla, pero Everam intervino con rapidez y detuvo Su mano.
Pero Everam no había sido lo bastante rápido para evitar la acción de Nie por completo. El mero roce de Sus dedos cayó sobre Su mundo perfecto como una plaga. Su maldad negra como la tinta se extendió por las rocas y la arena, cabalgó en el viento y creó una mancha aceitosa sobre las aguas puras de Ala. Se deslizó por los bosques y por el fuego líquido que manaba del interior del mundo.
Y fue en aquellos lugares donde arraigaron los alagai y crecieron. Como eran criaturas de la oscuridad, su único propósito era destruir y su único placer matar a las criaturas de Everam.
Pero hete ahí que cuando el mundo giraba y la luz y el calor del sol caían sobre las criaturas de la fría oscuridad, estas desaparecían. El que daba la vida convertía en cenizas su no-vida y los alagai gritaban de dolor.
Desesperados por escapar, huyeron hacia las sombras, escabulléndose en las profundidades del mundo hasta infectar su mismo centro.
Allí, en el oscuro abismo del corazón de la creación, nació Alagai’ting Ka, la Madre de los Demonios, doncella de la misma Nie. Ella sólo tenía que esperar que el mundo girase para enviar a sus hijos al exterior a arrasar la creación.
Everam vio esto, y alzó Su mano para purgar la maldad de Su mundo, pero Nie fue rápida y detuvo Su mano.
Pero a su vez, también él rozó el mundo por última vez, dando a los hombres las armas para tornar la magia alagai contra ellos. Les dio los grafos.
Trabado en una lucha mortal por salvar lo que había creado, Everam no tuvo otra elección que volver su espalda al mundo y lanzarse contra Nie con todas sus fuerzas, peleando sin descanso contra su fría fuerza.
Y así fue en la tierra, como en los cielos.

Todos los días del primer mes de la estancia de Jardir en el sharaj fueron iguales. Al amanecer, el instructor exponía a los nie’Sharum bajo el sol ardiente y los mantenía allí de pie durante horas para que el dama les hablara de la gloria de Everam. Tenían las barrigas vacías y las rodillas debilitadas por el ejercicio y la falta de sueño, pero los chicos no protestaban. El regreso de Jardir, que había vuelto del castigo apestando y ensangrentado, les había enseñado a todos a obedecer sin hacer preguntas.
El Instructor Qeran golpeó a Jardir con la correa.
—¿Por qué sufres? —le preguntó.
—¡Por los alagai! —respondió gritando.
Qeran se volvió y le tocó el turno a Abban.
—¿Por qué es necesario el Hannu Pash?
—¡Por los alagai! —chilló el muchacho.
—Sin los alagai, el mundo sería el paraíso del Cielo, envuelto en el abrazo de Everam —añadió el Dama Khevat.
La correa del instructor cayó de nuevo sobre la espalda de Jardir. Desde el episodio de su desafío del primer día, se llevaba dos latigazos por cada uno de los que recibían los demás chicos.
—¿Cuál es tu propósito en la vida? —gritó Qeran.
—¡Matar a los alagai! —repuso Jardir con otro alarido.
La mano del instructor salió disparada hacia adelante, cogió a Jardir por la garganta y se lo acercó al rostro.
—¿Y cómo morirás? —le preguntó en voz baja.
—Bajo las garras de los alagai —respondió casi ahogado. El instructor lo soltó y él jadeó intentando recuperar el resuello, concentrándose de nuevo antes de que Qeran encontrase otra ocasión para castigarlo.
—¡Bajo las garras de los alagai! —aulló Khevat—. ¡Los dal’Sharum no mueren de viejos en sus camas! ¡No caen presos de la enfermedad o el hambre! Los dal’Sharum mueren en la batalla y alcanzan el Paraíso, donde disfrutan de la gloria de Everam, se bañan y beben en ríos de dulce leche fresca y hay vírgenes infinitas consagradas a su cuidado.
—¡Muerte a los alagai! —respondieron con una sola voz los muchachos, alzando los puños hacia adelante—. ¡Gloria a Everam!
Después de estas sesiones, les repartían los cuencos y sacaban el puchero de las gachas. Nunca había suficiente para todos y más de uno se marchaba hambriento. Los más grandes y mayores, comandados por Hasik, habían establecido una jerarquía y llenaban los suyos los primeros, pero aún así, sólo recibían un cucharón cada uno. Coger más o derramar aquel engrudo por pelearse ante la olla era invitar a la ira de los omnipresentes instructores.
Cuando habían comido los mayores, los más pequeños y débiles de los nie’Sharum luchaban con dureza por obtener un sitio en la fila. Después de la paliza de la primera noche y el día pasado en las letrinas, Jardir tardó varios días en poder volver a luchar, pero Abban había aprendido bien como hacer uso de su peso como arma y siempre les aseguraba a ambos un lugar, aunque fuera cercano a la cola.
Al vaciarse todos los cuencos, comenzaba el entrenamiento.
Había carreras de obstáculos para mejorar la resistencia y largas sesiones de práctica del sharukin, series de movimientos para realizar el sharusahk. Aprendieron a marchar y a moverse a paso sincronizado, incluso a la carrera. Con la barriga vacía salvo por aquellas ligeras gachas, los chicos se convirtieron en puntas de lanza, delgados y endurecidos como las armas en cuyo uso los instruían.
Algunas veces los instructores enviaban grupos de chicos a emboscar a los nie’Sharum de los sharaji colindantes, para que les dieran una buena paliza. Nadie estaba a salvo, ni siquiera quien estuviera sentado en las letrinas. Algunas veces los chicos mayores como Hasik y sus amigos montaban a los chavales derrotados de otras tribus por detrás, penetrándolos como si fueran mujeres. Era un grave deshonor y Jardir se había visto obligado a patear a más de un atacante entre las piernas para evitar el mismo destino. En una ocasión, un chico majah intentó arrancarle el bido a Abban, pero Jardir le dio una patada tan fuerte en la cara que le chorreó la sangre por la nariz.
—En cualquier momento los majah atacarán pana tomar un pozo —le dijo Kaval a Jardir cuando llegaron a su lado después del asalto—, o si no serán los kaji los que vengan a llevarse a nuestras mujeres. Debemos estar preparados, en cualquier momento, para morir o matar.
—Odio este sitio —gimió Abban, al borde de las lágrimas, cuando se marchó el instructor—. No puedo esperar a que llegue el Menguante, cuando pueda volver a casa con mi madre y mis hermanas, aunque sólo sea durante la luna nueva.
Jardir sacudió la cabeza.
—Lleva razón. Si bajas la guardia, aunque sólo sea un momento, estás invitando a la muerte. —Cerró el puño—. Y puede que eso le pasara a mi padre, pero a mí, no.
Una vez que los instructores completaban las lecciones diarias, los chicos mayores supervisaban las prácticas, y no eran menos rápidos en castigar que los dal’Sharum.
—Mantén las rodillas dobladas mientras giras, rata —le gruñó Hasik a Jardir al ejecutar este un complicado sharukin. Subrayó su advertencia pateándole el hueco de las rodillas y lanzándolo contra el polvo.
»¡El de la estirpe de los meados no puede ni hacer un simple giro! —rugió Hasik entre risas a los otros chicos. Aún no podía pronunciar la «s» sin emitir un silbido por el agujero del diente que Qeran le había arrancado.
Jardir gruñó a su vez y se lanzó contra el otro chico. Tenía que obedecer al dama y a los dal’Sharum, pero Hasik era sólo nie’Sharum y no aceptaría que insultara a su padre porque le diera la gana.
Pero Hasik era cinco años mayor que él y le quedaba poco para abandonar su bido. Además, era bastante más grande que Jardir y tenía años de experiencia en el arte letal de la lucha libre. Hasik aferró la muñeca de Jardir y se la retorció, estirándole el brazo para golpeárselo después con el codo.
Jardir escuchó el chasquido y vio cómo el hueso sobresalía de la piel, pero durante un largo momento sólo experimentó el horror, antes de que el dolor le abatiera como un rayo.
Y entonces, gritó.
La mano de Hasik cerró con brusquedad la boca de Jardir, cortando de raíz sus aullidos y acercándolo a su rostro.
—La próxima vez que vengas a por mí, criajo meón, te mataré —le prometió.

Abban se acomodó bajo el brazo bueno de Jardir y lo arrastró hasta el pabellón de las dama’ting en el extremo más lejano de los campos de entrenamiento. La tienda se abrió conforme ellos llegaron, como si los estuvieran esperando. Una mujer alta, vestida de blanco de la cabeza a los pies, y con sólo los ojos y las manos al descubierto, mantuvo el faldón abierto. Les hizo gestos para que se dirigieran a una mesa del interior y Abban se apresuró a colocar allí a Jardir, al lado de una chica también vestida de blanco. Sin embargo, su rostro, joven y bello, era completamente visible.
Las dama’ting no podían dirigirles la palabra a los nie’Sharum.
Abban se inclinó profundamente después de colocar a Jardir en su sitio. La dama’ting asintió en dirección a los faldones de la tienda y él casi se tropezó en su afán por salir de allí. Se decía que las dama’ting podían ver el futuro y sabían cuándo se produciría la muerte de un hombre en el momento en que le miraban.
La mujer se deslizó suavemente hasta llegar al lado del muchacho postrado, y apareció ante sus ojos empañados por el dolor como un borrón blanco. No podría decir si era joven o vieja, bella o fea, severa o amable. Parecía estar por encima de esas cosas sin importancia, como si su devoción por Everam la pusiera más allá de cualquier cosa que interesara a los mortales.
La chica alzó un palo pequeño envuelto en tiras de tela blanca y lo colocó en la boca de Jardir, empujando con suavidad la mandíbula para que la cerrara. Él comprendió y lo mordió.
—Los dal’Sharum se abrazan a su dolor —le susurró la chica mientras la dama’ting iba de un lado a otro de la mesa reuniendo sus instrumentos.
Sintió una aguda punzada cuando la mujer le limpió la herida, y un estallido de agonía cuando tiró del brazo para encajar el hueso en su sitio. Jardir mordió con fuerza el palo e intentó hacer lo que la chica le había dicho, aferrarse al dolor, aunque ese era un concepto que no entendía del todo. Durante unos momentos fue tan intenso que pensó que no lo resistiría, pero entonces, como si estuviera cruzando una puerta, se convirtió en algo distante, un sufrimiento del que era consciente, pero del que no formaba parte. Se le relajó la mandíbula y el palo cayó hacia un lado, innecesario ya.
Una vez relajado dentro de su dolor, Jardir se volvió para observar a la dama’ting. Trabajaba con serena eficacia, murmurando plegarias a Everam mientras cosía los músculos y la carne. Mezcló hierbas hasta formar una pasta que aplicó sobre la herida, para luego envolverla en una tela limpia empapada con una espesa amalgama blanca.
Con una fuerza sorprendente lo alzó de la mesa y lo colocó en un catre duro. Le acercó un frasco a la boca y Jardir bebió. En seguida sintió calor y cierto atontamiento.
La mujer se dio la vuelta pero la chica permaneció a su lado un momento.
—Los huesos se fortalecen después de haberse roto —le susurró como consuelo, mientras Jardir se deslizaba hacia el sueño.

Cuando se despertó, la chica estaba junto a su catre. Presionaba una tela húmeda contra su frente. Había sido el frescor lo que lo había despertado. Sus ojos se deslizaron por el rostro descubierto. Si alguna vez había pensado que su madre era hermosa, nada podía compararse a aquella chica.
—El joven guerrero despierta —le dijo ella, con una sonrisa.
—Tú sí hablas —comentó él a través de los labios resecos. Su brazo parecía atrapado en una piedra blanca, pues el envoltorio de la dama’ting se había solidificado mientras él dormía.
—Soy un animal, ¿por qué no habría de hacerlo? —le preguntó la chica.
—A mí, me refiero —aclaró él—. Sólo soy un nie’Sharum. «Y no te merezco ni de lejos», añadió para sí mismo.
La chica asintió.
—Yo soy una nie’dama’ting. Pronto conseguiré el velo, pero como todavía no lo llevo, puedo hablar con quien yo quiera.
Apartó la tela a un lado y acercó un humeante cuenco de gachas a sus labios.
—Supongo que te estarán matando de hambre en el sharaj de los kaji. Come. Ayudará a los hechizos de curación de la dama’ting.
Jardir tragó la comida caliente con rapidez.
—¿Cómo te llamas? —inquirió cuando terminó.
La chica sonrió al limpiarle los labios con una tela suave.
—Muy audaz, para ser un chico que apenas se ha puesto el bido.
—Lo siento.
Ella se echó a reír.
—La audacia no debe ser causa de pena. Everam no ama a los tímidos. Mi nombre es Inevera.
—«Sea la voluntad de Everam» —tradujo Jardir. Era un dicho común en Krasia. Ella asintió.
»Ahmann —se presentó él—, hijo de Hoshkamin.
La muchacha asintió como si eso fuera algo importante, pero había diversión en sus ojos.

—Es fuerte y volverá al entrenamiento —le dijo la dama’ting a Qeran al día siguiente—, pero debe comer con regularidad y si se daña el brazo de nuevo antes de que le quite las vendas, responderás ante mí.
El instructor se inclinó ante ella.
—Como la dama’ting ordene.
Le dieron a Jardir un cuenco y lo pusieron el primero de la fila. Ninguno de los otros chicos, ni siquiera Hasik, se atrevió a cuestionar eso, pero Jardir sentía sus miradas de resentimiento clavadas en la espalda. Habría preferido seguir luchando por la comida, incluso con el brazo enyesado, en vez de tener que soportar esas miradas, pero era una orden de la dama’ting. Y si él no comía por propia voluntad, los instructores no dudarían en embutirle las gachas garganta abajo.
—¿Te pondrás bien? —le preguntó Abban mientras comían en su sitio habitual.
Jardir asintió.
—Los huesos se fortalecen después de romperse.
—Preferiría no tener que comprobar eso —replicó Abban y él se encogió de hombros—. Al menos el Menguante comienza mañana —añadió—. Podrás pasar unos días en casa.
Jardir miró la escayola y se sintió profundamente avergonzado. No había manera de ocultársela a su madre y a sus hermanas. Apenas había pasado un ciclo en el sharaj y ya se había convertido en una desgracia para ellas.

El Menguante era el ciclo de tres días de la luna nueva, cuando se decía que el poder de Nie era más fuerte. Los chicos que estaban en el Hannu Pash pasaban ese período en casa con sus familias, para que los padres pudieran ver a sus hijos y recordar el motivo por el que luchaban todas las noches.
Pero el padre de Jardir ya no estaba y él dudaba que hubiera llenado su corazón de orgullo de ninguna de las maneras. Su madre, Kajivah, no hizo mención de la herida cuando volvió a casa, pero las hermanas pequeñas no eran tan discretas.
Como los otros nie’Sharum, Jardir se había acostumbrado a vivir sólo con su bido y sus sandalias. Allí, entre sus hermanas cubiertas de la cabeza a los pies con unas ropas marrones que sólo dejaban al descubierto manos y rostro, se sentía desnudo, y no había forma de disimular la escayola.
—¿Qué te ha pasado en el brazo? —le preguntó Hanya, la hermana más pequeña, nada más llegar.
—Me lo rompí entrenando —repuso él.
—¿Cómo? —inquirió Imisandre, la mayor de las hermanas, y la más allegada al muchacho. Luego le puso la mano en el otro brazo.
Su contacto cariñoso, que en otros momentos había sido como un bálsamo para Jardir, ahora multiplicó por diez su vergüenza, así que apartó el brazo.
—Me lo rompí practicando el sharusahk. No tiene importancia.
—¿Entre cuántos chicos lo consiguieron? —dijo Hanya, y Jardir recordó aquella vez que había golpeado a dos chicos mayores en el bazar porque uno se había burlado de ella—. Apostaría que lo menos diez.
Él frunció el ceño.
—Uno —replicó con brusquedad.
Hoshvah, la mediana, sacudió la cabeza.
—Pues debía medir casi tres metros.
Jardir tenía ganas de gritar.
—¡Dejad de molestar a vuestro hermano! —exclamó Kajivah—. Preparadle un sitio en la mesa y dejadlo en paz.
Hanya se llevó sus sandalias, mientras Imisandre colocaba un banco en la cabecera de la mesa. No había cojines, pero puso una tela limpia sobre la madera para que pudiera sentarse. Después de llevar un mes sentándose en el suelo del sharaj, aquello le pareció un verdadero lujo. Hoshvah se apresuró con los cuencos de arcilla desportillados que Kajivah había llenado con la comida del puchero humeante.
La mayoría de las noches, la familia de Jardir sólo tomaba cuscús, pero Kajivah ahorraba y en Menguante siempre lo mezclaba con verduras y condimentos. En su primer Menguante en casa desde que comenzó su Hannu Pash, había incluso algunos trozos duros e inidentificables de carne dentro del cuenco de Jardir. Era más comida junta de la que había visto en bastante tiempo y olía al amor de una madre, pero a pesar de ello, no sentía mucho apetito, en especial cuando comprobó que en los cuencos de su madre y sus hermanas no los había. Se obligó a comerlos para no ofenderla, pero el hecho de tener que comer con la mano izquierda hizo que se sintiera aún más avergonzado.
Después de la comida, oraron juntos como una familia, hasta que llegó la llamada de los minaretes de Sharik Hora, que señalaban la hora del crepúsculo. La ley de Evejan dictaminaba que cuando sonara esta llamada, todas las mujeres y los niños tenían que ocultarse.
Incluso la modesta casucha de adobe de Kajivah tenía un sótano enrejado y protegido que daba a la Ciudad Subterránea, un vasto complejo de cavernas que interconectaba todas las que había en la Lanza del Desierto por si se abría una brecha en las murallas.
—Id abajo —le dijo Kajivah a sus hijas—. Quiero hablar a solas con vuestro hermano. —Las chicas obedecieron la orden y la madre le hizo señas a Jardir para que se acercara donde colgaban la lanza y el escudo de su padre.
Como siempre, las armas parecían observarlo desde arriba, juzgándole. Jardir sentía el peso de la escayola en lo más hondo, pero había algo que aún le pesaba mucho más. Miró a su madre.
—El Dama Khevat me dijo que padre no consiguió ningún honor con su muerte.
—Entonces el Dama Khevat no conocía a tu padre como yo —repuso Kajivah—. Sólo decía la verdad y jamás me alzó la mano irritado pese a haberle dado tres hijas, una detrás de otra. No dejó de hacerme hijos por ello y siguió llenándonos la barriga a todos. —Miró a Jardir a los ojos—. Hay honor en esas cosas, al igual que en matar alagai. Repite esto bajo el sol y recuérdalo.
Jardir asintió.
—Lo haré.
—Ahora vistes un bido —continuó—. Eso quiere decir que ya no eres un niño y no puedes bajar con nosotras. Debes esperar en la puerta.
Él volvió a asentir.
—No tengo miedo.
—Quizá deberías tenerlo —repuso Kajivah—. El Evejah nos dice que durante el Menguante, Alagai Ka, el padre de los demonios, acecha en la superficie de Ala.
—No a menos que supere a los guerreros de la Lanza del Desierto —replicó el chico.
Kajivah se estiró y cogió la lanza de Hoshkamin de la pared.
—Quizá no —dijo al entregarle el arma y colocársela en la mano izquierda—, pero si lo hace, caerá en tus manos la responsabilidad de que no entre por nuestra puerta.
Sorprendido, Jardir tomó el arma y Kajivah asintió con la cabeza una vez más antes de seguir a sus hermanas abajo. Él se dirigió inmediatamente hacia la puerta, con la espalda erguida, donde permaneció toda esa noche y las dos que la siguieron.

—Necesito un objetivo —dijo Jardir— para cuando la dama’ting me quite la escayola; he de volver a la cola de la comida.
—Podemos hacerlo juntos —respondió Abban—, como lo hemos hecho hasta ahora.
El muchacho sacudió la cabeza.
—Si necesito tu ayuda, pensarán que soy débil. Tengo que demostrarles que me he curado y soy más fuerte que antes, o me convertiré en un objetivo para todos.
Abban asintió y consideró el problema.
—Tienes que conseguir un puesto mejor en la fila del que tenías antes, pero no tanto como para provocar a Hasik y sus compinches.
—Piensas como un mercader.
Abban sonrió.
—Me he criado en un bazar.
Observaron la cola cuidadosamente durante los siguientes días y pusieron los ojos en un lugar más allá de la mitad de la cola, un poco más adelante del puesto que Jardir había ocupado antes. Los chicos eran pocos años mayores que él, pero bastante más grandes. Marcaron objetivos potenciales y comenzaron a examinarlos de cerca durante el entrenamiento.
Este seguía más o menos como siempre. La dura escayola mantenía el brazo de Jardir en su lugar mientras saltaba obstáculos, y los instructores le hicieron arrojar con la mano izquierda la lanza y la red. No se le dedicó una atención especial y él tampoco la deseaba. Recibió los mismos correazos que antes en la espalda y a Jardir le pareció bien; se abrazó al dolor sabiendo que cada uno de aquellos golpes les probaba a los otros chicos que, a pesar de la herida, no era débil.
Pasaron las semanas y Jardir trabajó duro; practicaba el sharukin siempre que tenía oportunidad y repetía los movimientos en su mente mientras estaba a punto de dormirse por la noche. Sorprendido, descubrió que podía arrojar y golpear por igual con la mano izquierda que con la derecha. Incluso se aficionó a aporrear a sus oponentes con la escayola, aceptando el ramalazo de dolor cuando le barría el cuerpo entero como si fuera el viento caliente del desierto. Comprendió que cuando la dama’ting le retirase la escayola, él sería mejor gracias a la herida.
—Creo que tiene que ser Jurim —dijo finalmente Abban, la tarde anterior a que le quitaran la escayola—. Es fuerte y alto, pero se olvida de las lecciones e intenta simplemente imponerse por la fuerza a sus contrincantes.
Jardir asintió.
—Quizá. Es lento, y nadie osará desafiarme si le venzo, pero yo estaba pensando en Shanjat. —Señaló con la cabeza en dirección a un chico esbelto que se encontraba justo delante de Jurim en la fila.
Abban sacudió la cabeza.
—No te dejes engañar por su tamaño. Hay una razón por la que está delante de Jurim. Sus brazos y piernas golpean con la fuerza de un látigo.
—Pero le falta precisión —replicó Jardir—, y pierde el equilibrio cuando falla el golpe.
—Lo cual rara vez sucede —le advirtió Abban—. Tienes más posibilidades de derrotar a Jurim. No regatees demasiado o perderás la venta.
Ocurrió al día siguiente, a mediodía, cuando Jardir regresó del pabellón de la dama’ting y los chicos ya estaban reunidos en la cola de las gachas. Jardir tomó aire, flexionó el brazo derecho y avanzó a zancadas dirigiéndose directamente hacia el centro de la fila. Abban ya había ocupado su puesto habitual, bastante más atrás, y no le iba a ayudar, tal como habían acordado.
«Es el camello más débil el que atrae a los lobos», había oído decir a su padre y aquel simple recuerdo le sirvió para armarse de valor contra el miedo.
—¡Vete para atrás, tullido! —ladró Shanjat, al verle aproximarse.
Jardir le ignoró y se obligó a sonreír abiertamente.
—Que Everam te ilumine siempre por haberme guardado el sitio.
La mirada que brilló en los ojos de Shanjat era de pura incredulidad. Tenía tres años más que Jardir y un tamaño considerablemente mayor. Dudó un momento y el chico aprovechó la oportunidad para empujarle con brutalidad y expulsarlo de la fila.
Shanjat trastabilló, pero era rápido y se mantuvo en pie, aunque levantó una nube de polvo mientras recuperaba el equilibrio. Jardir podría haberle pateado las manos o los pies para derribarle cuando estaba en una posición inestable, pero necesitaba más que una simple victoria si quería acabar con los rumores de que la herida le había debilitado.
Se oyeron risotadas y la fila de la comida se dobló sobre sí misma, rodeando a los dos chicos. La mirada sorprendida se desvaneció de los ojos de Shanjat y fue sustituida por otra de rabia cuando atacó con dureza.
Jardir se contorsionó como un bailarín para evitar los golpes de Shanjat, que fueron tan rápidos como Abban había predicho. Finalmente, como era de esperar, Shanjat lanzó una feroz patada que le hizo perder el equilibrio cuando falló el impacto. Jardir saltó hacia la izquierda, doblando el brazo y dirigiendo su codo derecho hacia los riñones de su contrincante como si fuera una lanza. El muchacho chilló de dolor cuando recibió el golpe.
Luego, Jardir se volvió con la fuerza de un látigo y con el otro codo buscó la espalda de Shanjat y lo derribó. El brazo tenía un aspecto pálido y delgado después de las semanas que había llevado la escayola, pero los huesos se habían fortalecido mucho, tal como la dama’ting había dicho.
Pero Shanjat logró alcanzar el tobillo de Jardir, le hizo perder el apoyo de los pies y se arrojó sobre él. Forcejearon en el polvo, donde el peso y el mayor alcance de Shanjat obraban en su ventaja. Le hizo una llave de cabeza a Jardir, presionando su puño derecho contra la tráquea con la mano izquierda.
Cuando el mundo empezó a desvanecerse, Jardir comenzó a temer haberse atrevido con alguien que le superaba, pero se aferró al sentimiento como al dolor y se negó a darse por vencido. Dio una formidable patada hacia atrás, un golpe demoledor entre las piernas que hizo que Shanjat soltara su presa con un aullido. El muchacho se liberó y se mantuvo pegado a las articulaciones de su oponente, donde sus golpes tenían menos fuerza si en algún momento llegaban a alcanzarle. Lentamente y de forma laboriosa se abrió camino hacia la derrota de Shanjat machacando con dureza cualquier punto vulnerable que se le pusiera a tiro: los ojos, la garganta, las tripas, y así siguió y siguió.
Cuando finalmente se encontró en la posición idónea, cogió el brazo derecho de Shanjat y lo dobló hacia atrás. Después dejó caer todo su peso sobre la espalda del chico mayor apoyándose en ambas rodillas. Al percibir la articulación del codo, la sujetó con su propio hombro y levantó el brazo con un empujón.
—¡Ahhhh! —chilló Shanjat, y Jardir comprendió que le resultaría muy fácil romperle el brazo del mismo modo que Hasik le había roto el suyo.
—¿Me estabas guardando el sitio o no? —preguntó en voz alta.
—¡Te voy a matar, rata! —aullaba el muchacho golpeando el polvo con la mano libre mientras se retorcía y se sacudía, pero sin conseguir desembarazarse de Jardir.
—¡Dilo! —exigió, y alzó más aún el brazo de su oponente. Percibió la tensión en el miembro y comprendió que no resistiría mucho más.
—¡Antes me tiraría por el abismo de Nie! —gritó Shanjat.
Jardir se encogió de hombros.
—Los huesos se fortalecen después de romperse. Disfruta tu estancia con la dama’ting. —Y con un nuevo impulso hacia arriba notó cómo se quebraba el hueso y se desgarraba el músculo. Shanjat exhaló un gemido de pura agonía.
El vencedor se puso en pie lentamente y examinó a los chicos que le rodeaban. Buscó signos de que algún otro deseara desafiarle, pero aunque halló muchas pupilas dilatadas de asombro, no vio a nadie con ganas de vengar al otro muchacho, que yacía en el suelo aullando de dolor.
—¡Abrid paso! —ladró el instructor Kaval, empujando a través de la multitud. Se quedó mirando a Shanjat y luego a Jardir.
—Todavía queda esperanza para ti, chaval —gruñó—. Volved todos a la fila —gritó—, ¡o tiraremos el puchero de las gachas a las letrinas!
Los chicos volvieron a su lugar rápidamente, pero Jardir le hizo señas a Abban, entre la confusión reinante, para que tomara el lugar detrás de él en la fila.
—¡Eh! —gritó Jurim, el siguiente, pero Jardir lo miró con mala cara y él retrocedió, dejando sitio a Abban.
Kaval le dio una patada a Shanjat.
—¡Ponte en pie, rata! —le gritó—. ¡No te han roto las piernas, así que no esperes que nadie te lleve a la dama’ting después de la paliza que te ha dado un crío de la mitad de tu tamaño! —Agarró a Shanjat del brazo bueno y lo puso en pie de un tirón, arrastrándolo consigo hacia el pabellón de curación. Los chicos que quedaban en la cola se rieron de él y le silbaron a la espalda.
—No lo entiendo —comentó Abban—. ¿Por qué no se rindió?
—Porque es un guerrero —replicó su amigo—, ¿te rendirás tú cuando los alagai vengan a por ti?
Abban se estremeció ante el pensamiento.
—Eso es diferente.
Jardir sacudió la cabeza.
—No, no lo es.

Hasik y algunos de los chicos mayores comenzaron su entrenamiento en las murallas del Laberinto poco después de que a Jardir le quitaran la escayola. Cambiaron sus bidos un año después y los que sobrevivieron, Hasik entre ellos, se pavoneaban en los campos de entrenamiento con sus nuevas vestimentas negras y podían visitar el gran harén. Como todos los dal’Sharum, tendrían el menor contacto posible con los nie’Sharum después de eso.
El tiempo pasó deprisa para Jardir, y los días se fundieron en una repetición infinita. Por las mañanas escuchaba al dama ensalzar las glorias de Everam y la tribu de los kaji. Aprendió cosas acerca de las otras tribus krasianas y los motivos por los que eran inferiores y, en especial, por qué la de los majah, entre todas las demás, era ciega a las verdades de Everam. El dama también les habló de otras tierras, y de los cobardes chin del norte, que habían olvidado sus lanzas y vivían como khaffit, temblando ante los alagai.
Jardir nunca se sentía satisfecho con su posición en la cola del engrudo, y siempre intentaba avanzar hacia los lugares donde los cuencos estaban más llenos. Los chicos que tenía delante de la cola se convirtieron en sus objetivos y, uno a uno, los fue enviando al pabellón de la dama’ting; Abban ganaba puestos con él. Cuando Jardir cumplió los once años, él y Abban estaban entre los primeros de la fila, delante de varios chicos mayores que los rehuían.
Pasaban las tardes entrenando o corriendo para servir de objetivo a los Reciarios de los dal’Sharum, que combatían con las redes. Por la noche, Jardir se dejaba caer en el suelo de piedra fría del sharaj de los kaji, con los oídos aguzados para escuchar la alagai’sharak que tenía lugar fuera, y soñaba con el día en que pudiera luchar entre hombres de verdad.
Avanzado el Hannu Pash, seleccionaron a algunos de los chicos para someterlos a un entrenamiento especial como dama y, de ese modo, encaminarlos a vestir el blanco en el futuro. Abandonaron el sharaj de los kaji y jamás volvieron a verlos. No eligieron a Jardir para ese honor pero a él no le importó. No sentía deseo alguno de pasar los días estudiando manuscritos antiguos o cantando alabanzas a Everam. Él había nacido para portar la lanza.
Los dama mostraron más interés por Abban, que conocía las letras y los números, pero no les hacía ninguna gracia que su padre fuera khaffit, a pesar de que, técnicamente, esa vergüenza no pasaba de un hombre a sus hijos.
—Será mejor que luches —le había dicho un dama a Abban al final, hundiendo el dedo en su amplio pecho.
El muchacho había mantenido buena parte de su volumen, pero los rigores constantes del entrenamiento habían transformado la grasa en músculo. Lo cierto era que se estaba convirtiendo en un guerrero formidable y se le escapó un suspiro de alivio cuando quedó claro que no sería llamado a integrarse en las filas de los blancos.
Los chicos que eran demasiado débiles o lentos fueron expulsados del kaji’sharaj por ser khaffit, y se les obligó a vestir los ropajes marrones de los niños para el resto de sus vidas. Este era el peor destino de todos con diferencia, ya que llenaba de vergüenza a las familias y les negaba la esperanza del Paraíso. Algunos de ellos, los que tenían corazón de guerreros, a menudo se presentaban como voluntarios a Reclamos, aquellos que provocaban a los demonios y los atraían hacia las trampas del Laberinto. Era una vida corta, pero una que otorgaba honor y abría la entrada al Cielo para los que, de todas formas, habían perdido su oportunidad.
A los doce años, a Jardir le permitieron poner los ojos en el Laberinto por primera vez. El Instructor Qeran subió consigo a los mayores y más fuertes de los nie’Sharum a la enorme muralla protegida, una mole escarpada de arenisca de más de nueve metros de altura que daba al campo de exterminio de demonios que, en otros tiempos, cuando Krasia estaba más poblada, era un distrito entero de la ciudad. Aquel terreno estaba plagado de los restos de antiguas casuchas y docenas de murallas de menor tamaño. Aquellas sólo tenían seis metros de altura y había grafos grabados en su superficie. Algunas cubrían grandes distancias y giraban en ángulos cerrados, mientras que otras eran simples losas o meras esquinas. Todas juntas conformaban un laberinto tachonado de pozos escondidos, diseñados para atrapar y retener a los alagai hasta que llegara la luz del día.
—La muralla que tenéis bajo vuestros pies —les dijo Qeran, dando un pisotón en el suelo— protege a nuestras mujeres y nuestros hijos, incluso a los khaffit —escupió al otro lado del paredón—, de los alagai. Las otras —y barrió con la mano el complejo infinito y zigzagueante de murallas del Laberinto— son la trampa en la que nosotros les hacemos caer. —Cerró el puño al decir esto y todos los chicos compartieron el orgullo que destilaban sus palabras. Jardir se imaginó a sí mismo corriendo a través de aquel lugar, con la lanza y el escudo embrazado, y su corazón se elevó. La gloria le aguardaba en aquella arena empapada de sangre.
Caminaron por la parte superior de la gruesa muralla hasta que llegaron a un puente de madera que podía retirarse con una gran manivela. De allí se iba hacia otra de las murallas del Laberinto, todas conectadas entre sí por arcos de piedra o lo suficientemente cerca unas de otras como para poder saltar. Las murallas del Laberinto eran delgadas, algunas de menos de medio metro de grosor.
—Los adarves son traicioneros para los guerreros veteranos —explicó Qeran—, además de para los Batidores.
Los Batidores o Auxiliares eran los dal’Sharum de las tribus krevakh y nanji. Aquellos hombres eran los encargados de las escaleras de ataque, y cada uno llevaba una de casi cuatro metros de altura reforzada con acero. Podían unirse unas a otras o usarse solas, y los Batidores eran tan ágiles que podían permanecer en equilibrio sobre ellas sin que nadie las sujetara por la base, mientras inspeccionaban el campo de batalla. Los Auxiliares krevakh estaban subordinados a los kaji, mientras que los nanji seguían las órdenes de los majah.
—El año que viene, vosotros, ayudaréis a los Auxiliares krevakh —les informó Qeran—, rastreando los movimientos de los alagai e informando a los dal’Sharum en el Laberinto, y llevando y trayendo órdenes del kai’Sharum.
Pasaron el resto del día corriendo por los adarves.
—¡Debéis conocer cada centímetro del Laberinto tan bien como vuestras lanzas! —exclamó Qeran.
Los nie’Sharum saltaban de muralla en muralla y se precipitaban por los pequeños puentes de arco con rapidez y agilidad, mientras gritaban eufóricos. Jardir y Abban se echaron a reír ante su alegría.
Pero la constitución voluminosa de Abban no se prestaba a guardar el equilibrio con facilidad y resbaló en uno de los esbeltos puentes. Jardir se abalanzó para cogerle de la mano pero no logró ser lo suficientemente rápido.
—¡Que Nie nos lleve! —maldijo al sentir cómo los dedos de Abban se deslizaban entre los suyos y el chico caía.
Abban soltó un breve alarido antes de chocar contra el suelo. Incluso desde seis metros de altura, Jardir pudo ver que se había roto las dos piernas.
Oyó a sus espaldas una risa que sonó como el rebuzno de un camello y vio que era Jurim, que se golpeaba la rodilla en pleno ataque de risa.
—¡Abban parece más un camello que un gato! —gritaba.
Jardir rugió y cerró el puño, pero antes de que pudiera incorporarse, apareció el Instructor Qeran.
—¿Qué te has creído?, ¿que el entrenamiento es una broma? —le recriminó y antes de que Jurim pudiera replicarle, lo agarró del bido y lo lanzó por el mismo lado que había caído Abban. El chico chilló mientras recorría los seis metros y luego golpeó con fuerza contra el suelo, donde se quedó inmóvil.
El instructor se enfrentó a los demás chicos.
—La alagai’sharak no es para tomarla a risa —les dijo—. Y es mejor que todos muráis aquí antes de que avergoncéis a vuestros hermanos en mitad de la noche. —Los chicos dieron un paso atrás, asintiendo.
Qeran se volvió hacia Jardir.
—Corre e informa al Instructor Kaval. Que envíe hombres para llevarlos a la dama’ting.
—Sería más rápido si los llevásemos nosotros mismos —osó sugerir el muchacho, sabiendo que el destino de Abban dependería de aquellos preciosos minutos.
—Sólo les está permitido entrar en el Laberinto a los hombres, nie’Sharum —informó Qeran—. Y vete rápido antes de que los dal’Sharum tengan que llevar a tres.
Esa tarde, Jardir se acercó todo lo que se atrevió cuando la dama’ting fue a hablar con el Instructor Qeran después de la comida, y aguzó el oído para escuchar lo que le dijo en voz baja.
—Jurim tiene algunos huesos rotos, y sangra por dentro en varios sitios, pero se recuperará —comentó, y el tono de su voz no mostró que aquello tuviera más trascendencia que si estuvieran hablando del color de la arena. Los velos ocultaban la expresión de su rostro—. El otro, Abban, tiene rotas las piernas por varios puntos. Volverá a caminar, pero no podrá correr.
—¿Podrá luchar? —preguntó Qeran.
—Aún es pronto para decirlo —repuso la mujer.
—Si ese no fuera el caso, matadlo ahora —replicó el instructor—. Es mejor un muerto que un khaffit.
La dama’ting alzó un dedo admonitorio y el instructor retrocedió.
—No eres tú quien decide lo que hay que hacer en el pabellón de las dama’ting, dal’Sharum —siseó ella.
Al instante, el hombre entrelazó sus manos como si estuviera orando y se inclinó con tanta profundidad que su barba casi rozó el suelo.
—Suplico el perdón de la Dama’ting —le dijo—, no quería ser irrespetuoso.
La mujer asintió.
—Por supuesto que no. Eres un instructor dal’Sharum y la gloria de tu cargo se añadirá a las ya obtenidas por ti mismo en la otra vida, cuando te sientes al lado de los preferidos por Everam.
—La Dama’ting me honra.
—Aun así —le contestó ella—, te vendrá bien recordar cuál es tu sitio. Pídele al Dama Khevat una penitencia. Con veinte golpes del látigo de cola de alagai será suficiente.
Jardir jadeó. El látigo de cola de alagai era el más doloroso de todos, tres tiras de cuero trenzadas con púas de metal a todo lo largo de su metro veinte de extensión.
—La Dama’ting es comprensiva —replicó Qeran y se inclinó aún más. Jardir huyó antes de que ninguno de los dos lo viera y se preguntara cuánto podía haber oído.

—No deberías estar aquí —siseó Abban, cuando Jardir se deslizó por debajo del faldón del pabellón de las dama’ting—. ¡Te matarán si te pillan!
—Sólo quería comprobar que te encontrabas bien —repuso él.
Y aunque era cierto, sus ojos examinaron cuidadosamente la tienda, esperando contra toda esperanza encontrarse de nuevo con Inevera. No había vuelto a verla desde el día en que se rompió el brazo, pero no había olvidado su belleza.
Abban dirigió la mirada hacia sus piernas destrozadas, bien sujetas en las escayolas.
—No sé cuando volveré a estar bien, amigo mío.
—No te preocupes —replicó Jardir—, los huesos se fortalecen después de romperse. Volverás a estar en lo alto de las murallas dentro de poco.
—Quizá —suspiró el muchacho.
Jardir se mordió el labio inferior.
—Te he fallado. Te prometí que te sujetaría cuando cayeras. Lo juré por la luz de Everam.
Abban cogió la mano de su amigo.
—Y así lo habrías hecho, no tengo la menor duda. Vi cómo alzabas la mano para coger la mía. No es culpa tuya que cayera al vacío. Considero tu promesa cumplida.
Los ojos de Jardir se llenaron de lágrimas.
—No te fallaré otra vez —le prometió.
Justo en ese momento, una dama’ting entró en el apartado, flotando silenciosamente. Ella los miró y se encontró con los ojos de Jardir, cuyo corazón se le detuvo en el pecho. El chico se quedó helado y se miraron el uno al otro durante un momento que pareció infinito. La expresión de la dama’ting era ilegible bajo los opacos velos blancos.
Al fin, ella inclinó la cabeza en dirección al faldón de acceso al pabellón. Jardir asintió, sin poder creerse apenas su buena suerte. Apretó la mano de Abban por última vez y salió disparado de la tienda.

—Encontraréis demonios del viento sobre los adarves pero no debéis luchar con ellos —decía Qeran, mientras caminaba ante los nie’Sharum—. Ese es el deber de los dal’Sharum a los que servís. Aun así, es importante que comprendáis a vuestros enemigos.
Jardir escuchaba con atención, sentado en su lugar habitual en la primera fila del grupo, pero era profundamente consciente de la ausencia de Abban a su lado. Había crecido con tres hermanas pequeñas y el día que llegó al kaji’sharaj encontró a su amigo. La soledad era un sentimiento extraño para él.
—El dama os contó que el demonio del viento reside en el cuarto nivel del abismo de Nie —explicó Qeran a los chicos, gesticulando con su lanza ante una imagen alada dibujada con tiza sobre el muro de arenisca—. Algunos, como los idiotas de la tribu majah, subestiman a los demonios del viento porque carecen de la pesada coraza de los demonios de la arena —continuó—, pero no os dejéis engañar por eso. El demonio del viento no goza del favor de Everam y es una criatura repugnante. Su pellejo puede doblar la punta de una lanza y la velocidad de su vuelo hace difícil golpearle. Esas largas garras —señaló las armas malditas con la punta de su lanza— pueden arrancarle la cabeza a un hombre antes de que este se dé cuenta de que está allí, y las mandíbulas en forma de pico destrozarle la cara de un solo mordisco.
Se volvió hacia los chicos.
—Muy bien. ¿Cuáles son sus debilidades?
La mano de Jardir se levantó de forma inmediata. El instructor asintió en su dirección.
—Las alas —respondió.
—Correcto —asintió el hombre—. Aunque están hechas de la misma tosca membrana de su piel, las alas son más finas y se extienden sobre cartílagos y huesos. Un hombre fuerte puede atravesarlas con la lanza, o rajarlas con la espada si está afilada y la criatura está boca abajo. ¿Qué más?
De nuevo la mano de Jardir fue la primera en alzarse. Los ojos del instructor se pasearon por los otros chicos, pero ninguno se había movido. Jardir era el más joven del grupo, más de dos años respecto a los demás, pero los demás chicos le mostraban aquí la misma deferencia que en la fila de la comida.
—Son torpes y lentos en tierra —añadió el muchacho, cuando Qeran asintió de nuevo en su dirección.
—Correcto —repitió—. Si se ven forzados a aterrizar, los demonios del viento necesitan luego un cierto espacio para correr o alguna elevación desde la que saltar para volver a volar. Las particiones del Laberinto están diseñadas para evitar esto. Los dal’Sharum que están en los adarves intentarán echarles la red encima o capturarlos con las boleadoras. Vuestro deber consistirá en informar de su localización a los guerreros en tierra.
Miró a los chicos.
—¿Quién me puede decir cuál es la señal para «demonio del viento caído»?
La mano de Jardir salió disparada.

Pasaron tres meses antes de que Abban y Jurim se reincorporaran al nie’Sharum. Abban caminó de vuelta hacia los campos de entrenamiento con una pronunciada cojera y Jardir frunció el ceño al verlo.
—¿Aún te duelen las piernas? —le preguntó.
El muchacho asintió.
—Puede que mis huesos se hayan fortalecido, pero no se han puesto más derechos.
—Aún es pronto —comentó Jardir—, ya curarán a su tiempo.
—«Inevera» —replicó Abban—. ¿Quién sabe cuáles son los designios de Everam?
—¿Estás preparado para luchar de nuevo en la cola del engrudo? —le preguntó Jardir, señalando con la cabeza al instructor que se acercaba con la olla.
Abban palideció.
—Todavía no, te lo suplico —le dijo—, si las piernas me fallan quedaré marcado para siempre.
Jardir frunció el ceño, pero asintió.
—Pero no tardes mucho —le respondió—, o tu pasividad te marcará de la misma manera.
Mientras hablaban caminaron hacia el comienzo de la fila y los otros chicos le cedieron el paso a Jardir como si fueran ratones frente al gato, permitiéndoles acceder a los primeros cuencos. Unos cuantos miraron a Abban con resentimiento pero ninguno osó desafiarlo.
Sin embargo, no hubo tales privilegios para Jurim, y Jardir lo observó con frialdad, recordando aún aquella risa que sonaba como un rebuzno cuando Abban cayó. Jurim caminaba algo rígido, pero no con la cojera que afeaba el paso antes firme de su amigo. Los chicos de la cola lo miraron con mala cara, pero él se dirigió a su puesto habitual detrás de Shanjat.
—Este sitio está ocupado, tullido —le espetó Esam, otro de los nie’Sharum que estaba a las órdenes de Jardir—. ¡Vete al final de la cola!
Esam era un buen luchador y Jardir atendió al enfrentamiento con cierto interés.
Jurim sonrió y extendió las manos en ademán de súplica, pero Jardir vio la manera en la que había posicionado las piernas y no se dejó engañar. Saltó hacia adelante, agarró a Esam y lo derribó. Todo ocurrió en un momento, y en nada, el chico estaba de nuevo en su lugar de siempre. Jardir asintió. Jurim tenía el corazón de un guerrero. Le echó una ojeada a Abban, que ya se había terminado su cuenco de engrudo y no había mostrado el más mínimo interés por la lucha, y sacudió la cabeza con tristeza.
—Acudid todos aquí, ratas —los llamó Kaval una vez que amontonaron los cuencos. Jardir se acercó a los instructores al instante y los otros chicos lo siguieron.
—¿De qué se supone que va esto? —le preguntó Abban.
Jardir se encogió de hombros.
—Nos lo dirán pronto.
—Se os someterá a una prueba de hombría —explicó Qeran—. La pasaréis por la noche y nosotros sabremos quién de vosotros tiene el corazón de un guerrero y quién no. —Abban inhaló bruscamente, asustado, pero Jardir sintió una explosión de excitación. Cada prueba lo acercaba un poco más a los codiciados ropajes negros.
—No hemos tenido noticia alguna de la aldea de Baha kad’Everam desde hace algunos meses y tememos que los alagai hayan roto sus protecciones —continuó Qeran—. Los bahavanos son khaffit, es cierto, pero descienden de los kaji y los damaji han decretado que no podemos abandonarlos.
—Lo que no podemos abandonar es la valiosa cerámica que nos venden, querrá decir —murmuró Abban—. Baha es el hogar de Dravazi, el maestro alfarero, cuyos trabajos embellecen todos los palacios de Krasia.
—¿Es que sólo eres capaz de pensar en el dinero? —lo increpó Jardir con dureza—. Aunque fueran los perros más despreciables de Ala, están infinitamente por encima de los alagai y deben ser protegidos.
—¡Ahmann! —ladró Kaval—. ¿Tienes algo que añadir?
Jardir centró su atención de nuevo en la explicación.
—¡No, instructor!
—Entonces, sujeta tu lengua —lo amonestó Kaval—, o te la cortaré.
Jardir asintió y Qeran continuó.
—Cincuenta guerreros, todos voluntarios, llevarán a cabo la expedición de una semana hacia Baha, conducidos por el Dama Khevat. Vosotros iréis para ayudarlos; llevaréis el equipamiento, alimentaréis a los camellos, cocinaréis y afilaréis sus lanzas. —Volvió la mirada hacia Jardir—. Tú serás el Nie Ka de este viaje, hijo de Hoshkamin.
Los ojos del muchacho se abrieron de par en par. Nie Ka significaba «el primero de ninguno» y quería decir que Jardir era el primero de los nie’Sharum, no sólo en la cola para comer, sino también a los ojos de los instructores, y mandaría y controlaría la disciplina de los demás chicos a su voluntad. No había habido un Nie Ka en años, desde que Hasik consiguió sus ropas negras. Era un gran honor y uno que no se daba, ni aceptaba, a la ligera, ya que el poder que otorgaba a la vez conllevaba una gran carga de responsabilidad. Respondería ante Qeran y Kaval por los fallos de los otros chicos y sería castigado en consecuencia.
Jardir hizo una profunda inclinación.
—Me concedéis un gran honor, instructor. Ruego a Everam no defraudaros.
—Será mejor que no, si quieres mantener tu piel intacta —dijo Kaval cuando Qeran tomó una banda de cuero con nudos y la ató alrededor del bíceps de Jardir como símbolo de su rango.
El corazón de Jardir latió con fuerza dentro de su pecho. Era sólo una tira de cuero, pero en ese momento le pareció la mismísima Corona de Kaji. Pensó que cuando su madre acudiera al dama para recibir su estipendio semanal, este se lo diría y se sintió henchido de orgullo. Pronto comenzaría a devolver el honor perdido a las mujeres de su familia.
Y no sólo eso, sino que también se enfrentaría a una verdadera prueba de hombría. Semanas de viaje durante la noche. Podría ver acercarse a los alagai y llegaría a conocer a su enemigo mucho mejor que viéndolo garabateado con tiza en una pizarra o como algo vislumbrado en la distancia mientras corría por el adarve. Ciertamente, era un día de nuevos comienzos.
Abban se volvió hacia Jardir después de que el nie’Sharum se dispersara para llevar a cabo sus tareas. Sonrió y le dio un puñetazo en el bíceps y a la tira de cuero llena de nudos que lo rodeaba.
—Nie Ka —repitió la palabra—. Te lo mereces, amigo mío. Pronto serás kai’Sharum y conducirás tropas de verdad a la batalla.
Él se encogió de hombros.
—Inevera —dijo—. Dejemos que el mañana nos traiga lo que le parezca. Para hoy, con el honor tengo bastante.
—Llevabas razón antes, por supuesto —comentó Abban—. A veces siento amargura por la forma en que se trata a los khaffit y hace un rato no he podido controlarme. Los bahavanos merecen nuestra protección y más.
Jardir asintió.
—Sabía que era eso lo que te pasaba —reconoció a su vez—, y yo también me pasé de la raya, amigo mío. Sé que tu corazón alberga mucho más que la codicia de un mercader.
Le dio un apretón en el hombro a su amigo y corrieron a realizar las tareas para preparar la expedición.

Salieron al mediodía. Eran cincuenta guerreros kaji, incluyendo a Hasik, junto con el Dama Khevat, el Instructor Kaval, un par de Batidores krevakh y el pelotón de nie’Sharum de élite a las órdenes de Jardir. Unos cuantos guerreros, los mayores, se turnaron para conducir los carros de provisiones tirados por camellos, pero el resto marcharon a pie, llevando la comitiva a través del Laberinto hacia la puerta principal de la ciudad. Jardir y los otros chicos iban en los carros cuando cruzaron el Laberinto para no mancillar el terreno sagrado.
—Sólo los dama y los dal’Sharum pueden poner los pies sobre la sangre de sus hermanos y ancestros —les había avisado Kaval—. Si alguien lo hace, que sea por su cuenta y riesgo.
Una vez que salieron de la ciudad, el instructor golpeó los carros con su lanza.
—¡Todo el mundo abajo! —ladró Kaval—. ¡En marcha hacia Baha!
Abban se quedó mirando a Jardir con incredulidad.
—Vamos a tardar una semana en cruzar el desierto y, ¡sólo tenemos nuestros bidos para protegernos del sol!
Jardir saltó al suelo.
—Es el mismo sol que nos achicharra en los campos de entrenamiento. —Señaló a los dal’Sharum, que marchaban por delante de los carros de aprovisionamiento—. Y da gracias de que sólo tienes tu bido —le aclaró—, ellos van vestidos de negro, que absorbe el calor, y aun así cada uno lleva su escudo y la lanza, además de la armadura debajo. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también.
—Vamos, ¿es que no quieres estirar las piernas después de todas las semanas que te has pasado con la escayola? —le preguntó Jurim a Abban, dándole una palmada en la espalda con una sonrisita de suficiencia y bajando de un salto.
El resto de los nie’Sharum los siguió, caminando al ritmo que Jardir marcaba para mantenerse a la altura de los carros y los guerreros. Kaval los seguía, vigilante, pero dejó a Jardir al mando, quien se sintió orgulloso por la confianza mostrada por el instructor.
La ruta del desierto era una sucesión de antiguos postes de señales que flanqueaban un camino de arena apisonada y arcilla endurecida. El viento omnipresente hacía que la arena ardiente los azotara; y la recogía del camino, de modo que se hacía más duro caminar por él. El sol calentaba la arena hasta el punto de que les quemaba incluso a través de las sandalias. Pero a pesar de todo, los nie’Sharum, endurecidos tras años de entrenamiento, marcharon sin quejarse. Jardir los miró y se sintió orgulloso de ellos.
Sin embargo, en seguida quedó claro que Abban no podría mantener el paso. Chorreaba sudor y su paso desequilibrado hacía que su cojera fuese más pronunciada, por lo que tropezaba con frecuencia. En una ocasión, se tambaleó y cayó sobre Esam, que lo empujó violentamente contra Shanjat. Este le devolvió el golpe y Abban cayó pesadamente al suelo. Los otros chicos se echaron a reír cuando el muchacho escupió arena.
—¡Seguid caminando, ratas! —les llamó la atención Kaval, mientras golpeaba su escudo con la lanza.
Jardir deseaba ayudar a su amigo a ponerse en pie, pero sabía que eso sólo empeoraría las cosas.
—¡Levántate! —le ladró en vez de echarle una mano. Abban le devolvió una mirada suplicante, pero él sacudió la cabeza, y le dio una patada por su propio bien—. ¡Abraza el dolor y levántate, idiota! —lo increpó en voz baja, con dureza—, o terminarás tan khaffit como tu padre.
El dolor que vio en los ojos de su amigo le hizo daño, pero sólo le había dicho la verdad. Abban también lo sabía. Tragó aire y se puso en pie, trastabillando a la zaga de los demás. Mantuvo el ritmo durante un tiempo, pero al poco empezó a retrasarse de nuevo hacia el final de la fila. Los otros chicos lo empujaban cuando chocaba contra ellos. Kaval, siempre vigilante, tomó nota y se adelantó hasta caminar al lado de Jardir.
—Si enlentece nuestra marcha, chaval —le dijo—, será a ti a quien arrastre de una correa, para que lo vean todos.
Jardir asintió.
—Como deseéis, Instructor. Yo soy el Nie Ka.
Kaval gruñó y lo dejó en sus manos.
Jardir se dirigió hacia los otros.
—Jurim, Abban, subid a los carros —les ordenó—. Habéis salido hace poco del pabellón de las dama’ting y no estáis preparados para un día completo de marcha.
—¡Por el meado de un camello! —bramó Jurim, mientras apuntaba a Jardir con un dedo—. ¡No me voy a subir al carro como una mujer sólo porque el hijo del comedor de cerdo no puede marchar a nuestro ritmo!
Apenas habían salido las palabras de la boca de Jurim cuando Jardir lo golpeó. Agarró la muñeca del muchacho y se la retorció para estrellarla contra su hombro. Jurim no tuvo más opción que relajarse para evitar que le rompiera el brazo y el mismo impulso del golpe lo hizo caer al suelo de espaldas. Jardir siguió sujetando el brazo y empujó con fuerza hasta que le puso el pie en la garganta.
—Tú te vas a montar en el carro porque lo manda tu Nie Ka —le dijo en voz alta, mientras el rostro del muchacho enrojecía—. Si lo olvidas otra vez, atente a las consecuencias.
El rostro de Jurim había adquirido un tono púrpura para cuando se las apañó para asentir y tragó aire de forma desesperada cuando Jardir lo soltó.
—La dama’ting ordena que andéis cada día un poco más hasta que recuperéis las fuerzas por completo —mintió Jardir—. Mañana, marcharéis una hora más. —Y luego le dirigió una fría mirada a Abban—. Ambos.
El chico asintió con ansiedad y los dos se dirigieron hacia los carros. Jardir los observó alejarse, mientras rezaba por la pronta recuperación de su amigo. No le iba a poder salvar la cara siempre.
Miró a los otros nie’Sharum, que lo estaban observando y les rugió.
—¿Os he dicho que os detengáis? —les increpó y los chicos recuperaron el paso con rapidez. Jardir marcó el doble de velocidad hasta que volvieron a su posición anterior.

Al caer la noche, Jardir hizo que los nie’Sharum prepararan la comida, y extendieran los petates mientras el dama y los Captores se encargaban del círculo de protección. Cuando estuvo listo, los guerreros se colocaron en su perímetro y encararon la noche con los escudos embrazados y las lanzas a punto, preparados para el momento en que se pusiera el sol y emergieran los demonios.
A tan escasa distancia de la ciudad, los demonios de la arena se alzaron a montones. Sisearon a los dal’Sharum y se arrojaron contra los guerreros. Era la primera vez que los veían tan de cerca y Jardir observó a los alagai con mirada fría, memorizando sus movimientos cuando se lanzaban al ataque de un salto.
Los Captores habían hecho bien su trabajo y la magia mantenía a los demonios a raya. Cuando chocaban contra los grafos, los dal’Sharum gritaban y les clavaban sus lanzas. La coraza de los demonios detenía la mayor parte de los golpes, pero unos cuantos bien dirigidos a los ojos, o algo más abajo para abrirles la garganta, consiguieron algunas bajas. Parecía como si fuera un juego para los guerreros; intentaban atinar con precisión milimétrica y al destello fugaz de la luz mágica unos blancos diminutos, y luego se reían y felicitaban al puñado de guerreros que lo habían conseguido. Algunos se habían ido a comer, pero otros se quedaron esperando a que los demonios comenzaran a aparecer. Hasik fue uno de los primeros en llenar su cuenco, observó Jardir.
Miró en dirección al Instructor Kaval, que salía del círculo después de matar a uno de los demonios. Se había levantado el velo rojo que llevaban por la noche y era la primera vez que Jardir lo veía hacerlo. Llamó la atención del instructor y cuando el hombre asintió con la cabeza, el muchacho se aproximó, inclinándose profundamente.
—Instructor —comenzó—, esta no es la alagai’sharak que se nos ha enseñado.
Kaval se echó a reír.
—Esto no es la alagai’sharak, chaval, sino sólo un juego para entrenar nuestra puntería. El Evejah ordena que la alagai’sharak sólo debe lucharse en terreno preparado para ello. Aquí no hay pozos, ni muros entrecruzados ni refugios para los Ojeadores. Seríamos idiotas si abandonáramos el círculo, pero no hay motivo para que no le podamos enseñar el sol a unos cuantos alagai.
Jardir se inclinó de nuevo.
—Gracias, Instructor. Ahora lo entiendo.
El juego duró unas cuantas horas más, hasta que los demonios que quedaban decidieron que no había hueco entre los grafos y comenzaron a rodear el campamento o a sentarse sobre las ancas fuera del alcance de las lanzas, vigilantes. Los guerreros que habían llenado ya su estómago ocuparon sus puestos de guardia, riéndose y silbándole a los que habían fallado y no habían matado a ningún demonio y ahora se dirigían a degustar la comida.
Una vez todos hubieron cenado, la mitad de los guerreros se fue hacia sus petates y la otra mitad permaneció como estatuas en el anillo que rodeaba el campamento. Después de unas cuantas horas de sueño, los guerreros relevaron a sus hermanos.

Al día siguiente, atravesaron una aldea khaffit. Jardir jamás había visto ninguna antes, aunque había muchos oasis en el desierto, la mayoría al sur y al este de la ciudad, en cualquier sitio donde un hilillo de agua brotara del suelo y llenara una pequeña charca. Los khaffit que habían huido de la ciudad a menudo se reunían en algunos de ellos, y mientras fueran capaces de alimentarse por sí mismos y no fueran a mendigar a la muralla de la ciudad o acosaran a los mercaderes de paso, los dama los ignoraban, encantados.
Había oasis más grandes, también, donde una acumulación de agua mayor permitía reunirse a cien o más khaffit, a menudo con mujeres y niños a la zaga. En esos casos, los dama les prestaban algo más de atención, y los guerreros de las tribus reclamaban unos u otros oasis del mismo modo que competían por los pozos de la ciudad, cobrando impuestos a los khaffit en trabajo y especie por el derecho a vivir allí. De vez en cuando los dama viajaban a las aldeas más cercanas a la ciudad y se llevaban a algunos chicos para el Hannu Pash y a las muchachas más hermosas como jiwah’Sharum para los grandes harenes.
La aldea por la que pasaron no tenía muralla, tan sólo una serie de monolitos de arenisca alrededor del perímetro con antiguos grafos grabados profundamente en la piedra.
—¿Qué lugar es este? —preguntó en voz alta Jardir cuando pasaron cerca.
—Es Arenisca —replicó Abban—. Unos trescientos khaffit viven aquí. Los llaman poceros.
—¿Poceros? —inquirió Jardir.
Abban señaló un pozo gigantesco en el suelo, uno de los muchos que había en la aldea, donde los hombres y las mujeres trabajaban duramente, extrayendo la arenisca con palas, picos y sierras. Eran gente de anchos hombros y musculosos, bastante distintos a los khaffit de ciudad que conocía Jardir. Los niños trabajaban con ellos, cargando los carros y conduciendo los camellos que sacaban los sillares de piedra de los pozos. Todos llevaban ropas marrones: los hombres y los niños, túnicas y gorros; las mujeres y las niñas, vestidos del mismo color que dejaban poco espacio a la imaginación ya que llevaban los rostros, los brazos e incluso las piernas casi por completo descubiertas.
—Son gente fuerte —comentó Jardir—, ¿por qué se les considera khaffit? ¿Es que todos son cobardes? ¿Y qué pasa con las chicas y los chicos? ¿Por qué no las casan a ellas y ellos van al Hannu Pash?
—Sus ancestros quizá fueron khaffit por sus propios errores, amigo mío —repuso Abban—, pero estos lo son de nacimiento.
—No lo entiendo —insistió Jardir—. Nadie es khaffit de nacimiento.
Abban suspiró.
—Tú dices que sólo pienso en mercaderías, pero a lo mejor eres tú el que no piensa en ellas lo bastante. Los damaji quieren la piedra que esta gente extrae y un ganado sano que pueda hacerlo. A cambio, ellos les ordenan a los dama que no vengan a buscar a estos chicos.
—Y les condenan a pasar toda su vida como khaffit, también —replicó él—. ¿Por qué iban sus padres a querer eso?
—Los padres se comportan de modo extraño en los asuntos que atañen a sus hijos.
Jardir recordó las lágrimas de su madre y los chillidos de la de Abban y no pudo disentir de esa afirmación.
—Aun así, estos hombres podrían convertirse en grandes guerreros y sus mujeres serían buenas esposas que darían a luz hijos fuertes. Es un despilfarro desaprovecharlos de esa manera.
Abban se encogió de hombros.
—Al menos, cuando uno cae herido, los demás no se lanzan sobre él como una manada de lobos.

Pasaron otros seis días de viaje antes de llegar al acantilado frente al río que alimentaba la aldea de Baha kad’Everam. No encontraron más aldeas khaffit por el camino. Abban, cuya familia comerciaba con muchas de ellas, dijo que se debía a que el río subterráneo que alimentaba muchos oasis cerca de la ciudad no se extendía tan al este. La mayoría de las aldeas se encontraban al sur de la ciudad, entre la Lanza del Desierto y las lejanas montañas meridionales, a lo largo del curso seguido por el río. Jardir jamás había oído hablar de ríos subterráneos, pero confiaba en los conocimientos de su amigo.
El río que tenían ante ellos no iba bajo tierra, pero con el tiempo, había erosionado un gran valle abriéndose paso a través de incontables estratos de arenisca y arcilla. Veían su lecho muy lejos allá abajo y el agua parecía apenas un hilillo desde aquella altura.
Marcharon en dirección sur siguiendo el desfiladero hasta que apareció el camino que llevaba a la aldea, apenas visible a pesar de que estaban casi encima de él. El dal’Sharum tocó el cuerno de saludo, pero no se recibió respuesta alguna mientras bajaban por la empinada y estrecha senda hacia la plaza del pueblo. Cuando llegaron allí no encontraron ningún habitante.
La aldea de Baha kad’Everam se había construido en varios niveles esculpidos en la ladera del desfiladero. Una escalera amplia, aunque desigual, subía por ella en zigzag, y daba lugar a una serie de terrazas para los edificios de adobe de cada nivel. No había signos de vida en el poblado y las telas que servían de puertas ondeaban perezosamente a lomos de la brisa. La imagen hizo pensar a Jardir en algunas de las zonas más antiguas de Lanza del Desierto; buena parte de la ciudad había quedado abandonada al disminuir la población. Los edificios antiguos eran testimonio de los tiempos en que los krasianos eran innumerables.
—¿Qué ha pasado aquí? —preguntó Jardir en voz alta.
—¿No es evidente? —inquirió Abban a su vez.
El otro muchacho lo miró con curiosidad.
—Deja de mirar sólo a la aldea y toma más perspectiva —le explicó.
Jardir se dio la vuelta y vio que el río no sólo había parecido un hilillo por la altura sino también porque las aguas apenas alcanzaban a llenar un tercio del lecho.
—No ha llovido bastante —razonó Abban— o se ha cambiado el curso del río aguas arriba. El cambio ha privado a los bahavanos del pescado del que dependían para sobrevivir.
—Pero eso no explicaría que murieran todos en la aldea —replicó su amigo.
El otro se encogió de hombros.
—Quizá el agua se ha corrompido al perder profundidad y se ha contaminado a causa del cieno del lecho. De cualquier modo, por enfermedad o hambre, los bahavanos no habrán sido capaces de mantener activas las protecciones. —Hizo un gesto en dirección a las profundas marcas de garras en las paredes de adobe de algunos edificios.
Kaval se volvió hacia Jardir.
—Rastread la aldea en busca de supervivientes —ordenó. Jardir se inclinó y se dirigió hacia los nie’Sharum de inmediato. Los distribuyó en grupos de dos y envió a cada pareja a un nivel distinto. Los chicos salieron disparados por las escaleras desiguales con tanta agilidad como si estuvieran corriendo por los adarves del Laberinto.
En seguida quedó claro que Abban tenía razón. Había signos del ataque de los demonios en casi todos los edificios; marcas de garras en las paredes y muebles, y signos de lucha por todas partes.
—Pero no hay cadáveres —indicó.
—Se los han comido —repuso Jardir, mientras señalaba lo que parecían ser piedras negras de las que sobresalían unos trozos blancos, dispersas por el suelo.
—¿Qué es eso? —inquirió el muchacho.
—Mierda de demonio —repuso—. Los alagai se comen a sus víctimas enteras y luego cagan los huesos.
El chico se tapó la boca, pero no fue suficiente. Corrió hacia un lado de la habitación, sacudido por las arcadas.
Los nie’Sharum informaron de sus descubrimientos al Instructor Kaval, que asintió como si eso no fuera una sorpresa para él.
—Ven conmigo, Nie Ka —le ordenó, y Jardir le siguió mientras caminaba hacia donde estaba el Dama Khevat con los kai’Sharum.
—Los nie’Sharum han confirmado que no hay supervivientes, Dama —informó Kaval. Los kai’Sharum le superaban en rango, pero él era instructor y había entrenado a casi todos los guerreros de la expedición, incluyéndolos a ellos. Como solía decirse: «Las palabras dichas por un velo rojo, pesan más que las del blanco».
El Dama Khevat asintió.
—Los alagai maldijeron esta tierra cuando irrumpieron a través de los grafos. Se llevaron a su mundo los espíritus de los khaffit muertos. Percibo sus gritos en el aire. —Alzó la mirada hacia Kaval—. Se avecina el Menguante. Emplearemos dos días con sus noches para preparar la aldea y rezar.
—¿Y cuando llegue el tercer día? —preguntó el instructor.
—Cuando llegue la tercera noche, bailaremos la alagai’sharak —dijo Khevat—, para santificar la tierra y liberar sus espíritus y que así puedan reencarnarse con la esperanza de una casta mejor.
Kaval hizo una reverencia.
—Como digáis, Dama. —Luego echó una ojeada a la escalera y a los edificios construidos frente al acantilado y al amplio espacio vacío a sus pies que descendía lentamente hacia la orilla del río—. Aquí debe de haber, sobre todo, demonios de la arcilla —conjeturó—, aunque quizá hayan intervenido también algunos del viento o de la arena. —Se volvió hacia los kai’Sharum—. Con vuestro permiso, haré que los dal’Sharum excaven pozos con protecciones en la explanada y que organicen apostaderos en las escaleras para arrojar a los alagai a los pozos y que esperen allí al sol.
Los kai’Sharum asintieron y el instructor se volvió hacia Jardir.
—Haz que los nie’Sharum busquen por todos los edificios restos para convertirlos en barricadas. —El muchacho asintió y se volvió para marcharse, pero Kaval le cogió del brazo—. Asegúrate de que no se quedan con nada —le advirtió—. Todo debe sacrificarse a la alagai’sharak.
—Nosotros limpiaremos el primer nivel —le dijo Jardir a Abban.
—El siete es el número de la suerte —le contradijo él—. Que vayan Jurim y Shanjat al primero.
Jardir miró la pierna de Abban con escepticismo. Se las había apañado para mantener la marcha pero su cojera no había desaparecido y a menudo le veía masajearse la extremidad cuando creía que nadie lo miraba.
—Suponía que el primer nivel te sería más fácil de subir con esa pierna curada sólo a medias —comentó.
Abban se puso las manos en las caderas.
—¡Amigo mío, me ofendes! —replicó—. Estoy tan en forma como el mejor camello del bazar. Hiciste bien en presionarme para que me esforzara un poco más cada día y subir hasta el séptimo nivel me vendrá bien.
Jardir se encogió de hombros.
—Como quieras —repuso y ambos se dispusieron a trepar por la escalera después de que Jardir hubiera repartido las instrucciones a los otros nie’Sharum.
Los escalones irregulares de Baha estaban excavados en la misma superficie de la roca, apuntalados en lugares clave con arenisca y arcilla. Algunas veces eran estrechos, con el ancho de un pie humano, pero otras veces había que dar varios pasos antes de acceder al siguiente. La piedra gastada mostraba el paso de muchos carros cargados tirados por bestias de carga. Los escalones cambiaban de dirección a cada nivel y partía de ellos un camino hacia los edificios de esa terraza.
No habían llegado demasiado lejos cuando Abban comenzó a jadear y su rostro redondeado se perló de sudor. Su cojera se acentuó y en el quinto nivel siseaba de dolor a cada paso.
—Quizá hemos ido demasiado lejos para un solo día —aventuró Jardir.
—No pasa nada, amigo mío —replicó el muchacho—. Estoy… —gruñó y espiró aire—… fuerte como un camello.
Jardir sonrió y le dio una palmada en la espalda.
—Hay esperanzas de que hagamos de ti un guerrero.
Al fin, consiguieron llegar al séptimo nivel y Jardir se volvió para asomarse por encima del bajo muro. A lo lejos, los dal’Sharum doblaban la espalda mientras cavaban profundos pozos con sus palas cortas. Estaban emplazados al borde de la primera terraza, de modo que si un demonio se arrojaba por el muro caería justo dentro de ellos. Jardir estaba impaciente porque empezara la batalla, incluso aunque a él y a los otros nie’Sharum no les estuviera permitido combatir.
Se volvió hacia Abban, pero su amigo había ignorado las vistas y había avanzado hacia el interior de la terraza.
—Deberíamos empezar a vaciar los edificios —comentó Jardir, pero su compañero hizo como que no le oía y se alejó de él cojeando. Jardir se dio cuenta de lo que le pasaba en el momento en que Abban se detuvo frente a un gran arco de entrada y sonrió abiertamente al ver los símbolos grabados en la arcada.
—¡Nivel siete! ¡Lo sabía! —exclamó Abban—. El mismo número de pilares que hay entre el Cielo y Ala.
—Jamás había visto grafos como estos —comentó Jardir mirando los símbolos.
—No son grafos, son palabras pintadas —le explicó Abban.
Jardir las observó con curiosidad.
—¿Palabras como las que hay escritas en el Evejah?
El muchacho asintió.
—Mira lo que dice: «Aquí, a siete niveles de Ala, en honor de Aquel que lo es Todo, se encuentra el humilde taller del maestro Dravazi».
—El alfarero del que me hablaste —gruñó su compañero. Abban asintió y se adelantó para apartar la cortina que colgaba del arco, pero Jardir lo cogió del brazo y le dio la vuelta para encararse con él.
—Entonces, ¿sí puedes abrazar el dolor cuando es para obtener beneficios, pero no honor? —le recriminó.
El muchacho sonrió.
—Simplemente soy práctico, amigo mío. El honor no se puede gastar.
—En el Cielo, sí —replicó Jardir.
Abban resopló.
—No podemos encontrar ropa para nuestras madres y hermanas en el Cielo. —Tiró para liberar el brazo y entró en la tienda. Jardir no tuvo más opción que seguirlo y se estampó contra su corpachón cuando Abban se detuvo al poco trecho de la entrada, boquiabierto.
—La mercancía está intacta —susurró Abban con los ojos reluciendo de pura codicia. Jardir siguió la dirección de su mirada y quedó mudo de sorpresa. Allí, apilada con cuidado y lista para ser transportada, se encontraba la cerámica más exquisita que había visto en su vida. El cargamento ocupaba toda la habitación. Había ollas, vasos, cálices, lámparas, platos y cuencos. Todos ellos pintados en vivos colores y pan de oro, vidriados al fuego hasta conseguir un brillo intenso.
Abban se frotó las manos de pura excitación.
—¿Tienes idea del valor que tiene esto, amigo mío? —le preguntó a Jardir.
—No importa —respondió este—, no es nuestro.
El muchacho se lo quedó mirando como si fuera idiota.
—Si los propietarios están muertos no es robar, Ahmann.
—Obtener botín de los muertos es peor que robar —replicó—. Es profanación.
—Profanar es tomar el trabajo de toda la vida de un maestro artesano y convertirlo en un montón de basura —repuso Abban—. Hay muchos desechos que usar para las barricadas.
Jardir contempló la cerámica.
—Muy bien —resolvió al final—. La dejaremos aquí. Contaremos la historia de que dejamos aquí esta muestra del arte del más grande de los khaffit para que Everam contemple sus obras y permita reencarnarse a su espíritu en una casta superior.
—¿Para qué hay que contarle nada a Everam, si Él es omnisciente? —le preguntó.
Jardir cerró la mano en un puño y Abban dio un paso hacia atrás.
—No escucharé blasfemias sobre Everam —rugió—. Ni siquiera de ti.
Abban alzó las manos en ademán de súplica.
—No pretendía blasfemar. Simplemente quería decir que Everam puede ver la cerámica igual en un palacio de los damaji que en este taller olvidado.
—Podría ser —concedió el muchacho—, pero Kaval dijo que todo debía sacrificarse a la alagai’sharak y eso significa que esto también.
Los ojos de Abban se movieron hacia el puño de Jardir, aún cerrado con fuerza, y asintió.
—Por supuesto, amigo mío —accedió—. Pero si realmente queremos honrar a este gran khaffit y recomendarle al Cielo, podríamos usar los recipientes grandes para acarrear la tierra que sacan los dal’Sharum de los pozos. Eso hará que la cerámica cumpla una utilidad y participe en la alagai’sharak y mostrará la valía de Dravazi a los ojos de Everam.
Jardir se relajó y su puño se abrió hasta mostrar de nuevo los cinco dedos. Le sonrió y asintió.
—Esa es una idea estupenda.
Seleccionaron las piezas más adecuadas para la tarea, las llevaron al campamento y dejaron el resto, bien apiladas, tal como las habían encontrado.

Jardir y los demás se concentraron en su trabajo y los dos días completos con sus noches pasaron rápidamente mientras el campo de batalla para la alagai’sharak tomaba forma. Cada noche estudiaban a los demonios y hacían planes, resguardados tras los círculos de protección. Los niveles aterrazados de la aldea se convirtieron en un laberinto de escombros. En ellos se escondían habitaciones protegidas que los dal’Sharum usarían de apostaderos. De esos puntos saldrían para conducir a los alagai hacia los muros y despeñarlos hacia los pozos, o bien para echarles la red y atraparlos en círculos portátiles. Se crearon almacenes protegidos con grafos en cada nivel; allí aguardarían los nie’Sharum, preparados para suministrar lanzas nuevas o redes a los guerreros.
—Quedaos tras los grafos hasta que se os llame —instruyó Kaval a los novicios—, y si tenéis que atravesar la zona, hacedlo rápido, dirigiéndoos directamente de un área protegida a la siguiente, hasta que lleguéis a vuestro destino. Manteneos agachados detrás del muro y usad toda la cobertura que podáis.
Hizo que los chicos memorizaran el laberinto provisional para que pudieran encontrar los depósitos escondidos con los ojos cerrados, si fuera necesario. Los guerreros encenderían hogueras para ver y luchar a su luz, también para vencer la frialdad de la noche del desierto, pero aun así existirían zonas en sombras donde los demonios, que veían en la oscuridad, tendrían todas las ventajas de su parte.
Al caer el sol, Jardir y Abban aguardaban en el almacén de abastecimientos del tercer nivel. El acantilado encaraba hacia el este, y observaron cómo avanzaba la sombra que proyectaba, hasta cubrir el valle del río, y luego reptaba por el lejano acantilado que había enfrente como una mancha de tinta. Allí, entre las sombras del valle, comenzaron a emerger los alagai.
La niebla se filtró entre la arcilla y la arenisca hasta coagularse en formas demoníacas. Jardir y Abban observaron fascinados cómo aparecían los demonios en la explanada situada nueve metros más abajo, iluminados por las grandes hogueras, mientras los dal’Sharum entregaban todo lo que podía quemarse en Baha al fuego.
Jardir fue consciente por primera vez de lo que los dama les habían estado contando todos esos años. Los alagai eran abominaciones ocultas a la luz de Everam. Todo en Ala habría sido el paraíso del Creador si no fuera por esa mácula hedionda. La aversión a esos monstruos llegó hasta el mismísimo centro de su ser y comprendió que daría su vida alegremente para destruirlos. Se agarró a una de las lanzas que había en el almacén, imaginando el día en que podría cazarlos en compañía de sus hermanos del dal’Sharum.
Abban se aferró al brazo de Jardir y este se volvió para ver cómo su amigo señalaba con mano temblorosa el muro que tenía a menos de un metro de distancia. La niebla se alzaba a todo lo largo de la terraza y justo sobre el muro se estaba formando un demonio del viento. Se agazapó, con las alas dobladas, cuando se solidificó. Ninguno de los chicos había estado tan cerca de un demonio y su mera visión llenó a Abban de terror, aunque a Jardir sólo le invadió una profunda rabia. Sujetó la lanza con más fuerza y se preguntó si podría cargar contra la criatura y derribarla del muro antes de que estuviera completamente formada.
Abban le apretó la mano con tanta fuerza que le hizo daño. Jardir atendió a su amigo y vio que lo miraba directo a los ojos.
—No seas estúpido —le dijo.
Jardir volvió a contemplar al demonio, pero no tuvo que tomar ninguna decisión, porque en ese momento el alagai se elevó del muro de arenisca y se lanzó hacia la oscuridad. De repente resonó un chasquido y el demonio del viento voló hacia arriba con sus enormes alas desplegadas tapando las estrellas a su paso.
No lejos de allí, se formó un demonio de la arcilla de color naranja, apenas distinguible de la pared de adobe en la que se apoyaba. El demonio era pequeño y espigado, no más grande que un perrito, pero su cuerpo era una masa compacta y asesina de músculos abultados y garras, con unas gruesas placas acorazadas entrelazadas. Alzó su cabeza roma y olisqueó el aire. Kaval les había enseñado que la cabeza de un demonio de la arcilla podía aplastar casi cualquier cosa. Eran capaces de machacar la piedra y abollar el mejor acero. Cuando el demonio cargó contra ellos y su cabeza chocó contra los grafos que rodeaban el depósito, tuvieron la oportunidad de constatar su poder de primera mano. La magia plateada estalló como una telaraña, irradiando desde el punto de impacto y rechazando al demonio. Pero este no se dio por vencido y volvió a cargar contra las protecciones. Esta vez hundió las garras en la pared del acantilado mientras su cabeza golpeaba de forma repetida, martilleando los grafos y haciendo que la magia ondease en todas direcciones a través del aire.
Jardir cogió la lanza y la arrojó contra las fauces del demonio como había visto que hacían los dal’Sharum en el viaje a través del desierto. Pero aquella bestia era demasiado rápida y apresó la lanza con sus mandíbulas. La punta de metal se retorció como si fuera de barro cuando el demonio sacudió la cabeza. Sus empellones arrancaron el arma de la mano de Jardir y casi lo sacaron de la seguridad que ofrecía el hueco de la pared. El demonio volvió la cabeza hacia un lado con la fuerza de un látigo y envió la lanza sobre el muro hacia la oscuridad.
Hasik vio el incidente desde el depósito que había bajo la terraza donde se encontraba. Lo habían destinado como Reclamo y pronto saldría de allí para conducir a los demonios a su final.
—¡Desperdicia otra lanza, rata, y yo mismo te lanzaré por encima del muro detrás de ella! —le gritó, con la «s» aún silbante después de tantos años.
Jardir sintió una gran vergüenza y se retiró al interior del hueco para esperar órdenes.
Los Batidores krevakh, en equilibrio sobre las escaleras, podían moverse de un nivel a otro en segundos. Inspeccionaron el campo de batalla desde lo alto e hicieron signos a los kai’Sharum, que tocaron el Cuerno de Sharak. Así comenzó la danza.
Hasik salió del lugar donde se apostaba, aullando y saltando para atraer la atención de los demonios cercanos. Jardir lo observó, fascinado. Fueran cuales fuesen los sentimientos que le inspiraba Hasik, el honor de aquel hombre no tenía límites.
Varios demonios de la arcilla chillaron cuando lo detectaron y se lanzaron en su caza. Sus piernas cortas pero poderosas se movían con una velocidad terrorífica, pero Hasik permaneció quieto sin mostrar miedo. Dejó que se acercaran a él antes de esquivarlos y entonces corrió hacia el apostadero que había más arriba, pasadas las primeras barreras. Mientras Hasik avanzaba, el demonio de la arcilla que había atacado a Jardir saltó sobre él, pero el muchacho hizo una finta y alzó el escudo de tal forma que no sólo rechazó el ataque, sino que también hizo que la magia enviara al demonio dando vueltas sobre el muro. La bestia se precipitó en los pozos chillando y se convirtió en la primera víctima de la noche.
Hasik corrió hacia el laberinto de escombros, zigzagueando por las barreras con una velocidad y una agilidad insospechadas debido a su corpulencia. Jardir y Abban dejaron de verlo, pero lo oyeron gritar: «¡Va!» al acercarse al apostadero. El grito era el aviso tradicional de los Reclamos, y con él informaban a los dal’Sharum ocultos en el escondrijo de que se acercaban los alagai.
Se oyeron gritos y relámpagos mágicos cuando los guerreros camuflados cayeron sobre los demonios desprevenidos. Los chillidos de los alagai inundaron la noche y el sonido hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Jardir. Él también anhelaba hacer que los demonios aullaran de puro sufrimiento. Un día…
Mientras cavilaba, un Batidor, Aday, saltó el muro justo frente a ellos. Su escalera de casi cuatro metros era suficiente para pasar de un nivel a otro.
Aday tiró de la sólida correa de cuero atada a su muñeca para recoger la escalera. La colocó para acceder al siguiente nivel, pero entonces se oyó un gruñido que lo detuvo. El Batidor echaba una ojeada hacia arriba justo en el momento en que el demonio de la arcilla saltó sobre él.
Jardir se puso en tensión, pero no tendría por qué haberse preocupado. Rápido como una serpiente, el Auxiliar cruzó la escalera sobre su pecho a la distancia de un brazo para rechazar al demonio. Luego lo pateó por entre los travesaños y mandó al alagai hacia el suelo de la terraza.
En el tiempo que necesitó el demonio para recobrarse, Aday se deslizó hacia atrás varios metros, hasta interponer toda la extensión de la escalera entre los dos. El demonio saltó de nuevo, pero el chico lo atrapó entre las dos protuberancias laterales de la escalera y la alzó con un giro, para lanzar al demonio por encima del muro. Unos segundos más tarde estaba colocando de nuevo la escalera en posición.
—Llevad más lanzas a la Guardia de Ojeadores en la explanada —les gritó mientras saltaba hacia el siguiente nivel, sin que sus manos tocaran ni una sola vez los travesaños.
Jardir tomó un par de lanzas y Abban le imitó, pero pudo ver el miedo en sus ojos.
—Mantente cerca de mí y haz lo que yo haga —le dijo a su amigo—. No es diferente a la instrucción que hacemos todos los días.
—Salvo que es de noche —repuso el muchacho. Sin embargo, cuando Jardir miró a ambos lados y salió disparado hacia el depósito donde se encontraba Hasik, Abban lo siguió, manteniéndose agachado detrás del muro para evitar que los demonios del viento, que volaban dando vueltas sobre la aldea, los detectaran.
Se acercaron al depósito y desde allí bajaron a la explanada. Los demonios de la arcilla caían como lluvia conforme los dal’Sharum los arrojaban por encima de los muros de las terrazas. Los apostaderos estaban localizados con gran precisión y la mayoría de los alagai se desplomaban directamente sobre los pozos improvisados al efecto. En cuanto al resto, y a los demonios de la arena que se habían formado en la explanada, la Guardia de los Ojeadores los hostigaba hacia los pozos con los escudos y las lanzas. Alrededor de la boca y el suelo de cada pozo había estacas con grafos de una sola dirección; los alagai podían entrar, pero no escapar. Las lanzas de los guerreros no podían atravesar la coraza de los alagai, pero podían pincharlos, empujar y hostigarlos, hasta hacerlos tropezar y que cayeran dentro.
—¡Chico! ¡Lanza! —lo llamó Kaval y Jardir vio cómo la del instructor se partía en dos mientras se enfrentaba a un demonio de la arena. Giró la parte rota con tanta rapidez que se percibió como un borrón y la dirigió con aparente facilidad hacia un lugar entre la paletilla del monstruo y la articulación de la cadera donde lo golpeó, evitando así que recuperara el equilibrio o que diera un paso, salvo en la dirección en que el instructor quería llevarlo. Sin perder el ritmo, Kaval continuó avanzando, girando con suavidad para imprimir fuerza a las estocadas y usar el escudo a la vez, mientras conducía al demonio cada vez más cerca del borde del pozo.
Pero cuando el instructor parecía tener bajo control al demonio que tenía delante, empezaron a caer más alagai de las terrazas, y el arma dañada le restaba velocidad en un momento en que debía acabar con su enemigo como fuera.
—¡Acha! —gritó Jardir a la vez que le arrojaba una lanza nueva. Al oír el grito, Kaval clavó la lanza rota en el gaznate al demonio y cogió la nueva con un movimiento tan ágil que pudo volver a atacar con ella sin detenerse. Al poco, el demonio de la arena caía chillando al pozo.
—¡No os quedéis ahí! —ladró Kaval—. ¡Terminad la entrega y regresad a vuestro puesto!
Jardir asintió y Abban y él echaron a correr para abastecer de la misma manera a los otros guerreros.
Cuando se les acabaron las lanzas, se volvieron para subir la escalera. No habían ido muy lejos cuando percibieron un golpe sordo detrás de ellos que les hizo volverse. Jardir echó una ojeada hacia atrás y descubrió a un irritado demonio de la arcilla que se agazapaba y agitaba la cabeza. Estaban lejos de la Guardia de los Ojeadores y los chicos se le antojaron una presa más fácil.
—¡Al apostadero! —gritó Jardir, señalando al pequeño habitáculo protegido donde la Guardia se escondía hasta que los alagai empezaban a caer desde arriba. Cuando el demonio de arcilla cargó contra ellos, los dos muchachos salieron disparados en aquella dirección. Abban, de puro terror, iba incluso por delante.
Pero poco antes de poder resguardarse en la seguridad del refugio, a Abban le falló la pierna y cayó al suelo con un grito. No tenía tiempo de volver a levantarse.
Jardir aceleró y saltó para placar a Abban cuando este intentaba ponerse en pie. Se llevó lo peor del golpe e hizo que ambos rodaran por el suelo en un movimiento perfecto de sharusahk que consiguió que la voluminosa masa de Abban cubriera el metro escaso que le quedaba hacia la seguridad dando tumbos.
Jardir se quedó boca abajo, inmóvil, cuando completó el movimiento. El demonio, como era de esperar, los había seguido y se abalanzó sobre Abban, pero se estrelló contra los grafos del apostadero.
Jardir no tenía lanza ni red y sabía que el demonio lo adelantaría en terreno abierto. Tuvo un momento de pánico hasta que recordó las palabras del Instructor Qeran.
«Los alagai no tienen malicia —le había enseñado el maestro—; pueden ser más fuertes y más rápidos que tú, pero tienen la misma sesera que un perro medio tonto. Revelan sus intenciones en la postura que adoptan, y la más simple de las fintas les confunde. Nunca olvides tu inteligencia y verás todos los días el amanecer».
Jardir hizo el amago de correr hacia el siguiente pozo, pero en vez de eso se dio la vuelta bruscamente y voló en dirección a la escalera. Allí esquivó los montones de escombros y las barricadas que ya conocía de memoria y no perdió un segundo en confirmar con los ojos lo que su cabeza ya sabía. El demonio chilló y lo persiguió, pero Jardir no le dedicó ninguna atención, concentrándose en el camino que tenía justo delante.
—¡Va! —gritó cuando vio el refugio de Hasik, y señaló al demonio que llevaba a la zaga. Podría refugiarse allí y Hasik conduciría al demonio hacia una emboscada.
Pero estaba vacío. El guerrero debía de haber salido a poner otra trampa o estaba luchando en el apostadero.
Jardir sabía que podría refugiarse en el depósito, pero ¿qué iba a hacer con el demonio? En el mejor de los casos saldría del campo de batalla y, en el peor, podría pillar a algún guerrero desprevenido y caer sobre él antes de que entendiera lo que estaba pasando.
Agachó la cabeza y echó a correr de nuevo.
Se las apañó para poner algo de distancia entre él y el demonio de la arcilla en el laberinto provisional, pero todavía lo tenía muy cerca cuando al fin vio el apostadero.
—¡Va! —avisó Jardir—. ¡Va! ¡Va! —Dio un último acelerón, con la esperanza de que los guerreros que estuvieran dentro oyeran su llamada y estuvieran preparados.
Sorteó como una flecha la última barrera y un par de manos rápidas lo agarraron y apartaron de un tirón hacia un lado.
—Pero ¿tú te has creído que esto es un juego, rata? —le recriminó Hasik.
Jardir no tenía nada que responder a eso, y gracias a que el demonio cargó contra el apostadero en ese momento no necesitó ninguna excusa. Uno de los dal’Sharum le arrojó una red y lo atrapó con facilidad.
El demonio se debatió, destrozando las gruesas cuerdas de pelo de caballo entretejido como si fueran hilos. Por un momento pareció que iba a liberarse, pero varios guerreros lo placaron y sujetaron contra el suelo. Uno de los dal’Sharum recibió un zarpazo en el rostro y cayó gritando, pero otro tomó su lugar, agarró dos de las placas acorazadas del demonio y las separó con las manos para exponer la carne vulnerable que había debajo.
Hasik empujó a Jardir a un lado, se precipitó hacia el demonio y enterró su lanza en la abertura. El demonio chilló y se debatió en plena agonía, pero Hasik retorció la lanza sin piedad hasta que, tras una última sacudida, se quedó inmóvil. Jardir dio un grito de victoria y alzó el puño en el aire.
Pero su disfrute duró bien poco, porque cuando Hasik abandonó la lanza clavada en el alagai muerto, vociferó:
—¿Te crees que eres un Reclamo, nie’Sharum? Podrías haber puesto en peligro a algún hombre tomando tú la iniciativa de conducir a un alagai a una trampa que aún no estaba preparada.
—Yo no quería… —se excusó Jardir, pero Hasik le dio un violento puñetazo en el estómago que borró la respuesta de sus labios.
—¡No te he dado permiso para que hables, niño! —le gritó. Jardir vio lo enfurecido que estaba y sujetó su lengua—. ¡Tus órdenes son permanecer en un depósito y no conducir a los alagai hacia las espaldas de guerreros que no están preparados!
—Ha sido mejor que lo haya traído aquí dando el aviso que dejarlo por ahí suelto en la terraza, Hasik —dijo Jesan. Hasik lo miró con mala cara, pero se calló. Jesan era un guerrero mayor, quizá ya en sus cuarenta inviernos, y los otros del grupo mostraban una actitud deferente hacia él en ausencia de Kaval o los kai’Sharum. El hombre sangraba abundantemente donde el demonio le había cortado la cara, pero no mostraba signo alguno de sentir dolor.
—Tú no estarías herido… —comenzó Hasik, pero Jesan lo cortó con firmeza.
—Estas no serán las primeras cicatrices que me deje un demonio, Silbador —respondió—, y cada una me trae un poco de gloria. Ahora regresa a tu puesto. Nos quedan aún unos cuantos demonios que matar esta noche.
Hasik frunció el ceño, pero se inclinó.
—Como dices, la noche aún es joven —admitió, pero sus ojos se clavaron con aborrecimiento en Jardir cuando se marchó hacia el depósito.
—Tú también debes volver a tu puesto, chico —le dijo Jesan, dándole una palmada en el hombro.

Al fin llegó el amanecer y toda la compañía se reunió en torno a los pozos de los demonios para ver arder a los alagai. Baha kad’Everam daba hacia el este y el sol naciente inundó el valle con rapidez. Los demonios aullaron en los pozos cuando la luz se derramó por el cielo y su carne comenzó a fundirse.
El interior de los escudos de los dal’Sharum estaban pulidos hasta alcanzar el acabado de un espejo y cuando el Dama Khevat elevó una oración por las almas de los bahavanos, los guerreros los giraron en el ángulo exacto para captar la luz y dirigir los rayos hacia el interior de los pozos, directamente sobre los demonios.
Allá donde la luz tocaba a los alagai, estos estallaban en llamas. Pronto prendieron fuego a todos los demonios y los nie’Sharum lanzaron una ovación. Al ver a los guerreros hacer lo mismo, algunos se bajaron los bidos para orinar sobre sus enemigos mientras la luz de Everam los borraba del mundo. Jardir jamás se había sentido tan vivo como en aquellos momentos y se volvió hacia Abban para compartir su alegría.
Pero no se le veía por ningún lado.
Pensando que su amigo aún estaba afligido por su caída la noche anterior, Jardir marchó en su búsqueda. Estaba herido, eso era todo, no era lo mismo que ser débil. Debían esperar el momento oportuno e ignorar las risitas de los demás nie’Sharum hasta que hubiera recuperado su fuerza, y entonces ya se las verían con ellos y terminarían con las burlas de una vez por todas.
Lo buscó por todo el campamento y no lo hubiera encontrado si no lo hubiera visto salir arrastrándose de debajo de uno de los carros de provisiones.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó.
—¡Oh! —exclamó él, cogido por sorpresa—. Sólo estaba…
Jardir le ignoró y le empujó para mirar debajo del carro. Abban había extendido allí una red y la había llenado con la cerámica de Dravazi que habían usado para transportar la tierra, sabiamente empaquetada en telas para evitar que las piezas se rompieran por el roce en el viaje de vuelta.
Abban extendió las manos hacia él con una sonrisa cuando Jardir se volvió para encararle.
—Amigo mío…
Jardir le cortó antes de que pudiera seguir hablando.
—Devuélvelo.
—Ahmann… —comenzó de nuevo.
—Devuélvelo o te romperé la otra pierna —rugió Jardir.
Abban suspiró, más exasperado que sumiso.
—Una vez más tengo que pedirte que seas práctico, amigo mío. Ambos sabemos que con la pierna así tengo más posibilidades de ayudar a mi familia a través del beneficio que del honor. Si de alguna manera consigo convertirme en dal’Sharum, ¿cuánto tiempo duraré? Incluso algunos de los veteranos que han venido a Baha no regresarán vivos. En cuanto a mí, tendré suerte si consigo sobrevivir a mi primera noche. ¿Y qué le pasará a mi familia si abandono este mundo sin gloria alguna? No quiero que mi madre termine vendiendo a mis hermanas como jiwah’Sharum porque no tengan otra dote que no sea mi sangre derramada.
—¿Las jiwah’Sharum son vendidas? —preguntó Jardir, pensando en sus propias hermanas, mucho más pobres que las de Abban. Las jiwah’Sharum eran esposas comunitarias que vivían en un gran harén para que las usaran todos los dal’Sharum.
—¿Creías que eran chicas voluntarias? —le preguntó Abban—. Ser una jiwah’Sharum puede resultar glorioso para las jóvenes o bellas, pero apenas llegan a conocer a los retoños que crecen en sus vientres, y su honor se desvanece una vez que se vuelven estériles o pierden su belleza. Es mucho mejor tener un marido propio, aunque sea un khaffit, que eso.
Jardir calló mientras digería la información y Abban se le acercó, inclinándose como para hablarle en confianza, aunque estaban casi a solas.
—Podemos repartirnos los beneficios, amigo mío —le dijo—. La mitad para mi madre y la otra para la tuya. ¿Cuándo fue la última vez que ella o tus hermanas comieron carne? ¿O cuándo han tenido otra cosa que harapos para vestirse? El honor puede que las ayude dentro de unos años, pero un beneficio inmediato las socorrerá ahora mismo.
Jardir le lanzó una mirada escéptica.
—¿Cómo puede suponer tanta diferencia un puñado de ollas?
—Porque esto no son sólo ollas, Ahmann —repuso él—. ¡Piénsalo! Son las últimas piezas del maestro Dravazi, usadas por los dal’Sharum para vengar su muerte y liberar las almas de los khaffit de Baha. ¡No tendrán precio en el mercado! Los mismos damaji las comprarán y exhibirán. ¡No necesitamos ni limpiarlas siquiera! El polvo de Baha es mejor que el más fino vidriado de oro.
—Kaval dijo que todo debía ser sacrificado para santificar el suelo de Baha —repuso el muchacho.
—Y así hemos hecho con todo lo demás —replicó Abban—. Esto son sólo herramientas, Ahmann. No difieren de las palas con las que los dal’Sharum excavaron los pozos. Llevarte unas palas no es acarrear botín.
—Entonces, ¿por qué las escondes bajo el carro como un ladrón?
Abban sonrió.
—¿Crees que Hasik y sus compinches nos dejarían los beneficios a nosotros si supieran esto?
—Supongo que no —concedió.
—Entonces, está decidido —finalizó el muchacho, dándole una palmada en el hombro. Ambos se afanaron para empaquetar lo que quedaba en la eslinga escondida.
Casi habían terminado cuando Abban cogió una delicada copa y la frotó contra el polvo de forma deliberada.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó Jardir.
Abban se encogió de hombros.
—Esta copa era demasiado pequeña para ser útil cuando hicimos el trabajo —repuso, alzándola y comprobando cómo había quedado adherido el polvo—, pero la tierra de Baha aumentará su valor diez veces.
—Pero eso es mentira —afirmó Jardir.
Abban le guiñó un ojo.
—El comprador jamás sabrá eso, amigo mío.
—¡Pero yo sí! —gritó él, cogiendo la copa y estrellándola contra el suelo, donde estalló en fragmentos.
Abban chilló.
—Idiota, ¿tienes idea de lo que vale eso?
Sin embargo, ante la mirada llameante de su compañero, alzó las manos y dio un paso atrás.
—Por supuesto, amigo mío, llevas razón —accedió y para mostrar su acuerdo con Jardir, tomó otra pieza similar, limpia también, y la estampó contra el suelo de la misma manera.
Jardir observó los trozos rotos en el suelo y suspiró.
—No envíes nada a mi familia —le dijo—. No quiero que estas… bajezas reporten ningún beneficio al linaje de Jardir. Prefiero que mis hermanas masquen grano duro y coman carne podrida.
Abban le dirigió una mirada incrédula, pero al final, se encogió de hombros.
—Como quieras, amigo mío. Pero si alguna vez cambias de idea…
—Si llega ese día, y tú eres amigo mío de verdad, deberías rechazarme —le replicó—. Y si alguna vez te pillo haciendo otra cosa como esta, yo mismo te llevaré ante el dama.
Abban se lo quedó mirando un momento más y luego asintió.

Era de noche en la muralla de Krasia y todo lo que Jardir sentía era el fragor de la batalla. Le hacía sentirse orgulloso pensar que algún día él moriría como un guerrero de los kaji en el Laberinto.
—¡Alagai abajo! —gritó el Auxiliar Aday—, ¡en el cuadrángulo nordeste, segundo nivel!
Jardir asintió y se volvió hacia los demás chicos.
—Jurim, informa a los majah en el nivel tercero de que la gloria se les acerca. Shanjat, informa a los anjha de que los majah se dirigen hacia su posición.
—Puedo ir yo —se ofreció Abban, pero Jardir se lo quedó mirando, vacilante. Sabía que deshonraba a su amigo reteniéndole, pero la cojera de Abban no había mejorado en las semanas que habían pasado desde que regresaron de Baha y la alagai’sharak no era ningún juego.
—Quédate conmigo por ahora —le dijo. Los otros chicos intercambiaron sonrisitas de suficiencia y partieron.
El Instructor Qeran percibió el hecho y sus labios se torcieron de asco al mirar a Abban.
—Sé útil, chico, y desenreda las redes —le ordenó Jardir al muchacho.
Simuló no notar la cojera de Abban cuando este acató la orden y volvió al lado de Qeran.
—No podrás protegerle toda la vida —dijo el instructor en voz baja, mientras examinaba los cielos con el cristal que usaban para mirar a lo lejos—. Mejor que muera como un hombre en el Laberinto a que vuelva de las murallas cargado de vergüenza.
Jardir reflexionó sobre esas palabras. ¿Cuál era el camino adecuado? Si enviaba a Abban a cumplir una misión, corría el riesgo de que fallara en su deber y pusiera a los hombres en peligro. Pero si no lo hacía, entonces, en algún momento, Qeran declararía khaffit al muchacho, un destino peor que la muerte. El alma de Abban se sentaría a las puertas del Paraíso para esperar, quizá durante milenios, a la reencarnación, sin sentir nunca el abrazo de Everam.
Jamás desde que Qeran le había nombrado Nie Ka le había pesado tanto la responsabilidad. Se preguntó si Hasik, que antes había recibido el mismo honor, habría sentido la misma presión. Lo dudaba. Hasik hubiera matado a Abban o lo hubiera sacado del grupo hacía mucho.
Suspiró y decidió enviar a Abban a la siguiente misión.
—Mejor muerto que khaffit —murmuró y las palabras le supieron amargas en la lengua.
—¡Cuidado! —gritó Qeran cuando un demonio del viento se dirigió hacia ellos. Él y Jardir se agacharon a tiempo, pero Aday no fue tan rápido y la cabeza del Batidor dio un golpe sordo contra la muralla y su cuerpo cayó hacia el Laberinto. Abban chilló.
—¡Está dando la vuelta para hacer otra pasada! —les advirtió Qeran.
—¡Abban! ¡Red! —gritó Jardir.
El muchacho se apresuró a obedecer, apoyándose en su pierna buena mientras arrastraba la pesada red hacia Qeran. Por lo menos la había doblado del modo apropiado para lanzarla, notó Jardir.
Qeran la cogió, sin apartar los ojos del demonio que regresaba. Jardir miró a su instructor con ojos de guerrero y supo que estaba calculando la velocidad y la trayectoria. Estaba tenso como la cuerda de un arco y el muchacho comprendió que no fallaría.
Cuando tuvo el alagai a tiro, Qeran retrocedió como una cobra y arrojó la red con un suave chasquido. Pero esta se abrió demasiado pronto y Jardir apreció con rapidez el motivo: una de las pesadas cuerdas se había enredado en el pie de Abban por accidente, y este se vio arrastrado por la fuerza que Qeran había imprimido al lanzamiento de la red.
El demonio no entró por poco en la red, y sacudió las alas para quitarse de encima tanto el artilugio como a Qeran. El alagai desapareció de la vista y el instructor cayó, enredado sin remedio en la red.
—¡Que Nie te acoja, chico! —gritó Qeran, mientras intentaba desenredar la red con los pies para liberar las piernas de Abban. Con un chillido, el muchacho volvió a caer de la muralla, esta vez en un laberinto plagado de alagai.
Antes de que Jardir tuviera tiempo de reaccionar, oyó otro alarido y se dio cuenta de que el alagai se dirigía de nuevo hacia ellos. Con Qeran fuera de combate no había ningún dal’Sharum capaz de frenarle.
—¡Huye mientras puedas! —gritó Qeran.
Jardir ignoró la orden y corrió hacia las redes que Abban había doblado. Alzó una, renegando debido a su peso. Ellos entrenaban con otras más ligeras.
El demonio del viento pasó con un chasquido de sus alas de cuero y realizó un giro cerrado para hacer una nueva pasada. Durante un momento bloqueó la luz de la luna y pareció desvanecerse en el cielo, pero Jardir no se dio por engañado, y se preparó para el próximo ataque. Si tenía que morir, lo haría con honor y se llevaría consigo al alagai para pagar su viaje hacia el Cielo.
Cuando el demonio estuvo lo bastante cerca para que Jardir pudiera verle los dientes arrojó la red y la observó dar vueltas en el aire y desplegarse por los contrapesos que la rodeaban, de modo que el demonio se sumergió en ella de cabeza. Jardir pivotó con suavidad para ponerse fuera del camino del demonio y tiró de la cuerda para tensar la red hasta que observó cómo la criatura caía en picado en el Laberinto.
—¡Alagai abajo! —gritó—. ¡Cuadrante nordeste, nivel séptimo!
Un momento más tarde escuchó otro grito en respuesta.
Estaba a punto de volverse para liberar a Qeran cuando un movimiento lo sorprendió en la oscuridad. Abban colgaba del adarve, con las uñas sangrando mientras arañaba y se estiraba para no desprenderse de la piedra.
—¡No me dejes caer! —lloriqueaba.
—¡Si caes, morirás como un hombre y el Cielo te acogerá! —le dijo Jardir. No llegó a añadir que Abban jamás llegaría a ver el Cielo de ninguna otra manera. Qeran se las apañaría para que terminara el Hannu Pash como khaffit y le sería denegado el Paraíso. Verle así le rompía el corazón, pero a pesar de ello comenzó a apartarse.
—¡No! ¡Por favor! —suplicó Abban, con lágrimas descendiendo por las mejillas sucias—. ¡Lo juraste! ¡Juraste por la luz de Everam no dejarme caer! ¡No quiero morir!
—¡Mejor muerto que khaffit! —rugió Jardir.
—¡No me importa ser un khaffit! —insistió Abban—. ¡No me dejes caer! ¡Por favor!
Jardir gruñó, asqueado, pero se tumbó sobre el adarve, y tiró con fuerza del brazo del muchacho. Este pateó y se estiró y al final se las arregló para sujetarse a la espalda de Jardir y subir a la muralla. Se arrojó sobre él, sollozando.
—Que Everam te bendiga —gimió—. Te debo la vida.
Jardir lo apartó.
—Me das asco, cobarde —repuso—, apártate de mi vista antes de que cambie de idea y te arroje de nuevo al vacío.
Los ojos de Abban se dilataron por la sorpresa, pero se inclinó y desapareció tan rápido como le permitió su pierna coja.
Mientras el muchacho lo observaba marcharse, sintió un golpe en los riñones que lo mandó al suelo despatarrado. Un dolor agónico estalló dentro de él, pero se abrió a él hasta que lo abandonó, mientras se volvía para enfrentarse a su atacante.
—Deberías haberle dejado caer —le dijo Qeran—. No le has hecho ningún favor esta noche. El deber de un dal’Sharum es asistir a sus compañeros tanto en la vida como en la muerte. —Le escupió en un hombro—. No comerás durante tres días —añadió—, y ahora, búscame el catalejo. La alagai’sharak no espera a los cobardes ni a los estúpidos.