XXX
Mariña abrió sus ojos hasta dejarlos como platos.
—¡Usted es Hugo Brauner!
—Lo soy —respondió el viejo anticuario—. O, mejor dicho, lo fui. Hoy Hugo no es más que un fantasma, un recuerdo ahogado en el mar, en algún punto al sur de la isla de Ons. Me quedé en la cubierta del Meeresadler, aferrado a su baranda, mientras contemplaba el bote en el que Daniel se alejaba de nosotros, convencido de que aquélla sería la última vez que mis ojos viesen a aquel muchacho.
El viejo anticuario se calló por un momento, su mirada perdida en los cristales de la galería del salón. Comprendí que a través de aquellas ventanas no eran los árboles de la Alameda lo que el anciano observaba. En aquellos cristales todavía seguía viendo la imagen de Daniel alejándose para siempre del Meeresadler.
—¿Qué fue lo que pasó entonces? —preguntó Mariña.
Jackob, o quizá el propio Hugo, volvió a mirarnos.
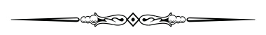
La espera. La larga y tensa espera… En esta ocasión Daniel llevaba bien preparados los movimientos. Y era mucho más que la práctica anterior lo que lo impulsaba. Antes de partir, el joven había acordado con el capitán y con herr Wessler cuánto tiempo iba a necesitar para dejar la gruta preparada para la posterior entrada, al día siguiente, del equipo del Meeresadler. Calcularon unas tres horas, por lo que el piloto, una vez estuvo seguro de que el chico había penetrado con éxito en la gruta, retornó al barco.
Aunque en un principio todo parecía ir bien, poco a poco el paso de tiempo, lento, pesado y sin ningún tipo de novedades comenzó a hacer estragos en mi calma. Daniel se había negado a llevar consigo una unidad de radio portátil, argumentando tanto lo aparatoso de su transporte como su inutilidad dentro de la roca viva de la gruta. De sobra sabía él lo que estaba haciendo, pero entretanto las dudas fueron minando mi templanza. A las diez de la noche casi toda la tripulación se había reunido para la cena en el pequeño comedor del barco, y yo, convencido de que mi intranquilidad acabaría por delatarme, decidí mantenerme lo más alejado posible de aquel gentío. Salí a la cubierta, y queriendo huir de los perros me encontré con el lobo. Herr Wessler estaba apoyado sobre la barandilla de babor, la vista fija en la negrura bajo la que ya se ocultaba la costa.
—Vaya, Hugo. ¿Tampoco usted cena esta noche?
—No, señor. Creo que las emociones de hoy me han robado el apetito.
—Entiendo, hijo. A mí me ocurre algo semejante. —«No, señor, lo que a usted le pasa no es ni semejante, ni muchísimo menos», le hubiese querido responder—. Pero no se debe dejar llevar usted por las emociones, mi querido amigo. Alimentar los corazones es cosa buena, pero el cuerpo también llama por lo suyo. Piense que un buen plato de comida caliente es todavía un lujo para la mayoría de las gentes de estas tierras.
Las palabras del director me golpearon como metal frío.
—Es cierto. Todos estos hombres y mujeres están pasándolo muy mal.
—Exacto. Y no se crea usted que es poco lo que todavía les queda…
—¿Lo que todavía les queda, señor? Todo apunta a que la guerra esté llegando a su fin…
—Las guerras, hijo mío, son procesos de purificación. Males necesarios, si así lo prefiere usted. Esta que los españoles están pasando es uno de esos males, necesario en este caso para acabar con un sistema democrático inútil, viciado de inoperatividad y corrupción.
—¿Se refiere usted al gobierno de la República, señor?
—A él me refiero, sí señor. Pero también podría referirme del mismo modo a cualquier otro gobierno que se apoye en esa falacia demagógica que es la democracia.
Yo nunca antes había escuchado a herr Wessler hablar de este modo. Era fácil ver cómo los últimos acontecimientos habían desatado algo en su interior que hasta el momento se había esforzado en ocultar, y a cada palabra que el director del Instituto de Estudios Arqueológicos iba pronunciando, yo me horrorizaba un poco más. Pero le dejé continuar, porque en cada idea que expresaba encontraba yo un poco más de confirmación para las palabras de Daniel.
—Recuerde lo que nos sucedió a nosotros, Hugo. Tras la Gran Guerra, los aliados nos hicieron pagar a nosotros solos los costes de todo. Nos arruinaron, y nuestro país se vio hundido en la mayor de las miserias. No había trabajo para nadie, el hambre estaba a la vuelta de cada esquina. ¿Y qué hizo entonces nuestro gobierno para solucionar el panorama que teníamos por delante? Nada, Hugo. El pueblo los había elegido, confió en toda aquella ralea para salir adelante, y ellos no fueron capaces de hacer nada por nosotros. Durante los quince años siguientes no hicieron absolutamente nada para sacar el país adelante.
—Hasta la llegada del Führer…
—Exacto, Hugo. Hasta que nuestro líder no llegó al poder, hace seis años, las cosas no comenzaron a cambiar. Y míranos hoy, hijo. Dime, ¿acaso no estamos hoy mejor que nunca? ¡Y mucho mejor que vamos estar después de mañana!
—Creo que no entiendo a qué se refiere con eso, señor…
—Me refiero a nuestro oro, Hugo, al inmenso tesoro que acabamos de recuperar. El descubrimiento de este oro, si es como nuestro nuevo amigo nos lo cuenta, supondrá una importante fuente de ingresos para el estado.
—Pero señor, eso no fue lo que nos dijo en Berlín. Usted nos habló de ampliar las posibilidades del estudio arqueológico, del prestigio que alcanzaría el instituto, de los depósitos del museo…
—Y por supuesto que sí, Hugo, por supuesto… Una parte irá para los fondos del instituto y del Museo de las Expediciones. Pero el oro es oro al fin y al cabo, ¡la gran moneda de la humanidad, querido hijo! ¿Para qué íbamos a necesitar nosotros en el instituto tantísima riqueza? ¿Acaso pretende que después de esto nos dediquemos a la búsqueda de la Atlántida? Despierte, Hugo. Ese oro servirá para fines mucho más elevados.
Aquello era ya demasiado. Wessler no sólo confirmaba sin la más mínima vergüenza que no había nada de verdad en lo que en un principio se nos había contado sobre nuestra misión, sino que incluso se descubría a sí mismo como máximo seguidor del régimen impuesto por Hitler. Y eso no era todo. Además nos hacía a nosotros colaboradores en su elección. ¿O quizá no lo serían ya todos, tal y como el propio Daniel me había advertido?
—Tiene usted toda la razón —le respondí a un Fausto que observaba mi respuesta con orgullo—. Será mucho mejor emplear todo ese oro en fines superiores, más elevados, como usted les llama. Fines tan nobles como los de colaborar con un régimen criminal que asesina a inocentes sólo porque sí, simplemente por no ser como nosotros. —Poco a poco, Fausto fue mudando su expresión. Ya no era satisfacción aquello de lo que se vestía su rostro, sino sorpresa ante mi respuesta. Yo continué hablando, viendo cómo el orgullo iba dejando paso a la ira en la cara del director—. U otros todavía tal vez más elevados, como el de llevar la atrocidad, el dolor más brutal a más inocentes más allá de nuestras propias fronteras, ¿no es así?
En contra de lo que yo esperaba ya, Fausto Wessler todavía me respondió con calma.
—No sabes, Hugo, cuánto lamento oírte hablar de este modo. Siempre pensé que podría seguir contando contigo una vez de vuelta en Berlín. Habrías podido labrarte un futuro brillante trabajando al lado de los hombres que, sin lugar a dudas, escribirán la historia de los años que todavía están por venir.
—¿Y en qué mojarán sus plumas tan insignes personalidades para escribir esa historia, señor? ¿En la sangre de más inocentes, tal vez? Esos hombres tan llamados para la gloria de los que usted me habla no son más que criminales, los responsables de la muerte de miles, quién sabe si incluso cientos de miles de hombres que nada le habían hecho a nadie. ¡Esos hombres a los que usted tiene en tan alta estima son los asesinos de mi padre!
El director me observaba en silencio, toda la dureza del mundo anclada en sus ojos. Yo acababa de llamarle asesino a la cara. Supongo que estaba a punto de dar la orden para que me ejecutasen allí mismo cuando algo nos sacudió a los dos.
Primero sentimos un ruido sordo, extraño, que nos hizo mirar hacia la costa. Observamos el relámpago fugaz de una detonación en la oscuridad, y justo entonces llegó hasta nosotros la onda con la fuerza de la deflagración. Todo el barco se estremeció.
—¡El Buraco! —exclamó Wessler.
—Su Führer tendrá que esperar un poco más para alcanzar sus altos fines —sentencié yo sin pensarlo dos veces—. El oro de América nunca será suyo.
Herr Wessler clavó nuevamente sus ojos en mí, comprendiendo lo que sucedía.
—Traidor —pronunció entre dientes.
—Asesino —le respondí yo, aguantándole la mirada.
—¡Traidor! ¡Capitán, traición! ¡Guardias! ¡Detengan a este hombre!
Sin tiempo para darme cuenta de dónde habían salido, surgieron de la oscuridad dos de los hombres del capitán, que se me echaron encima. Me revolví como pude y conseguí deshacerme de ellos. Eché a correr por la cubierta salvando los pocos metros que me eran posibles, aprovechando el caos que la explosión y los gritos habían causado entre toda la tripulación, que ahora salía del interior del barco estorbándose unos a otros en cubierta.
—¡Traición, traición! —seguía gritando Fausto—. ¡Detened a Hugo, él es el traidor!
Oía las voces al tiempo que no dejaba de correr buscando algo que me sirviese de ayuda. Metí las manos en mis bolsillos, y lo primero que encontré fue aquel otro cartucho de explosivo que horas atrás le había arrebatado a Daniel. No recordaba haberlo llevado conmigo, pero ahí estaba. No lo pensé ni una vez; de hacerlo quizá no hubiese podido seguir adelante. Me limité a echar mano al mechero en el bolsillo de mi chaleco y prendí mecha. Sin dejar de correr en ningún momento arrojé el cartucho por una de las bocas de ventilación de las bodegas de barco. Cuando ya los hombres del capitán se me echaban encima otra vez, no vi más salida que aprovechar el último segundo antes del fuego para lanzarme al mar.
—¡Asesinos! —volví a gritar mientras mi cuerpo cortaba el aire.
—¡No!
La de herr Wessler fue la última voz que oí antes de que mi cuerpo entrase en el agua y sintiese con fuerza sobre mí la explosión del propio barco. Yo todavía estaba demasiado cerca, y la onda expansiva me proyectó mar adentro. Por un momento estuve seguro de que ése sería también el final para mí. Con los pulmones a punto de reventar y casi sin poder oír nada más que un fuerte zumbido en mis oídos, conseguí asomarme de nuevo a la superficie. Me giré hacia atrás, buscando el barco, pero en su lugar ahora no había más que un gran amasijo de hierro y fuego que poco a poco pero sin tregua iba siendo engullido por el océano. De forma instintiva, volví a girar para buscar ahora algo de luz en la costa. Pero, por el contrario, en la misma dirección en la que minutos atrás habíamos escuchado la primera de las dos explosiones de la noche, ahora no se veía nada. Una luz intermitente a lo lejos, el faro de la isla, indicaba la posición de la costa. Y nada más. Nadé con todas mis fuerzas hasta que, como pude y no sin grandísima dificultad, conseguí llegar a tierra. Alcancé las rocas por el sur de la isla, alejado del Buraco.
El gran ruido de las dos explosiones alertó a los habitantes de la isla. Hoy apenas viven en Ons más de ochenta personas, pero por aquel entonces su población rondaba el medio millar de habitantes, demasiada gente para un lugar en el que nunca pasaba nada. Ya sus voces se escuchaban aproximándose. Me oculté en la oscuridad de la noche y, aprovechando que toda la gente se había desplazado hasta el lugar del Buraco, yo entré en el Curro, la única aldea de la isla, sin que nadie me viese. Siempre me ha maravillado la capacidad que los humanos tenemos para sacar fuerzas de donde no las hay cuando es nuestra propia vida lo que está en juego. Al día siguiente la isla se llenaría de gente, personas de todas clases de las que yo debía mantenerme alejado. No podía quedarme allí. Con mis últimas fuerzas robé una de las barcas que había amarradas en el muelle del Curro y remé hasta tierra firme.
Después de la semana de más miedo de toda mi vida, sobreviviendo escondido en montes en los que nunca sentí que estuviese solo, acabé volviendo a Vigo. Al fin y al cabo, era la única tierra que conocía un poco mejor. Y, sobre todo, el único lugar en el que pensaba que podría encontrar ayuda.
Llamé a la puerta del número 3 de la Bajada al Fuerte una noche de madrugada. Aunque ya era tarde, desde las calles del muelle del Berbés todavía subía un considerable alboroto de gente.
—¿Quién es? —preguntó una voz conocida desde el interior de la casa.
—Soy yo, Hugo. Por favor, León, ábreme la puerta.
Pude oír el ruido de la cerradura abriéndose, y al punto apareció del otro lado de la puerta León, el hermano de Daniel. Me iluminó con un pequeño candelabro que traía en la mano.
—¡Santo Dios, Hugo! Qué mal aspecto traes, ¿qué es lo que ha pasado? —Mientras me hacía la pregunta, León buscó con su palmatoria alguna compañía inexistente en la oscuridad por detrás de mí—. Dónde… ¿Dónde está Daniel?
Sabiendo que, según me había dicho el propio Daniel, podía confiar en León, le conté con detalle todo lo sucedido al amparo del fuego en la cocina y de una taza de caldo.
—Entonces…, no sabes qué es lo que ha ocurrido con Daniel…
—No, León, no sé nada. Lo siento. Lo último que me dijo fue que, si no era en esta vida sería en la siguiente, pero que en una o en otra nos volveríamos a encontrar.
León permaneció en silencio con la mirada perdida en el suelo. Era obvio que no le agradaba lo que escuchaba. Finalmente volvió a levantar la cabeza buscando mis ojos.
—Bueno —respondió a caballo entre la resignación y la decisión—, por lo que cuentas parece que tú ya no serás muy bien recibido en tu Alemania, ¿no?
—¿En mi Alemania, dices? —suspiré hondo, lleno de tristeza—. Eso ya hace tiempo que dejó de existir.
—Entonces mejor será que aguardes aquí. Bien por Daniel, bien por otra Alemania. Si quieres puedes quedarte con nosotros, te ocultaremos.
—¿Nosotros?
—Sí, claro. Elisa y yo.
Daniel nunca había hablado de nadie con ese nombre.
—¿Y quién es Elisa? ¿Otra hermana vuestra, quizá?
León sonrió bajo su barba tupida.
—¿Hermana? No, hombre, no. Elisa es mi mujer. Va para cosa de un mes que nos casamos. Pero eso es lo de menos ahora. Lo que tú tienes que hacer es descansar. Échate aquí —un movimiento de su mano señaló el suelo al lado de la cocina de leña—, y mañana ya veremos cómo solucionamos todo esto. Tú intenta dormir.
León ya salía de la cocina cuando a través de la ventana abierta volví a escuchar el alboroto en la calle.
—León, espera, dime una cosa. ¿Por qué hay tanta gente ahí abajo? Los soportales del Berbés están abarrotados de grupos de gente hablando unos con otros. ¿Qué es lo que ocurre, no es ya un poco tarde?
El marinero me observó con extrañeza. Luego volvió a sonreír.
—A los montes no llegan las novedades tan rápido, ¿no es verdad? La radio no ha parado de dar la información durante todo día, y la gente todavía habla de la noticia.
—¿De qué noticia?
—La guerra acabó ayer.
—La guerra ha acabado… —repetí para mí mismo, intentando asimilar lo que aquello significaba.
—Eso es. O, por lo menos, la guerra de Franco. Ahora comienza otra peor, la nuestra. —León volvió a suspirar, mirando otra vez para el suelo—. En fin, ahora intenta dormir, anda.
El cansancio me abatió al momento, y no tardé en quedarme profundamente dormido al compás de los gritos de la gente en las calles. No sé cuántas serían las horas que pasé así. Desperté al día siguiente arropado por una manta que no tenía al tumbarme y con una mujer sentada a mi lado.
Me observaba.
Era hermosa.
Una mujer baja, de piel morena y larga cabellera negra.
Me pidió que no tuviese miedo, que ellos me protegerían, y al momento comprendí. Elisa. Me ofreció otra taza de caldo.
Cuando León regresó del puerto traía consigo un paquete con clavos, un martillo y un par de herramientas más. Entre los tres apenas tardamos un par de días en preparar una especie de pequeño zulo bajo las tablas de la cocina donde poder esconderme en caso de visitas indeseadas. Y así comenzó a pasar el tiempo, instalados los tres en algo extrañamente parecido a la tranquilidad.
Yo no salía jamás a la calle, ni tan siquiera un centímetro más allá de la puerta. Dentro de la casa la vida avanzaba con dificultad. Al fin y al cabo, yo era otra boca que alimentar y, a pesar de mi reticencia habitual, León no quedaba tranquilo hasta que no tenía la certeza de que todo el mundo se hubiese podido llevar algo al estómago. Por poco que fuese. Aquel hombre habría sido muy capaz de abrirse las tripas para darte a ti lo que él hubiese comido… Fuera de la casa las cosas tampoco eran fáciles. León traía noticias que hablaban de represiones terribles. La guerra había acabado, sí, pero el miedo no. Como él mismo había advertido, al contrario de lo que cabía esperar, la gente continuaba desapareciendo, eran muchos los que intentaban huir de los orgullosos y vengativos vencedores, y muy pocos aquellos de los que se supiese que lo hubiesen conseguido. «La guerra de los que perdimos», así era como se refería a todo aquello León. La preocupación se había ido haciendo evidente en el rostro del marinero. Había pasado casi un año desde el fin de la guerra, y los vencedores se esforzaban todo cuanto podían en dejar claro que aquí ellos eran los que mandaban. La subsistencia se hacía imposible, y muchas veces la rabia le había jugado alguna que otra mala pasada al bravo León. Ya no era la primera vez que su voz se escuchaba con claridad más que comprometedora en las conversaciones del Lobo de Mar, de manera que ahora ya todo el mundo en el puerto conocía la opinión que Franco, los falangistas y toda esa compañía de hijos de puta, como él mismo se había referido a ellos, le merecían al marinero. Había hablado de más, y León sabía que pronto vendrían a por él. Lo presentía y, desde mi jergón bajo las tablas de la cocina, yo podía escuchar todas las vueltas, todas, que el hermano de Daniel daba en su lecho, cada vez más y más noches sin poder dormir.
Apenas había pasado poco más de un año desde mi llegada, cuando una noche llamaron a la puerta. Ya era muy tarde, razón de más para que yo corriese a asegurarme en mi escondite bajo la cocina. Esa tarde, desde que llegó del puerto, León había pasado todo el tiempo en silencio, observando una y otra vez el recorte del periódico que tiempo atrás había mandado enmarcar. Aquella foto que nos hicieron justo hacía un año, todos felices delante de aquel barco… Cuando el marinero estuvo seguro de que yo ya no era visible fue a abrir la puerta. Aquel bajo era lo suficientemente pequeño como para que desde mi refugio yo pudiese escuchar todo cuanto sucedía en la casa, desde la puerta de la calle hasta la cocina, así que me quedé a la escucha. Y lo que oí no me gustó. Nada, silencio absoluto. León abrió la puerta y permaneció sin decir nada. Un silencio inexplicable, largo y tenso, que sólo se rompió cuando dos pares de pasos vinieron en dirección adonde yo estaba escondido. Unos eran los de León, quien, con tono seco y firme, le habló al suelo de la cocina.
—Hugo, sal. Ha llegado el momento.
Yo no comprendía nada, pero conocía lo bastante a León como para no cuestionar lo que me dijese. Aparté las maderas del falso suelo que disimulaba la entrada a mi madriguera e, indefenso, asomé la cabeza. En la penumbra nocturna de la cocina me encontré con dos figuras que me observaban fijamente. Uno era el propio León. El otro era un hombre elegantemente vestido con un traje gris.
—Buenas noches, Hugo.
—¡Daniel!