XX
El señor Wessler permaneció observando al joven marinero durante un buen rato. En silencio, sopesando alguna decisión aún por tomar. Al fin, como si por fin hubiese llegado a alguna conclusión, comenzó a asentir lentamente para sí. Despachó en alemán con Hugo una serie de órdenes ante las que el secretario se limitó a asentir, y finalmente volvió a dirigirse a Daniel para confirmarle que a partir del día siguiente pasaría a formar parte de la expedición en calidad de guía.
—Bienvenido a bordo, muchacho.
Con la convicción de quien da por resuelto el encuentro, Fausto Wessler se levantó de su asiento y se acercó a Daniel. Satisfecho con la decisión que acababa de tomar, posó su mano sobre el hombro del chaval a modo de saludo, y volvió a dirigirse a su secretario.
—Hugo, que todo esté listo para mañana.
Y con las mismas dio media vuelta y desapareció por una de las puertas de la suite, dejando a Hugo y a Daniel solos en el despacho.
—Bien, pues como ha dicho el doctor Wessler, bienvenido a bordo. —El secretario le ofreció la mano—. Mi nombre es Hugo, Hugo Konrad Brauner.
—Yo soy Daniel, Daniel Beiroa Rodríguez, para servirte. Oye, perdona, ¿has dicho doctor?
—Sí. Herr Wessler es doctor en historia contemporánea por la Universidad de Freiburg, además de haber sido recientemente nombrado nuevo director del Instituto de Estudios Arqueológicos de Berlín.
—Vaya… Pues yo soy Daniel, doctor en supervivencia por la universidad de la vida, ¿qué te parece?
Y los dos muchachos volvieron a sacudirse las manos, divertidos con la situación.
Al día siguiente, cuando llegamos al muelle a primera hora de la mañana, Daniel ya estaba al lado de la rampa del Meeresadler, nuestro barco. Aunque no dijo nada al respecto, estoy totalmente seguro de que él ya estaba allí desde antes de que el sol saliese. Y pese a todo, su aspecto era el de un chaval fresco, lozano, recién levantado tras un cómodo y placentero sueño reparador.
Sonreía, y sus ojos eran puros vórtices de energía. No tardamos en levar anclas, poco más de las nueve de la mañana debían de ser cuando salimos de puerto y, a pesar de que Wessler impuso su deseo de comenzar nuestra ruta acercándonos a la boca sur de la ría, como estaba planeado en un principio y no teniendo en cuenta todavía lo referido por Daniel, a éste no pareció importarle ni lo más mínimo. Bien al contrario, todavía le sobró buen ánimo para expresar su acuerdo con el doctor, añadiendo que a todos nos sentaría bien comenzar el día gozando de un relajante paseo en barco por la ría.
Durante toda la travesía permaneció Daniel firme en el vértice de proa, apoyado en la baranda sobre el pañol del buque. Por momentos cerraba los ojos sin dejar de sonreír, sintiendo cómo el viento le acariciaba los cabellos y se los llevaba hacia atrás. Yo lo observaba desde el puente de mando y me maravillaba ante la energía que el chaval irradiaba. Daniel era la viva imagen de un hombre feliz, seguro de sí mismo. Por aquel entonces yo todavía era un inexperto estudiante de historia del arte, uno más en la expedición, otro de los becarios del Instituto de Estudios Arqueológicos viajando en calidad de ayudante. Aún sentía en mí el corsé de la rigidez académica berlinesa. Todo era rectitud, precisión, meticulosidad, no conocía otro modo de ser. Frente a esto, la fuerza desprendida por Daniel produjo un efecto magnético instantáneo sobre mí. A todos nos fascinaba el aura de aquel muchacho, y a él le ocurría algo semejante. Sabía que ésa era su oportunidad para conseguir algo más.
En aquella época cualquier cosa podía convertirse en más. Más que la miseria, más que la ferocidad que gobernaba cada nuevo día. No había qué comer, y el principal objetivo cotidiano era conseguir algo que llevarse a la boca, una manta para protegerse del frío y un techo bajo el que intentar llegar con vida al día siguiente. Y no morir por el camino. Cualquier opción de poder alejarse de aquella vida se convertía al momento en el mejor plan del mundo, y eso era algo que Daniel sabía a la perfección. Apenas cinco minutos de charla con él bastaban para percibir las ganas de vivir que había en el corazón de aquel muchacho. De sus ansias de vida sacaba aquel pequeño hombre las fuerzas para enfrentarse a lo imposible si fuese necesario con tal de salir adelante. Y con ese objetivo estaba allí, en la proa de nuestro barco, muy por delante de todos nosotros…
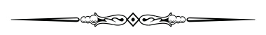
—Pero disculpe un momento, señor Neumann. Por favor, que no le parezca mal lo que le voy a decir, pero… ¿Qué demonios tiene que ver este muchacho con nosotros, señor?
Las palabras de Mariña me devolvieron a la realidad. Me había quedado cómodamente hundido en mi rincón del sofá escuchando las palabras del anticuario, olvidando relajado que ese mismo día me habían golpeado dos gorilas en un callejón del centro; olvidando que estaba envuelto en una extraña historia sin apenas saber por qué; olvidando que ahí fuera, bajo la lluvia que no dejaba de caer, la noche fría ya llevaba tiempo cerrada sobre nosotros.
—Quiero decir, es tarde ya, han pasado horas desde que usted entró en mi casa. Ya nos ha contado siglos y siglos de historia, pero yo sigo sin comprender adónde pretende llegar. Y, sinceramente, comienzo a sentirme agotada, señor Neumann.
El viejo anticuario se quedó mirando a Mariña. El cansancio también era evidente en su rostro, se notaba el esfuerzo que el anciano estaba haciendo por seguir hablándonos. Un pequeño gesto de desesperación asomó a su rostro justo antes de dar una respuesta.
—Mariña, es muy necesario que conozcas bien la historia de Daniel.
—¿Pero por qué? Usted habla y habla y habla, ¡pero yo no consigo entender nada!
El viejo respiró profundamente, comprendiendo que el momento había llegado.
—Porque, Mariña, Daniel era tu padre.
No sé si fue ella la que tardó demasiado en reaccionar, o si, por el contrario, congelado en el tiempo ante esta última respuesta, fui yo quien se retrasó a la hora de buscar la expresión correspondiente en el rostro de Mariña. Lo cierto es que el primer recuerdo que tengo tras haber escuchado tamaña revelación por parte del anticuario es el de ella moviendo con lentitud su cabeza, llevándola de un lado a otro, como quien niega lo que oye. O quizá simplemente estuviese intentando asegurarse de que había oído bien.
—Perdón, ¿cómo dice usted?
—Mariña, tienes que creerme. Entiendo que esto te resulte complicado ahora mismo, pero tienes que confiar en lo que te estoy diciendo: Daniel era tu padre.
—¿Pero qué diablos está diciendo? ¿Cree usted que soy estúpida? Mi padre se llamaba Eneas, Eneas Dafonte Maristany.
Se podía palpar la violencia en las palabras de la mujer.
—No, hija. Todavía no.
Mariña confirmó con un movimiento de cabeza su rechazo ante lo que estaba escuchando. Ya antes no comprendía nada, y ahora esto. Demasiado para las horas que ya eran de la madrugada.
—Mire, no tengo ni idea de qué es lo que quiere usted decir con eso. Es más, simplemente no tengo ni idea de qué demonios quiere usted. Por favor, le pido que salga de mi casa ahora mismo.
—Pero Mariña, yo…
—¡No! —atajó ella—. Esto ya es demasiado, señor Neumann, ha ido usted demasiado lejos. Por favor, le ruego que se vaya. Déjeme, déjenos en paz.
La preocupación en el rostro del anciano ante el arranque de Mariña era evidente, pero todavía reaccionó con comprensión.
—De acuerdo, Mariña, de acuerdo. Entiendo que esto que te acabo de decir no es de digestión fácil, y mucho menos rápida. Comprendo tu malestar, y ya me voy. Vuestro esfuerzo ha sido grande, y para mí más que demasiado —dijo, apoyándose con dificultad en los dos brazos para levantarse del sillón—. Pero, por favor, te ruego que pienses sobre lo que te he dicho. Es necesario que me prestes atención. Que me escuches y que creas en lo que te digo. Porque todavía es mucho más lo que tienes que saber, y es imprescindible que confíes en mí. Los viejos siempre tenemos mucho que contar, pero nunca demasiado tiempo para hacerlo. Tienes que confiar en mí, Mariña.
—De acuerdo, muy bien. Pero, por favor, ahora…
—No te preocupes. Sé bien dónde queda la salida, no es necesario que te levantes. Buenas noches, hija; buenas noches, Simón.
Neumann volvió a ponerse el sombrero y, sin esperar más despedidas, salió del apartamento.
Mariña permaneció sentada a mi lado, con su cuerpo echado hacia delante. El entrecejo fruncido y la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. Seguía lloviendo con fuerza, y la mujer parecía buscar alguna explicación para lo que acababa de escuchar entre el laberinto de agua que las gotas de lluvia formaban al estrellarse contra el cristal.
—Oye, ¿te encuentras bien?
Tardó en responder.
—Me encuentro perdida, Simón. Ya no sé qué pensar, o a quién creer. ¿Qué voy a hacer? Me he pasado media vida intentando descubrir quién era realmente mi padre, y otra media intentando encajar las dos opciones posibles, conciliándolas. Y ahora aparece en mi casa un completo desconocido, que habla de mí como si me conociese de toda la vida y me pide que confíe en que mi padre no sólo no es ninguna de las dos opciones posibles, sino una tercera, la de una persona totalmente diferente. Si ni tan siquiera mi propio padre existió realmente, ¿entonces qué voy a hacer yo, Simón? ¿Qué puedo hacer?
Hablaba y luchaba al mismo tiempo por no llorar. Cuando pronunció la última palabra ya había perdido la batalla, y las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Me dolía verla así, no quería que se sintiese sola. Pasé un brazo por detrás de ella y la abracé contra mí.
—Venga, Mariña, no te preocupes, mujer… Escucha, ya es tarde. ¿Por qué no te acuestas y descansas? Intenta dormir, que ya verás como mañana lo vemos todo de otro modo. Además, es una noche horrible como para encima pasarla llorando. ¡Ya está bien de agua, amiga!
Mis payasadas volvieron a surtir efecto y a Mariña se le escapó una sonrisa furtiva. Le di un beso en la mejilla, y todavía nos quedamos un instante en silencio. Con toda la que estaba cayendo, fuera y dentro del apartamento, aquel sofá se había convertido en el refugio perfecto. Permanecimos por un buen rato en silencio, los dos abrazados viendo la lluvia caer sobre la ciudad. Mariña estaba tranquila, y yo feliz. Ojalá la vida entera se hubiese podido vivir en aquel sofá. Pero no, y había que seguirla. Dejé a Mariña en su apartamento, con una promesa en firme de descanso por su parte y un compromiso mutuo de hablar al día siguiente.
Salí del ascensor, caminé lentamente hasta el portal, y aún me quedé unos segundos a su amparo. El agua golpeaba con fuerza al mundo. Hacía frío. Cómo me gustaría no haber salido a la calle esa noche.