CAPÍTULO 46
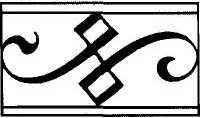
PUERTO SEGURO, ABARRACH
Haplo tendió la mano a Alfred para que lo sostuviera. El sartán volvió la cabeza para dirigir una mirada aterrada a su espalda. La muralla de cadáveres que rodeaba a Jonathan le impedía ver al joven duque. Vio puños levantados y el centelleo de una espada, seguido de un gemido ahogado. Cuando el acero se alzó de nuevo, estaba ensangrentado.
Una densa oscuridad envolvió a Alfred. Lo embargó una lasitud reconfortante y sedante, la sensación de haber encontrado un rincón donde esconderse y no ser responsable de nada de lo que sucedía, incluida su propia muerte.
—¡Alfred, no vayas a desmayarte! ¡Maldita sea, sartán, por una vez en tu miserable vida, asume la responsabilidad!
Responsabilidad. Sí, era responsable. Responsable de aquello…, de todo aquello. Había sido como uno de aquellos cadáveres ambulantes, se dijo, vagando por la tierra en un pellejo animado, con el alma enterrada en una tumba de cristal…
—No puedes hacer nada por Jonathan —rugió la voz de Haplo—, salvo morir con él. ¡Ayúdame a llegar a la nave!
La oscuridad se retiró, pero pareció llevarse con ella todos los sentimientos y todo pensamiento racional. Aturdido, Alfred hizo lo que le decía Haplo, obedeciéndolo como un títere en manos de un niño. El sartán pasó los brazos en torno al hombro y el brazo del patryn. Alfred fue el sostén de los pasos renqueantes de Haplo y éste lo fue del ánimo renqueante del sartán.
—¡Detenedlos! —aulló Kleitus, furioso—. ¡Necesito esa nave! ¡Dejadme pasar para detenerlos!
Pero un millar de cadáveres agolpados en el embarcadero, dispuestos a matar, se interpusieron entre el dinasta y su presa. Algunos de los muertos oyeron el grito de Kleitus, pero la mayoría sólo escuchó los gritos de su víctima, que se les unía en la muerte.
—¡No mires atrás! —le ordenó Haplo con el poco aliento que le quedaba—. ¡Sigue corriendo!
A Alfred le dolía el brazo del esfuerzo de sostener al patryn, y el fuego del mar de magma que refulgía a su alrededor le quemaba los pulmones. Trató de invocar la magia pero estaba demasiado asustado, demasiado agotado, demasiado débil. Los signos mágicos surgieron de sus manos y estallaron ante sus ojos en destellos desconcertantes. Eran como un lenguaje olvidado, carente de significado para él.
Haplo apoyó todo su peso en el sartán y sus pies resbalaron, aunque en ningún momento dejaron de avanzar. Alfred lo miró y observó el rostro ceniciento del patryn, sus mandíbulas apretadas y el sudor que brillaba en su piel. Estaban cerca de su objetivo; la nave se alzaba ante ellos. Pero el rumor de unas pisadas sonaba muy próximo.
El ruido de pisadas impulsó a Alfred a continuar. Estaba cerca, muy cerca…
Un revuelo de túnicas negras se alzó ante ellos como un muro hecho de negra noche.
—Maldito sea todo… —masculló Haplo en un susurro tan lleno de agotamiento que sonó despreocupado.
En su temor a los muertos, se habían olvidado de los vivos. Ante ellos estaba Baltazar. Pálido, sereno, con el reflejo rojizo del magma en sus ojos negros, el nigromante de Kairn Telest les cortaba el paso hacia la nave. Baltazar levantó las manos temblorosas y Alfred se estremeció de terror. Pero las manos se juntaron en un gesto de súplica.
—¡Llevadnos con vosotros! —les rogó—. ¡Llevadnos a mí y a mi pueblo! ¡A todos los que quepamos a bordo!
Haplo dirigió una mirada penetrante a Baltazar pero, de momento, el patryn era incapaz de responder; le faltaba el aliento para pronunciar palabra alguna. Alfred imaginó que el nigromante ya había intentado abordar la nave, pero las runas protectoras del patryn debían de habérselo impedido. Tras ellos, las pisadas se hicieron más sonoras. El perro lanzó un ladrido de advertencia.
—¡Te enseñaré nigromancia! —dijo Baltazar en un susurro apremiante—. ¡Piensa en el poder que te dará en los otros mundos! ¡Ejércitos de cadáveres que luchen por ti! ¡Legiones de muertos a tu servicio!
Haplo dirigió una brevísima mirada a Alfred. Este bajó la vista. Estaba cansado, derrotado. Había hecho todo lo posible y no había sido suficiente. En la cámara había nacido dentro de él una esperanza, inexplicable y apenas entendida. Y esta esperanza había muerto con Jonathan.
—No —respondió Haplo.
Los ojos color azabache de Baltazar se desorbitaron de perplejidad, lo miraron con incredulidad y se entrecerraron de rabia. Las cejas oscuras se fruncieron hasta juntarse y las manos suplicantes se cerraron en puños apretados.
—¡Esta nave es nuestro único medio de escape! ¡Si tu cuerpo vivo no me dice cómo romper las runas de protección, lo hará tu cadáver! —declaró el nigromante dando un paso hacia Haplo.
El patryn dio un empujón a Alfred que mandó al sartán, trastabillando, contra una bala de hierba de kairn.
—¡No podrás, si mi cuerpo está ahí dentro! —Haplo señaló el mar de magma. En precario equilibrio sobre la pierna buena y blandiendo el machete en su mano ensangrentada, se detuvo al borde del muelle de obsidiana, apenas a un par de pasos de aquella muerte achicharrante.
Baltazar se detuvo. Alfred advirtió vagamente que los gritos de Kleitus se hacían más potentes y que eran más numerosas las pisadas que corrían hacia donde estaban. El perro había dejado de ladrar y permanecía al costado de su amo. Alfred se incorporó de la bala de hierba sin saber muy bien qué hacer e intentó desesperadamente invocar su magia.
Una voz helada sonó junto a su oído.
—Deja que se vayan, Baltazar.
El nigromante dirigió una mirada de conmiseración al príncipe y movió la cabeza en gesto de negativa.
—Ahora estás muerto, Edmund. Ya no tienes poder sobre los vivos.
Baltazar dio otro paso hacia Haplo. Éste se acercó otro paso al borde del abismo mortal.
—Deja que se vayan —repitió el príncipe Edmund con voz severa.
—¿Pretendes causar la perdición de tu propio pueblo, Alteza? —El nigromante de Kairn Telest soltaba espumarajos por la boca—. ¡Yo puedo salvarlo! ¡Yo…!
El cadáver de Edmund levantó su mano cerúlea; un relámpago saltó de ella, viajó centelleante y se estrelló en el suelo de obsidiana ante los pies de su antiguo consejero. Baltazar retrocedió y miró al príncipe con miedo y asombro.
Edmund dio un suave empujón a Alfred.
—Coge a tu amigo y ayúdalo a subir a la nave. Será mejor que os deis prisa. Los lázaros vienen en vuestra búsqueda.
Boquiabierto, estupefacto, Alfred obedeció y llegó hasta Haplo en el momento en que a éste empezaban a fallarle las piernas. Juntos —el sartán guiando los pasos debilitados de su enemigo ancestral—, los dos apresuraron la marcha hacia la nave.
De pronto, Alfred chocó contra una barrera invisible y tuvo la sorprendente impresión de ver centellear unos signos mágicos rojos y azules en torno a él. Una palabra de Haplo, casi inaudible, hizo que la barrera desapareciera. Alfred continuó la marcha con el patryn colgado pesadamente a su espalda. Haplo ponía una mueca de dolor al menor movimiento.
Baltazar vio bajadas las defensas mágicas y dio un paso desafiante hacia ellos.
—Hazlo y te mato, amigo mío —anunció la voz del príncipe, no con rabia sino con pena—. ¿Qué importa un muerto más o menos en este mundo nuestro?
Alfred contuvo el aliento en un sollozo acallado.
—¡Súbenos a bordo, maldita sea! —exclamó Haplo entre dientes—. ¡Tienes que hacerlo! ¡Yo no puedo! ¡He perdido… demasiada sangre…!
La nave flotaba sobre el mar de Fuego. Un ancho abismo de magma rojo incandescente se abría entre ellos y su esperanza de escapar de Abarrach. No había pasarela ni cuerdas… Detrás de ellos, Kleitus había saltado de su embarcación de hierro y venía al frente de sus muertos, guiándolos al asalto, instándolos a adueñarse de la codiciada nave alada, arengándolos a navegar en ella a través de la Puerta de la Muerte.
Alfred reprimió las lágrimas y volvió a ver con claridad las runas, fue capaz de leerlas y entenderlas. Tejió las runas en una red brillante y luminosa que los envolvió a él, a Haplo y al perro del patryn. La red los alzó en el aire, como si un pescador invisible cobrara su captura, y los transportó a bordo del Ala de Dragón.
Las runas de su enemigo se cerraron, protectoras, tras el sartán.
Alfred contempló el muelle desde la portilla del puente. Los muertos, conducidos por el lázaro del dinasta, se arremolinaron en torno a la nave dragón, estrellándose infructuosamente contra las runas. Baltazar no aparecía por ninguna parte. O había muerto a manos de los lázaros, o había conseguido escapar a tiempo.
Los vivos de Kairn Telest estaban abandonando Puerto Seguro para buscar refugio en las cavernas de Salfag o más allá. Alfred distinguió a los fugitivos, que formaban una columna larga, rala y raída, avanzando a marchas forzadas por la planicie. Los muertos, distraídos momentáneamente por su deseo de capturar la nave, los dejaban escapar. No importaba. ¿Dónde podrían ocultarse los vivos que los muertos no pudieran encontrarlos? No importaba. Nada importaba…
Kleitus gritó una orden. Los demás lázaros cesaron en sus vanos esfuerzos y se congregaron en torno a su líder. Las filas del ejército de cadáveres se abrieron y Alfred vio por un instante el cuerpo de Jonathan tendido en el embarcadero, inmóvil. Jera se inclinó sobre él y tomó el cuerpo del duque entre sus brazos muertos. A continuación, entonó el cántico que devolvería a Jonathan a su terrible y atormentada existencia.
Alfred apartó la vista.
—¿Qué hacen los lázaros? —Haplo estaba agachado en cubierta con las manos en la piedra de gobierno de la nave. Los signos mágicos tatuados en su piel empezaron a iluminarse pero sólo consiguieron despedir un levísimo fulgor azulado, apenas distinguible. El patryn tragó saliva, apartó las manos, flexionó los dedos y cerró los ojos.
—No lo sé —contestó Alfred con desaliento—. ¿Importa mucho?
—¡Sí, claro que importa! Tal vez sean capaces de desbaratar mi magia. Todavía no hemos salido de ésta, sartán, de modo que deja de gimotear y cuéntame qué sucede ahí fuera.
Alfred, con un nudo en la garganta, se asomó de nuevo a la portilla.
—Los lázaros están… tramando algo. Al menos, ésa es la impresión que da. Están reunidos en torno a Kleitus, todos… excepto Jera. La duquesa… —no terminó la frase.
—Seguro que se trata de eso —murmuró Haplo—. Se disponen a intentar romper las runas de protección de la nave.
—Jonathan estaba tan seguro… —Alfred continuó mirando por la abertura—. Tenía tanta fe…
—¡Fe en un truco que tú preparaste, sartán!
—Sé que no me creerás, Haplo, pero lo que te sucedió a ti en la cámara fue lo mismo que yo experimenté. Y también le sucedió a Jonathan. —Alfred sacudió la cabeza y añadió en voz baja—: No logro entender qué fue, ni estoy seguro de querer entenderlo. Si no somos dioses…, si existe algún poder superior…
La nave se movió bajo sus pies y Alfred estuvo a punto de perder el equilibrio. Volvió la vista hacia Haplo. El patryn tenía las manos sobre la piedra de gobierno. Los signos mágicos de la nave despidieron un fulgor azul intenso y luminoso. Las velas flamearon y los cabos se tensaron. La nave dragón extendió las alas, dispuesta a volar. En el muelle, los muertos se pusieron a gritar y a batir con estrépito sus armas. Los lázaros levantaron sus rostros horripilantes y avanzaron como un solo hombre hacia la nave.
—¡Espera! ¡Detente! —exclamó Alfred, apretando la mejilla contra el cristal de la portilla—. ¿No podemos aguardar un momento más?
—Si quieres, puedes volverte atrás, sartán —respondió Haplo con un gesto de indiferencia—. Has cumplido con tu papel y ya no te necesito. ¡Vamos, lárgate!
La nave empezó a moverse. Las energías mágicas de Haplo fluyeron a través de él y la luz azulada aumentó de intensidad y se derramó de entre sus dedos hasta envolverlo en un halo brillante.
—¡Si vas a marcharte, hazlo ya! —gritó.
«Debería hacerlo», pensó Alfred. Jonathan había tenido suficiente fe, había estado dispuesto a morir por lo que creía, y él también debería haber estado dispuesto a hacer lo mismo.
El sartán se apartó de la portilla y se encaminó hacia la escalera que conducía desde el puente a la cubierta superior. En el exterior de la nave se oían las voces gélidas de los muertos, sus gritos de rabia, encolerizados de ver escapar a su presa. Escuchó a Kleitus y a los lázaros elevar sus voces en un cántico. A juzgar por la expresión tensa que apareció de pronto en el rostro de Haplo, el dinasta y los suyos estaban intentando desmoronar la frágil estructura rúnica de protección del Ala de Dragón.
La nave dragón se detuvo con una sacudida. Estaba atrapada, retenida como una mosca en la telaraña de la magia del lázaro. Haplo cerró los ojos y concentró sus poderes mentales, con un esfuerzo claramente visible en la rigidez con que sus manos apretaban la piedra de gobierno. Sus dedos, rojos de la luz que surgía de debajo de ellos, parecían hechos de llamas.
La nave dragón dio un bandazo y se hundió unos palmos.
—Tal vez la decisión no dependa de mí, finalmente —murmuró Alfred, casi aliviado, y volvió a la portilla.
Haplo soltó una exclamación, apretó los dientes y continuó asido a la piedra. La nave se elevó ligeramente.
De improviso, a Alfred le vino a la cabeza una inspiración. Él podía potenciar las débiles energías del patryn y contribuir así a liberar la nave de la telaraña letal antes de que la araña los alcanzara.
Así pues, lejos de exonerarlo de responsabilidades, la decisión de qué hacer se le planteaba con más crudeza que nunca.
El lázaro de quien había sido Jonathan se mantuvo aparte de los demás lázaros, y la mirada de aquel espíritu no del todo separado del cuerpo se volvió hacia la nave y atravesó las runas, la madera, el cristal, la carne y los huesos de Alfred hasta alcanzar su corazón.
—Lo siento —dijo Alfred a aquellos ojos—. No tengo la fe necesaria. No comprendo…
Se apartó de la portilla de observación y, acercándose a Haplo, colocó las manos en los hombros del patryn e inició un cántico.
El círculo quedó cerrado. La nave dragón se estremeció, quedó libre de la trampa mágica, elevó las alas y remontó el vuelo, dejando atrás el mar hirviente, el ejército de los muertos y el grupo de vivos fugitivos de aquel mundo de piedra de Abarrach.
La nave flotó ante la Puerta de la Muerte.
Haplo yacía en un camastro sobre la cubierta, cerca de la piedra de gobierno. Había perdido el sentido instantes después de que se liberaran. Al borde de la inconsciencia, había luchado por mantenerse despierto y conducir la nave a lugar seguro. Alfred se había dedicado a mirarlo con nerviosismo hasta que Haplo, irritado, le había ordenado que saliera del compartimiento y lo dejara en paz.
—Sólo necesito dormir. Cuando lleguemos al Nexo, estaré recuperado por completo. Y tú, sartán, será mejor que te busques un sitio para acomodarte o acabarás rompiéndote el cuello mientras cruzamos la Puerta de la Muerte. ¡Y esta vez, cuando la atravesemos, mantén tu mente apartada de la mía!
Alfred no se movió de junto a la portilla; se quedó mirando al exterior mientras su mente volvía a Abarrach, torturada por los remordimientos.
—No fue mi intención hurgar en tu pasado. No poseo tal control…
—Siéntate y calla.
Alfred suspiró, se sentó —o, mejor, se derrumbó— en un rincón y allí se quedó acurrucado, abatido, con las rodillas huesudas a la altura del mentón.
El perro se enroscó al lado de Haplo y apoyó la cabeza en el pecho de éste. El patryn, cómodamente instalado en la cubierta, acarició las orejas del perro y el animal cerró los ojos, meneando el rabo con satisfacción.
—¿Estás despierto, sartán?
Alfred guardó silencio.
—Alfred… —se corrigió Haplo de mala gana.
—Sí, estoy despierto.
—Ya sabes qué será de ti en el Nexo… —Haplo no lo miró mientras hablaba, sino que mantuvo la vista fija en el perro—. Ya sabes lo que te hará mi Señor.
—Sí —respondió Alfred.
Haplo titubeó unos instantes, bien para escoger sus siguientes palabras o bien para decidir si las pronunciaba o no. Cuando tomó al fin una decisión, su voz sonó áspera y cortante, como si acabara de romper alguna barrera interior.
—Por tanto, si estuviera en tu lugar, procuraría no estar por aquí cuando despierte —dijo Haplo al tiempo que cerraba los ojos. Alfred lo miró con perplejidad y, por fin, sonrió suavemente.
—Ya entiendo. Gracias, Haplo.
El patryn no respondió. Su respiración fatigosa se hizo más relajada y regular. Las arrugas de dolor desaparecieron de su rostro y el perro, con un suspiro, se acurrucó más cerca de él.
La Puerta de la Muerte se abrió y los atrajo lentamente a su seno.
Alfred se apoyó contra los mamparos. Notó que se le escapaba la conciencia y creyó escuchar la voz soñolienta de Haplo, aunque bien podría haber sido un sueño.
—No he llegado a saber qué decía la profecía. Supongo que no importa. No habrá quedado nadie ahí abajo para darle cumplimiento y, en cualquier caso, ¿quién cree en esas tonterías? Como tú has dicho, sartán, si uno cree en una profecía, tiene que creer en un poder superior.
«¿Quién cree en ello?», se preguntó Alfred.