CAPÍTULO 1
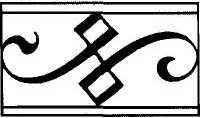
KAIRN TELEST, ABARRACH
—No tenemos elección, padre. Ayer murió otro niño. Anteayer, su abuela. El frío se hace más intenso cada día. Sin embargo… —el hijo hace una pausa—, no estoy seguro de que sea tanto el frío como la oscuridad, padre. El frío mata sus cuerpos, pero son las tinieblas lo que acaba con sus espíritus. Baltazar tiene razón. Debemos marcharnos ahora, mientras aún tenemos fuerzas suficientes para hacer el viaje.
Fuera de la sala, de pie en el pasillo a oscuras, escucho y observo, a la espera de la respuesta del rey.[4]
Pero el anciano no contesta de inmediato. Permanece sentado en un trono de oro decorado con diamantes del tamaño de un puño humano, instalado sobre un estrado que preside un enorme salón de mármol pulimentado. El rey puede ver muy poco del salón, sumido en sombras. En el suelo, a sus pies, una lámpara de gas que chisporrotea y emite un siseo difunde una luz débil y mortecina.
Con un escalofrío, el viejo monarca se acurruca todavía más bajo la capa de pieles con la que se cubre. Luego, se desliza hacia adelante hasta apoyarse en el borde del trono, más cerca de la lámpara, aunque sabe que la llama parpadeante no va a darle calor alguno.
Creo que es el consuelo de la luz lo que busca. Su hijo tiene razón: es la oscuridad lo que nos mata.
—Hubo un tiempo —dice el viejo rey— en que las luces de palacio permanecían encendidas toda la noche y bailábamos hasta el ciclo siguiente. Con el baile, nos acalorábamos en exceso; entonces, salíamos del encierro de palacio, corríamos a las calles abiertas bajo el techo de la caverna, donde hacía fresco, y nos dejábamos caer sobre la hierba mullida y reíamos sin parar. —Tras una pausa, añade—: A tu madre le encantaba bailar.
—Sí, padre, lo recuerdo —la voz del hijo es suave y cargada de paciencia.
Edmund sabe que su padre no desvaría, sino que ha tomado una decisión, la única posible. Sabe que el rey está diciendo adiós.
—La orquesta se colocaba ahí —el viejo monarca levanta un dedo nudoso para señalar un rincón de la sala envuelto en densas sombras—. Tocaba durante toda la mitad del ciclo destinada al sueño y los músicos tomaban vino de parfruta para mantener vivo el fuego en su sangre. Por supuesto, todos terminaban ebrios. Al final del ciclo, la mitad de ellos tocaba una música distinta de la de la otra mitad. Pero a nosotros no nos importaba. Sólo hacía que nos riéramos más. Nos reíamos mucho, entonces.
El viejo tararea en voz baja una melodía de su juventud. Yo he permanecido todo el rato inmóvil entre las sombras de la sala, observando la escena a través de una rendija de la puerta casi cerrada, y decido dar a conocer mi presencia, aunque sólo a Edmund. Es impropio de mi dignidad andar husmeando a escondidas. Llamo a un criado y lo mando al rey con un mensaje sin importancia. La puerta se abre con un chirrido y una ráfaga de aire helado recorre la sala, apagando casi la llama de la lámpara de gas. El criado avanza penosamente por la sala y el sonido de sus pies arrastrándose por el suelo de mármol deja tras de sí unos ecos susurrantes en el palacio casi vacío.
Edmund alza la mano, alarmado, e indica al criado que se retire. Pero vuelve la vista hacia la puerta, advierte mi presencia y, con un breve gesto de asentimiento, me indica en silencio que lo espere. No necesita hablar ni hacer otra cosa que ese gesto con la cabeza. Edmund y yo nos conocemos tan bien que podemos comunicarnos sin palabras.
El criado se retira y sus despaciosos pasos se acercan de nuevo a mí. Empieza a cerrar la puerta, pero lo detengo sin decir palabra y le ordeno que se vaya. El viejo rey ha advertido la entrada y la salida del criado, aunque finja no haberlo visto. La vejez tiene pocos privilegios, pocos lujos. Permitirse excentricidades es uno de ellos. Sumirse en los recuerdos es otro…
El anciano suspira al bajar la vista hacia el trono de oro que ocupa. Su mirada se vuelve luego hacia el asiento que se encuentra a su lado, un trono de dimensiones más reducidas destinado al cuerpo, más menudo, de una mujer. Este trono lleva mucho tiempo vacío. Quizás el monarca se ve a sí mismo, ve su cuerpo joven, alto y fuerte, inclinándose hacia ella para susurrarle al oído mientras sus manos se buscan. Sus manos, siempre entrelazadas cuando el monarca y su reina estaban cerca.
A veces, aún hoy toma la mano de su ausente amada, pero esa mano está fría, está más helada que el frío que invade nuestro mundo. La mano helada destruye el pasado para él. Pero, ahora, el rey no acude demasiado a ella. Prefiere el recuerdo.
—Entonces, el oro refulgía bajo las luces —comenta a su hijo—. A veces, los diamantes brillaban hasta que no podíamos seguir mirándolos. Eran tan deslumbrantes que nos hacían llorar los ojos. Éramos ricos, increíblemente ricos. Nos recreábamos en nuestra riqueza… Pero lo hacíamos con toda inocencia, creo —añade el viejo rey, tras una pausa—. No éramos codiciosos ni avaros. «Cómo nos mirarán, cuando vengan a nosotros ¡Qué cara pondrán cuando contemplen por primera vez este oro y estas joyas!», nos decíamos. Sólo el oro y los diamantes de este trono bastarían para comprar una nación en su viejo mundo, según los textos antiguos. Y nuestro reino está lleno de tales tesoros, que yacen intactos e inexplotados en la roca.
»Recuerdo las minas. ¡Ah, cuánto tiempo ha pasado desde entonces! Fue mucho antes de que tú nacieras, hijo mío. En esa época, el Pueblo Menudo aún estaba entre nosotros. Eran los últimos, los más fuertes y resistentes. Los últimos supervivientes. Mi padre me dejó entre ellos cuando era muy pequeño. No recuerdo gran cosa de ellos, salvo sus ojos fieros, las barbas tupidas que les ocultaban el rostro y sus dedos, cortos y rápidos. Me daban miedo, pero mi padre dijo que, en realidad, eran unas gentes muy amables; sencillamente, se mostraban rudos e impacientes con los extraños.
El anciano rey exhala un profundo suspiro. Su mano acaricia el frío apoyabrazo metálico del trono como si pudiera devolverle el brillo.
—Ahora creo entenderlo. Eran rudos y feroces porque tenían miedo. Veían el destino que se les avecinaba. Mi padre también debió de verlo. Luchó contra ese sino, pero no estaba en su mano hacer nada. Nuestra magia no era lo bastante poderosa para salvar al Pueblo Menudo. Ni siquiera lo ha sido para salvarnos a nosotros mismos. ¡Fíjate, mira esto! —El viejo, quejumbroso ahora, descarga el puño sobre el oro—. ¡Abundancia! ¡Riqueza para comprar una nación, y mi pueblo pasa hambre! ¡De nada sirve! ¡De nada!
Su mirada contempla el oro. Al reflejo del débil fuego que arde a los pies del monarca, parece deslustrado y sombrío, hasta casi desagradable. Los diamantes ya no refulgen. También ellos parecen fríos y muertos. Su fuego, su vida, depende del fuego del hombre, de la vida del hombre. Cuando éste desaparezca, los diamantes volverán a ser tan negros como el mundo que los rodea.
—No vienen, ¿verdad, hijo? —pregunta.
—No, padre —responde Edmund. La mano de éste, fuerte y cálida, se cierra sobre los dedos nudosos y temblorosos del anciano—. Creo que, si fueran a venir, ya se habrían presentado.
—Quiero salir fuera —dice de pronto el rey.
—¿Estás seguro, padre? —Edmund lo mira, preocupado.
—Sí, estoy seguro —replica el viejo monarca, irritado. Es otro lujo de la edad: permitirse caprichos.
Arrebujándose aún más bajo el manto de pieles, se incorpora del trono y desciende del estrado. Su hijo avanza a su lado para ayudarlo si es necesario, pero no es preciso. El monarca es viejo, incluso para lo normal en nuestra raza, notablemente longeva. Pero se conserva en buen estado físico; además, su magia es poderosa y lo mantiene mejor que muchos. Ahora lleva los hombros hundidos, pero es debido al peso de las muchas cargas que se ha visto obligado a soportar durante su larga vida. Tiene el cabello blanco como la nieve; encaneció cuando ya era un hombre maduro, durante la enfermedad que, en un breve plazo, se llevó de su lado a su esposa.
Edmund levanta la lámpara y la lleva con ellos para iluminar el camino. Ahora, el gas es precioso; más que el oro. El rey contempla las lámparas que penden del techo, apagadas y frías. Mientras lo observo, adivino sus pensamientos. Sabe que no debería malgastar el gas de esta manera. Aunque, en realidad, no lo está malgastando. Él es el rey y algún día, muy pronto tal vez, lo será su hijo. Y tiene el deber de mostrarle, de contarle, de hacerle ver cómo eran las cosas antes. Porque, ¿quién sabe?, puede suceder que un día su hijo regrese y vuelva a dejarlo todo como era.
Abandonan la sala del trono y salen al pasillo, lóbrego y ventoso. Me quedo donde tengo la certeza de que me verán, y la luz de la lámpara me ilumina. Me veo reflejado en un espejo colgado en la pared que tienen enfrente. Un rostro ansioso y pálido que surge de la oscuridad, cuya piel blanca y cuyos ojos brillantes captan la luz, al salir repentinamente de su acecho en las sombras. Mi cuerpo, vestido con ropas oscuras, comparte el sueño eterno que ha arraigado en su reino. Mi cabeza parece descarnada, suspendida en la oscuridad, flotando en ella. La visión es tan aterradora que me sobresalta.
El anciano rey me ve, pero finge que no. Edmund hace un rápido gesto de negativa, moviendo ligerísimamente la cabeza. Yo asiento y me retiro de nuevo a las sombras.
—Que Baltazar espere —oigo al anciano murmurar para sí—. Ya tendrá lo que quiere, finalmente. Por ahora, que espere. El nigromante tiene tiempo. Yo, no.
Dos series de pisadas recorren los salones del palacio, resonando con estruendo en el silencio de los pasillos vacíos. Pero el viejo monarca, sumido en el pasado, escucha el sonido de la música y la alegría, recuerda las risillas estridentes de un chiquillo jugando a tocar y parar con su padre y su madre por aquellas estancias del palacio.
Yo también recuerdo ese tiempo. Tenía veinte años cuando nació el príncipe Edmund. El palacio bullía de vida: tíos y tías, primos carnales y políticos, cortesanos —siempre complacientes, sonrientes y dispuestos a reír las gracias—, miembros del consejo que entraban y salían con prisas, concentrados en sus asuntos, y ciudadanos que acudían a presentar peticiones o a solicitar justicia. Yo vivía en palacio, como aprendiz del nigromante del rey. Era un alumno aplicado y pasaba más tiempo en la biblioteca que en el salón del baile, pero debí de absorber de ese ambiente más de lo que pensaba. A veces, durante la mitad del ciclo que dedicamos al sueño, imagino que aún puedo escuchar la música.
—Orden —decía ahora el rey—. Entonces, todo estaba en orden. El orden era nuestra herencia; el orden y la paz. No comprendo qué sucedió. ¿Por qué se produjo el cambio? ¿Qué ha provocado el caos, qué ha traído la oscuridad?
—Hemos sido nosotros, padre —contesta Edmund sin inmutarse—. Debemos de haber sido nosotros.
El sabe que no es así, por supuesto. Le he enseñado que no lo es, pero Edmund siempre responde de esta manera para evitar discutir con su padre. Pese a todos los años transcurridos, aún sigue pugnando desesperadamente por tener su amor.
Voy tras ellos; mis zapatillas negras no hacen el menor ruido sobre el suelo de fría piedra, pero Edmund sabe que los sigo. De vez en cuando vuelve la cabeza, como si confiara en mi fuerza. Yo lo contemplo con franco orgullo, con el orgullo que sentiría por mi propio hijo. Edmund y yo estamos más unidos que muchos padres con sus hijos, más de lo que lo está con su propio padre, aunque no quiera reconocerlo. Sus padres estaban tan absortos el uno en el otro que apenas les quedaba tiempo para el hijo que habían creado con su amor. Yo era el tutor del muchacho y, con el tiempo, me convertí en el amigo, compañero y consejero del solitario joven.
Ahora ya tiene veinte años cumplidos y es fuerte, atractivo y viril. «Será un buen rey», me digo, y repito las palabras varias veces como si fueran un talismán capaz de disipar las sombras que envuelven mi corazón.
Al fondo del pasillo se encuentran las gigantescas puertas dobles cubiertas de símbolos cuyo significado ha caído en el olvido; unos símbolos que, con el paso del tiempo, han quedado borrados en parte. El anciano espera, sosteniendo la lámpara, mientras el hijo tensa sus musculosos brazos y empuja a un lado la pesada barra metálica que mantiene cerradas las puertas del palacio.
La barra es una novedad, y el viejo rey frunce el entrecejo al observarla. Tal vez recuerda una época, antes de que Edmund naciera, en que no era necesaria tal barrera fija. Entonces, la magia bastaba para mantener cerradas las puertas. Sin embargo, con el paso de los años, hubo necesidad de emplear la magia en otras tareas más importantes, como la supervivencia.
El hijo empuja las puertas y, cuando éstas se abren, una ráfaga de aire helado apaga la lámpara. El frío es agudo, intenso, y penetra bajo las pieles que le sirven de abrigo recordando al anciano que, por frío que sea el palacio, sus paredes y su magia ofrecen cierta protección frente a la oscuridad del exterior, que hiela la sangre y entumece los huesos.
—¿Estás seguro de que podrás hacerlo, padre? —inquiere Edmund una vez más, preocupado.
—Sí —responde el monarca, aunque a mí me parece que, de haber estado solo, el anciano no lo habría intentado—. No te preocupes por mí. Si Baltazar se sale con la suya, no tardaremos mucho en estar todos ahí fuera.
Sí, el viejo rey sabe que estoy cerca, que estoy escuchando. Siente celos de mi influencia sobre Edmund, pero lo único que puedo decirle al anciano es que él ya tuvo su oportunidad.
—Ya te he explicado antes que Baltazar ha encontrado una ruta que nos conduce hacia abajo por los túneles, padre. Cuanto más penetremos en el subsuelo del mundo, más cálido se volverá el aire.
—Supongo que habrá encontrado tal tontería en algún libro. De nada sirve iluminar este condenado lugar —añade el rey, refiriéndose a la lámpara—. No malgastes tu magia. Yo no necesito luz; son tantas las veces que he estado en esta columnata que podría recorrerla con los ojos cerrados.
Los oigo avanzar en la oscuridad. Casi puedo ver al rey rechazar el brazo que le ofrece Edmund (el príncipe es respetuoso y tierno con un padre que apenas lo merece) y cruzar el umbral de los grandes portalones con paso resuelto. Yo me quedo en el pasadizo e intento olvidarme del frío que me corta la cara y las manos y me entumece los pies.
—Los libros son mala cosa —comenta con acritud el monarca a su hijo, cuyas pisadas capto, avanzando junto a su anciano padre—. Baltazar pasa demasiado tiempo entre los libros.
Tal vez la cólera le siente bien al viejo, cálida y brillante como el fuego de la lámpara en su interior.
—Fueron los libros quienes nos dijeron que ellos iban a volver a nosotros, ¡y mira qué ha salido de ello! ¡Libros! —Exclama el rey con un bufido—. No confío en ellos. ¡No creo que debamos confiar en ellos! Tal vez dijeran la verdad hace siglos, pero el mundo ha cambiado desde entonces. Los caminos que trajeron a nuestros antepasados a este reino están, probablemente, destruidos y desaparecidos.
—Baltazar ha explorado los túneles hasta donde se ha atrevido y los ha encontrado en buen estado y ajustados a los mapas. Recuerda, padre, que los túneles están protegidos por la magia, antigua y poderosa, que los construyó y que creó este mundo.
—¡Magia antigua! —La cólera del viejo rey sale a la superficie con toda su fuerza, arde en su voz—. ¡La magia antigua ha fracasado! ¡Ha sido el fracaso de la magia antigua lo que nos ha traído a esto! Ha traído la ruina donde una vez hubo prosperidad, la desolación donde una vez hubo abundancia, el hielo donde una vez hubo agua. ¡La muerte, donde una vez hubo vida!
Se detiene en el pórtico de entrada a palacio y mira al frente. Sus ojos físicos contemplan la oscuridad que se ha cerrado sobre ellos, la ven rota únicamente por los débiles puntos de luz que arden diseminados aquí y allá por la ciudad. Estos puntos de luz representan a su pueblo y su número ahora es muy reducido, demasiado. La inmensa mayoría de las cosas del reino de Kairn Telest están frías y a oscuras. Como la reina, quienes ahora permanecen en las casas pueden pasarse muy bien sin luz ni calor; ninguna de ambas cosas se desperdician en ellos.
Sus ojos físicos observan la oscuridad, igual que su cuerpo físico siente el dolor del frío, y la rechazan. Contempla entonces su ciudad a través de los ojos del recuerdo, un don que intenta compartir con su hijo, ahora que es demasiado tarde.
—Se dice que en el mundo antiguo, durante el tiempo anterior a la Separación, había un orbe de fuego cegado que llamaban sol. Lo leí en un libro. Baltazar no es el único que sabe leer —añade el viejo monarca secamente—. Cuando el mundo quedó separado en cuatro partes, el fuego de ese sol fue dividido entre estos cuatro nuevos mundos. En el nuestro, fue colocado en su centro. Ese fuego es el corazón de Abarrach y, como cualquier corazón, tiene conductos que transportan hasta los órganos y miembros del cuerpo, como si fuera sangre, la corriente vital de calor y energía.
Escucho un roce, el giro de una cabeza que se mueve entre múltiples capas de ropa. Imagino al rey apartando la vista de la ciudad agonizante, acurrucada en la oscuridad, para dirigirla mucho más allá de las murallas de la ciudad. El viejo no puede ver nada, pues la oscuridad es completa. Pero tal vez, con los ojos de la mente, percibe una tierra de luz y calor, una tierra de verdor y de cultivos bajo el altísimo techo de una caverna tachonado de brillantes estalactitas, una tierra donde los niños jugaban y reían.
—Nuestro sol estaba ahí fuera.
Otro roce. El anciano monarca levanta la mano y señala una dirección en la oscuridad eterna.
—El coloso —murmura Edmund. El joven es paciente con su padre. Hay mucho, muchísimo que hacer, pero permanece junto al viejo y presta atención a sus recuerdos.
—Algún día, su hijo hará lo mismo por él —susurro esperanzado, pero la sombra que envuelve nuestro futuro no se despeja en mi corazón.
¿Presentimiento? ¿Premonición? Yo no creo en tales cosas, pues implican la existencia de un poder superior, de una mano y una mente inmortales que intervienen en los asuntos de los hombres. No obstante, así como tengo la seguridad de que Edmund deberá abandonar esta tierra donde ha nacido, donde vieron la luz su padre y tantísimos otros antepasados suyos, también tengo la rotunda certeza de que mi protegido será el último rey de Kairn Telest.
Por eso agradezco la oscuridad. Oculta mis lágrimas.
El rey también guarda silencio. Nuestros pensamientos siguen el mismo lúgubre curso. Él también lo sabe. Y tal vez ahora quiera al muchacho. Ahora, cuando ya es demasiado tarde…
—Recuerdo el coloso, padre —se apresura a decir su hijo, tomando equivocadamente el mutismo del viejo por una muestra de irritación—. Recuerdo el día en que tú y Baltazar os disteis cuenta por primera vez de que estaba dejando de funcionar —añade en tono más sombrío.
Las lágrimas se me han helado en las mejillas, ahorrándome el trabajo de enjugarlas. Ahora, también yo recorro los senderos de la memoria. Avanzo por ellos bajo la luz…, la luz mortecina…