CAPÍTULO 4
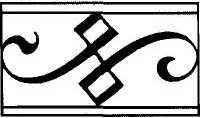
KAIRN TELEST, ABARRACH
Estoy escribiendo en condiciones casi imposibles. Explico esto a quienquiera que algún día pueda, tal vez, leer este volumen y se pregunte a qué viene este cambio de estilo y esta diferencia de caligrafía. No es que, de pronto, me haya vuelto viejo y débil, ni que me atormente ninguna enfermedad. Las letras bailan en la página porque me veo obligado a escribir a la débil luz de una antorcha parpadeante. La única superficie que tengo por escritorio es una losa de pedernal que me ha buscado uno de los soldados. Sólo gracias a la magia consigo a duras penas mantener líquida la tinta del fruto de sangre el tiempo suficiente para poner las palabras por escrito.
Además, estoy molido hasta los huesos. Me duelen todos los músculos y tengo los pies llenos de llagas y rozaduras. Pero he hecho un pacto conmigo mismo y con Edmund, comprometiéndome a llevar este diario de viaje y ahora voy a registrar los sucesos del ciclo antes…
Iba a decir antes de que los olvide.
Pero ¡ay!, no creo que vaya a olvidarlos nunca.
La jornada de este primer ciclo no ha sido difícil, en el plano físico. La ruta se extiende a través de lo que un día fueron campos de cereales y de verduras, huertos y planicies donde se alimentaba el ganado. El camino, pues, ha sido sencillo, físicamente. En el plano emotivo, en cambio, la jornada ha tenido un efecto devastador.
Una vez, hace no tantos años, brillaba sobre esta tierra la luz cálida y suave de los colosos. Ahora, en la oscuridad, al resplandor de las antorchas que portan los soldados, vemos esos campos vacíos, yermos, desolados. Los restos cortados y agostados de la última siega de hierba de kairn forman matojos dispersos y castañetean como huesos bajo las ráfagas de viento helado que lanzan lúgubres aullidos a través de las grietas de las paredes de la enorme caverna.
El ánimo aventurero, casi jovial, que hizo emprender la marcha con esperanza a nuestro pueblo, desapareció de nosotros y quedó atrás, en los campos devastados. Anduvimos en silencio por el camino helado, con los pies entumecidos, resbalando y tropezando sobre placas de hielo y escarcha. Nos detuvimos una vez, para hacer una comida a media jornada, y luego continuamos. Los niños, echando en falta sus siestas, gimoteaban malhumorados y, en muchos casos, caían dormidos en brazos de sus padres mientras caminaban.
Nadie pronunció una sola palabra de queja, pero Edmund escuchó el llanto de los pequeños. Vio el cansancio de la gente y comprendió que no era causado por la fatiga sino por la amargura y la pena. Yo advertí que el corazón del príncipe se dolía por ellos, pero teníamos que continuar adelante. Nuestras provisiones de alimento son escasas y, con el racionamiento, apenas alcanzará para el plazo que, según mis cálculos, nos llevará llegar al reino de Kairn Necros.
Estuve tentado de sugerir a Edmund que rompiera aquel penoso silencio hablando con optimismo al pueblo sobre el futuro que nos aguarda en una nueva tierra, pero decidí que era mejor seguir callado. El silencio era casi religioso. Nuestro pueblo estaba diciendo adiós.
Casi al final del ciclo, llegamos a las proximidades de un coloso. Nadie dijo una palabra pero, uno a uno, los exiliados de Kairn Telest abandonaron el sendero para acercarse al pie del coloso. En otro tiempo, habría resultado imposible aproximarse a la fuente cegadora y caliente que nos daba vida. Ahora, en cambio, se alzaba tan fría y tan muerta como la tierra que había dejado en el desamparo.
El rey, acompañado por Edmund, yo mismo y varios soldados portadores de antorchas, se adelantó a la multitud y avanzó hasta la base del coloso. Edmund contempló el enorme pilar de piedra con curiosidad, pues nunca había estado cerca de uno de ellos. Su expresión era de temor reverencial, de asombro ante el grosor y la altura de aquel pilar de roca.
Contemplé al rey y observé su aspecto dolido, perplejo y enfadado, como si recriminara al coloso haberlo traicionado personalmente.
En cuanto a mí, ya estaba familiarizado con el coloso y su aspecto actual, pues lo investigué hace tiempo, cuando buscaba descubrir sus secretos para salvar a mi pueblo. Sin embargo, el misterio del coloso ha quedado sumido en el pasado para siempre.
Impulsivamente, Edmund se quitó los guantes de piel y alargó la mano para tocar la roca y pasar los dedos por la piedra cubierta de runas. Pero se detuvo antes de rozarla, temeroso de que la magia del coloso lo quemara o lo fulminara, y me dirigió una mirada inquisitiva.
—No te hará nada —aseguré—. Hace mucho que ha perdido la capacidad de hacer daño.
—Igual que ha perdido la de hacer el bien —añadió Edmund, pero murmuró las palabras en voz tan baja que sólo él las entendió.
Con cautela, pasó las yemas de los dedos sobre la piedra helada. Titubeante, casi con veneración, siguió los trazos de las runas, cuyo significado y cuya magia hace mucho tiempo que cayeron en el olvido. El príncipe levantó la cabeza y alzó la vista hasta donde la antorcha iluminaba la roca brillante. Los signos mágicos se extendían hacia arriba hasta perderse en las tinieblas.
—La columna se eleva hasta el techo de la caverna —comenté, considerando que lo mejor sería hablar con la voz vigorizante y concisa del maestro, la que había empleado para conversar con él durante los años felices que pasamos juntos en el aula—. Es muy probable, incluso, que se extienda a través del techo hasta la región del mar Celestial. Y absolutamente toda su superficie está cubierta de esas runas que aquí ves.
»Resulta frustrante —no pude evitar una mueca ceñuda—; uno por uno, reconozco la mayoría de estos signos mágicos, los entiendo. Pero el poder de las runas no se basa en los signos individuales, sino en su combinación, y es ésta la que escapa a mi comprensión. Una vez, hace algún tiempo, vine aquí y copié las runas, llevé los dibujos a la biblioteca y pasé muchas horas estudiándolos con la ayuda de los textos antiguos.
»Pero —continué, en voz tan baja que sólo Edmund podía oírme— fue como intentar desenrollar una bola enorme formada de miles de finos hilos. Deslizaba entre los dedos uno de tales hilos, lo seguía y topaba con un nudo. Pacientemente, lo deshacía separando un hilo de otro, y de otro más, y de otro, hasta que me dolía la cabeza del esfuerzo. Incluso conseguí desenredar un nudo, pero sólo me sirvió para encontrar otro inmediatamente después; y, cuando logré deshacer este segundo, ya había perdido el hilo que había tomado al principio. Y en ese pilar hay millones de nudos —añadí con un suspiro, mirando hacia lo alto—. Millones…
Con gesto brusco, el rey volvió la espalda al pilar con el rostro preocupado y surcado de profundas arrugas a la luz de la antorcha. No había pronunciado palabra durante el tiempo que permanecimos bajo el coloso. De hecho, advertí en aquel instante que no había abierto la boca desde que había dejado atrás las puertas de la ciudad. El viejo monarca se alejó para volver al camino. La multitud cargó a hombros de nuevo a los niños y reemprendió la marcha. La mayoría de los soldados avanzó tras la gente, llevándose la luz. Sólo uno se quedó cerca de mí y del príncipe.
Edmund permaneció ante el pilar mientras se ponía de nuevo los guantes. Lo esperé, presintiendo que deseaba hablar conmigo en privado.
—Estas mismas runas, u otras parecidas, deben de guardar la Puerta de la Muerte —me dijo en voz baja cuando estuvo seguro de que nadie podía oírnos. El soldado se había retirado a cierta distancia, por cortesía—. Aunque la encontráramos, no tendríamos ninguna esperanza de entrar.
El corazón se me aceleró. ¡Por fin, el príncipe empezaba a aceptar la idea!
—Recuerda la profecía, Edmund —me limité a responder. No quería parecer demasiado impaciente ni insistir en exceso sobre el tema. Con Edmund, es mejor dejar que le dé vueltas a los asuntos en su mente y que tome sus propias decisiones. Lo sé desde que el príncipe era un chiquillo y acudía a la escuela. Con él, es preciso sugerir, plantear, recomendar; nunca insistir, nunca forzarlo. Basta con intentarlo para que se vuelva tan duro y tan frío como la roca de la pared de la caverna que en este momento, mientras escribo, se me clava dolorosamente en la espalda.
—¡La profecía! —replicó, irritado—. ¡Unas palabras pronunciadas hace siglos! Si alguna vez han de cumplirse, y reconozco tener mis dudas al respecto, ¿por qué habría de ser precisamente durante nuestras vidas?
—Porque, mi príncipe —le dije—, no creo que después de nosotros quede ninguna otra generación.
La respuesta lo conmocionó, como era mi intención. Me miró, consternado, y no dijo nada más. Tras una última mirada al coloso, dio media vuelta y apretó el paso hasta alcanzar a su padre. Tuve la certeza de que mis palabras lo habían preocupado al observar su expresión, meditabunda y pensativa, con los hombros hundidos.
¡Edmund, Edmund! Cuánto te quiero y cómo me rompe el corazón cargarte con este pesado lastre. Levanto la vista de estas hojas y te veo caminar entre la gente para asegurarte de que esté lo más cómoda posible. Sé que estás agotado, pero no te retirarás a descansar hasta que el último de los tuyos se haya dormido.
No has tomado bocado en todo el ciclo. Te vi dar tu ración de comida a la anciana que te alimentó cuando eras un niño. Intentaste mantener en secreto el gesto, pero yo lo vi. Lo sé. Y tu pueblo empieza a saberlo también, Edmund. Cuando termine el viaje, todos verán y apreciarán en ti a un auténtico rey.
Pero estoy divagando… Tengo que terminar enseguida este relato. Tengo los dedos entumecidos de frío y, pese a todos mis esfuerzos, empieza a formarse una fina capa de hielo en la superficie del tintero.
Este coloso que he mencionado señala la frontera de Kairn Telest. Desde allí, continuamos la marcha hasta el final del ciclo, cuando llegamos por último a nuestro destino. Allí busqué y encontré la boca del túnel señalado en uno de los mapas antiguos, un túnel que atraviesa la pared de la kairn. Supe que era el túnel que buscábamos porque, al entrar en él, comprobé que el suelo hacía una ligera pendiente hacia abajo.
—Este túnel —anuncié, señalando las densas tinieblas del interior— nos conducirá a unas regiones situadas muy por debajo de nuestra caverna. Nos llevará más cerca del corazón de Abarrach, a las tierras situadas más abajo, al reino que este mapa denomina Kairn Necros, a la ciudad de Necrópolis.
La gente permaneció en silencio. Ni siquiera se oyó algún llanto infantil. Todos sabíamos que, al entrar en aquel conducto, dejábamos atrás nuestra tierra natal.
El rey, sin una palabra, avanzó y penetró en el túnel. Fue el primero. Edmund y yo lo hicimos a continuación; el príncipe hubo de agachar la cabeza para no darse un golpe con el techo, demasiado bajo. Una vez que el rey hubo efectuado su gesto simbólico, yo pasé a abrir la marcha, pues ahora soy el guía.
El pueblo de Kairn Telest empezó a seguirnos. Vi que muchos hacían una pausa y volvían la vista atrás para decir adiós, para echar una mirada final a su patria. Debo reconocer que tampoco yo pude evitar el impulso de dar esa última mirada. Pero lo único que vi fue oscuridad. Toda la luz que quedaba, la llevábamos con nosotros.
Penetramos en el túnel. La luz parpadeante de las antorchas arrancó reflejos en las relucientes paredes de obsidiana y las sombras de la comitiva se deslizaron por el suelo. Todos avanzamos por la pendiente, cada vez más abajo, siguiendo una espiral descendente.
Detrás de nosotros, la oscuridad se cerró para siempre sobre Kairn Telest.