CAPÍTULO 11
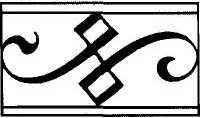
PUERTO SEGURO, ABARRACH
Haplo dejó la nave amarrada al muelle, flotando en el aire sobre el magma gracias a la magia. No lo inquietaba que pudiera sucederle algo a la embarcación, pues las runas de protección la defendían mejor de lo que pudiera hacerlo él mismo y no permitirían que nadie subiera a bordo durante su ausencia. Aunque parecía improbable que alguien fuera a intentarlo. Nadie se acercó a la nave, ningún funcionario del puerto les requirió qué los llevaba allí, ningún buhonero corrió a ofrecerles sus mercancías, ni apareció marinero alguno a observar con aire ocioso qué aspecto tenían los recién llegados.
El perro saltó de la cubierta al muelle. Haplo lo siguió y aterrizó casi con la misma ligereza y sigilo que el animal. Alfred remoloneó en cubierta, presa del nerviosismo, deambulando arriba y abajo.
Haplo, exasperado, estaba a punto de dejar allí al sartán cuando, en un gesto de desesperado valor, Alfred se lanzó al aire agitando brazos y piernas y fue a caer como un fardo sobre el embarcadero de roca. Tardó varios segundos en reaccionar, tras las cuales se palpó y se miró como si tratara de determinar dónde tenía cada extremidad y se confundiera con ellas. Haplo lo observó, divertido a medias e irritado por completo, y sintió el impulso de ayudar al torpe sartán aunque sólo fuera para apresurar la marcha. Por fin, Alfred se recuperó, comprobó que no tenía ningún hueso roto y echó a andar junto a Haplo y el perro.
Avanzaron lentamente por el embarcadero y Haplo se tomó su tiempo en investigaciones. En un momento determinado, se detuvo a inspeccionar en detalle varios fardos apilados en los muelles. El perro los olisqueó y Alfred los observó con curiosidad.
—¿Qué crees que son?
—Materias primas de alguna clase —respondió Haplo, tocando uno de los fardos con cautela—. Algo fibroso y blando. Tal vez se utilice para fabricar tejidos… —Hizo una pausa, se inclinó más cerca del fardo, casi como si lo olfateara a imitación del perro. Después, se incorporó y dijo a Alfred, señalando algo—: ¿Qué opinas de esto?
El sartán pareció bastante sorprendido de que el patryn se dirigiera a él de aquella manera, pero se inclinó a su vez, entrecerrando sus ojos apacibles y mirando distraídamente donde le indicaba.
—¿Qué…? No sé qué…
—Fíjate bien. Las marcas del costado de los fardos. Alfred acercó la nariz al lugar que decía, dio un respingo, palideció ligeramente y dio un paso atrás.
—¿Y bien? —inquirió Haplo.
—Yo… no estoy seguro.
—¡Claro que sí!
—Las marcas están borrosas y resultan difíciles de leer.
Haplo movió la cabeza en gesto de negativa y continuó adelante al tiempo que lanzaba un silbido al perro, el cual creía haber encontrado una rata y estaba hurgando frenéticamente bajo uno de los fardos.
El pueblo de obsidiana estaba sumido en un silencio opresivo, cargado de malos presagios. No había niños corriendo por la calle ni cabezas asomadas a las ventanas. Sin embargo, era evidente que un día había estado rebosante de vida, por imposible que pudiera parecer esto en la proximidad del mar de magma cuyo calor y vapores debían de ser letales para cualquier mortal.
Para cualquier mortal corriente. No para unos semidioses.
Haplo continuó la inspección de los diversos objetos y bultos apilados en el muelle. De vez en cuando, se detenía y miraba con más atención algo en concreto; entonces, se volvía a Alfred y lo señalaba en silencio. El sartán estudiaba el objeto, miraba a Haplo y se encogía de hombros con una mueca de perplejidad.
Los dos recién llegados penetraron en las calles del pueblo. Nadie salió a saludarlos, a darles la bienvenida o a amenazarlos. Para entonces, Haplo ya estaba seguro de que no aparecería nadie. Un escozor de ciertas runas de su piel lo habría alertado de la presencia de cualquier ser vivo, pero su magia sólo estaba ocupada en mantener su cuerpo frío y en filtrar ciertos componentes nocivos del aire que respiraba. Alfred parecía nervioso, pero el sartán habría parecido nervioso incluso en una guardería infantil.
Dos preguntas rondaban por la cabeza de Haplo: quién había vivido allí, y por qué ya no quedaba nadie.
La población constaba de una serie de edificios excavados en la negra roca, formando una única calle. Una de las edificaciones, frente al embarcadero, lucía en las ventanas unos cristales gruesos y toscos. Haplo miró a través de ellos. A lo largo de las paredes, una serie de globos bañaban con una luz suave y cálida una gran sala llena de mesas y sillas. Una posada, tal vez.
La puerta de la posada estaba confeccionada con una especie de hierba entretejida, áspera y resistente, que recordaba el cáñamo. Esta fibra había sido cubierta con una gruesa capa de una resina satinada que la hacía lisa e impermeable. Haplo encontró la puerta entreabierta, no en señal de bienvenida sino como si el propietario hubiera abandonado el lugar con tantas prisas que se hubiera descuidado de cerrarla.
Haplo se disponía a entrar para investigar cuando llamó su atención una marca en la puerta. La estudió con detalle y la duda que daba vueltas en su mente se convirtió en firme certeza. No dijo nada; se limitó a señalar la marca con el dedo muy tieso.
—En efecto —asintió Alfred sin alzar la voz—. Una estructura rúnica.
—Una estructura rúnica sartán —lo corrigió Haplo con aspereza.
—Unas runas sartán degeneradas, o tal vez el calificativo más adecuado sería «alteradas». No puedo pronunciarlas, ni utilizarlas. —Con la cabeza ladeada y los hombros encogidos, Alfred tenía un insólito parecido con una tortuga asomando de su caparazón—. Y tampoco puedo explicarlas.
—Es la misma estructura que hemos visto en los fardos.
—No sé cómo puedes estar seguro. —Alfred seguía sin comprometerse en sus respuestas—. Las de esos bultos estaban casi borradas…
Haplo se acordó de Pryan y de la ciudad de los sartán que había descubierto allí. En aquella ciudad también había visto runas, aunque no en las posadas. Las hospederías de Pryan tenían rótulos en humano, en elfo y también en el idioma de los enanos. Recordó entonces que el enano —¿cómo se llamaba el tipejo?— había demostrado tener algunos conocimientos de la magia rúnica, pero rudimentarios y casi infantiles. Cualquier niño sartán de tres años habría derrotado al enano de Pryan en un concurso de adivinación de runas.
Por degenerada o alterada que estuviera, aquella estructura rúnica era compleja. Consistía en unas runas de protección de la posada y de buenos augurios para quienes entraban. Por fin, Haplo había dado con lo que andaba buscando, con lo que temía encontrar: el enemigo sartán. Y, a juzgar por las apariencias, se hallaba en mitad de una civilización entera de tales enemigos.
Estupendo. Sencillamente magnífico.
Haplo entró en la posada y sus botas avanzaron sin hacer ruido sobre el suelo alfombrado.
Alfred se deslizó tras él y miró a su alrededor con asombro.
—¡No sé quién habría aquí pero, desde luego, se marchó a toda prisa! —murmuró.
Haplo estaba de mal humor y no tenía ganas de conversación. Prosiguió su investigación en silencio, examinó las lámparas y lo sorprendió comprobar que no tenían mecha. Un estrecho tubo que sobresalía de la pared expelía un chorro de gas que se quemaba en una llamita luminosa. Haplo apagó la llama de un soplido, olfateó el gas y arrugó la nariz. Si uno lo respiraba demasiado tiempo sin la protección de la magia, podía morir sin apenas darse cuenta.
Escuchó un ruido y volvió la cabeza. Alfred, en un gesto automático e impulsivo, acababa de enderezar una silla que había encontrado volcada en el suelo. El perro olisqueó un pedazo de carne caído bajo una mesa.
Dondequiera que Haplo dirigiese la mirada, aparecían nuevas estructuras rúnicas de los sartán.
—No hace mucho tiempo que los tuyos han desaparecido de aquí —comentó, advirtiendo la amargura de su tono de voz y esperando que ocultara el nudo de temor, rabia y desesperación que sentía retorcerse en sus entrañas.
—¡No digas eso! —protestó Alfred. ¿Acaso trataba de no dar demasiado pábulo a sus esperanzas? ¿O tal vez sonaba, más bien, tan asustado como Haplo?—. No tenemos otras pruebas que…
—¡No me vengas con ésas! ¿Crees que los humanos podrían vivir mucho tiempo en esta atmósfera tóxica, por muy avanzados que sean sus conocimientos de la magia? ¿Podrían hacerlo los elfos, o los enanos? ¡No! El único pueblo capaz de sobrevivir aquí es el tuyo.
—O el tuyo —lo corrigió Alfred.
—Sí, claro. Pero los dos sabemos que esto último es imposible.
—No sabemos nada. Podría ser que los mensch vivieran aquí, que se adaptaran con el tiempo…
Haplo se volvió, lamentando haber iniciado la conversación.
—De nada sirve hacer suposiciones —dijo—. Probablemente, no tardaremos en descubrir lo que pasó. No hace mucho tiempo que los habitantes de este lugar, fueran quienes fuesen, lo abandonaron.
—¿Cómo puedes estar seguro?
Como respuesta, el patryn sostuvo en alto una hogaza de pan que acababa de partir.
—Observa —indicó a Alfred—. Está duro por fuera, pero el centro aún está blando. Si llevara mucho tiempo aquí, todo el pan estaría duro. Y la hogaza no lleva ninguna runa de conservación, de modo que tenían pensado comérsela, no guardarla.
—Ya veo. —Alfred estaba admirado—. Jamás se me habría ocurrido…
—En el Laberinto, uno aprende a buscar indicios e interpretarlos. Quién no lo hace, no sobrevive. El sartán, incómodo, cambió de tema.
—¿Por qué se marcharían? ¿Qué crees que sucedió?
—Yo diría que una guerra —respondió Haplo, levantando una copa llena de vino y acercándola a la nariz. El contenido tenía un olor horrible.
—¡Una guerra! —El tono de desconcierto de Alfred llamó de inmediato la atención del patryn.
—Sí, pensándolo bien resulta extraño, ¿verdad? Vosotros, los sartán, os enorgullecéis de encontrar soluciones pacíficas a los problemas, ¿verdad? Pues bien —continuó, encogiéndose de hombros—, todo me lleva a pensar que la causa es ésa.
—No entiendo…
Haplo hizo un gesto de impaciencia con la mano.
—La puerta entreabierta, la sillas caídas, la comida sin terminar, la ausencia de barcos en el puerto…
—Me temo que sigo sin entender.
—Una persona que abandona su propiedad esperando volver cierra y asegura la puerta para encontrarla como la ha dejado. Una persona que huye de su casa porque le va en ello la vida, lo deja todo como está. Además, la gente que estaba aquí huyó en mitad de una comida, dejando tras de sí objetos que suelen guardarse o llevarse: platos, cubiertos, jarras, botellas… Botellas llenas, por cierto. Seguro que, si subes al piso de arriba, encontrarás aún la mayor parte de su ropa en las habitaciones. Les llegó un aviso de peligro y todos se apresuraron a abandonar el lugar.
Alfred abrió unos ojos como platos, presa de un súbito espanto mientras la imagen que le describía Haplo iba abriéndose paso en su mente con una luz malsana.
—Pero… si lo que dices es cierto…, lo que los haya atacado a ellos…
—… nos atacará a nosotros —terminó la frase Haplo. Se sentía más alegre. Alfred tenía razón: aquello no podía ser cosa de los sartán. Por lo que conocía de su historia, éstos no habían hecho jamás la guerra a nadie, ni siquiera a sus enemigos más temidos. Habían encerrado a los patryn en una cárcel, en una prisión mortal, pero, según los propios patryn, aquella prisión había tenido como objeto original rehabilitar, y no matar, a sus internos.
—Y, si se han marchado con tantas prisas, la causa de su huida no puede andar muy lejos. —Alfred echó una nerviosa ojeada por la ventana—. ¿No deberíamos continuar la marcha?
—Sí, supongo que sí. No hay mucho más que descubrir, por aquí.
Pese a su torpeza, el sartán podía moverse con bastante rapidez, cuando quería. El fue el primero en llegar a la puerta, antes incluso que el perro. Ganó precipitadamente la calle y ya estaba a medio camino del muelle, corriendo entre traspiés hacia la nave, cuando se dio cuenta de que estaba solo. Dio media vuelta y llamó a Haplo, que se encaminaba en dirección contraria, hacia el otro extremo del pueblo.
El grito de Alfred arrancó un eco estentóreo de los silenciosos edificios. Haplo no hizo caso y continuó caminando. El sartán se encogió y reprimió otro grito. Luego, se lanzó a un trotecillo, tropezó con sus propios pies y cayó de bruces. El perro lo esperó, por orden de Haplo. Finalmente, Alfred llegó a su altura.
—Si lo que dices resulta cierto —dijo entre jadeos, casi sofocado por el esfuerzo—, el enemigo debe de estar ahí delante.
—Lo está —respondió Haplo con frialdad—. Mira.
Alfred lo hizo y vio un charco de sangre reciente, una lanza rota y un escudo. Se pasó una mano temblorosa por la calva, en gesto nervioso, y murmuró:
—Entonces…, ¿entonces, por qué quieres ir por ahí?
—Para encontrarlo.