CAPÍTULO 7
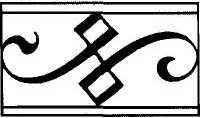
EL NEXO
Haplo inspeccionó la nave, recorrió de punta a cabo y de borda a borda la esbelta embarcación de proa de dragón, y repasó con ojo crítico mástiles y casco, alas y velas. La nave había sobrevivido a tres pasos por la Puerta de la Muerte sin sufrir más que daños de poca importancia, infligidos en su mayor parte por los titanes, los aterradores titanes de Pryan.
—¿Qué opinas, muchacho? —dijo Haplo, bajando la mano y frotando las orejas de un perro negro, de raza indefinida, que avanzaba en silencio a su lado—. ¿Te parece que está a punto? ¿Crees que nosotros estamos a punto para marcharnos?
Dio un cariñoso tirón a las sedosas orejas del animal y éste movió el rabo despeinado a un lado y a otro; sus ojos inteligentes, que rara vez se apartaban del rostro de su amo, se iluminaron.
—Estas runas —Haplo continuó caminando mientras pasaba la mano por una serie de relieves y marcas a fuego grabadas en el casco de la nave— servirán de escudo para cualquier tipo de energía, según mi Señor. Nada, absolutamente nada, debería poder penetrar. Estaremos protegidos y abrigados como un bebé en el útero de su madre. Más seguros —añadió, y su expresión se hizo sombría— que ningún niño nacido en el Laberinto.
Pasó los dedos por la telaraña de signos mágicos y leyó mentalmente su intrincado lenguaje en busca de algún fallo, de algún defecto. Levantó la vista hacia la cabeza de dragón del mascarón de proa. Sus ojos feroces miraban adelante con impaciencia, como si ya tuvieran a la vista el ansiado objetivo de su viaje.
—La magia nos protege —continuó Haplo su diálogo en solitario, pues el perro no parecía dispuesto a hablar—. La magia nos envuelve. Esta vez no sucumbiré. Esta vez voy a permanecer consciente durante la travesía de la Puerta de la Muerte.
El perro bostezó, se sentó sobre las patas traseras y se rascó con tal violencia que estuvo a punto de caerse. El patryn observó al animal con cierta irritación.
—¡Ya veo lo que te importa eso! —murmuró en tono acusador.
Percibiendo una nota de rechazo en la querida voz de su amo, el can ladeó la cabeza y pareció hacer un intento para entrar en el espíritu de la conversación. Por desgracia, la picazón resultó una distracción demasiado fuerte.
Con un resoplido, Haplo se encaramó por la borda de la nave, recorrió la cubierta y efectuó una última inspección.
La embarcación había sido construida por los elfos de Ariano, el mundo del aire. Realizada a semejanza de los dragones que los elfos podían admirar, pero no domesticar, la proa era la cabeza del dragón, el puente era el tórax, el resto del casco era el cuerpo y el timón, la cola. Unas alas que imitaban la piel y las escamas de los dragones de verdad guiaban la nave a través de las corrientes de aire de aquel reino maravilloso. La fuerza de los esclavos, generalmente humanos, y la magia de los elfos se combinaban para mantener a flote las grandes embarcaciones.
Aquella nave era un regalo hecho a Haplo por un agradecido capitán elfo. El patryn, cuyo anterior vehículo había quedado destruido durante el primer viaje a través de la Puerta de la Muerte, había modificado la nave elfa para adecuarla a sus necesidades, y ahora no precisaba una tripulación humana para las maniobras, ni magos para guiarla, ni esclavos para moverla. Haplo era ahora el capitán y toda la tripulación. Y el perro era el único pasajero.
El animal, calmado el persistente escozor, trotó tras su amo con la esperanza de que la larga y aburrida inspección hubiera terminado. Al perro le encantaba volar y pasaba la mayor parte del viaje apostado en las portillas, con la lengua fuera, moviendo la cola y dejando la huella del hocico en los cristales. Estaba ansioso por emprender la marcha, al igual que su amo. Haplo había descubierto dos reinos fascinantes en sus viajes a través de la Puerta de la Muerte y no tenía la menor duda de que esta vez tendría la misma suerte.
—Calma, muchacho —murmuró, dando unas palmaditas en la cabeza del perro—. Nos vamos enseguida.
El patryn se incorporó en la cubierta superior, bajo los pliegues de la vela mayor de la nave dragón, y contempló con tristeza el Nexo, su patria actual.
Nunca abandonaba aquella ciudad sin sentir una punzada de dolor. Por muy duro, disciplinado y carente de emociones que se considerara, cada vez que se marchaba tenía que luchar para contener las lágrimas. El Nexo era hermoso, pero el patryn había visto muchas tierras de parecida belleza y jamás se había rebajado al extremo de llorar por ellas. Tal vez era la naturaleza de la hermosura del Nexo, un mundo entre dos luces donde siempre reinaba el amanecer o el crepúsculo, donde las noches no eran nunca completamente cerradas sino que permanecían suavemente iluminadas por la luna. Nada en el Nexo era riguroso, nada de cuanto en él había se salía de la moderación ni resultaba excesivo, salvo para sus habitantes, gente que había conseguido salir del Laberinto, el mundo–prisión de indecibles horrores. Quienes sobrevivían al Laberinto y conseguían escapar llegaban al Nexo. Allí, su belleza y su paz los envolvían como los brazos amorosos de un padre que consolara a un hijo víctima de una pesadilla.
Haplo contempló, desde la cubierta de su nave voladora, el césped verde y cuidado de la mansión de su Señor. Recordó la primera vez que se había incorporado de la cama adonde lo habían conducido, más muerto que vivo, tras las penalidades sufridas en el Laberinto. Al levantarse, se había acercado a una ventana para contemplar aquella tierra. Allí había conocido, por primera vez en su penosa existencia, la paz, la tranquilidad y el descanso.
Cada vez que contemplaba aquella tierra, su nueva patria, Haplo recordaba aquel momento. Cada vez que recordaba aquel momento, bendecía y veneraba a su amo, el Señor del Nexo, que lo había salvado. Cada vez que bendecía a su Señor, Haplo maldecía a los sartán, los semidioses que habían encerrado a su pueblo en aquel mundo cruel. Y, cada vez que los maldecía, juraba venganza.
El perro, al ver que no iban a zarpar de inmediato, se dejó caer sobre la cubierta y permaneció tendido, con el hocico entre las patas, esperando pacientemente. Haplo despertó de sus meditaciones, se puso en acción de nuevo con gesto enérgico y estuvo a punto de pisar al animal. Éste se incorporó de un brinco con un gañido sobresaltado.
—Está bien, muchacho. Lo siento. La próxima vez quítate de en medio. —Haplo dio media vuelta para descender a la bodega y se detuvo a media zancada, notando que tanto él como el mundo que lo rodeaba experimentaban un estremecimiento.
Una ondulación. Este era el término que mejor describía lo que estaba percibiendo. Jamás había experimentado nada parecido a aquella extraña sensación. El movimiento procedía de muy lejos bajo sus pies, tal vez del propio núcleo de aquel mundo, y se extendía hacia arriba en ondas sinuosas que viajaban no horizontalmente, como en un temblor de tierra, sino verticalmente, formando ondas que ascendían desde el suelo a través de la nave, de sus pies, de sus rodillas, su cuerpo, su cabeza…
A su alrededor, todo quedaba perturbado por aquel mismo efecto. Durante un breve instante, Haplo perdió toda noción de forma y dimensión. Se sintió aplastado, comprimido entre un cielo plano y un suelo liso. El estremecimiento pasó y lo sacudió todo simultáneamente. Todo, salvo al perro. Éste desapareció.
La ondulación finalizó con la misma brusquedad con que se había iniciado. Haplo se dejó caer a cuatro patas. Mareado y desorientado, reprimió unas náuseas de vértigo y buscó aire entre jadeos, pues la sacudida le había dejado vacíos los pulmones. Cuando consiguió respirar de nuevo con cierta normalidad, volvió la vista a un lado y otro tratando de descubrir cuál era la causa de aquel fenómeno aterrador.
El perro volvió, se plantó delante del patryn y lo miró con aire de reproche.
—No ha sido culpa mía, camarada —dijo Haplo sin dejar de dirigir miradas cautas suspicaces en todas direcciones.
El Nexo mostraba de nuevo el leve resplandor de su apacible luz crepuscular y las hojas de los árboles volvían a susurrar suavemente. Haplo examinó éstos con detenimiento. Los recios troncos habían permanecido erguidos, altos y firmes durante un centenar de generaciones, pero hacía unos instantes los había visto mecerse como espigas de trigo bajo un vendaval. No captó ningún movimiento, ningún sonido, y aquella extraña quietud le resultó inquietante en sí misma. Antes de la sacudida, Haplo había captado casi sin advertirlo el sonido de los animales que ahora guardaban completo silencio, en una reacción de… ¿de qué? ¿De temor? ¿De asombro reverencial?
Sintió una extraña resistencia a moverse, como si el mero acto de dar un paso pudiera provocar una repetición de aquella espantosa sensación. Tuvo que obligarse a sí mismo a avanzar por la cubierta, esperando encontrarse en cualquier momento comprimido de nuevo entre la tierra y el cielo. Por último, se asomó por la borda de la nave y miró hacia la hierba que se extendía bajo el casco.
Nada.
Su mirada escrutó la mansión, las ventanas de la espléndida vivienda de su Señor. El Señor del Nexo era el único ocupante de aquella mansión, salvo la esporádica presencia de Haplo, y el amo del patryn sólo la ocupaba muy de vez en cuando. Aquel día, el lugar estaba vacío. Su Señor estaba lejos, librando su interminable combate contra el Laberinto.
Nada. Nadie.
—Quizá lo he imaginado —murmuró.
Se secó el sudor frío del labio superior y notó que le temblaba la mano. Observó las runas tatuadas en su piel y advirtió por primera vez que emitían un levísimo resplandor azulado. Rápidamente, se subió la manga y vio el mismo resplandor mortecino en sus brazos. Una ojeada al pecho, bajo el cuello de pico de la túnica, le reveló lo mismo.
—Vaya, esto no lo esperaba… —dijo, aliviado. Su cuerpo había reaccionado al fenómeno, había respondido instintivamente para protegerlo… Protegerlo, ¿de qué? Sintió en la boca un sabor amargo y metálico, como a sangre. Tosió y escupió. Dando media vuelta, retrocedió por la cubierta trastabillando. El miedo que había sentido se desvaneció junto al resplandor azulado y lo dejó enfadado y frustrado.
La sacudida no había procedido del interior de la nave. Haplo la había visto pasar a través de ésta, a través de su cuerpo, de los troncos de los árboles, del suelo, de la mansión y del propio cielo. Se apresuró a bajar al puente. La piedra de dirección, la esfera cubierta de runas que utilizaba para guiar la nave, seguía sobre su pedestal. Estaba fría y apagada; no emanaba de ella ninguna luz.
Haplo contempló la piedra con una cólera irracional. Había tenido la esperanza de que fuera la causa del extraño fenómeno y, al comprobar que no era así, se sintió furioso. Repasó mentalmente todo lo demás que había a bordo: bobinas de cuerda ordenadas en la bodega, toneles de vino, agua y comida, una muda de ropa y su diario. El único objeto mágico era la piedra redonda.
Se había deshecho de todas las pertenencias de los mensch,[5] los elfos y humanos, el enano y el viejo hechicero chiflado que habían sido sus últimos pasajeros en el infortunado viaje a la Estrella de los Elfos. Sin duda, los titanes ya debían de haber acabado con todos ellos. No, sus antiguos compañeros de viaje no podían ser la causa.
El patryn permaneció en el puente, con la vista fija en la piedra casi sin verla mientras su mente corría como un ratón atrapado en un laberinto, corriendo por un pasadizo y otro, husmeando y hurgando con la esperanza de encontrar una salida. Los recuerdos de los mensch de Pryan evocaron las imágenes de los mensch de Ariano, y éstas lo llevaron a pensar en el sartán que Haplo había encontrado en Ariano, un sartán cuya mente se movía con la misma torpeza que sus enormes pies.
Ninguno de estos recuerdos lo condujo a nada útil. Nunca le había sucedido algo parecido. Repasó cuanto sabía de magia, los signos que regían las probabilidades y hacían posibles todas las cosas pero, según todas las leyes de magia que conocía, aquella ondulación, aquel estremecimiento cósmico, no podía haberse producido. Haplo se encontró de nuevo como al principio.
—Debo consultar con mi Señor —le dijo al perro, que miraba a su dueño con preocupación—. Pedirle consejo.
Pero eso significaría retrasar indefinidamente el viaje a través de la Puerta de la Muerte. Cuando el Señor del Nexo penetraba en los letales confines del Laberinto, nadie podía decir cuándo volvería, si es que lo hacía. Y, a su regreso, seguramente no le complacería descubrir que Haplo había desperdiciado aquel precioso tiempo en su ausencia.
Haplo se imaginó en presencia de aquel viejo formidable, el único ser viviente a quien el patryn respetaba, admiraba y temía. Se imaginó tratando de expresar en palabras aquella extraña sensación. E imaginó la respuesta de su amo:
«Un hechizo de desmayo. No sabía que fueras sensible a ellos, Haplo, hijo mío. Tal vez no deberías emprender un viaje de tanta importancia».
No, era mejor que solucionara el asunto por su cuenta. Consideró la conveniencia de inspeccionar el resto de la nave, pero también esto sería una pérdida de tiempo.
—¿Y cómo puedo inspeccionar nada si no sé lo que busco? —inquirió, exasperado—. Soy como un niño que ve fantasmas en plena noche y quiere obligar a su madre a entrar con la vela para comprobar que no hay nada en la alcoba. ¡Bah! ¡Zarpemos de una vez!
Se encaminó con paso resuelto hacia la piedra de dirección y colocó ambas manos sobre ella. El perro ocupó su posición de costumbre junto a las portillas acristaladas, situadas en el pecho de la nave dragón. Al parecer, su amo había dado por concluido el extraño juego que había estado practicando. Meneando el rabo, lanzó un ladrido de excitación. La nave se elevó entre las corrientes de aire gracias a la magia y surcó el cielo veteado de púrpura.
La entrada en la Puerta de la Muerte era una experiencia aterradora, pasmosa. La Puerta, un minúsculo punto negro en el cielo entre dos luces, era como una estrella perversa que irradiaba oscuridad en lugar de luz. Por mucho que se aproximara la nave, el punto no crecía de tamaño. Más bien parecía ser la propia nave la que se encogía para caber en su interior. Parecía empequeñecer, menguar… produciendo una sensación atemorizadora que, sin embargo, Haplo sabía que sólo era producto de su mente, una ilusión óptica, como ver lagos de agua en mitad de un desierto yermo.
Era la tercera vez que el patryn penetraba en la Puerta de la Muerte procedente del Nexo y sabía que ya debería estar acostumbrado al efecto. Que no debería asustarlo. Pero una vez más, como en todas las ocasiones anteriores, contempló el pequeño agujero y notó que el estómago se le encogía y la respiración se le paralizaba. Cuanto más se acercaba, más deprisa volaba la nave. Ya no podía detener aquel movimiento, aunque quisiera. La Puerta de la Muerte lo estaba aspirando.
El agujero empezó a desfigurar el cielo. Vetas púrpuras y rosadas, destellos de rojo suave empezaron a enroscarse en torno a él. O bien el cielo estaba girando y él se encontraba quieto, o bien era él quien giraba y el cielo el que permanecía estacionario. Haplo nunca tenía modo de estar seguro. Y, mientras veía y pensaba todo aquello, él y la nave seguían siendo atraídos a una velocidad cada vez mayor.
Esta vez resistiría al miedo. Esta vez…
Un estrépito y un gemido inhumano hicieron que casi se le escapara el corazón por la boca. El perro, se incorporó de un salto y, como una flecha, salió del puente y corrió hacia el interior de la nave.
Haplo apartó a duras penas la vista del hipnotizador torbellino de colores que lo tenía concentrado en el punto de oscuridad. Escuchó a lo lejos el eco de los ladridos del perro, resonando en los pasillos. A juzgar por la reacción del animal, había alguien o algo a bordo de la nave.
Se lanzó hacia la puerta del puente. La nave cabeceaba y se mecía y se encabritaba. Le costó mantenerse en pie y avanzó dándose golpes contra los mamparos como un viejo borracho.
Los ladridos aumentaron de volumen e intensidad, pero Haplo apreció también un cambio extraño en ellos. Habían perdido el tono amenazador y ahora eran de alegría, como si el perro saludara a alguien que conocía.
Tal vez se había escondido a bordo algún niño, por una travesura o en busca de aventuras. Pero Haplo no pudo imaginar que ningún niño patryn cometiera tal diablura. Los niños patryn que crecían en el Laberinto (si conseguían vivir lo suficiente) tenían pocas oportunidades para poder disfrutar de la infancia.
Con dificultades, llegó hasta la puerta de la bodega y escuchó una voz débil y patética.
—Perro bonito. Vamos, bonito, cállate y vete y te daré este pedazo de salchicha…
Haplo se detuvo en las sombras. La voz le resultó familiar. No era la de un niño, sino la de un hombre, y la conocía aunque no terminara de ubicarla. El patryn activó las runas de sus manos y una brillante luz azul irradió de los signos mágicos de su piel, iluminando la oscuridad de la bodega. Entonces entró en ella.
El perro estaba con las patas abiertas sobre el suelo inestable, ladrando con todas sus fuerzas a un hombre acurrucado en un rincón. También la figura del hombre le resultó familiar a Haplo: un cráneo casi calvo circundado de una orla de pelo en torno a las orejas, un rostro maduro de aire cansado y unos ojos apacibles, abiertos ahora por el pánico. Su cuerpo era larguirucho y parecía armado con piezas sobrantes de otros. Las manos y los pies eran demasiado grandes, el cuello demasiado largo, la cabeza demasiado pequeña. Habían sido sus pies los que, al enredarse en un carrete de cable, habían causado sin duda el estrépito y traicionado al individuo.
—¡Sartán! ¡Tú! —exclamó Haplo con aversión.
El hombre alzó la vista del perro al que había tratado de sobornar infructuosamente con una salchicha, parte de los suministros que Haplo guardaba en la bodega. Al advertir la presencia del patryn, el hombre lanzó una tímida sonrisa y se desmayó.
—¡Alfred! —Haplo soltó un profundo suspiro y dio un paso adelante—. ¿Cómo diablos has…?
En ese instante, la nave chocó de frente con la Puerta de la Muerte.