CAPÍTULO 24
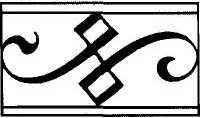
NECRÓPOLIS, ABARRACH
Sacar a colación el tema de la Puerta de la Muerte había sido una jugada arriesgada. El dinasta podría haberse limitado a parpadear, encogerse de hombros y ordenar al cadáver que recogiera la lanza del suelo y volviera a arrojarla.
No era la vida lo que arriesgaba Haplo. A diferencia del desgraciado príncipe que yacía en el suelo a los pies del patryn, su magia lo protegía de la punta mortífera de la lanza. Lo que pretendía evitar era poner al descubierto sus poderes mágicos. Por eso había fingido quedar sin sentido cuando el cadáver lo había atacado en el camino. Haplo había aprendido que siempre era mejor inducir al enemigo a subestimarlo a uno, que a sobreestimarlo. Así, uno tenía muchas más posibilidades de pillarlo desprevenido.
Por desgracia, no había contado con que Alfred acudiera al rescate. ¡Maldito fuera el sartán! La única vez que hubiera sido conveniente que se desmayara, el muy condenado urdía un hechizo inexplicablemente complejo y poderoso que erizaba el vello a todos los testigos.
En cualquier caso, la jugada con el dinasta había dado resultado, aparentemente. Kleitus no se había limitado a parpadear y encogerse de hombros. El dinasta conocía la existencia de la Puerta de la Muerte; era casi imposible que no la conociese. Hombre de evidente inteligencia y poderoso nigromante, no cabía duda de que Su Majestad debía de haber buscado y encontrado los antiguos documentos dejados por los primeros sartán.
Haplo se decidió por la estrategia de poner las cartas boca arriba mientras la sangre salpicada de la herida mortal del príncipe Edmund aún estaba caliente sobre su piel cubierta de runas.
El dinasta había recobrado la compostura y fingía indiferencia.
—Tu cadáver me proporcionará toda la información que necesite. Me dirá incluso todo lo que puedas saber de esa llamada Puerta de la Muerte.
—Tal vez sí —replicó Haplo—, o tal vez no. Mi magia está emparentada con la vuestra, ciertamente, pero es distinta. Muy distinta. Entre los míos no se ha practicado nunca la nigromancia, y ello podría deberse a alguna razón. Una vez que muere el cerebro que controla estas runas —el patryn levantó el brazo—, muere la magia. Si separas ambas cosas, es probable que te encuentres con un cadáver incapaz de recordar ni siquiera su nombre, y mucho menos cualquier otra cosa.
—¿Qué te hace pensar que me importa lo que recuerdes?
—«Barcos para encontrar la Puerta de la Muerte». Estas son las palabras que has utilizado. Casi las últimas que ha podido escuchar ese pobre estúpido —Haplo indicó con un gesto el cuerpo exánime de Edmund—. Vuestro mundo está agonizando, pero tú sabes que no es el fin definitivo. Tú conoces la existencia de otros mundos. Tienes razón: esos mundos existen, yo los he visitado. Y puedo llevarte a ellos.
El soldado cadáver había recogido la lanza del suelo y volvía a estar en posición de lanzarla, apuntando al corazón de Haplo. El dinasta hizo un gesto brusco y el cadáver bajó el arma, apoyó el extremo del asta en el suelo con la punta metálica hacia el techo y se plantó de nuevo en posición de firmes.
—No le hagas daño. Condúcelo a las mazmorras —ordenó Kleitus—. Pons, llévalos a ambos a las mazmorras. Tengo que reflexionar acerca de todo esto.
—¿Y el cuerpo del príncipe, señor? ¿Lo mandamos al olvido?
—¿Dónde tienes la cabeza, Pons? —exclamó el dinasta, irritado—. ¡Claro que no! Su pueblo nos declarará la guerra y el cadáver del príncipe nos dirá todo lo que necesitamos saber para preparar nuestra defensa. Esos mendigos de Kairn Telest tienen que ser destruidos por completo, desde luego. Cuando hayamos terminado con ellos, podrás enviar al olvido al príncipe junto con el resto de su clan. Mantén en secreto la muerte del príncipe hasta que hayan transcurrido los días de espera necesarios para resucitarlo sin riesgos. No quiero que esa chusma nos ataque antes de que estemos preparados.
—¿Y cuánto tiempo cree Su Majestad que debemos esperar?
Kleitus hizo una valoración profesional del cuerpo de Edmund.
—Para un hombre de su juventud y vigor, con tanta vitalidad, será preciso un reposo de tres días para estar seguros de que su fantasma es tratable. Llevaré a cabo el ritual de resurrección yo mismo, por supuesto. Podría resultar un poco complicado. Que uno de los nigromantes de las mazmorras realice los ritos de conservación.
El dinasta abandonó la habitación con paso rápido. El borde de la túnica se agitó en torno a sus tobillos con las prisas.
Probablemente, pensó Haplo sonriendo para sí, iría derecho a la biblioteca o dondequiera que guardaran los antiguos códices.
A una orden de Pons, los cadáveres se pusieron en acción. Dos guardias extrajeron la lanza del cuerpo del príncipe, alzaron a éste entre ambos y se lo llevaron. Unos criados, también muertos, acudieron con agua y jabón para limpiar la sangre del suelo y las paredes. Haplo permaneció en un rincón, contemplando los trabajos con aire paciente. Advirtió que el canciller seguía rehuyendo su mirada. Pons cruzó la estancia, se lamentó con grandes exclamaciones ante las manchas de sangre que habían salpicado uno de los tapices de las paredes y se apresuró a despachar a varios criados en busca de aserrín de hierba de kairn para aplicarlo al tapiz.
—Bien, supongo que esto es todo lo que se puede hacer —dijo a continuación con un suspiro—. ¡No sé qué voy a decirle a la reina cuando vea esto!
—Podrías sugerirle a su esposo que hay formas menos violentas de matar a un hombre —apuntó Haplo.
El canciller dio un respingo genuino y se volvió con temor hacia el patryn.
—¡Ah, eres tú! —Casi parecía aliviado—. No me había dado cuenta… Disculpa, pero hay tan pocos prisioneros vivos que me había olvidado por completo de que no eres un cadáver. Vamos, te llevaré abajo yo mismo. ¡Guardias!
Pons hizo una señal. Dos cadáveres se apresuraron a colocarse al lado de Haplo y los cuatro, el canciller y Haplo y los dos guardias detrás, salieron de la sala de juegos.
—Pareces un hombre de acción —comentó el canciller, dirigiendo una breve mirada a Haplo—. No vacilaste en atacar al soldado que mató a tu perro. ¿Te ha molestado la muerte del príncipe?
¿Molestarle? ¿Que un sartán matara a otro a sangre fría? Sorprenderlo, tal vez, pero molestarle… Haplo se dijo a sí mismo que así era como debía sentirse, pero contempló con desagrado la sangre que le salpicaba la ropa y se la restregó con el revés de la mano.
—El príncipe sólo hacía lo que consideraba correcto. No se merecía que lo asesinaran.
—No ha sido un asesinato —replicó Pons, tajante—. La vida del príncipe Edmund pertenecía al dinasta, como la de cualquier otro súbdito de Su Majestad. Y el dinasta ha decidido que el joven le sería más valioso muerto que vivo.
—Debería haber permitido al joven expresar su opinión al respecto —apuntó Haplo en tono seco.
El patryn intentaba prestar cuidadosa atención al lugar donde se encontraba, pero muy pronto se sintió perdido en el laberinto de túneles interconectados idénticos. Sólo apreció que descendía por la pendiente del suelo liso de la caverna. Pronto quedaron atrás las lámparas de gas, reemplazadas por toscas antorchas que ardían en candelabros colgados de paredes húmedas. A la luz de sus llamas, Haplo advirtió leves trazas de runas que recorrían las paredes a la altura del suelo. Delante de él, escuchó el eco de unos pies que avanzaban pesadamente, arrastrándose por los túneles como si transportaran una gran carga. El cuerpo del príncipe, se dijo, camino de su lugar de descanso no tan eterno.
El Gran Canciller lo miró y frunció el entrecejo.
—Me cuesta mucho entenderte, extranjero. Tus palabras llegan a mí desde una nube de oscuridad erizada de relámpagos. Veo en ti violencia, una violencia que me causa escalofríos, que me hiela la sangre. Veo una ambición orgullosa, un deseo de obtener poder por cualquier medio. La muerte no te es extraña. Y, a pesar de todo ello, noto que estás profundamente perturbado por lo que, en realidad, no ha sido sino la ejecución de un rebelde y traidor.
—Nosotros no matamos a los nuestros —respondió Haplo en un susurro.
—¿Qué? —Pons se acercó más a él—. ¿Cómo has dicho?
—Digo que nosotros no matamos a los nuestros —repitió Haplo. De inmediato, cerró la boca. Estaba molesto; e irritado de estarlo. No le gustaba la manera en que cualquiera en aquel lugar parecía capaz de ver hasta el fondo del corazón y del alma de los demás.
Se iba a sentir a gusto en la prisión, se dijo. Sería un placer la oscuridad, confortadora y relajante; sería un placer el silencio. Necesitaba la oscuridad, la quietud. Necesitaba tiempo para reflexionar y decidir qué hacer, para revisar y dominar aquellos pensamientos confusos y perturbadores.
Lo cual le recordó una cosa. Necesitaba una respuesta.
—¿Qué es eso que oí de una profecía?
—¿Profecía? —Pons miró por el rabillo del ojo a Haplo, pero apartó la vista rápidamente—. ¿Cuándo has oído hablar de una profecía?
—Justo después de que tu guardia intentara matarme.
—¡Ah!, pero si entonces apenas acababas de recobrar el conocimiento. Sufriste una buena conmoción…
—Pero no me afectó en absoluto al oído. La duquesa dijo algo de una profecía. ¿A qué se refería?
—Una profecía… Veamos si me acuerdo. —El canciller se llevó un dedo al mentón y se dio unos golpecitos, pensativo—. Ahora que lo pienso, debo reconocer que me dejó algo perplejo que la duquesa dijera algo así. No acierto a imaginar a qué se refería. Ha habido tantísimas profecías entre nuestro pueblo durante los siglos pasados… Las usamos para distraer a los niños.
Haplo había visto la expresión del canciller cuando Jera había hecho mención a la profecía. Pons no había puesto cara de distraído.
Antes de que el patryn pudiera continuar con el tema, el canciller empezó a hablar con aparente inocencia sobre las runas de las fichas, en un claro intento de sonsacarle información. Esta vez le tocó a Haplo eludir las preguntas de Pons. Por fin, el canciller abandonó el tema y los dos continuaron caminando por los pasadizos en silencio.
El aire de las catacumbas era rancio, cargado y helado. El olor a putrefacción impregnaba la atmósfera hasta tal punto que Haplo habría jurado que la notaba como una capa aceitosa en el fondo de la boca. El único sonido que lo acompañaba eran las pisadas de los muertos que los escoltaban.
—¿Qué es eso? —preguntó de pronto una voz extraña.
El canciller soltó un jadeo y, en un gesto involuntario, alargó la mano y asió por el brazo a Haplo. El vivo se agarró al vivo. Haplo, por su parte, se sintió desconcertado al notar el vuelco que le daba el corazón y no amenazó a Pons por tocarlo, aunque casi al instante se sacudió con irritación la mano que lo asía.
Una forma fantasmal emergió de las sombras a la luz de las teas.
—¡Por las llamas y las cenizas, conservador, me has asustado! —exclamó Pons, al tiempo que se secaba el sudor de la frente con la manga de la túnica negra orlada de verde, que era el distintivo de su rango en la corte—. ¡No vuelvas a hacerlo!
—Disculpadme, señor, pero aquí abajo no acostumbramos a recibir visitas de los vivos.
La figura hizo una reverencia. Haplo —para su alivio, aunque no le gustara reconocerlo— advirtió que el hombre era un vivo.
—Pues será mejor que te acostumbres —replicó Pons con acritud, en un evidente intento de compensar la debilidad que había mostrado momentos antes—. Aquí tienes un prisionero vivo y ha de ser bien tratado, por orden de Su Majestad.
—Los prisioneros vivos —murmuró el conservador con una fría mirada a Haplo— son una molestia.
—Lo sé, lo sé, pero no nos queda otro remedio. Ese de ahí… —Pons se llevó a un rincón al nigromante conservador de cadáveres y le cuchicheó unas frases enfáticas al oído.
Los dos sartán dirigieron la vista a las runas tatuadas en la piel de las manos y de los brazos de Haplo. Las miradas le despertaron un hormigueo, pero el patryn se obligó a permanecer inalterable durante la inspección. No pensaba darles la satisfacción de comprobar que conseguían ponerlo nervioso.
El conservador no pareció demasiado impresionado.
—Bicho raro o no, lo cierto es que será preciso darle de comer y de beber, y tenerlo vigilado, ¿no es eso? Y yo soy el único hombre aquí abajo durante el turno del medio ciclo de descanso; no tengo a nadie que me eche una mano, aunque la he pedido muchas veces.
—Su Majestad lo sabe…, lo lamenta mucho…, no es posible, de momento… —Haplo oyó murmurar a Pons. El conservador de cadáveres soltó un bufido, señaló al patryn con un gesto y dio una orden a uno de los muertos.
—Pon al vivo en la celda contigua a la del muerto que han traído hace un rato. Así podré trabajar con uno y vigilar al otro.
—Estoy seguro de que Su Majestad querrá hablar contigo mañana —dijo el canciller a Haplo, a modo de despedida.
«Seguro que sí», respondió Haplo, pero sin abrir la boca.
—¡Dile a esa cosa que me quite inmediatamente las manos de encima! —exigió, rehuyendo el contacto con el cadáver.
—¿Qué os dije, señor? —comentó el conservador a Pons—. Ven conmigo, pues.
Haplo y su escolta avanzaron ante celdas ocupadas por cadáveres, unos tendidos sobre fríos lechos de piedra, otros en pie y deambulando sin objeto. En la oscuridad del lugar, podía verse a los fantasmas cerca de sus cuerpos; su suave resplandor pálido iluminaba débilmente las sombras de las celdas. Barrotes de hierro y puertas cerradas impedían la huida de las pequeñas celdas, parecidas a nichos.
—¿Encerráis a los muertos? —preguntó Haplo, casi riéndose.
El conservador se detuvo e introdujo una llave en la puerta de una celda vacía. Haplo vio en la celda contigua el cadáver del príncipe, con un gran orificio en el pecho, colocado sobre un féretro de piedra y velado por dos cadáveres.
—¡Claro que los tenemos encerrados! ¡No querrás que los tenga vagando por ahí! Ya tengo bastante trabajo tal como están las cosas. ¡Deprisa, no tengo toda la noche! Ese recién llegado no está para retrasos. Supongo que querrás algo de comer y de beber, ¿no? —El conservador cerró la puerta, pasó la llave y miró con ira al prisionero a través de los barrotes.
—Sólo agua. —Haplo no tenía mucho apetito.
El conservador trajo una taza, la introdujo entre los barrotes y le sirvió un cucharón de agua de un cubo. Haplo tomó un sorbo y lo escupió. El agua sabía a podrido, con aquel olor que lo impregnaba todo. Con el resto del líquido, se lavó la sangre del príncipe de las manos, los brazos y las piernas.
El nigromante de las mazmorras frunció el entrecejo como si considerara aquello una pérdida de valiosa agua, pero no hizo comentarios. Era evidente su impaciencia por iniciar el trabajo con el príncipe. Haplo se dejó caer sobre la dura piedra, con unos puñados de hierba de kairn por colchón.
Un cántico sartán se alzó, agudo y quejumbroso, esparciendo un débil eco por las celdas. Ante aquel sonido, pareció surgir otro cántico casi inaudible, un gemido doliente y sobrecogedor, cargado de un indecible pesar. «Los fantasmas», se dijo Haplo. Pero el sonido le recordó al patryn el último aullido, lleno de dolor, de su perro. Vio los ojos del animal mirándolo, confiados en que su amo acudiría a ayudarlo como siempre hacía. Fiel, entregado a él hasta el final.
Haplo apretó los dientes y apartó la imagen de su mente. Rebuscó en el bolsillo y sacó una de las fichas de juego, que había conseguido escamotear de la mesa. En la oscuridad de la celda no podía verla, pero le dio vueltas en la mano y trazó con los dedos el signo mágico grabado en su superficie.