CAPÍTULO 36
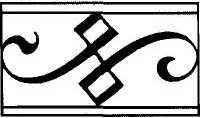
LA CÁMARA DE LOS CONDENADOS, ABARRACH
La figura de Alfred, ridícula y desmañada con la túnica negra excesivamente corta, empezó una danza solemne ante el arco en llamas.
Sus pies, incapaces de dar diez pasos sin tropezar, ejecutaron de pronto complicados pasos con una gracia y una elegancia extraordinarias. Su expresión era grave y severa, completamente absorta en la danza, que acompañaba de una cantinela también grave y severa. Sus manos trazaban runas en el aire y sus pies repetían los trazos sobre el suelo.
Haplo lo observó hasta que se dio cuenta de que una parte díscola de su ser se sentía conmovida y fascinada por la belleza de lo que contemplaba.
—¿Cuánto va a durar esto? —inquirió con voz áspera y disonante, interrumpiendo el canturreo.
Alfred no le prestó atención, pero el cántico y el baile terminaron poco después de que Haplo interviniera. La luz roja de las runas de reclusión parpadearon, se difuminaron y terminaron por apagarse. Alfred se sacudió y aspiró profundamente, como si emergiera de aguas profundas. Contempló la luz agonizante de las runas y exhaló un suspiro.
—Ya podemos pasar —anunció, secándose el sudor de la frente.
El grupo cruzó el arco sin novedad, aunque Haplo tuvo que vencer una inesperada y abrumadora sensación de rechazo a entrar, y experimentó un desagradable e intenso escozor en las runas tatuadas en su piel. De haber estado en el Laberinto, habría hecho caso de aquellas advertencias.
Fue el último en pasar bajo el arco, con el perro pegado a sus talones. Las runas volvieron a encenderse casi de inmediato y su fulgor rojizo iluminó el túnel.
—Esto debería detener a quien nos siga; al menos, debería retrasar su marcha. Puede que la mayoría de los sartán haya olvidado la antigua magia, pero no me atrevo a asegurar lo mismo de Kleitus… —Haplo hizo una pausa y frunció el entrecejo. Los signos mágicos en forma de arco despedían su brillo a ambos lados del arco—. ¿Qué significa eso, sartán?
—Estas runas son distintas —respondió Alfred con voz débil y atemorizada—. Los signos del otro lado estaban estructurados para mantener fuera a la gente. Estas —se volvió y clavó la vista en el oscuro pasadizo— tienen por objeto mantener algo dentro.
Haplo, cauteloso, se agazapó junto a la pared del túnel. Los patryn no destacaban por su imaginación y su creatividad, pero era preciso muy poco de una y de otra para que Haplo evocara visiones de diversos monstruos terribles que pudieran acechar en las profundidades de aquel mundo.
Y no le quedaban fuerzas ni para enfrentarse a un gato casero enfurecido.
Notó una mirada posada en él y alzó la vista rápidamente. El lázaro de la duquesa lo estaba contemplando. Los ojos del rostro muerto estaban fijos y pasmados, inexpresivos. Pero los del fantasma, que a veces miraban a través de los del cuerpo como una sombra consciente, lo observaban ahora fijamente.
Y su mirada era aciaga, siniestra. Una leve sonrisa curvaba los labios amoratados del lázaro.
—¿Por qué luchar? Nada puede salvarte. Al final, serás uno de nosotros.
El miedo atenazó a Haplo, le comprimió las entrañas y se le clavó en las tripas. No era el miedo cargado de adrenalina del combate, que da al hombre la fuerza que no tiene, la resistencia y la capacidad de sufrimiento que no posee. El temor que experimentaba ahora era el del niño a la oscuridad, el terror a lo desconocido, el miedo debilitador a algo que no entendía y que, por lo tanto, no podía controlar.
El perro, percibiendo la amenaza, emitió un gruñido y se situó entre su amo y el lázaro, con los pelos del cuello erizados. El cadáver bajó sus ojos de mirada malévola, roto su horrible hechizo. Alfred había reemprendido el avance por el túnel, murmurando las runas para sí. Los signos mágicos azules de las paredes volvían a guiarlos hacia adelante. Detrás de él caminaba el cadáver del príncipe Edmund, cuyo fantasma había vuelto a separarse del cuerpo y flotaba tras éste como un velo de seda raído.
Tembloroso y acobardado, Haplo permaneció pegado a la pared, tratando de recuperarse, hasta que la luz de las runas casi se hubo desvanecido. En ese momento, una voz que surgía de la penumbra le puso en dolorosa tensión cada nervio de su cuerpo.
—¿Crees que todos los cadáveres nos odiarán tanto? —Era la voz de Jonathan, desgarrada y angustiada.
Haplo no había estado atento, no había percibido la proximidad del duque. Tal desliz le habría costado la vida en el Laberinto. Haplo maldijo a Jonathan, y su maldición se extendió a sí mismo, al túnel, al veneno y a Alfred. Agarró al duque por el codo y lo empujó con aspereza pasadizo adelante.
El túnel era ancho y espacioso, con las paredes y el techo secos. El suelo de roca estaba cubierto de una capa virgen de polvo, sin marcas de pisadas o de garras, ni rastros sinuosos como los dejados por serpientes y dragones. Allí no se había producido intento alguno de borrar las runas y éstas brillaban con intensidad, iluminando el camino hacia lo que fuera que les esperaba.
Haplo aguzó el oído y olfateó, palpó y saboreó el aire. Pendiente de las reacciones de las runas tatuadas en su piel, avanzó muy atento a la menor señal de su cuerpo que pudiera advertirle de un peligro.
Nada.
Más aún: de no haberle parecido descabellado, el patryn habría jurado que experimentaba, en realidad, una sensación de paz, de bienestar, que relajaba sus músculos en tensión y calmaba sus nervios exacerbados. El sentimiento era inexplicable, no tenía sentido y, en pocas palabras, aumentaba su irritación.
Delante de él no percibía ningún peligro; en cambio, era indudable que sus perseguidores continuaban tras ellos.
El túnel se extendía en línea recta, sin curvas ni recodos, sin otros pasadizos que se bifurcaran de él. El grupo pasó bajo varios arcos, pero ninguno de ellos estaba protegido por runas de reclusión como las que habían encontrado en el primero. Entonces, de pronto, las runas azuladas que los guiaban desaparecieron bruscamente, como si el pasadizo quedara interrumpido por una pared.
Cuando Haplo llegó de nuevo a la altura de Alfred, descubrió que, efectivamente, de eso se trataba. Un muro de roca negra, sólida y firme, se alzaba ante ellos. Sobre su pulida superficie se adivinaban unos trazos borrosos.
Runas. Más runas sartán, observó Haplo al estudiarlas en detalle bajo el tenue resplandor de los mágicos signos azulados que los habían llevado hasta allí. Sin embargo, hasta sus ojos inexpertos advirtieron que en aquellas runas había algo raro.
—¡Qué extraño! —murmuró Alfred al contemplarlas.
—¿El qué? —preguntó el patryn, nervioso e impaciente—. Perro, vigila —ordenó al animal. Éste, a un gesto de la mano de su amo, volvió sobre sus pasos para montar guardia en el camino—. ¿Qué es eso tan extraño? ¿Estamos en un callejón sin salida?
—No, no. Aquí hay una puerta…
—¿Puedes abrirla?
—Sí, desde luego. De hecho, un niño podría abrirla con facilidad.
—¡Entonces, busquemos a un niño para que lo haga!
Haplo ardía de impaciencia. Alfred, entretanto, estudiaba la pared con interés científico.
—La estructura rúnica no es complicada; se parece a los pestillos que uno usa en las alcobas o los cuartos de baño de una casa, pero…
—¿Pero qué? —Haplo reprimió el impulso de retorcerle el cuello largo y huesudo—. ¡Déjate de divagaciones!
—Aquí hay dos series de runas. —Alfred levantó un dedo y las señaló—. ¿Te das cuenta ahora, no?
Sí. Haplo reconoció las dos estructuras diferenciadas y se dio cuenta de que era aquello lo que había notado al contemplar la pared.
—Dos series de runas —Alfred parecía hablar consigo mismo—. Una de ellas, parece añadida más tarde…, mucho más tarde, me atrevería a decir, pues los signos están grabados encima de las runas originales.
La frente alta y abovedada del sartán se llenó de arrugas; sus cejas finas y canosas se juntaron en un gesto de pensativa consternación. El perro lanzó un único y sonoro ladrido de advertencia.
—¿Puedes abrir la condenada puerta o no? —repitió Haplo con las mandíbulas encajadas y los puños crispados, conteniendo su irritación.
Alfred asintió con aire abstraído.
—Entonces, hazlo.
El patryn lo dijo en un susurro para no hacerlo a gritos. Alfred se volvió hacia él con expresión desolada.
—No estoy seguro de que deba.
—¿Que no estás seguro? —Haplo lo miró, sin dar crédito a lo que decía—. ¿Por qué? ¿Tan terrible es lo que hay escrito en esa puerta? ¿Más runas de reclusión?
—No —reconoció Alfred, tragando saliva en un gesto nervioso—. Son runas de…, de santidad. Este lugar es sagrado, ¿no lo notas?
—¡No! —mintió Haplo, colérico—. ¡Lo único que noto es el resuello de Kleitus en la nuca! ¡Abre la condenada puerta!
—Sagrado…, santificado. Tienes razón —susurró Jonathan con voz de temerosa admiración. El duque había recobrado algo el color y miraba a su alrededor con asombro, a la defensiva—. ¿Qué lugar es éste? ¿Cómo es que nadie sabía que existía esto aquí abajo?
—Las runas son antiguas, casi de la época de la Separación. Probablemente, los signos mágicos de reclusión mantuvieron a distancia a todo el mundo y, con el paso de los siglos, su existencia cayó en el olvido.
Haplo expulsó de su mente el desagradable pensamiento de que aquellas runas de reclusión habían sido colocadas para impedir que lo que hubiese más allá pudiera cruzarlas.
El perro ladró de nuevo. Volviendo sobre sus pasos, corrió hacia su amo y se plantó a sus pies, tenso y jadeante.
—Kleitus se acerca. Abre la puerta —insistió Haplo—. O quédate aquí y disponte a morir.
Alfred miró hacia atrás con temor. Después, miró adelante con la misma expresión. Exhaló un suspiro y pasó las manos por la pared recorriendo las runas y cantándolas en voz baja. La piedra empezó a disolverse bajo sus dedos y apareció en la pared, más rápido de lo que la vista podía captar, un boquete circundado de runas azuladas.
—¡Atrás! —gritó Haplo. Se pegó a la pared y se asomó con cautela a la oscuridad del orificio, preparado para enfrentarse a unas fauces babeantes, unos colmillos afilados o algo aún peor.
Nada. Sólo una nube de polvo. El perro lo olfateó y estornudó.
Haplo recuperó la compostura y, cruzando la abertura, se sumió en la oscuridad. Casi deseaba que algo saltara sobre él. Algo sólido y real, que el patryn pudiera ver y combatir.
Su pie encontró un obstáculo en el suelo. Lo empujó suavemente con la puntera y el objeto rodó hacia adelante con un sonido hueco.
—¡Necesito luz! —murmuró Haplo volviendo la cabeza hacia Alfred y Jonathan, que permanecían agazapados al otro lado de la abertura.
Alfred avanzó hacia el patryn agachando la cabeza para no golpearse con el quicio de la entrada. Una vez dentro, movió las manos con rápidos gestos y recitó unas runas con una cantinela que produjo dentera a Haplo. Pronto empezó a surgir una luz blanca y suave de un globo recubierto de runas que colgaba del centro de un techo alto en forma de bóveda.
Debajo del globo había una mesa ovalada tallada en una piedra blanca, inmaculada; una mesa que no procedía, con certeza, de aquel mundo. Siete puertas selladas en las paredes de la sala conducían sin duda a otros tantos túneles, parecidos al que habían seguido, que desde diferentes direcciones confluían en aquel lugar. Y todos ellos, sin duda, estarían marcados con las mortíferas runas de reclusión.
Unas sillas, que un día debieron de estar colocadas en torno a la mesa, aparecían derribadas por el suelo, volcadas y desordenadas. Y, en medio de aquel desorden…
—¡Sartán misericordioso! —exclamó Alfred, juntando las manos con una palmada.
Haplo siguió su mirada. El objeto que había apartado con el pie era un cráneo.