ÆTAT. 67
Tras partir de Ashbourne por la tarde, hicimos un alto para cambiar de posta en Derby, donde aprovechamos un momento para disfrutar de la conversación de mi paisano, el doctor Butter, que entonces era médico allí. Estaba muy indignado porque la propuesta de lord Mountstuart a favor de la creación de una milicia escocesa había sido rechazada en el Parlamento. El doctor Johnson mostró idéntica virulencia, pero en contra. «Me alegro —dijo— de que el Parlamento haya tenido los arrestos de rechazarla. Querían ustedes aprovecharse de lo timoratos que son nuestros bribones», dijo, refiriéndose, supongo, al gobierno. Conviene observar que utilizaba el epíteto bribón, o sinvergüenza, como algo corriente, y no en el sentido en que suele entenderse, sino como un término con el que expresaba vehemente desaprobación, como cuando respondió así a la señora Thrale, quien le había preguntado qué tal se encontraba: «Listo para convertirme en un bribón, mi señora; con sólo un poco más de mimo y consentimiento, me convertirá usted en un granuja redomado»,[1] con lo cual quiso dar a entender, creo, que tenía fácil propensión a tornarse un hipocondríaco caprichoso y demasiado indulgente consigo mismo, tipo de personalidad por la cual le he oído manifestar una fuerte aversión.
Johnson llevó consigo en esta excursión El Palmerín de Inglaterra, novela que ensalza Cervantes, pero no le gustó mucho. Dijo que la leyó por mejor conocer la lengua, en preparación para su viaje a Italia. Esa noche la pasamos en Loughborough.
El jueves 28 de marzo continuamos el viaje. Le comenté que el viejo Sheridan se había quejado de la ingratitud con que lo trataron Wedderburne y el general Fraser, quienes quedaron en deuda con él cuando eran unos jóvenes escoceses que iniciaban sus respectivas andaduras en la sociedad inglesa JOHNSON: «Es natural, señor, que uno se queje de la ingratitud de quienes han llegado mucho más alto que él. Cuando ingresa en una esfera más elevada que la de origen y adquiere otros hábitos, otra vida, no puede un hombre mantener todas sus relaciones amistosas de antaño. Entonces, quienes le conocieron y lo trataron antes en pie de igualdad pueden dar en pensar que debiera tratarles con la misma igualdad, cosa que no puede ser, y un conocido de antaño puede ventilar asuntos cuya sola mención sea asaz desagradable ante compañía de más altura, aun cuando sea posible que estén todos al tanto de estos asuntos». Me hizo ver esta cuestión bajo una nueva luz, y me mostró que quien ha llegado a lo más alto no debe ser condenado con demasiada inclemencia, y menos aún a la ligera, por mantenerse distante de un antiguo conocido. No cabe duda de que es muy deseable que los más grandes muestren un debido grado de atención a sus antiguos amigos. Pero tanto si por obtusa insensibilidad a la diferencia de situación que media entre ambos, como por atrevimiento presuntuoso, o bien por demasiada derechura, que ni siquiera querrá someter a la opinión de quien la observe desde fuera, no saben preservar la dignidad de su elevada posición cuando se les admite en presencia de quienes han ascendido hasta verse muy por encima del estado en que estuvieron, preciso es repudiar el abuso con que se cercenan tales derechos y sacrificar los sentimientos más amables. A una de las personas muy afortunadas que he mencionado, esto es, Wedderburne, en la actualidad lord Loughborough, debo hacerle justicia y referir que otro conocido suyo desde antaño, el anciano señor Macklin, quien le ayudó a mejorar su pronunciación corrigiendo y puliendo a fondo su acento, me ha relatado que siempre lo encontró muy agradecido. Supongo que Macklin nunca lo apremió para prevalerse de su alta posición, al contrario que el caballero del que él se quejaba. El comentario del doctor Johnson acerca de los celos que nos inspiran los amigos que llegan mucho más alto que nosotros es, qué duda cabe, muy justo. No de otro modo se malogró la amistad que unía a Charles Townshend y Akenside, y podrían aducirse muchos ejemplos similares.
«Es por lo común débil —dijo— el hombre que casa por amor». Hablamos entonces de quienes casan con mujeres de gran fortuna, y recordé un comentario común: que un hombre puede en conjunto ser más rico si casa con una mujer que aporte dote exigua, ya que una mujer de fortuna será proporcionalmente cara de mantener, mientras que una mujer que nada aporte suele ser muy moderada en sus gastos. JOHNSON: «Le aseguro que eso no es verdad. Una mujer de fortuna, acostumbrada al manejo del dinero, es juiciosa en sus gastos, mientras que una mujer que por vez primera, cuando se casa, administra los dineros, tiene tal ansia de gastarlos que despilfarra con profusión».
Alabó a las damas de la época actual e insistió en que eran más fieles a sus esposos, y más virtuosas en todos los sentidos que en el pasado, por haber cultivado mejor su entendimiento. Prueba indudable de su sensatez y su buena disposición es que nunca fuese quejoso, nunca propenso a lanzar invectivas contra la actualidad, como suele ser común en los temperamentos superficiales cuando se hallan preocupados e inquietos. Muy al contrario, era dado a hablar de la época que le tocó vivir de un modo favorable; en efecto, defendía su superioridad en todos los sentidos, salvo en lo referente al respeto por el gobierno, la relajación del cual imputaba al sobresalto que se llevó nuestra monarquía con la Revolución, aun cuando fuese necesario, y como causa segunda señalaba las tibias concesiones hechas a la polémica y el antagonismo por las sucesivas administraciones en el reinado del actual monarca. Me congratula pensar que vivió lo suficiente para ver que la Corona por fin recuperó su justa influencia.
En Leicester leímos en el periódico la noticia de que había fallecido el doctor James. Pensé que la muerte de un antiguo compañero de estudios, con el cual mucho había convivido en Londres, habría afectado mucho a mi compañero de viaje, pero se limitó a decir: «Ah, pobre Jamy». Después, ya en el coche, habló con más ternura. «Desde que emprendí esta excursión, he perdido a un viejo amigo y a uno joven: el doctor James y el pobre Harry», en referencia al hijo de la señora Thrale.
Tras parada y fonda en St. Albans el jueves 28 de marzo, desayunamos a la mañana siguiente en Barnet. Le manifesté una flaqueza de ánimo que no pude evitar, la inquietante aprensión de que mi esposa e hijos, que a tan gran distancia de mí se hallaban, pudieran estar enfermos. «Señor —dijo—, repare en lo estúpido que le parecería si ellos tuvieran la aprensión de que estuviera enfermo usted». Este súbito giro me procuró un alivio momentáneo, aunque luego me pareció que era a todas luces ingeniosa falacia.[2] Podría haberme dado por satisfecho, desde luego, con que no tuvieran ellos razón alguna para sentir aprensión por mí, ya que sabían que me encontraba bien, pero también podíamos tener una mutua preocupación sin que se nos pudiera acusar de caer en ninguna estupidez, pues cada cual en cierto grado tenía una natural falta de certeza en lo tocante a la salud del otro.
Tuve mucho placer de llegar a Londres, la metrópolis que tanto amábamos los dos, por los altos y variados disfrutes intelectuales que proporciona. Experimenté un contento inmediato con el bamboleo del carruaje al rodar veloz con semejante compañero. «Señor —le dije—, un día comentó en casa del general Oglethorpe que un hombre nunca es feliz en el presente, salvo cuando está borracho. ¿No añadiría que también lo es cuando viaja a gran velocidad en un buen coche?». JOHNSON: «No. Uno viaja siempre desde algo, o hacia algo».
Hablando de la melancolía, dijo: «Algunos hombres dados además al cultivo del intelecto no tienen esos irritantes pensamientos.[3] Sir Joshua Reynolds está igual durante todo el año. Beauclerk, salvo cuando se halla enfermo y padece dolores agudos, es igual. Creo sin embargo que la mayoría de los hombres los tienen en la medida en que son capaces de tenerlos. Si estuviera yo en el campo y me acuciara esa enfermedad, me obligaría a tomar un libro, y cada vez que lo hiciera habría de resultarme más fácil. La melancolía, qué duda cabe, hay que distraerla por todos los medios de que se disponga, salvo mediante la bebida».
Nos detuvimos en casa de los señores Dilly, libreros en el Poultry; de allí salió él presuroso, en un coche de punto, a casa del señor Thrale, en el Borough. Pasé por su casa por la tarde, pues había prometido comunicar a la señora Williams que había regresado sano y salvo; con gran sorpresa, me lo encontré tomando el té con ella, y por cierto me pareció que no de muy buen humor, pues resultó que cuando llegó a casa del señor Thrale el coche esperaba ya en la puerta para llevarse al señor y la señora Thrale, y al signor Baretti, su profesor de italiano, a Bath. No fue, desde luego, la muestra de atención y respeto que cabría esperar que dieran al «guía, filósofo y amigo»,[c1] al Imlac que había vuelto presuroso de su gira por provincias para dar consuelo a una madre apenada, de la cual tenía entendido que aguardaba con angustia e impaciencia su regreso. Descubrí que, sin ceremonia, habían emprendido viaje. Me alegró saber de sus propios labios que seguía en pie la decisión firme de viajar a Italia con el señor y la señora Thrale, acerca de lo cual había albergado ciertas dudas debido a la pérdida que acababan de sufrir, y sus dudas posteriormente resultaron fundadas. Observó, sin duda con gran justicia, que «su pérdida fue razón adicional de que emprendieran un viaje al extranjero, y de no haber estado resuelto que él formase parte de la expedición, los habría obligado a marchar, si bien no quiso darles consejo a no ser que se lo pidieran, no fuera que sospecharan que su recomendación obedecía a su deseo de viajar». No me agradaba que el trato de intimidad que mantenía con la familia del señor Thrale, si bien es innegable que mucho contribuyó a su comodidad y disfrute, comportara ciertas restricciones; no es, como se ha insinuado de un modo grosero, que se le exigiera la tarea de conversar para darles entretenimiento a ellos y a sus acompañantes, sino que no se encontraba del todo a sus anchas, lo cual, sin embargo, podría en parte deberse a su propio y honrado orgullo, a esa dignidad del espíritu que siempre recela de parecer demasiado plegadiza y dócil.
El domingo 31 de marzo le visité y le mostré una curiosidad que había descubierto: su traducción de la descripción de Abisinia, de Lobo, que sir John Pringle me había prestado, y que entonces apenas era conocida y menos aún reconocida como obra suya. Me dijo: «No repare en eso», o «No hable de eso». Parecía considerarla indigna de él, aunque la hizo a los veintiséis años. Le dije: «Su estilo, señor, mucho ha mejorado desde que tradujo esto». Con una suerte de sonrisa triunfal, respondió: «Eso espero».
Por la mañana del miércoles 3 de abril me lo encontré muy atareado, poniendo sus libros en orden, y como eran por lo general volúmenes muy antiguos flotaban a su alrededor nubes de polvo.[a nota 26, Vol. III] Se había puesto unos guantes grandes, como los que emplean los que podan y recortan los setos. Su aspecto en aquella situación me trajo a las mientes la descripción que de él hizo mi tío, el doctor Boswell: «Un genio robustísimo, nacido para vérselas a pecho descubierto con bibliotecas enteras».
Le di cuenta de una conversación que el día anterior tuvo lugar entre el capitán Cook y yo a la hora del almuerzo, en casa de sir John Pringle, y mucho le complació la concienzuda exactitud que gastaba el célebre circunnavegante, quien me aclaró y me puso en su justa perspectiva muchos de los exagerados relatos que ha hecho el doctor Hawkesworth acerca de sus viajes. Le referí que mientras estuve en compañía del capitán me contagió por completo el entusiasmo de la curiosidad y la aventura, y que sentí incluso una muy fuerte inclinación a emprender con él su próxima expedición marinera. JOHNSON: «Bueno, señor, es natural sentir tal cosa, sin duda, hasta que uno repara en lo poquísimo que se puede aprender de tales viajes». BOSWELL: «Pero es que uno se ve arrastrado, llevado en volandas como si dijéramos, por la idea general e indistinta de un viaje alrededor del mundo». JOHNSON: «Sí, pero uno ha de guardarse de la tentación de tomarse una cosa así en términos generales». Dije que estaba seguro de que una gran parte de todo lo que nos cuentan quienes han viajado a los Mares del Sur debe de ser mera conjetura, pues no poseen en la medida suficiente la lengua de tales países, de modo que no parece posible que entiendan tanto como refieren. Los objetos que se hallan bajo la observación de nuestros sentidos pueden sin duda conocerse con toda claridad, pero todo lo que es de orden intelectual, abstracto —la política, la moral, la religión— ha de ser adivinado sólo de un modo más bien oscuro. El doctor Johnson se mostró de idéntico parecer. En otra ocasión en que un amigo le comentó varios sucesos extraordinarios que habían puesto en su conocimiento los circunnavegantes, observó con taimada ironía: «Señor, hasta la fecha no había tenido constancia de lo mucho que me respetan tales caballeros; a mí no me han contado ninguna de tales cosas».
Había estado él en compañía de Omai, nativo de una de las islas de los Mares del Sur, luego de que llevara algún tiempo en este país. Le asombró la elegancia de su porte, que explicó de este modo: «Estando en Inglaterra, ha pasado todo el tiempo en la mejor compañía, de modo que ha adquirido de nuestros modales la mayor gentileza. Como prueba de ello, lord Mulgrave y él almorzaron un día en Streatham; se sentaron frente a mí, de espaldas a la luz, de manera que no pude verlos con claridad, y había en Omai tan poco del salvaje que me dio miedo dirigirles la palabra, no fuera a confundir al uno con el otro».
Acordamos comer ese día en la Taberna de la Mitra, tras levantarse la sesión de la Cámara de los Lores, donde estaba previsto que se presentase una delegación del litigio tocante a la herencia de Douglas, en la que yo formaba parte de la defensa. Llevé conmigo al señor Murray, fiscal general de Escocia, que ahora era uno de los jueces del Supremo, con el título de lord Henderland. Mencioné a un pariente suyo, lord Charles Hay, del cual sabía que tuvo trato con Johnson. «Algo escribí para lord Charles[c2] —dijo—, y creo que nada tuvo que temer de un consejo de guerra. Su muerte me supuso una pérdida tremenda; era un hombre de conversación poderosa y placentera, y un gran lector. El carácter de un soldado ha de ser aguerrido. Son ellos los que más destacan ante el peligro, defienden el bien de la comunidad y cuentan con el respaldo de la humanidad toda. Un oficial goza de mucho mayor respeto que cualquier otro hombre que tenga tan poco dinero como él. En un país tan entregado al comercio como el nuestro, el dinero siempre valdrá para comprar respeto. Pero ya se ve que un oficial, que hablando con propiedad no tiene dinero, es recibido en todas partes con los brazos abiertos, y se le trata con la mayor atención. El carácter de un soldado siempre le resulta de la mayor utilidad». BOSWELL: «Sin embargo, señor, creo que a los soldados rasos se les mira peor que a cualquier otro hombre de idéntico rango en la vida, como pueden ser los menestrales». JOHNSON: «Desde luego, el soldado raso suele ser un hombre muy grosero, y cualquier cualidad que procure el respeto ajeno queda en nada si la abruma la grosería. Un hombre de gran cultura puede ser tan vicioso o tan ridículo que no se le pueda respetar. Un soldado raso también suele comer más de lo que puede pagar. Pero cuando un soldado raso muestra civismo en su cuartel, su casaca roja le procura un gran respeto». Se habló del peculiar respeto que se tiene en Francia por el carácter militar. BOSWELL: «Yo diría que allí donde tan numerosos son los militares, se les tiene en menor valor por no ser infrecuentes». JOHNSON: «No, señor; allí donde un carácter o profesión particular gozan de alta estima a juicio del pueblo, quienes lo poseen, o a ella pertenecen, tendrán una estima superior a la media. Mucho valoramos a un inglés en este país, donde los ingleses no son infrecuentes».
Murray elogió a los filósofos de la Antigüedad por la sinceridad y el buen humor con que disputaban entre sí los de distintas escuelas. JOHNSON: «Señor, disputaban con buen humor porque no tenían seriedad en sus creencias de religión. De haber sido los antiguos más severos en sus creencias, no habríamos visto a sus dioses expuestos del modo en que los representan los poetas. El pueblo llano nunca lo hubiese tolerado. Disputaban con muy buen humor sobre sus fantasiosas teorías porque no les interesaba la verdad de las mismas: cuando un hombre no tiene nada que perder, puede estar de un humor excelente con su adversario. En consonancia con ello, bien se ve en Luciano, el epicúreo que sólo argumenta negativamente, que nunca pierde los estribos; el estoico, que tiene algo positivo que mantener, monta en cólera. Encolerizarse con quien contiende contra una opinión que uno valora es consecuencia inevitable de la intranquilidad que a uno le acomete. Todo el que ataque mis creencias merma en cierto grado la confianza que yo tengo en ellas, por lo cual me inquieta. Quienes creen en la Revelación se han enojado siempre que su fe se pone en tela de juicio, pues sólo tenían eso para apoyarse». MURRAY: «Me parece a mí que ya no nos encolerizamos con quien contienda contra una opinión en la que creemos y que valoramos; a lo sumo, le tenemos compasión». JOHNSON: «Señor, no cabe duda de que cuando usted desea que un hombre profese esa creencia que usted considera infinitamente ventajosa, es el bien lo que le desea, aun cuando su consideración primordial sea su propia tranquilidad. Si un loco entrase en esta sala con una cachiporra en la mano, sin duda nos compadeceríamos de su trastorno, pero nuestra consideración primordial sería velar por nuestra seguridad. Primero habría que dar con él por tierra, y compadecernos si acaso después. No, señor mío: cualquier hombre disputará con humor excelente sobre una cuestión en la que no tenga mayor interés. Le aseguro que yo podría discutir con una calma infinita sobre la probabilidad de que al hijo de otro se le ajusticiara en la horca; ahora bien, si un hombre pone todo su celo y todo su empeño en defender que ahorque a mi hijo, de ninguna manera estaré de buen humor con él». Añadí yo esta ilustración: «Si un hombre se desvive por convencerme de que mi esposa, a la que amo muchísimo y en la que tengo inmensa confianza, es una mujer desagradable, y que incluso me ha sido infiel, montaré en cólera contra él, pues me inspira el temor de ser infeliz». MURRAY: «Pero la verdad, señor, siempre soportará un examen». JOHNSON: «Desde luego, señor mío, pero es doloroso verse obligado a defenderla. Considere si le agradaría, siendo sabedor de su inocencia, verse juzgado ante un tribunal y acusado de haber cometido un delito capital una vez por semana».
Hablamos de la educación en las grandes escuelas, sobre cuyas ventajas y desventajas se explayó Johnson de manera esclarecedora, aunque sus argumentos abundaron a tal extremo en favor del beneficio que un muchacho de buenas facultades pueda obtener en una de ellas que tengo motivo para creer que a Murray le influyó muchísimo todo cuanto oyó ese día para afianzar su determinación de enviar a su hijo a cursar estudios en la escuela de Westminster. Yo he actuado del mismo modo con respecto a mis dos hijos, habiendo colocado al mayor en Eton y al segundo en Westminster. No sabría decir cuál es mejor de las dos. En justicia a ambos nobles seminarios, con gran satisfacción declaro que mis hijos han obtenido en ellos muchísimo bien y mal ninguno; tengo plena confianza en que, como Horacio, estén agradecidos a su padre por haberles dado tan valiosa educación.
Introduje un asunto que a menudo se aborda con apremio y con notoria ignorancia, a saber, que las universidades de Inglaterra son demasiado ricas,[4] de modo que el saber no florece en ellas como florecería si quienes imparten la enseñanza percibieran salarios más reducidos y dependieran de su tesón para asegurarse una gran parte de sus ingresos. JOHNSON: «La verdad del caso es exactamente la inversa, señor: las universidades inglesas no tienen riqueza suficiente. Nuestras becas sólo alcanzan para prestar respaldo a un joven mientras curse los estudios que lo hagan apto para desenvolverse en el mundo; en consecuencia, se sostienen por lo general sólo hasta que les surge una oportunidad de marchar. De vez en cuando es posible que haya uno que envejezca en su colegio, pero será en contra de su voluntad, a menos que se trate de un hombre de suma indolencia. En cien al año se calcula la dotación de una buena beca, y eso es cuanto hace falta para mantener a un hombre dedicado con decencia al estudio. No permitimos que los estudiantes internos en los colegios contraigan matrimonio, pues consideramos las instituciones académicas como mera preparación para asentarse en el mundo. Sólo cuando tiene empleo de preceptor puede un interno obtener algo más de lo esencial para ganarse la vida. Con toda certeza, el hombre que disponga de lo suficiente sin enseñar no enseñará, pues todos preferiríamos no hacer nada si pudiéramos. De igual manera, quien nada haya de ganar con la enseñanza tampoco se esforzará en enseñar. Gresham College fue creado como un lugar destinado a la enseñanza en Londres; allí, profesores muy capaces habían de dar lecciones y conferencias gratuitas, y se las ingeniaron para no tener estudiosos dispuestos a darlas; en cambio, si se les hubiera permitido recibir seis peniques por lección o conferencia impartida, habrían sido sumamente partidarios de contar con abundantes estudiosos de excelente preparación. Cualquiera estará de acuerdo en que a quienes enseñan debería interesar que haya quienes estudien, y tal es el caso de nuestras universidades. Ciertamente, no es verdad que sean demasiado ricos, pues no tienen lo suficiente para mantener a un hombre de eminente erudición durante toda la vida. En las universidades del extranjero, el profesorado es algo que se tiene en altísima estima. Es prácticamente lo máximo que puede alcanzar un hombre por medio de su constante dedicación al estudio, y por tanto bien se ve que los hombres más eruditos, en el extranjero, se hallan en las universidades.[c3] No es el caso entre nosotros. Nuestras universidades están empobrecidas de erudición debido a la penuria de las provisiones de que disponen. Ojalá hubiera en Oxford muchos más puestos de profesor dotados con mil al año, para que así los hombres de primerísima fila se abstuviesen de abandonar la universidad». De ser ése el caso, la literatura gozaría de una dignidad y un esplendor aún mayores en Oxford, y existirían fuentes de instrucción más vivas y mejores.
Comenté la intranquilidad de Maclaurin, debida a la ridiculización que con total negligencia había arrojado sobre su padre, ya difunto, Goldsmith; en su Historia de la naturaleza animada, representó al célebre matemático como si padeciera ataques en los que bostezaba de manera incontrolable, y tan violenta, que lo incapacitaban para proseguir una lección que estuviera impartiendo. Era una anécdota carente de fundamento, pero por cuya publicación no otorgó reparación de ninguna especie la ley.[5] Esto nos llevó a debatir si era posible obtener resarcimiento legal cuando un familiar fallecido es objeto de calumnia en una publicación. Murray sostuvo que ha de haber indemnización o rectificación a menos que el autor pueda justificarse mediante una demostración del acto. JOHNSON: «Señor, es infinitamente más crucial que se cuente la verdad, y no lo es tanto que un individuo pueda estar tranquilo, de manera que es preferible que la ley no restrinja la posibilidad de escribir con entera libertad acerca del carácter que tuvieran en vida los muertos. Se hará un daño a veces grave a un hombre al que se haya calumniado mientras vive, porque tal vez de ese modo se le perjudique en los intereses que pueda tener en este mundo, o al menos se dañe su ánimo: ahora bien, no contempla la ley la intranquilidad que pueda acuciar a un hombre por ver calumniado a un ancestro suyo.[c4] Eso es hilar demasiado fino. Que sea él mismo quien desmienta lo que se haya dicho, y que la cuestión pueda así zanjarse con la debida discusión. En cambio, si un hombre no puede decir nada en contra de un personaje, salvo aquello que pueda demostrar, no sería posible escribir la historia, ya que es mucho lo que se sabe de los hombres, si bien no se puede demostrar de manera fehaciente. Puede un ministro tener fama y notoriedad por haber aceptado sobornos, si bien puede no ser uno capaz de probarlo». El señor Murray sugirió que al autor podría obligársele a dar alguna clase de prueba, aun cuando no fuera concluyente y aunque tampoco se le exigiera que fuese una prueba legalmente admisible, pero Johnson se opuso con firmeza y resolución a toda restricción que se le quisiera imponer, por ser adversa a la libertad de investigación sobre el carácter de los seres humanos.[6]
El jueves, 4 de abril, en una visita al doctor Johnson, dije que era una lástima que la verdad no tuviera la fortaleza suficiente para desafiar todos los ataques que contra ella se lanzasen, de modo que fuera posible disparar contra ella tanto como el pueblo quisiera, a despecho de lo cual siguiera siendo la verdad indemne. JOHNSON: «De ser así, nadie dispararía contra ella. Nadie disputa que dos y dos son cuatro; ahora bien, en toda contienda relativa a la verdad moral suelen mezclarse las pasiones, por lo cual ha de estar sujeta al ataque, la diatriba y la representación falsa».
El viernes 5 de abril era Viernes Santo, y luego de asistir al servicio litúrgico matinal en la iglesia de St. Clemens volví con Johnson caminando a su casa. Hablamos de la religión católica JOHNSON: «En épocas de barbarie, los sacerdotes y el pueblo estaban engañados por igual; posteriormente menudearon las corrupciones aberrantes que introdujo el clero, como las bulas y las indulgencias para que los curas tuvieran barraganas; la adoración de las imágenes no es que se inculcase, desde luego, pero se permitía con pleno conocimiento». Censuró con vehemencia las casas de lenocinio que en Roma contaban con permiso de los magistrados y la permisividad en muchas otras componendas. BOSWELL: «Siendo así, señor, ¿no permitiría usted ningún trato irregular de ninguna especie entre los sexos?». JOHNSON: «Categóricamente, no. Lo castigaría mucho más de lo que se castiga, y de ese modo le pondría coto. En todos los países ha sido abundante el fornicio, igual que en todos los países lo ha sido el latrocinio; ahora bien, uno y otro pueden ser más o menos corrientes, en proporción a la fuerza de la ley. Todos los hombres cometerán por su propia naturaleza el delito de fornicio, tal como todos los hombres por naturaleza se darán al robo. Y es sumamente absurdo sostener, como se ha hecho a menudo, que las prostitutas sean necesarias para impedir que los violentos efectos del apetito vulneren la decencia y el orden; se ha llegado a decir que son necesarias para preservar la castidad de nuestras esposas e hijas. Le aseguro, señor, que la severidad de las leyes, aplicadas con firmeza inquebrantable, habría de ser suficiente para poner freno a tales males, amén de promover el matrimonio».
Le expuse el siguiente caso. «Suponga que un hombre tiene una hija de la que sabe que ha sido víctima de una seducción, aunque este infortunio se ha mantenido oculto al mundo. ¿Es su deber cobijarla en su propia casa? Al hacerlo, ¿no sería connivencia con una imposición? Asimismo, es posible que un hombre digno, que nada sospeche, aparezca y despose a esa mujer, a menos que el padre le ponga al corriente de la verdad». JOHNSON: «No es, señor, connivencia con ninguna imposición. Su hija reside en su casa, y si un hombre la corteja, sabe a qué se expone. Si un amigo o, desde luego, si cualquier hombre le pregunta su opinión sobre si debe casarse con ella, tiene que aconsejarle que no lo haga sin explicarle el porqué, ya que es su opinión verdadera la que se le pide. O, si tiene otras hijas que están al corriente de su fragilidad, no debe mantenerla bajo su mismo techo. Es preciso considerar que así es la vida; hemos de juzgar el carácter de los demás tan bien como podamos, pero a un hombre no le atan la honradez ni el honor para contarnos las faltas de su hija, ni las suyas propias. Un hombre que haya pervertido a la hija de un amigo no está obligado a decírselo a todo el mundo. Mucho cuidado conmigo: no me franquee la entrada de su casa sin recelar de mí. Una vez pervertida la hija de un amigo, podría hacer lo mismo con la suya».
El señor Thrale fue a visitarlo. Parecía soportar la pérdida de su hijo con la compostura de un hombre hecho y derecho. No dio muestra alguna de afectación; él habló, como de costumbre, de asuntos diversos y más o menos anodinos. Me pareció que titubeaba en lo referente al previsto viaje por Italia que, me creía yo, el señor Thrale y su esposa y el doctor Johnson habían de emprender muy pronto. Por consiguiente, insistí cuanto pude en la idea del viaje. Comenté que Beauclerk había dicho que Baretti, a quien iban a llevar con ellos, los entretendría tanto en las ciudades pequeñas de su región que no les quedaría tiempo para visitar Roma. Si lo señalé fue solamente para ponerlos en guardia. JOHNSON: «Señor, nada tenemos que agradecer a Beauclerk si supone que es Baretti quien va a dirigir la expedición. No, el señor Thrale, siguiendo mi consejo, irá a ver al señor Jackson, “el sabelotodo”.[7] Este ha de facilitarle un plan de acuerdo con el cual se pueda ver todo lo posible en el tiempo de que disponemos para viajar. No hay género de dudas; hemos de visitar Roma, Nápoles, Florencia y Venecia, así como todo lo que podamos», concluyó con gran animación.
Le manifesté un gran deseo de conocer sus comentarios sobre Italia, a lo cual me dijo: «No creo que esté en mi mano componer un libro sobre Italia, aunque me alegraría embolsarme doscientas o quinientas libras por una obra de tal índole». Así se muestra que, primero, no había descartado de antemano un diario de su viaje por el continente, y, segundo, que suscribía de manera recurrente aquella extraña opinión que le había llevado a formular con su connatural indolencia: «Nadie, salvo un mentecato, ha escrito jamás si no es por dinero».[c5] Son numerosos los ejemplos que refutan esta idea, y que se le ocurrirán a cualquiera que esté versado en la historia de la literatura.[c6]
Nos dio uno de los muchos esbozos de personas que atesoraba en su memoria y que propendía a dibujar de manera completamente inesperada y con gran entretenimiento de quienes los escuchaban. «Últimamente —dijo— he recibido una carta de las Indias Orientales, de un caballero a quien en el pasado conocí muy bien; había regresado de un lejano país con una bonita fortuna, según se le calculaba, antes de que se encontrasen los medios para amasar las inmensas cantidades de las que recientemente hemos oído hablar. Era un estudioso, un hombre de trato agradable, que vivió tan ricamente en Londres hasta que falleció su esposa. Luego de su muerte se dio a la disipación en el juego y perdió cuanto tenía. Durante una sola noche perdió un millar de libras que le ganó un caballero cuyo nombre lamento haber olvidado. A la mañana siguiente envió a este caballero quinientas libras con una nota de disculpa: era cuanto tenía en este mundo. El caballero le devolvió el dinero, afirmando que se negaba a aceptarlo, y añadiendo que si el señor —— tuviese necesidad de otras quinientas, estaba dispuesto a prestárselas. Resolvió viajar de nuevo a las Indias Orientales y amasar una fortuna. Logró un nombramiento de consideración y tuve yo la vaga intención de acompañarlo. De haber pensado entonces como pienso ahora, habría ido sin dudarlo, sólo que en aquel entonces tenía yo ciertas objeciones para abandonar Inglaterra».
Fue una circunstancia muy notable en Johnson, a quien los observadores más superficiales han considerado ignorante del mundo: muy pocos hombres han conocido tan gran variedad de caracteres, y ninguno ha sabido observarlos mejor, como es evidente en los contrastados y sin embargo amenos retratos que a menudo pintaba. Con frecuencia he dado en pensar que si hubiera confeccionado lo que los franceses llaman une catalogue raisonnée de todas las personas a las que se había detenido a observar, habría procurado un muy abundante fondo de instrucción y entretenimiento. El modo tan repentino con que estos relatos y retratos de tales personajes arrancaban en medio de su conversación no era menos placentero que sorprendente. Recuerdo que una vez me comentó: «Es una maravilla, señor, lo que puede encontrarse en Londres. La conversación más literaria de cuantas he disfrutado tuvo lugar ante la mesa de Jack Ellis, un escribiente que tenía su covacha tras el edificio de la Real Bolsa de Cambio, con el cual hubo una temporada en que almorzaba una vez por semana».[8]
Harían falta volúmenes enteros para incluir la lista de sus numerosos y diversos amigos, conocidos y saludados, a ninguno de los cuales olvidó jamás, pudiendo describirlos y distinguirlos con precisión y viveza. Se relacionó con personas de la más amplia diversidad de modales, capacidades, rango y prendas. Fue a la vez compañero del brillante Forrester, coronel de la guardia, que escribió The Polite Philosopher, y del tosco y desabrido Robert Levett; de lord Thurlow y del señor Sastres, profesor de italiano, y un día almuerza con la bella, alegre y fascinante lady Craven[9] y, al siguiente, con la buena señora Gardiner, la vendedora de velas de Snowhill.
Cuando le expresé mi asombro ante la naturalidad con que descubría su amplio y detallado conocimiento de tantas profesiones, me dijo: «Lo que sé de leyes lo aprendí sobre todo del señor Ballow.[10] También de Chambers aprendí algo, aunque no era yo entonces tan dado a aprender. No ve uno con buenos ojos que le enseñe un hombre más joven». La manifesté mi deseo de saber algo más del señor Ballow; Johnson dijo: «Señor, lo he visto una sola vez en estos veinte años. La marea de la vida nos ha arrastrado a orillas distintas». Lamenté en su momento saberlo, si bien todo el que abandona los cauces de las conexiones privadas y se adentra más o menos por el gran océano de Londres experimentará tarde o temprano, de manera paulatina e imperceptible, pero inevitable, ese cese en el trato con ciertas personas.
«Mi conocimiento de la medicina —añadió— lo debo al doctor James, al que ayudé a escribir las propuestas de su Diccionario, además de echarle una mano en la propia confección del Diccionario.[11] También aprendí algo del doctor Lawrence, aunque entonces me había vuelto más tozudo».
Ese día sucedió un curioso incidente, estando la señora Thrale y yo sentados con él. Francis anunció que acababan de traerle un paquete de grandes dimensiones de la oficina de correos. Era un envío procedente de Lisboa, y tenía que abonar siete libras y diez chelines. Se negó a recibirlo, aseguró que era alguna estafa, ni siquiera se dignó verlo. Posteriormente, tras indagar de qué se trataba, resultó que el paquete era realmente para él, enviado por el amigo de las Indias Orientales del que nos acababa de hablar. El barco que lo trajo había hecho escala en Portugal, por lo que ese envío, junto con otros, fue dado al correo en Lisboa.
Hablé de un nuevo club de juego de cuya existencia me había informado Beauclerk. Sus miembros jugaban hasta la desesperación JOHNSON: «Le garantizo que son meras habladurías. ¿Quién se arruina en el juego? No hallará usted ni seis ejemplos en un siglo. Es extraño el escándalo que se arma a propósito del juego cuando va en serio: son muchas más las personas que se arruinan en las aventuras del comercio y nadie dice nada en contra de tal actividad». THRALE: «Tal vez sean muy pocas las personas que se arruinan por completo jugando en serio, pero son muchas las que resultan perjudicadas por el juego en sus circunstancias vitales». JOHNSON: «Sí, señor; igual que tantas otras con experiencias de toda laya». Le había oído otra vez hablar en esos mismos términos; en Oxford había asegurado que «le apetecía jugar a las cartas». Lo cierto, sin embargo, es que le gustaba desplegar su ingenio en cualquier discusión; por consiguiente, a veces en una conversación defendía opiniones acerca de cuya improcedencia y yerro era consciente, si bien en su defensa ponía en juego todo su raciocinio y su ingenio. Podía comenzar así: «En cuanto a la bondad o maldad de los juegos de naipes…». «Ahora —diría Garrick— está sopesando de qué parte se pondrá». Parecía procurarle placer la contradicción, en especial cuando manifestaba una opinión cualquiera con un aire de absoluta confianza, de manera que apenas había un solo asunto de conversación, dejando a un lado las grandes verdades de la religión y la moralidad, que no se hubiera visto incitado a discutir, fuera para defenderlo, fuera para rebatirlo. Lord Elibank[12] tenía desmedida admiración por esta capacidad. Una vez me dijo que «cualquiera que sea la opinión que defienda Johnson, no diré que me convenza, pero sí que nunca deja de mostrarme que tiene excelentes razones para manifestarla». A Johnson le he oído este cumplido sobre Su Señoría: «Nunca estuve en presencia de lord Elibank sin aprender algo nuevo».
Estuvimos sentados hasta que se nos hizo tarde para asistir al servicio litúrgico vespertino. Thrale dijo que había venido con la intención de ir a la iglesia con nosotros. Fuimos a las siete a las oraciones de la iglesia de St. Clemens, después de tomar café, indulgencia a la que entendí que cedió Johnson en esta ocasión por deferencia a Thrale.
El domingo de Pascua, 7 de abril, luego de estar en la catedral de St. Paul acudí a ver al doctor Johnson según mi costumbre. Me parece que mostraba siempre una peculiar mansedumbre y placidez con motivo de esta sagrada festividad, conmemoración del acontecimiento más gozoso en la historia de nuestro mundo, la resurrección de Nuestro Señor y Salvador, quien con su triunfo sobre la muerte y el sepulcro proclamó la inmortalidad del género humano.
Le repetí el argumento de una dama, conocida mía, quien sostenía que siendo su esposo culpable de innumerables infidelidades, la había exonerado de toda obligación conyugal porque eran recíprocas JOHNSON: «Eso es de miserables. En todo contrato matrimonial, además de los esposos hay una tercera parte, la sociedad, y si se considera un voto también interviene Dios; por consiguiente, no puede disolverse sólo por mutuo consentimiento. No se hacen las leyes para los casos particulares, sino para los hombres en general. Una mujer puede ser infeliz con su marido, pero no puede librarse de él sin el consentimiento expreso del poder civil y eclesiástico. Un hombre puede ser infeliz por no ser tan rico como otro, pero no por eso irá a apoderarse de sus pertenencias». BOSWELL: «Pero, señor, esta dama no desea la disolución del contrato; sólo defiende su derecho a deleitarse con galanterías con idéntica libertad que su marido, siempre y cuando ponga cuidado de no introducir descendencia espúrea en su matrimonio. Bien conoce usted lo que ha dicho Macrobio de Julia».[13] JOHNSON: «Esta dama de la que me habla es sumamente apta para un burdel».
Llegó Macbean, autor del Diccionario de Geografía antigua. Comentó que llevaba cuarenta años ausente de Escocia. «¡Ah, Boswell! —dijo Johnson sonriente—. ¿Qué no daría usted por llevar cuarenta años lejos de Escocia?». «No me gustaría —repuse— ausentarme tanto tiempo de la sede de mis ancestros». Este caballero, así como la señora Williams y Levett, almorzaron con nosotros.
El doctor Johnson hizo un comentario que tanto a Macbean como a mí nos pareció novedoso. Fue que «la ley contra la usura tiene por objeto la protección de los acreedores y de los deudores, pues si no existiera tal cortapisa cualquiera tendría en su mano, debido a la tentación del alto interés, extender préstamos a quienes estuvieran en situación desesperada, por medio de los cuales perderían su dinero. Así se da el caso de señoras que se han arruinado al haber dilapidado con desatino sus fortunas a cambio de elevadas anualidades que al cabo de pocos años dejaron de pagárseles a raíz de la ruina en que se hallaba el prestatario».
La señora Williams estaba muy quisquillosa; me sorprendió la paciencia que tuvo Johnson con ella, como me había sorprendido ya en ocasiones similares. La verdad es que su humanitaria consideración por el desamparo y la indigencia en que dejó a esta señora la muerte de su padre lo inducía a tratarla con inmensa ternura, y es de ver cuán solícito era en procurarle entretenimiento, hasta el extremo de incomodar a veces a muchos de sus amigos al llevarla consigo cuando los visitaba en sus casas, donde, por su manera de comer, debida a su ceguera, a la fuerza ofendía la delicadeza de personas hechas a las sensaciones agradables.
Después del café fuimos al servicio vespertino de St. Clemens. Al observar a unos mendigos en la calle, cuando íbamos de camino, le dije que seguramente no existía una sola nación civilizada en la que se hubiera erradicado la pobreza de solemnidad en las clases más bajas JOHNSON: «No lo creo, pero que algunos sean infelices siempre será mejor que el que no sea feliz ninguno, como podría ser el caso en un estado de igualdad generalizada».
Al terminar la liturgia volví a su casa con él, y estuvimos un buen rato sentados con toda tranquilidad. Me recomendó los libros del doctor Cheynel. Dije que, según me parecía recordar, a Cheynel se le tenía por veleidoso. «Así era —dijo— en algunos aspectos, pero ya se sabe que las objeciones cuando empiezan no acaban. Son muy contados los libros a los que no se pueda poner una u otra objeción. No quisiera yo que leyese usted nada de Cheynel, salvo su libro sobre la salud y La enfermedad inglesa».[c7]
Sobre si un hombre que haya sido culpable de una conducta perniciosa debe imponerse el aislamiento y condenarse a la tristeza, dijo así: «No, señor, a menos que eso le impida volver a ser pernicioso. Para algunas personas, una lúgubre penitencia no es sino mera locura vuelta del revés. Un hombre puede caer en esa lúgubre pena hasta que, para darle alivio, recurra de nuevo a complacerse en actos delictivos».
El viernes 10 de abril almorcé con él en casa del señor Thrale, donde estaban Murphy y otros contertulios. Antes de servirse el almuerzo, el doctor Johnson y yo pasamos un rato a solas. Lamenté recibir la noticia de que el viaje a Italia no se iba a realizar en este año.[c8] «Estoy desilusionado, desde luego —me dijo—, aunque no es gran desilusión». Me asombró verle sobrellevar con aplomo y entereza de filósofo lo que la mayoría se habría tomado con malhumor y contrariedad. Me percaté sin embargo de que había acariciado con tan cálido anhelo la esperanza de gozar de las escenas del clasicismo, que no le era fácil despedirse de los planes ya hechos, pues dijo: «Es probable que me agencie otra forma de viajar a Italia. Pero nada les diré al señor y la señora Thrale, ya que podría irritarles». Insinué que el viaje a Italia podría haberles sentado muy bien a los Thrale. JOHNSON: «Yo no lo creo. Mientras la pena sea tan reciente, todo esfuerzo por distraerla suele irritar. Hay que esperar hasta que uno digiere la pena y la asimila; es entonces cuando sí puede la diversión disipar los últimos residuos».
Durante el almuerzo, Murphy nos entretuvo con la historia de Joseph Simpson, compañero de estudios del doctor Johnson y entonces abogado en ejercicio, hombre de buenas facultades, que había caído en una vida de disipación, incompatible con los éxitos profesionales que había cosechado y que de otra forma bien habría mantenido, a pesar de todo lo cual conservaba intacta la dignidad en el porte. Había escrito una tragedia sobre la historia de Leónidas, titulada El patriota. La leyó en un círculo de abogados que le señalaron tal cantidad de defectos que la reescribió por entero, de modo que tenía dos tragedias sobre el mismo asunto y con idéntico título. El doctor Johnson nos dijo que una de las dos aún obraba en su poder. Después de su muerte, la publicó alguien que le había sido muy cercano, y sólo por obtener un magro y apresurado beneficio la anunció de manera groseramente falaz, haciendo creer al público que era obra del propio Johnson.
Dije que me desagradaba la costumbre por la que algunas personas traen a sus hijos a las reuniones de quienes las visitan, pues de ese modo nos fuerzan a hacerles estúpidos cumplidos sólo por complacer a sus padres. JOHNSON: «Tiene razón. Siempre se nos tendría que disculpar si no nos importan demasiado los hijos de los demás, no en vano son muchos quienes apenas nada se preocupan de sus propios hijos. Vale la pena observar que los hombres, que por estar ajetreados en sus propias ocupaciones, o por la forma de vida que llevan, rara vez están con sus hijos, no suelen preocuparse mucho por ellos. Yo mismo dudo que hubiera tenido un gran cariño por un hijo mío». SEÑORA THRALE: «No es posible, señor. ¿Cómo puede decir tal cosa?». JOHNSON: «Al menos, nunca quise tener hijos».
Murphy señaló que el doctor Johnson tenía la intención de publicar una edición de Cowley. Johnson dijo que no estaba seguro, pero que debería hacerlo, y manifestó su desaprobación sobre el doctor Hurd, que había publicado una edición mutilada con el título de Obras selectas de Abraham Cowley. A Murphy le pareció que sentaba un mal precedente; observó que cualquier autor podría ser utilizado de la misma manera, y que era en cambio grato ver la variedad de composiciones de un autor en sus diversos periodos.
Hablamos de los poemas de Flatman, y la señora Thrale comentó que Pope le había tomado abundantes préstamos de «El cristiano moribundo a su alma». Johnson repitió los versos de Rochester a propósito de Flatman, que a mí me parecen severos en exceso:
Esa bestia lenta de carga, de Píndaro sus tonos y cepas,
Flatman, a quien imita Cowley a trancas y barrancas,
y monta un jamelgo por musa, sin fuerza en las riendas.
Me reconforta recordar todos los pasajes que oí recitar a Johnson: les imprime un valor añadido.
Nos dijo que el libro titulado Las vidas de los poetas, de Cibber, había sido en su totalidad compilación de Shiels, escocés que fue uno de sus amanuenses. «Los libreros —dijo— dieron a Theophilus Cibber, por entonces en prisión, diez guineas para que permitiese que el título de “libro de Cibber” figurase en la portadilla, pasando por autor del mismo; de ese modo, se pretendía llevar a cabo una doble imposición: en primer lugar, que era obra de Cibber sin serlo; en segundo lugar, que era además obra de Cibber padre».[14]
El señor Murphy dijo que las Memorias de la vida de Gray le merecían en su estima un lugar más elevado que sus poemas, «pues en ellas se veía a un hombre en constante trabajo con la literatura».[a nota 108, Vol. III] Johnson estuvo muy de acuerdo en esto, aunque despreciase el libro, lo cual me pareció muy poco razonable en una persona como él. Y es que dijo así: «Me forcé a leerlas sólo porque era un libro del que se hablaba en todas partes. Me pareció soberanamente aburrido; en cuanto al estilo, es idóneo para la segunda de las tablas de la ley». No se me alcanzó en ese momento a comprender por qué pensaba de ese modo. Y dio entonces su opinión de que «Akenside era un poeta superior tanto a Gray como a Mason».
Hablando de reseñas dijo Johnson lo siguiente: «Me resultan sumamente imparciales; no conozco yo un solo caso de parcialidad evidente». Comentó lo que había hablado respecto de la Monthly Review y de la Critical Review en la conversación con que le honró Su Majestad el Rey. Esa noche abundó un poco más sobre ambas. «Los colaboradores de la Monthly Review —dijo— no llegan a ser deístas, aunque si son cristianos lo son en la medida más mínima en que se puede ser cristiano, y tratan de desmantelar todos los establecimientos. Los de la Critical Review son partidarios de la constitución existente, tanto en la Iglesia como en el Estado. En la Critical Review, creo yo, a menudo se reseñan los libros sin haberlos leído a fondo, y suelen apropiarse de un tema y escribir sobre todo según lo que su opinión les dicte al respecto. En la Monthly Review los colaboradores son más tediosos, y suelen dar por buena la lectura del libro que reseñan en su totalidad».
Habló de Lord Lyttelton y de la extrema ansiedad que tenía en tanto escritor, sobre lo cual señaló que «ha dedicado treinta años sólo a la preparación de su Historia, teniendo en cuenta que contrató a un ayudante que le apuntase el camino a seguir, como si —y rió— otro pudiera saber mejor que él qué era lo que deseaba decir». El señor Murphy apuntó que, según tenía entendido, había mantenido inédita su Historia durante varios años por miedo a Smollet. JOHNSON: «Esto nos resulta extraño tanto a Murphy como a mí, pues nunca hemos padecido esa ansiedad, ya que hemos enviado a imprenta lo que teníamos escrito, dejando que cada escrito se valiera por sus propios medios». SEÑORA THRALE: «Hubo una época, señor, en que también usted tuvo esa angustia». JOHNSON: «Pues le debo asegurar, señora, que no recuerdo una sola ocasión en que me haya ocurrido eso».
Hablando del Spectator, dijo que «es una maravilla que hubiera tan gran proporción de malos periódicos, en los que la mitad de lo publicado no estaba escrito por Addison, pues de ese modo quedaba un mundo entero para escribir esa otra mitad, aunque la mitad de esa mitad no valga gran cosa. Una de las piezas más finas en lengua inglesa es la sección sobre “Novedades”, aunque apenas se dice nada de ella. Era Grove quien la escribía, un maestro de escuela de la disensión religiosa». No quiso, y bien me di cuenta, llamarlo clérigo, aunque no escatimó elogios y tuvo la sinceridad suficiente de otorgar un gran mérito a sus composiciones. Murphy dijo que se acordaba de cuando había en Londres varias personas todavía vivas que disfrutaban de una nombradía considerable tan sólo por haber publicado algún suelto en el Spectator. Mencionó en concreto al señor Ince, quien tenía por costumbre frecuentar el Café de Tom. «Ahora bien —dijo Johnson—, hay que tener en cuenta con qué estima habla Steele del señor Ince». No quiso reconocer que tuviera mayor mérito el periódico por haber contado con un recadero que, en sus viajes, firmaba con el nombre de «Philip Homebred», al parecer de puño y letra del lord canciller Hardwicke en persona. Le parecía «una vulgaridad, y nada luminosa por cierto».
Johnson habló del Sistema de medicina del doctor Barry. «Era un hombre —comentó— que había adquirido una grandísima reputación en Dublín, vino a Inglaterra y trajo consigo su reputación, pero no cosechó gran éxito. Su idea fundamental era que el pulso ocasiona la muerte por desgaste, y que, por consiguiente, la manera óptima de preservar la vida consiste en retardar el pulso. No obstante, sabemos que la pulsación tiene un ritmo más alto en los niños de muy corta edad, y que el crecimiento natural sigue su curso mientras el pulso late con su ritmo habitual, de modo que no puede ser la causa de la destrucción». Poco después dijo algo muy lisonjero a la señora Thrale, que no he retenido en la memoria, aunque concluyó deseándole larga vida. «Señor —dije yo—, de estar en lo cierto lo que dice Barry en su Sistema, quizá haya acortado en unos cuantos minutos la vida de la señora Thrale, pues seguramente le ha acelerado el pulso».
El jueves 11 de abril almorcé con él en casa del general Paoli, en cuyo domicilio residía yo entonces, y donde tuve con posterioridad el honor de ser recibido con la más afectuosa atención, como huésped constante mientras estuve en Londres, mientras no dispuse de casa propia en la ciudad. Dije que aquella mañana había presentado a Garrick al conde Neni, noble flamenco de gran alcurnia y no menor fortuna, al que Garrick habló de Abel Drugger,[15] que tachó de papel secundario y menor, y le relató con vanidosa complacencia que un francés que lo había visto representar uno de sus personajes de baja extracción había exclamado: «Comment! Je ne le crois pas. Ce n’est pas Monsieur Garrick, ce Grand Homme!». Garrick añadió con un semblante de gravedad y recogimiento: «Si tuviera que empezar de nuevo en la vida, creo que no representaría estos personajes de ínfima extracción». A lo cual observé: «Señor, mal haría, pues su gran excelencia se halla en la variedad de sus tipos, y en lo bien que encarna caracteres tan sumamente disímiles». JOHNSON: «Garrick no hablaba en serio al decirlo, pues no cabe duda de que su peculiar excelencia está en la variedad, y tal vez no haya un solo personaje que no se haya representado tan bien como podía él hacerlo». BOSWELL: «En tal caso, ¿por qué habló así?». JOHNSON: «Para que usted respondiera como lo hizo». BOSWELL: «No lo creo. Parecía muy sumido en la reflexión». JOHNSON: «No tan sumido, señor; probablemente había dicho eso mismo una veintena de veces».
De un noble elevado muy pronto a un alto cargo en la administración se pronunció así: «No están mal sus facultades para ser un lord, aunque apenas se habrían notado en un hombre que tan sólo tuviera sus facultades».
Seguía pensando en hacer un viaje por Italia: «Un hombre que no haya estado en Italia —dijo— siempre tiene conciencia de cierta inferioridad, pues no ha visto lo que se da por sentado que un hombre debe ver. El gran objeto del viaje es avistar las costas del Mediterráneo, en las cuales estuvieron los cuatro grandes imperios que en el mundo han sido: el asirio, el persa, el griego y el romano. Toda nuestra religión, casi todo nuestro derecho, casi todas nuestras artes, prácticamente todo lo que nos sitúa por encima de los salvajes nos ha llegado desde las costas del Mediterráneo». El general observó que «el Mediterráneo sería un noble asunto para un poema».
Hablamos de la traducción. Yo dije que no podía definirla, y que tampoco se me ocurría una semejanza que sirviera de ilustración, a pesar de lo cual me parecía que la traducción de poesía sólo puede ser imitación. JOHNSON: «Se pueden traducir libros de ciencia con toda exactitud. También se puede traducir la historia, en la medida en que no sea embellecida por la oratoria,[c9] que es de índole poética. La poesía, efectivamente, no puede traducirse, y, por tanto, son los poetas los que preservan los idiomas, pues no nos tomaríamos la molestia de aprender un idioma si pudiéramos disponer de todo lo que está escrito en él de manera tan perfecta como en una traducción. Ahora bien, como las bellezas de la poesía no pueden preservarse en ningún idioma, salvo en aquel en que ha sido escrita originariamente, aprendemos el idioma».
Uno de los presentes sostuvo que el arte de la imprenta había causado un gran daño al verdadero saber, al diseminar infinidad de escritos baladíes. JOHNSON: «Señor, de no haber sido por el arte de la imprenta, no tendríamos hoy saber de ninguna clase, pues los libros habrían perecido más deprisa de lo que se podían haber transcrito». Esta observación no parece del todo justa si se repara en el muchísimo tiempo en que fueron los libros preservados sólo por medio de la escritura.
El mismo caballero defendió que una difusión general del saber entre el pueblo llano era una desventaja, ya que daba a lo vulgar claro ascendente por encima de su humilde esfera natural. JOHNSON: «Señor, si bien el saber es una distinción, quienes lo poseen se elevarán naturalmente por encima de quienes carecen de él. En un principio, el mero hecho de leer y escribir ya era una distinción; sin embargo, cuando la lectura y la escritura se han hecho algo general vemos que el pueblo llano conserva su situación en la vida. Y así las cosas, si más elevadas prendas hubieran de ser generales, el efecto sería el mismo».
«Goldsmith —dijo— todo lo remitía a la vanidad; sus virtudes, al igual que sus vicios, de tal motivo emanaban. No era un hombre sociable. Jamás intercambió pareceres con nadie».
Pasamos la velada en casa del señor Hoole. Estuvo presente el señor Mickle, excelente traductor de Los lusíadas. No es gran cosa lo que he retenido de aquella conversación. «Thomson —dijo el doctor Johnson— poseía verdadero genio poético, la capacidad de ver todas las cosas a la luz de la poesía. Su única falla está en esas nubes de palabras que a veces se le amontonan, tan densas que a duras penas se entrevé el sentido. Shiels, el compilador de las Vidas de los poetas escritas por Cibber, estaba un buen día sentado conmigo. Tomé un volumen de Thomson y le leí un largo fragmento, tras lo cual le pregunté: “¿No es espléndido?”. Una vez hubo expresado Shiels su más ferviente admiración, le dije: “En fin, caballero, debe saber usted que he omitido unos cuantos versos aquí y allá”».
Relaté una disputa dirimida entre Goldsmith y Robert Dodsley un día en que almorcé con ambos en casa de Tom Davies, en 1762. Goldsmith aseveró que no se había escrito poesía en esta época. Davies apeló a su propia colección, y sostuvo que si bien no era posible encontrar palacios como la «Oda en el día de Santa Cecilia», de Dryden, había abundantes aldeas compuestas de chozas muy hermosas; mencionó en particular «El spleen».[c10] JOHNSON: «Yo creo que Dodsley dio por perdida la batalla. En el fondo, Goldsmith y él decían lo mismo, sólo que él lo decía de manera más comedida que Goldsmith, no en vano reconocía que no había poesía, nada que descollase por encima de la media. Es posible encontrar ingenio y humor en verso sin que haya poesía. En Hudibras abundan estas cualidades, pero no se puede tener por un buen poema. “El spleen”, que figura en la antología de Dodsley, en la cual dice usted que éste se apoyó, no es verdadera poesía». BOSWELL: «¿Y no descuella la poesía de Gray por encima de la media?». JOHNSON: «Sí, señor, pero es preciso tener muy presente la diferencia que media entre lo que los hombres en general no pueden hacer, por más que lo intenten con denuedo, y lo que cualquiera puede hacer con sólo proponérselo. Jack, el de los dieciséis cordones, descollaba muy por encima de la media».[16] BOSWELL: «En tal caso, señor, ¿qué es poesía?». JOHNSON: «Caramba, señor; mucho más fácil es decir qué no lo es. Todos sabemos qué es la luz, pero no es fácil decir en qué consiste».
El viernes 12 de abril almorcé con él en casa de nuestro amigo Tom Davies, donde conocimos al señor Craddock, del condado de Leicester, autor de la tragedia titulada Zobeida, un caballero muy grato de tratar, al que mi amigo el doctor Farmer ha dedicado su excelente Ensayo sobre la cultura de Shakespeare. También estaba el doctor Harwood, que ha escrito y publicado varias obras, en especial una traducción fantástica del Nuevo Testamento, en estilo moderno, y con un deje sociniano.
Comenté la doctrina de Aristóteles, en su Arte poética, de la κάθαρσις τὦν παθημάτων la purga de las pasiones, propósito verdadero de la tragedia.[17] «¿Y cómo van a purgarse las pasiones por medio del temor y la compasión?», dije con fingido aire de ignorancia, para incitarle a perorar, para lo cual a veces era menester recurrir a tal o cual expediente. JOHNSON: «Antes que nada, es preciso sopesar cuál es el significado de la purga en su sentido original. Se trata de expulsar las impurezas del cuerpo humano. El espíritu está sujeto a las mismas imperfecciones. Las pasiones son los grandes motores de las acciones humanas, pero se presentan siempre mezcladas con tales impurezas, de modo que es necesario purgarlas y refinarlas por medio del temor y la compasión. Por ejemplo, la ambición es una pasión noble, pero al verla representada en escena, al ver que un hombre excesivamente ambicioso llega al extremo de medrar a costa de la injusticia y recibe su merecido castigo, nos aterran las consecuencias fatales de semejante pasión. Del mismo modo, es necesaria una cierta medida de resentimiento, pero si vemos que un hombre lo lleva a su extremo, nos apiadamos de su afán y aprendemos a moderar esa pasión». Las notas que tomé para dejar constancia de esta ocasión hacen una gran injusticia al modo en que se expresó Johnson, que fue de tal potencia y brillantez que Craddock me dijo en voz baja: «¡Ay, si estuvieran sus palabras recogidas en un libro…!».[c11]
Señalé que el gran defecto de la tragedia de Otelo era que carecía de moraleja, ya que no hay hombre capaz de resistirse a las circunstancias de suspicacia que arteramente se insinúan al entendimiento de Otelo. JOHNSON: «Señor, en primer lugar, de Otelo aprendemos una útilísima enseñanza moral, a saber, lo pernicioso que es el matrimonio en el que prima la desigualdad. En segundo lugar, aprendemos a no ceder con demasiada presteza a la suspicacia, pues el pañuelo no es sino mera añagaza, bien que añagaza muy bella. No hay otras circunstancias que razonablemente auspicien dicha suspicacia, salvo lo que relata Iago de las cálidas palabras que dedica Casio a Desdémona mientras ella duerme, lo cual depende por entero de la afirmación de un solo hombre. No, señor: creo que Otelo contiene más enseñanzas morales que casi cualquier otra obra teatral».
Hablando de un mísero caballero, conocido nuestro, dijo Johnson: «Señor, es un agarrado, aunque no tanto por avaricia cuanto por su impotencia a la hora de gastar su dinero. No halla en su corazón motivo para escanciar el vino, aunque tampoco le importaría mucho que se le avinagrase».
Dijo que le gustaría ver recopiladas las Obras críticas de John Dennis. Davies comentó que no se vendería un volumen así. El doctor Johnson parecía pensar lo contrario.
Davies comentó que un conocido autor dramático «vivía de contar historias abreviadas de cualquier manera, y que se había abierto paso igual que Aníbal, con vinagre, pues ya en sus comienzos atacaba a diestro y siniestro, sobre todo a los propios actores».[c12]
Recordó el doctor Johnson que Murphy le había hecho el mayor de los cumplidos que jamás hizo nadie a un seglar, al pedirle perdón por haber empleado algunos juramentos y blasfemias mientras relataba una historia.
Johnson y yo cenamos esa noche en la Taberna de la Corona y el Ancla junto con sir Joshua Reynolds, Langton, el señor Nairne, que es hoy uno de los jueces de Escocia y ostenta el título de lord Dunsinan, y mi valioso amigo sir William Forbes, de Pitsligo.
Discutimos si la bebida sirve para mejorar la conversación y la benevolencia de quien la ingiere. Sir Joshua sostuvo que sí. JOHNSON: «De ninguna manera. Antes de la comida, los hombres se reúnen con una gran desigualdad de entendimiento, y quienes son conscientes de su inferioridad tienen la elemental cautela, o la modestia, de no abrir la boca. Cuando ha bebido vino, cualquiera se siente feliz y pierde esa modestia y esa cautela, y se torna impúdico, y vocifera, pero no por todo ello es mejor, pues no tiene constancia de sus defectos». Dijo sir Joshua que el doctor se refería a los efectos de un consumo excesivo de vino, pero que beber un vaso con moderación[a nota c100, Vol. II] animaba el espíritu, pues facilita la adecuada circulación de la sangre. «Cuando me levanto por la mañana —dijo—, me encuentro de muy buen ánimo. A la hora de almorzar estoy exhausto, y el vino que tomo en la comida me devuelve el mismo estado de ánimo que tenía por la mañana. Y no me cabe duda de que beber con moderación sirve para que conversemos mejor». JOHNSON: «No, señor; no produce el vino una alegría ligera, fresca, ideal; produce una hilaridad tumultuosa, chocarrera, clamorosa. Nada he oído yo que valga la pena en esas parrafadas de beodo. Disculpe, beodo es una palabra demasiado áspera y ofensiva: nada he oído yo que valga la pena en esas parrafadas vinosas». SIR JOSHUA: «Eso lo dirá usted porque lleva un buen rato ahí sentado, más sobrio que ninguno, y le corroe la envidia por la felicidad de quienes estamos bebiendo». JOHNSON: «¿Envidia? Desprecio, quizá. Por otra parte, señor, no es necesario estar bebido para disfrutar del ingenio que la bebida desata. ¿No consideramos el ingenio de borrachos que derrochan Iago y Casio en su diálogo el más ilustre de su especie, estando bien sobrios nosotros? El ingenio es el ingenio, igual da por qué medio se consiga; si es de veras agudo, de un modo u otro se hace notar. Reconozco que a uno le mejora el ánimo cuando bebe, como se lo mejora la participación en cualquier placer que se comparta: una pelea de gallos, o el echarle una jauría a un oso, exaltan el ánimo de la concurrencia, igual que lo exalta la bebida, aunque a buen seguro no sirva para mejorar la conversación. También reconozco que hay algunos hombres lentos y torpones que mejoran bebiendo un poco, tal como hay frutos que no están buenos si no están podridos. Hay hombres así, pero son como los nísperos. Admito, desde luego, que han sido unos pocos los hombres de verdadero talento que han mejorado con la bebida, pero sostengo que la razón me asiste en cuanto a los efectos de la bebida en general. Y conviene reparar en que no hay postura que, por falsa que sea en lo universal, no sea verdadera de algún hombre en particular». Sir William Forbes dijo así: «¿No puede semejarse un hombre caldeado por el vino a una botella de cerveza, que gana fuerza si se la coloca ante el fuego?». «Quiá —replicó Johnson con una risotada—. A eso no le puedo contestar: es demasiado para mí».
Observé que el vino es perjudicial para algunas personas, ya que inflama, confunde e irrita su entendimiento, aunque la experiencia de la humanidad en general se había pronunciado a favor de la bebida con moderación. JOHNSON: «No afirmo yo que sea malo ganar la complacencia en uno mismo por medio de la bebida; tan sólo niego que beber sirva para mejorar las facultades intelectuales. Cuando yo bebía vino, desdeñaba el beberlo en compañía. He trasegado muchas botellas estando solo, en primer lugar porque tenía necesidad del vino para mejorar el ánimo, y en segundo lugar porque no tenía a nadie que fuera testigo de los efectos que tuviera en mí».
Nos dijo que casi todos sus Ramblers los escribió tal como se hallan impresos; enviaba una porción de un ensayo y escribía el resto mientras se imprimía la primera parte. Cuando se le exigía, y se ponía en serio manos a la obra, nunca tuvo dudas de que podría sacarlo adelante de un tirón.
Dijo que para la general mejora de todos los hombres, uno debe leer todo lo que le sugiera su inmediata inclinación, aunque, sin duda, si uno tiene que aprender una ciencia, ha de avanzar regular y resueltamente en su conocimiento. «Lo que leemos con interés —añadió— nos causa una impresión mucho más honda. Si leemos sin interés, la mitad del intelecto se emplea en fijar la atención, de modo que sólo queda la otra mitad para atender a lo que se lee». Nos contó que había leído la Amelia, de Fielding, de un tirón.[18] «Si un hombre empieza a leer un libro por la mitad —dijo—, y siente la inclinación de seguir, es mejor no obligarle a que vaya al principio, pues tal vez así no le vuelva el deseo de leer».
Sir Joshua hizo referencia a las Odas de Cumberland, que acababan de publicarse. JOHNSON: «Soy de la opinión, señor, de que hubieran sido bien recibidas y tenidas en la alta consideración en que suelen tenerse las odas, siempre y cuando Cumberland no las hubiera publicado con su nombre; sin embargo, un nombre suscita de inmediato la condena y la censura, a menos que sea un nombre que arrolle cuanto se le ponga por delante. De ninguna manera: Cumberland ha hecho en sus Odas una obra subsidiaria de la fama ajena.[19] Podrían haber seguido con bien su camino, pero él no sólo las ha lastrado con un nombre, sino que además las obliga a cargar con dos».
Hablamos de las reseñas, sobre las cuales Johnson se pronunció tal como ya hiciera en casa de los Thrale. Dijo sir Joshua algo que he pensado yo a menudo, esto es, que le maravillaba encontrar tanta escritura de calidad malgastada en tales bagatelas, cuando los autores de las mismas habían de permanecer en el anonimato, si con ello podrían tener motivo de fama. JOHNSON: «Quiá, señor: quienes las escriban, las escriben bien con objeto de que se les pague como procede».
No mucho después de ese día viajó a Bath con el señor y la señora Thrale. Nunca había tenido yo ocasión de visitar esa hermosa ciudad, y deseaba aprovechar la oportunidad de conocerla mientras Johnson se encontrase en ella. Habiéndole escrito en ese sentido, recibí esta respuesta:
A James Boswell
Querido señor,
¿por qué me habla de desatención? ¿Cuándo le he desatendido yo? Si viene a Bath, todos nos alegraremos de verle. Venga, así pues, tan pronto le sea posible.
Antes tengo un encargo que hacerle en Londres. Ruegue a Francis que busque en el cajón de los papeles de la cómoda que hay en mi dormitorio y encuentre dos documentos. Uno es para el fiscal general y otro para el adjunto del procurador general de la nación.[c13] Se encuentran, me parece, encima de todos mis papeles. Si no aparecieran donde digo, estarán en otra parte, y me daría más quebraderos de cabeza precisar dónde puedan encontrarse.
Le encarezco que me escriba de inmediato si es posible encontrarlos. Dé saludos de mi parte a todos nuestros amigos de la ciudad y a la señora Williams en la casa.
Soy, señor, suyo, etc.
SAM. JOHNSON
Busque los papeles tan pronto le sea posible, para que si fuera menester pueda yo escribirle de nuevo antes de que emprenda viaje.
El 26 de abril partí hacia Bath; nada más llegar a la Posada del Pelícano me encontré con que me esperaba una atenta invitación del señor y la señora Thrale, quienes me agasajaron de manera muy grata y punto menos que incesante durante toda mi estancia en la ciudad. Habíanse retirado a sus aposentos cuando llegué, pero me encontré una amable nota del doctor Johnson, comunicándome que estaría en el salón de su casa durante toda la velada. Fui directamente a verlo, y antes de que regresaran los Thrale dispusimos para nosotros solos de unas cuantas horas para solazarnos charlando y tomando té.
Agruparé todos los pronunciamientos que hizo durante los contados días que pasé en Bath tal como los he conservado.
De una persona[c14] que sostenía en materia de política opiniones muy distintas de las suyas dijo: «En su vida privada es un caballero de exquisita honradez, pero no le concedo esa misma virtud en la vida pública. Es posible que haya personas honradas aun cuando obren con maldad; eso queda entre ellos y su Hacedor. Ahora bien, quienes sufrimos por su perniciosa conducta tenemos el deber de desbaratarla. No nos cabe la menor duda de que —— actúa por puro interés personal. Sabemos cuáles son sus principios auténticos. Quienes consienten que sus pasiones confundan las distinciones entre el bien y el mal en realidad delinquen. Tal vez estén convencidos de sus razones, pero sus convicciones no les dotan de verdadera honradez».
Como quiera que se comentase, desconozco con qué grado de veracidad, que cierta escritora[c15] de asuntos políticos cuyas doctrinas a él repugnaban había mostrado últimamente un gran afecto por los vestidos, pasaba horas ante su tocador e incluso se acicalaba con abundante colorete, Johnson se pronunció de este modo: «Mejor provecho rinde en el tocador que cuando empuña la pluma. Mucho mejor es que se dé color en las mejillas, en vez de ennegrecer el buen hombre de otras personas».
Nos dijo que «Addison escribía los artículos que Budgell publicaba en el Spectator, o al menos tanto los enmendaba que los hacía casi propios, y que Draper, el socio de Tonson, garantizó a la señora Johnson, quien mucho admiraba el epílogo de “A una madre disgustada”, y que se publicó con el nombre de Budgell, que en realidad era obra de Addison».
«El modo de gobierno que recae en un solo individuo tal vez mal se adapte a una pequeña sociedad, pero es el mejor para una gran nación. En la actualidad, la característica que más destaca de nuestro gobierno es la imbecilidad. Los magistrados no osan llamar a la guardia por miedo a que los ahorquen. Los guardias no acudirán por miedo a terminar a merced de la furia ciega de los jurados populares».
Del padre de uno de nuestros amigos comentó que «nunca aclaró sus conceptos filtrándolos por el tamiz de la inteligencia ajena. Tenía un canal en su finca, en uno de cuyos tramos la orilla era demasiado baja. “Pues lo remediaré, y para ello ahondaré el cauce del canal”, dijo».
Me comunicó que había leído el poema titulado «La sepultura» «en fecha tan temprana como es 1748»[20] pero que no le había gustado mucho. Discrepé de su juicio: aunque es bastante desigual, aunque rara vez tiene elegancia y corrección, abunda en pensamientos solemnes y contiene imágenes poéticas más allá del alcance del común. También el mundo difiere de su opinión, pues el poema ha tenido muchas reediciones y sigue siendo muy leído por personas de serias miras.
Se habló de una literata poseedora de una gran fortuna, y se dijo que era bienhechora de muchas personas, aunque jamás «con discreción», y en vez de «sonrojarse ante la fama» obraba manifiestamente por vanidad.[c16] JOHNSON: «No he visto a nadie que haga tanto bien por pura benevolencia como el que hace ella por el motivo que sea. Si tales personas existen bajo tierra, o en las nubes, ojalá brotaran de debajo de la tierra o cayeran llovidas del cielo. Lo que diga Soame Jenyns a este respecto no ha de tenerse en cuenta, pues sólo lo dice por gastar su ingenio en salvas. No, señor mío; actuar por pura benevolencia no es algo que esté en manos de seres finitos como nosotros. La benevolencia humana se entremezcla con la vanidad, el propio interés u otros motivos».
No quiso permitirme que halagase yo a una dama que entonces se hallaba en Bath. «A mí no me convence, señor; es una cabeza hueca». Era, en efecto, un crítico severo de personajes y costumbres. Ni siquiera la señora Thrale escapaba en ocasiones a su amistosa animadversión. Cuando estábamos él y yo un día esforzándonos por calibrar punto por punto cómo era posible que uno de nuestros amigos gastara en su familia tanto dinero como dijo gastar,[c17] vino ella a interrumpirnos con una animada y extravagante disquisición sobre lo mucho que le costaba vestir a sus hijos, describiéndolo con todo lujo de detalles y muy ridículos adornos. Johnson pareció un tanto enojado, y le espetó: «Señora mía, cuando declame usted, exclame; cuando calcule, limítese a calcular». En otra ocasión, cuando ella dijo de un modo quizá afectado «no me agrada volar», Johnson repuso: «Con sus alas, señora, debe volar, pero ponga cuidado, que hay en el extranjero quienes las cortan sin miramientos». ¡Con qué rotundidad se lo dijo, y qué plenamente ha demostrado la experiencia la verdad de su sabia advertencia! Ahora bien, ¿no se las han cortado de modo harto desabrido, y mucho más de lo que era en verdad necesario?[c18]
Un caballero expresó el deseo de irse a vivir tres años a Otaheité o a Nueva Zelanda para conocer, de un modo tan completo como fuera posible, a gentes tan totalmente disímiles como en efecto lo fueran de todo cuanto hasta ahora hemos conocido, y saber así qué puede hacer por el hombre la Naturaleza en estado puro. JOHNSON: «¿Qué podría usted aprender, señor? ¿Qué pueden contar los salvajes, salvo lo que hayan visto? Del pasado, de lo invisible, nada pueden contarnos. Los habitantes de Otaheité o de Nueva Zelanda no se hallan en un estado de pura naturaleza, pues claro es que proceden de otras personas. Si hubieran brotado de la tierra, podría usted verlos entonces en un estado de pura naturaleza. Quien sea amigo de las imaginaciones puede hablar de que hay en ellos una mitología, pero eso ha de ser pura invención. Han tenido una religión que gradualmente se ha ido envileciendo. ¿Y qué razón supone usted que pueden aprender los salvajes de su religión? Considere solamente, señor, el estado en que nos hallamos nosotros; nuestra religión está contenida en un libro; tenemos toda una clase de hombres cuyo deber es inculcarla; tenemos un día a la semana destinado a ello, y es, por lo general, bien observado y respetado. No obstante, pregunte a los diez primeros hombres que le salgan al paso, a ver qué pueden decirle de su religión».
El lunes 29 de abril hicimos juntos una excursión a Bristol, donde me entretuve viéndole indagar in situ en torno a la autenticidad de la poesía de Rowley,[c19] tal como en su día le vi indagar in situ sobre la autenticidad de la poesía de Osián. George Catcot, el calderero, que era tan celoso defensor de Rowley como el doctor Hugh Blair lo era de Osián (y confío en que mi reverendo amigo sepa disculpar la comparación), nos visitó en nuestra posada, y con gran aire de sencillez triunfal exclamó: «Haré del doctor Johnson un converso a la causa». A instancias suyas, el doctor Johnson recitó algunos de los versos inventados de Chatterton mientras Catcot se retrepaba en su sillón, balanceándose como un péndulo y marcando el compás con el pie, mirando de cuando en cuando al doctor Johnson a la cara, preguntándose si no iba convenciéndose ya por sí solo. Visitamos luego al señor Barrett, el cirujano, y vimos algunos de los originales que obraban en su poder, que así se les llama, y que nos parecieron ejecutados de un modo harto artificioso; sin embargo, luego de una detenida inspección, y habida cuenta de las circunstancias en que se urdieron, nos dimos sobradamente por satisfechos con la impostura, que en efecto ha sido claramente demostrada a partir de indicios internos gracias a críticos muy capaces en sus exámenes a fondo.[21]
El muy honesto Catcot no pareció prestar la menor atención a ninguna de las objeciones interpuestas, si bien insistió en que, para poner punto final a toda controversia, debíamos acompañarlo a la torre de la iglesia de St. Mary Redcliff, para ver con nuestros propios ojos el antiguo arcón en que se hallaron los manuscritos. A su propuesta accedió el doctor Johnson de todo corazón, y si bien alterado y sin resuello, logró superar un largo tramo de escaleras, al término de las cuales llegamos al lugar en que se custodiaba el arcón maravilloso. «Ahí —dijo Catcot con aplomo y credulidad henchida—, ahí está el mismísimo arcón». Tras semejante demostración ocular no hubo más que hablar del caso. Trajo a mi memoria a un escocés de las Tierras Altas, un hombre también de gran saber, y que había corrido mucho mundo, que dio testimonio y al mismo tiempo adujo sus razones sobre la autenticidad de Fingal. «Tengo oído ese poema entero de cuando era joven». «¿De veras, señor? Cuénteme, se lo ruego: ¿qué es lo que tiene oído?». «Tengo oído a Osián, tengo oído a Oscar, los tengo oídos a todos ellos».
Johnson dijo de Chatterton que «éste es el joven más extraordinario que haya llegado a mi conocimiento. Es una maravilla que este cachorro haya escrito tales cosas. Tan es así que realmente me pregunto cómo».[c20]
Ni muchísimo menos nos complació la posada que hallamos en Bristol. «Veamos —dije—, a ver si atino a describirla». Johnson estuvo presto con sus puyas. «¿Describirla, señor? “¡Verá si era lamentable que Boswell llegó a decir que ojalá estuviera en Escocia!”».
Tras el regreso a Londres del doctor Johnson estuve varias veces con él en su domicilio, donde pernocté ocasionalmente, haciendo uso de la habitación que me había sido asignada. Cené con él en casa del doctor Taylor, así como en los domicilios del general Oglethorpe y del general Paoli. Con el fin de ahorrarme una minuciosidad que resultaría tediosa, agruparé lo que he retenido de sus conversaciones en esta época sin especificar cada uno de los escenarios en los que transcurrieron, con una única salvedad, que sin duda resultará tan notable como para merecer de seguro un relato muy particular. En las ocasiones en que ni el lugar ni los presentes aportaron nada relevante al brío de la conversación, se me antoja innecesario sobrecargar mis páginas con la mención de los mismos. Conocer de qué cosecha es nuestro vino sin duda nos permite juzgar mejor su valor y beberlo con más disfrute; en cambio, mantener bien separado el producto de cada vid, dentro de cada viñedo, en una misma añada, no serviría de nada. Saber que nuestro vino, por emplear una frase a la que se ha recurrido para darle publicidad, proviene «de la bodega particular que atesoraba un embajador hace poco fallecido», sin duda enaltece su sabor, pero ningún sentido tiene saber en qué estante estuvo cada botella depositada.
«Garrick —observó— no interpreta bien el papel de Archer en La estratagema del guapo. Preciso sería que el caballero asomara tras la máscara del lacayo, pero según su actuación no es el caso».
«Allí donde la educación no existe, como sucede en los países de los salvajes, los hombres llevan todas las de ganar ante las mujeres. A ello contribuye la fuerza física, desde luego, aunque también habría de ser igual sin tenerla en cuenta, ya que es el entendimiento el que gobierna siempre. Cuando es cuestión de entendimiento a palo seco, el hombre juega con ventaja».
«Esos pequeños volúmenes titulados Respublicae,[a nota c5, Vol. II] que estaban muy bien hechos, fueron obra de un librero».[c21]
«Mucho se habla de las desdichas que causamos a las criaturas brutas de la Naturaleza, pero tienen su recompensa en la existencia. Si no fueran de utilidad para el hombre, y no estuvieran por tanto protegidas por él, de ningún modo habrían llegado a ser tan numerosas». Este argumento se halla en la Filosofía moral del muy capaz y benigno Hutchinson. La cuestión sin embargo estriba más bien en saber si los animales que soportan tan diversos padecimientos por estar al servicio del hombre, en sus ocios y negocios, aceptarían la existencia en los términos en que la viven. Madame de Sevigné, quien pese a gozar de numerosos disfrutes acusaba con delicada sensibilidad la prevalencia de las miserias y tristezas, se queja de «la dura tarea de existir que le fue impuesta sin su consentimiento».
«Tan cierto es que el hombre nunca es feliz en el presente que todo lo que de la infelicidad le procura alivio consiste en olvidarse de sí mismo al menos durante un rato. La vida es un progreso de carencia en carencia, no de un deleite en otro».
«Por más que sean muchos los hombres a quienes se confía la administración de los hospitales y otras instituciones públicas, casi todo el bien que proporcionan es obra de un solo hombre, en virtud del cual los demás son impelidos a trabajar, lo que se debe a la confianza que en él han depositado, confianza de la que él mismo hace gala, y a la indolencia propia de los demás».
«Las Cartas de lord Chesterfield a su hijo, creo yo, podrían formar un hermoso libro. Despojadas de la inmoralidad que destilan, debieran ponerse en manos de todo caballero joven. La elegancia en los modales y la sencillez en la conducta se adquieren de modo gradual e imperceptible. Nadie puede en puridad decirse: “Voy a ser un gentilhombre”. Por cada gentilhombre que haya, son diez al menos las mujeres de probada gentileza, pues ellas tienen más refreno en todo. Cualquier hombre que no posea cierto grado de refreno se hace insufrible, pero todos lo somos en mucha mayor medida que las mujeres. Si a una mujer sentada en compañía de otras personas se le ocurriese estirar las piernas, como hace la mayoría de los hombres, tendríamos la tentación de darle un puntapié para que las recogiera».
No hubo hombre tan atento, tan amable observador como Johnson de la conducta de aquellas personas en cuya compañía se encontrase; por extraño que pueda parecer, nadie tuvo en tan alta estima como él los refinamientos de sus contertulios. Me informa lord Eliot de que un día en que Johnson y él almorzaron en casa de un caballero, en Londres, como se hiciera mención de las Cartas de lord Chesterfield, Johnson sorprendió a la concurrencia con esta frase: «Todo hombre de cierta educación preferirá que lo tachen de zascandil antes que verse acusado de cualquier deficiencia en su gracejo». El señor Gibbon, que se encontraba entre los presentes, se volvió hacia una dama que conocía muy bien a Johnson, que mucho había convivido con él, y con sus peculiares modales, dando unos golpecitos con la yema del índice en su caja, la interpeló de este modo: «¿No le parece, señora, que entre todos sus conocidos —miró aquí a Johnson— podría encontrar una excepción?». La dama sonrió y pareció dar su aquiescencia.
«He vuelto a leer —dijo él— las Cartas sobre Italia de Sharpe durante mi estancia en Bath. Las he encontrado de muchísima enjundia».
«La señora Williams estaba enojada con la familia Thrale por no haberle enviado regularmente noticias de mí, cada vez que las tuvieron, mientras estuve de viaje por las Hébridas. Las personas menudas tienden a ponerse celosas, aunque no deberían estarlo, ya que deberían tener en consideración a las personas de fortuna o rango superior. Dos personas pueden tener igual mérito, base sobre la cual pueden reclamar idéntica atención, aunque una de las dos tal vez también tenga fortuna y rango, en cuyo caso la reclamación tendrá el doble de fuerza».
Hablando de sus anotaciones a Shakespeare, dijo: «Desprecio a quienes no ven que tengo toda la razón en el pasaje en que se repite “as”, y se introduce “asses of great charge”. Que en “ser o no ser” resulta cuando menos dudoso».[22]
Un caballero al que una mañana encontré sentado con él señaló que, a su juicio, el carácter de un descreído era mucho más aborrecible que el de un hombre que notoriamente fuera declarado culpable de un crimen atroz. Manifesté mi discrepancia, ya que mucho mayor es la certeza que tenemos de lo odioso que es uno que del error en que incurre otro. JOHNSON: «Señor mío, yo estoy de acuerdo con él, ya que el descreído sería culpable de cualquier crimen si tuviera la intención de cometerlo».
«Muchas son las falsedades que se transmiten de libro en libro y así ganan credibilidad en el mundo. Una de ellas es el grito que se pone en el cielo contra lo pernicioso del lujo. La verdad es que el lujo engendra muchas cosas buenas. Tómese por ejemplo el lujo de los edificios londinenses. ¿No entraña palpables ventajas por la oportunidad, comodidad y elegancia del alojamiento, y todo ello redunda además en beneficio de la industria? Cualquiera le podrá asegurar, cariacontecido de pena, cuántos constructores han dado con sus huesos en la cárcel. Es evidente que si están presos no será por construir, pues no han bajado los alquileres. A día de hoy paga uno media guinea por un plato de guisantes. ¿Y cuánto trabajo le ocasiona al horticultor? ¿Cuántos empleados ha de tener la competencia contratados para que tales productos lleguen al mercado a primera hora? Oirá decir usted con suma gravedad: “Y esa media guinea así gastada en lujos, ¿por qué no se la dio a los pobres? ¡A cuántas personas les hubiera reportado una comida bien decente!”. ¡Ay! ¿No ha ido acaso a parar a manos del pobre industrioso, a quien más aconsejable resulta dar sostén que al pobre perezoso? Mucho más seguros estaremos de haber obrado con bien cuando paguemos con dinero a quienes faenan, en recompensa por su trabajo, que si meramente damos dinero por caridad. Suponga que reviviera aquel antiguo lujo culinario consistente en sesos de pavo real: cuántos esqueletos de pavo quedarían para los pobres a precio bien barato. En cuanto al jaleo que suele armarse a cuenta de las personas que se han arruinado debido a su extravagancia, no incumbe a la nación que puedan sufrir algunos individuos. Cuando es tanto el trabajo provechoso en general que se lleva a cabo a cuenta del lujo, poco o nada importará a la nación que haya deudores en la cárcel; tampoco a ellos les importaría que estuvieran presos sus acreedores».[c22]
Como la insólita rapidez de entendimiento que gastaba el general Oglethorpe, así como la variedad de sus conocimientos, diera a veces a su conversación un sabor en exceso diseminado, Johnson observó que «Oglethorpe, señor mío, jamás termina lo que tiene que decir, y lo suele dejar todo inconcluso».
En esa misma vena hizo un comentario similar sobre lord Patrick Elibank: «No hay nada concluyente en sus charlas».
Cuando me quejé una vez de haber cenado en una mesa espléndida sin que a mis oídos llegara una sola frase digna de recordación, repuso: «Señor, rara vez se dan conversaciones así». BOSWELL: «En tal caso, ¿por qué nos reunimos a la mesa?». JOHNSON: «Pues para comer y beber juntos, como es natural, y para fomentar la amabilidad en el trato. Y esto, señor mío, es mucho más asequible cuando no media una conversación de mucho peso, ya que cuando la hay se presentan disparidades de opinión, y los comensales se malhumoran, o bien hay parte de los presentes que no es capaz de seguir tal conversación, con lo cual se quedan al margen y se sienten a disgusto. Por esta razón decía sir Robert Walpole que siempre contaba historias subidas de tono en la mesa, porque así todos los presentes podían sumarse a la conversación».
Irritado al oír que un caballero[c23] formulaba al señor Levett muchas y variadas preguntas que a él concernían, estando además sentado allí mismo, explotó: «Señor mío, no tiene usted más que dos temas de conversación: usted mismo y yo. Y yo estoy harto de ambos». «Un hombre —dijo al cabo— no debería hablar de sí mismo, ni tampoco extenderse mucho en hablar de una persona en particular. Le conviene poner cuidado en no verse convertido en carne de refrán, y por consiguiente ha de evitar el tener cualquier tema de conversación del cual puedan decir los demás: “Oigamos qué se le ocurre decir al respecto”. Hubo un tal doctor Oldfield que no hacía más que hablar del Duque de Marlborough. Se presentó un día en un café y anunció que Su Excelencia había perorado en la Cámara de los Lores por espacio de media hora. “¿De veras estuvo media hora hablando ante Sus Señorías?”, inquirió Belchier, el cirujano. “Así es”. “¿Y qué dijo del doctor Oldfield?”. “Nada”. “Pues vaya, señor mío, qué desagradecido lo encuentro. El doctor Oldfield no podría hablar ni cinco minutos sin decir algo de él”».
«Todos los hombres han de tomarse la existencia en los términos en que les viene dada. A unos se les da con la condición de que no se tomen libertades que otros se toman sin detrimento propio ni ajeno. Se puede beber vino sin ser por ello uno peor de lo que es; otros habrá en los cuales tenga el vino efectos tan incendiarios que les causen lesiones en el cuerpo y en el alma, y que incluso les lleven a cometer excesos por los que bien podrían merecer la horca».
«Los Anales de Escocia, de lord Hailes, no poseen esa forma pintada de colores que va con el gusto de esta época; sin embargo, es un libro que se venderá bien gracias a su precisión en las fechas, su certeza en los datos, la puntualidad de las citas que aduce. Nunca hasta ahora había leído la historia de Escocia con tanta certidumbre».
Me interesé por saber si me aconsejaría leer la Biblia con un comentario, y qué comentario recomendaría en tal caso. JOHNSON: «Sin ningún género de dudas, le aconsejo leer la Biblia con un comentario; le recomendaría a Lowth y Patrick para el Antiguo Testamento, y Hammond para el Nuevo».
Durante mi estancia en Londres durante esta primavera, le solicité su atención sobre otro caso de leyes en el que estaba profesionalmente implicado. En el transcurso de unas disputadas elecciones por el burgo de Dumfermline, en las que estuve presente en calidad de asesor de mi amigo el coronel (después, sir Archibald). Campbell, uno de sus agentes políticos, a quien se acusó de deslealtad hacia su jefe de filas, desertó y se pasó al partido contrario a cambio de una pingüe recompensa, no contento con lo cual atacó de modo sumamente grosero, en un periódico, al reverendo señor James Thompson, uno de los presbíteros del lugar, alegando una presunta alusión contra su persona que había vertido en uno de sus sermones. Con esto, al domingo siguiente el presbítero lo puso en solfa por su propio nombre, desde el púlpito y en presencia de los feligreses, con bastante severidad; el agente, una vez concluido el sermón, se puso en pie e interpeló al presbítero en voz bien alta, preguntándole «qué soborno se había embolsado a cambio de largar tal sarta de mentiras desde la cátedra de la veracidad».[c24] Me tocó presenciar esa escena extraordinaria. La persona inculpada por el presbítero, así como su padre y su hermano, que también llevaron parte en la reprobación vertida desde el púlpito, y en la posterior represalia, interpusieron una demanda contra el señor Thompson ante el Tribunal Supremo de Escocia acusándolo de difamación y exigiendo una compensación por daños y perjuicios; fui uno de los asesores legales del reverendo imputado. El gran fundamento de nuestra defensa no iba a ser otro que la libertad del púlpito, aunque también adujimos la provocación del ataque anterior y la represalia tomada en el acto. El Tribunal Supremo, no obstante —los 15 jueces que son a la vez el jurado— dictó sentencia desfavorable al presbítero, en contra de mi humilde opinión, y algunos jueces incluso se pronunciaron con indignación en su fallo contra él. Era un caballero ya de cierta edad, que había sido antiguamente capellán militar y que aún era hombre de elevado espíritu y alto concepto del honor. A Johnson le satisfizo mi explicación y concluyó que el juicio era un error, tras lo cual me dictó el siguiente argumento para refutarlo: «De la censura emitida desde el púlpito es preciso formar nuestra determinación, como en tantos otros casos, mediante una consideración detenida del acto en sí y de las particulares circunstancias que lo revisten.
»El derecho a la censura y la reprensión parece forzosamente concurrente con la profesión de predicador. El presbítero a cuyo cuidado se confía a una congregación es considerado el pastor de un rebaño, el maestro de una escuela, el padre de una familia. En su condición de pastor que vela no por sus ovejas, sino por las de su señor, es responsable de las que se descarrían y de las que así se pierden. Ahora bien, a nadie se puede tener por responsable de aquellas pérdidas que no está en su mano impedir que se produzcan, ni de aquellos actos de vagancia que no tiene autoridad para refrenar.
»En calidad de maestro que imparte una lección a cambio de un salario, y que está sujeto a reproche si aquellos a los que ha de enseñar no dan muestras de mejora, ha de tener a su disposición el poder de obligarles a asistir a sus lecciones, de despertar a los que pecan de negligencia, de reprender a quienes le contradicen sin miramientos.
»En su condición de padre, posee la autoridad paterna de la admonición, la reprimenda y el castigo. Sin rebajar su oficio al estado de mero nombre carente de función, no puede impedírsele ejercer todas las prácticas necesarias para estimular a los haraganes, reformar a los viciosos, enmendar a los petulantes y encarrilar a los tozudos.
»Si sondeamos cuáles eran las prácticas de la Iglesia primitiva, creo que encontraremos a ministros de la palabra que ejercieron con total autoridad las diversas facetas de este complejo carácter. Los encontraremos no sólo fomentando el bien con sus exhortos, sino también aterrorizando a los malvados con sus reprobaciones y denuncias. En las más antiguas épocas de la Iglesia, cuando la religión era aún algo puro, libre de las ventajas concomitantes del poder laico, el castigo de los pecadores consistía en la pública censura de su conducta y en la imposición de una penitencia abierta al conocimiento de todos; las penalidades eran impuestas solamente por orden de la autoridad eclesiástica en una época en que la Iglesia no recibía ayuda de los poderes civiles; en cambio, la mano de los magistrados sólo blandía la vara de la persecución, y los gobernadores acudían prestos a dar refugio a todos los que huyesen de la autoridad clerical.
»Así pues, resulta evidente que la Iglesia tuvo en otros tiempos el poder de la pública censura, ya que tal poder fue no en vano ejercido muy a menudo. No es menos cierto que no obtuvo la delegación de ejercerlo por dádiva de la autoridad civil, pues la autoridad civil era por aquel entonces su enemiga.
»Llegó por fin la hora en que luego de tres largos siglos de disensiones y luchas a veces encarnizadas, la verdad se poseyó del poder imperial y las leyes civiles prestaron su ayuda a las constituciones eclesiásticas. El magistrado de aquella época cooperaba con el sacerdote, y las sentencias impuestas por el clero tuvieron eficacia absoluta gracias a las fuerzas laicas. No obstante, al tratar de asistir a la Iglesia no dio muestras el Estado de tener ninguna intención de disminuir su propia autoridad. Aquellas censuras, aquellas represiones que eran legales hasta entonces, siguieron siéndolo por igual. Sin embargo, hasta entonces se habían aplicado únicamente por voluntaria sumisión. Los refractarios y los desdeñosos no corrieron en principio el peligro de sufrir penalidades temporales, salvo que padeciesen los reproches de conciencia o el aborrecimiento de sus semejantes los cristianos. Cuando la religión contó con el respaldo de la ley, si las admoniciones y censuras no surtían efecto, las secundaban los magistrados mediante la coerción y el castigo.
»Por consiguiente, a tenor de la historia eclesiástica parece claro que el derecho de infligir la vergüenza mediante la pública censura siempre fue considerado privilegio y cometido inherente a la Iglesia, así como lo es que ese derecho no era conferido por el poder civil, toda vez que el magistrado cristiano hacía uso de su prerrogativa no para rescatar a los pecadores de la censura, sino con el fin de proporcionar medios más conducentes a la reforma, de añadir dolor en los casos en que no bastaba con la vergüenza y, en los casos en que los hombres eran tachados de indignos de la sociedad de los fieles, de impedir por medio de su encarcelamiento que propagasen por el extranjero el contagio de su perversidad.
»No es ni mucho menos improbable que a partir de este reconocido poder de ejercer en público la censura brotase y creciera con el tiempo la práctica de la confesión al oído. Quienes más temían el azote de la reprensión en público estaban más que deseosos de someterse al presbítero mediante una acusación de sus propios pecados, que hacían en privado, y no menos deseosos se mostraban de obtener una reconciliación con la Iglesia, mediante una suerte de absolución clandestina y de una penitencia invisible a los demás, condiciones con las que en tiempos de ignorancia y corrupción el presbítero fácilmente obraba en connivencia, sobre todo a medida que fue en aumento su influencia, sumando el conocimiento de los pecados secretos al de las ofensas notorias, y se extendió su autoridad hasta erigirse en único árbitro capaz de pronunciarse sobre los términos en que debía sellarse la reconciliación.
»De estas cadenas nos libró la Reforma. El presbítero ya no tiene el poder de hurgar en los recovecos de la conciencia ajena, de torturarnos con sus interrogatorios, de estar en posesión de nuestros secretos, de nuestras vidas. Ahora bien, aun cuando de este modo hemos puesto coto a sus usurpaciones e invasiones, su justo y original poder sigue sin tener parangón. Todavía puede ver y asomarse, aunque no tiene derecho a espiar; todavía puede oír cuanto quiera, aunque ya no puede interrogar. Y ese conocimiento que le llega por medio de los ojos y los oídos aún tiene la obligación de utilizarlo en beneficio de su rebaño. Un padre que vive cerca de un vecino perverso bien puede prohibir a su hijo que frecuente su compañía. Un presbítero que tiene entre sus feligreses a un hombre dado abierta y escandalosamente a la maldad bien puede aconsejar a sus fieles que rehuyan todo trato con él. No sólo es legítimo advertírselo, sino que abstenerse de avisarles sería incluso delito. Puede proceder a advertirlos uno por uno, en amistosas charlas, o bien convocándolos a sucesivas visitas parroquiales, pero así como podría advertirlos de uno en uno y por separado, ¿por qué razón iba a prescindir de hacerles una advertencia colectiva? Lo que a todos ha de hacerse saber, ¿qué importa que se comunique individualmente a todos los interesados o que se les convoque en su conjunto? Lo que de todos es sabido, necesariamente ha de hacerse público. Lo único que será preciso elucidar es si se hace público de una sola vez o bien paulatinamente. Por otra parte, mediante una súbita y solemne publicación se causa una impresión más profunda, y de ese modo tiene más eficacia la advertencia.
»Muy fácil es, pues, deducir que si de este modo un presbítero goza de completa libertad para delatar a los pecadores desde el púlpito, para hacer públicos a su voluntad los delitos y las faltas en que haya incurrido un feligrés, con frecuencia avasallará a los inocentes y desconsolará a los timoratos. Puede pecar de suspicacia, y condenar sin pruebas; puede precipitarse, y juzgar sin examen; puede ser severo, y tratar ofensas de poca monta con demasiada aspereza; puede ser malicioso y parcial, y gratificar sus intereses particulares o vengar su resentimiento so capa de ejercer su carácter pastoral.
»De todo esto siempre existe una posibilidad; de que todo esto suceda siempre habrá peligro. Sin embargo, si la posibilidad del mal ha de excluir el bien, nunca será posible hacer el bien. Si nada ha de intentarse allí donde existe el peligro, todos habríamos de precipitarnos en una inactividad sin esperanza. Los males que de esta práctica cabe temer surgen no de ningún defecto propio de la institución, sino de las deficiencias de la naturaleza humana. El poder, póngase en manos de quien se ponga, será a veces ejercido de modo impropio; sin embargo, son los tribunales los que han de juzgar, aun cuando a veces juzguen de un modo erróneo. Un padre debe instruir a sus hijos, aun cuando a menudo también a él le falte la debida instrucción. Un presbítero debe censurar a los pecadores, aunque su censura sea a veces errónea por falta de raciocinio y a veces injusta por falta de honradez.
»Si examinamos las circunstancias concurrentes del caso que nos ocupa, hallaremos que la sentencia no es errónea ni injusta; hallaremos que no medió traición de la confianza en privado, ni inmiscusión en transacciones secretas. Lo sucedido fue notorio e indudable, y tan fácil de probar que no fue preciso aducir pruebas. El acto fue vil y traicionero, perpetrado además con insolencia y abiertamente, por todo lo cual sienta un precedente naturalmente malévolo. Ahora bien, como el presbítero hallábase jubilado y vivía como un recluso, no había tenido aún conocimiento de lo que ya era de dominio público en la parroquia; con ocasión de una elección pública, advirtió a los suyos en estricto cumplimiento de su deber contra los delitos a que las elecciones públicas suelen dar pie no pocas veces. Su aviso lo interpretó uno de sus feligreses como un dardo lanzado en particular contra él. No obstante, en vez de dar pie, como hubiera sido de desear, a un gesto de compunción en privado, en vez de dar pie a que hiciera inmediato propósito de enmienda, sólo avivó la cólera y el resentimiento. Acusó a su presbítero, en un documento público, de escándalo, difamación y falsedad. Ante tal reconvención, el presbítero dio muestra de su carácter vindicador, del cual por fuerza depende la autoridad pastoral. Verse acusado con mentiras e infamias es injuria que ningún hombre soporta con paciencia en la vida común. Verse acusado de corromper el oficio parroquial mediante el escándalo y la falsedad fue vulneración de su carácter todavía más atroz, ya que afectaba no sólo su veracidad personal, sino también su honradez clerical. Su indignación, como es natural, aumentó en proporción a su honradez, y con toda la fortaleza de su honradez injuriada desafió a quien lo había calumniado en la iglesia, y al punto se exoneró de toda posible censura, y así rescató a su rebaño del engaño y del peligro. El hombre a quien acusa no insiste en su inocencia; si acaso, su pretensión de inocencia es sólo eso, mera pretensión, pues descarta la posibilidad de un juicio. El delito del que se le acusa encuentra frecuentes ocasiones de manifestarse, está sujeto a fuertes tentaciones. Mucho se ha extendido, con gran depravación de la moral particular y grandes prejuicios para el bienestar público. Advertir a la sociedad y predisponerla en su contra no fue un acto gratuito y licencioso, sino necesario y propio del quehacer pastoral.
»En resumidas cuentas, ¿cuál es la falta de que se acusa a este valioso presbítero? No ha usurpado dominio alguno sobre la conciencia. No ha ejercido su autoridad en respaldo de opiniones dudosas y controvertidas. No ha arrastrado a la luz pública a un vergonzoso pecador necesitado de corrección. Su censura tuvo por objeto un delito contra la moralidad y una traición de la confianza, un acto que ningún hombre puede justificar. El hombre que se apropió de tal censura es evidente y notoriamente culpable. Su conciencia de su propia perversidad lo llevó a atacar a quien fielmente lo había reprobado con un acto de insolencia manifiesta, mediante acusaciones impresas en papel. Semejante ataque hizo necesaria la defensa, y tenemos por consiguiente la esperanza de que al final se estipule que los medios elegidos para ejercer esa defensa fueron justos y acordes con la ley».
Cuando se lo leí al señor Burke, se mostró sumamente complacido, y profirió una exclamación: «La verdad es que cumple su cometido con grandísima destreza».[23]
Thompson quiso apelar a la Cámara de los Lores, si bien lo disuadió de tal el consejo del noble señor que últimamente ha presidido con gran capacidad la honorabilísima Cámara, y que era entonces fiscal general. Como mis lectores sin duda se alegrarán de conocer la opinión de esta eminencia sobre todo el asunto, la insertaré en este punto.
CONTENCIOSO
Por la presente, pongo en su conocimiento:
- La petición de defensa del reverendo señor James Thompson, presbítero de Dumfermline.
- Réplicas hasta la fecha.
- Copia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre ambas.
- Notas de las opiniones de los jueces, conformando de hecho las razones en que se fundamenta la sentencia.
Tenga la bondad de examinar a su antojo estos papeles y de expresar su opinión.
¿Existe a su juicio alguna posibilidad de que prospere la apelación y sea revocada la sentencia del Tribunal Supremo antes mencionada, caso de que el señor Thompson volviera a apelar?
No creo que dicha apelación sea aconsejable, no sólo porque el valor del juicio en modo alguno se ajusta a las costas que comporta, sino también porque hay muchas posibilidades de que habida cuenta del cariz general del caso se produzca una impresión desventajosa para quien apele y recurra la sentencia.
Es imposible dar visto bueno al estilo de aquel sermón. Ahora bien, la queja no fue menos descortés tal como la manifestó ese hombre, que tan penoso comportamiento tuvo en su difamación original, y ya entonces, cuando fue objeto del reproche del que se queja. En el último punto reseñado hay opiniones que atañen por igual a todos los querulantes. Asimismo, no dejó de causarme cierto asombro que los jueces considerasen un tanto excesivo el encendido fervor concurrente en la ocasión de reprobar al imputado.
Sobre el asunto en sí, no obstante, coincido con ellos en condenar la conducta del presbítero, en considerarla adecuada a una reprensión eclesiástica e incluso apta para que se emprendan acciones legales, siempre que algún individuo pudiera cualificar el daño y los perjuicios que de ella se sigan.[24] Pero lo dudo. La circunstancia de hacer público el reproche desde el púlpito, aunque sea indecente en grado sumo y culpable desde otra óptica, no constituye un daño distinto, ni otra aplicación de la ley, del efecto que se hubiera obtenido caso de pronunciar esas mismas palabras en otra parte. Desconozco si según la ley de Escocia existe alguna diferencia en la definición de la calumnia, sea ante los comisarios, sea ante el Tribunal Supremo. La ley común de Inglaterra no contempla que se emprendan acciones legales por cada palabra de reproche que se pronuncie. No cabe emprender acción legal por cualquier palabra que tenga menor trascendencia que una ofensa tipificada por ley; en consecuencia, ninguna acción legal pudo llevarse a cabo contra las palabras aquí en cuestión. Una y otra ley admiten que la verdad sea justificación de una acción por las palabras, y la ley de Inglaterra contempla otro tanto en las acciones legales por difamación. El juicio, por consiguiente, me parece que ha sido contrario a ley por desestimar el tribunal dicha defensa.
E. THURLOW
He de reseñar ahora un incidente muy curioso de la vida del doctor Johnson, acaecido en el ámbito de mi propia observación, del que asimismo pars magna fui, y que estoy profundamente persuadido de que, entre los lectores de espíritu liberal, mucho dirá en su favor.
Debido a mi deseo de entablar conocimiento y trabar incluso trato cordial con los hombres más célebres de todo rango y condición, había tenido ocasión de presentarme casi al mismo tiempo al doctor Samuel Johnson y al caballero John Wilkes. Es posible que no pueda escogerse a dos hombres más dispares que estos dos en toda la humanidad. Se habían incluso zaherido el uno al otro sin escatimar asperezas en sus respectivos escritos, a pesar de todo lo cual compartí con ambos los hábitos de la amistad. Pude saborear plenamente de la excelencia del uno y del otro, pues siempre me ha deleitado esa química intelectual que sabe discernir las buenas cualidades de las malas en una misma persona.
Sir John Pringle, «amigo mío y amigo de mi padre», cuando intenté en vano fomentar su trato con el doctor Johnson, pues los dos me merecían gran respeto y con ambos vivía en términos sumamente amistosos, me comentó una vez con gran ingenio que «no sucede en la amistad como en las Matemáticas, donde dos cosas, cada una de ellas iguales a una tercera, resultan iguales entre sí. Concuerda usted con Johnson como calidad intermedia, concuerda igual conmigo como calidad intermedia, pero Johnson y yo no creo que concordásemos». Sir John no era hombre suficientemente flexible, de modo que desistí de mi intento, a sabiendas, en efecto, de que la repulsión era no menos fuerte por parte de Johnson, el cual, no atino a saber por qué razón, a no ser que se deba a que el primero era escocés, se había forjado una opinión sumamente errónea de sir John. No obstante, concebí un deseo irreprimible, si tal fuese posible, de propiciar un encuentro cordial entre Johnson y el señor Wilkes. Cómo lograr tal cosa iba a ser asunto difícil y delicado.
Mis valiosos libreros y amigos, los señores Dilly, del Poultry, sentados a cuya hospitalaria y siempre bien abastecida mesa he visto acudir a un sinfín de hombres de letras, muchos más que a cualquier otra mesa, con la sola salvedad de la de sir Joshua Reynolds, me habían invitado a coincidir con el señor Wilkes y algunos otros caballeros el miércoles 15 de mayo. «Les ruego —dije yo— que inviten asimismo al doctor Johnson». «¿Cómo? ¿A la vez que Wilkes? Por nada del mundo —dijo Edward Dilly—; el doctor Johnson jamás me lo perdonaría». «Vamos —insistí—; si me permiten negociarlo en su nombre, yo seré responsable de que todo salga a pedir de boca». DILLY: «Como diga, señor; si asume usted la carga, no tenga ninguna duda de que estaré encantado de verlos aquí a los dos».
No obstante la grandísima veneración que de todo corazón profesaba yo al doctor Johnson, tenía plena conciencia de que en ciertas ocasiones se comportaba movido en gran medida por el espíritu de la contradicción, y recurriendo a tal medio confié en ganar mi baza. Estaba persuadido de que si lo abordaba con una proposición directa, diciéndole por ejemplo: «Señor, ¿está dispuesto a compartir mesa y mantel con Jack Wilkes?», se dejaría llevar por la furia repentina y probablemente contestara: «¡Compartir mesa y mantel con Jack Wilkes, señor mío…! ¡Antes preferiría cenar en compañía de Jack Ketch!».[25] Por consiguiente, mientras estábamos tranquilamente sentados los dos a solas en su casa, una tarde aproveché la ocasión para dar inicio a mi ofensiva del modo que sigue. «El señor Dilly, señor, le envía sus respetuosos saludos, y añade que se sentiría encantado si le hiciera el honor de cenar el miércoles que viene con él, junto a mí, ya que pronto he de marchar a Escocia». JOHNSON: «Señor, mucho le agradezco la invitación a Dilly. Acudiré de muy buen grado…». BOSWELL: «Siempre y cuando, es de suponer, sea de su agrado la concurrencia que piensa reunir a su mesa». JOHNSON: «¿Qué ha querido decir con eso? ¿Por quién me toma? ¿Me considera acaso tan ignorante del trato social como para imaginar que voy a prescribirle a un caballero qué concurrencia debe o no reunir a su mesa?». BOSWELL: «Le pido disculpas, señor, por haber aspirado a impedir que se reúna con personas cuya compañía quizá no sea de su gusto. Es posible que cuente en esta ocasión con algunos de los que él llama sus amigos los patriotas». JOHNSON: «¿Y bien, señor? ¿Qué me importan a mí sus amigos los patriotas? ¡Un comino!». BOSWELL: «No me extrañaría que allí se encontrase Jack Wilkes». JOHNSON: «Bien, y si allí se encontrase Jack Wilkes, ¿qué más me dará a mí? Mi querido amigo, tengamos este asunto en paz. Lamento haberme enojado con usted, pero la verdad es que es extraña forma de tratarme el suponer que no pudiera yo rozarme con cualquiera de manera ocasional». BOSWELL: «Le ruego pues me disculpe, señor. Lo dije con la mejor intención». De este modo lo comprometí, e indiqué a Dilly que mi amigo estaría sumamente encantado de contarse entre sus invitados el día previsto.
En vista de todo lo cual, el muy esperado miércoles fui a su casa una media hora antes del almuerzo, como hacía a menudo cuando íbamos a almorzar juntos, por cerciorarme de que estuviera preparado con tiempo, y también para acompañarlo. Lo encontré, como en una ocasión anterior,[26] desempolvando libros y cubierto de polvo, sin hacer ningún preparativo para salir. «¿Cómo, señor? —le dije—. ¿Acaso ha olvidado que tiene que ir a comer a casa del señor Dilly?». JOHNSON: «Pues no pensaba yo acudir a casa de Dilly; se me había ido de la cabeza. He encargado el almuerzo en casa con la señora Williams». BOSWELL: «Pero…, mi querido señor, tenía y tiene usted un compromiso con el señor Dilly, al cual se lo recordé. El cuenta con su presencia, de modo que será una gran decepción si no acude». JOHNSON: «En tal caso, tiene usted que hablarlo con la señora Williams».
Triste dilema, ya lo creo. Temí que lo que tanta confianza tenía en haber asegurado fuera a frustrarse. Él se había acostumbrado a mostrar a la señora Williams tal grado de atención y deferencia que a menudo se sujetaba a no pocas restricciones, y yo era sabedor de que, si ella se obstinaba, él no insistiría. Me apresuré en bajar a la sala en que ella se encontraba y le hice ver que me hallaba en un gran apuro, pues el doctor Johnson se había comprometido conmigo para ir a almorzar a casa del señor Dilly, y en ese momento me acababa de comunicar que había olvidado el compromiso y había dado orden de comer en casa. «Así es, señor —repuso un tanto malhumorada—. El doctor va a comer en casa». «Señora —dije—, el respeto que por usted tiene es tal que bien sé que no la dejará sola, a menos que usted claramente se lo indique. Pero como usted disfruta tanto con su compañía, espero que tenga la bondad de renunciar a ella siquiera por un día, ya que siendo el señor Dilly hombre muy valioso, con frecuencia organiza en su domicilio gratas reuniones en honor del doctor Johnson, a tal extremo que le molestaría si precisamente hoy el doctor lo desdeñara. Además, señora, tenga la bondad de reparar en mi situación: yo llevé recado y aseguré al señor Dilly que el doctor estaría presente en su casa, con lo cual sin duda ha preparado un almuerzo en su honor y ha invitado a algunas personas, alardeando con toda seguridad del honor que iba a tener por su parte. Me tendría por hombre terriblemente desventurado si el doctor no acudiera». La señora Williams fue paulatinamente cediendo a mis súplicas y embelecos, ciertamente tan humildes como en estos casos han de ser, y por fin se dignó confiarme el encargo de comunicar al doctor «que teniendo en cuenta todas las circunstancias, ella era de la opinión de que su deber era acudir a la cita». Fui raudo donde estaba él, aún cubierto de polvo y despreocupado de lo que pasara, «indiferente a quedarse o a ir», pero tan pronto le anuncié el consentimiento de la señora Williams rugió: «Frank, una camisa limpia», y en un visto y no visto estuvo vestido. Cuando lo tuve sentado conmigo en un coche de punto, me sentí tan exultante como un cazador de dotes cuando ha sentado a su lado en el coche del correo a una heredera con la que emprende camino a Gretna-Green.
Cuando entramos en el salón del señor Dilly se vio en medio de una concurrencia de la que no conocía a nadie. Yo mantuve la calma y guardé silencio, observando cómo se conducía. Observé que hablaba en un susurro con el señor Dilly: «¿Quién es ese señor?». «El señor Arthur Lee». JOHNSON (en voz baja): «Buf, buf» (que era una de sus maneras habituales de refunfuñar). Arthur Lee por fuerza había de resultarle muy antipático a Johnson, ya que no sólo era un patriota, sino también americano. Con posterioridad fue ministro delegado de Estados Unidos ante la corte de Madrid. «¿Y ese caballero?». «Es el señor Wilkes, señor». Esta información lo dejó aún más confuso; vi que le costaba Dios y ayuda dominarse; tomando un libro, se sentó junto a una ventana y se puso a leer, o al menos mantuvo los ojos en el libro durante un buen rato, hasta que logró sobreponerse al sobresalto. Sus sentimientos, me atrevería a decir, eran bastante embarazosos. Ahora bien, sin duda recordó que en una ocasión me había reconvenido por dar yo en suponer que podía sentirse desconcertado ante la presencia de ciertas personas, en vista de lo cual resolvió decididamente conducirse como un hombre de mundo, desenvuelto, que sabe adaptarse a la disposición y los modales de aquellos con los que por azar se encuentra.
El alegre anuncio de que «el almuerzo está servido» disolvió su ensoñación, y todos nos sentamos sin el menor síntoma de mal humor. Estaban presentes, amén de Wilkes y Lee, antiguo compañero de estudios con el que coincidí cuando él estudiaba medicina en Edimburgo, el señor (ahora sir) John Miller, el doctor Lettsom y el señor Slater, boticario. Wilkes se colocó al lado del doctor Johnson, y se comportó con él con tanta deferencia y con tan exquisita cortesía que se lo ganó sin que se diera cuenta. Nadie comía con más entusiasmo que Johnson, nadie amaba tanto como él lo grato y delicioso. Wilkes se mostró muy atento en servirle una ternera espléndida. «Permítame que le sirva, señor; esta parte es la mejor; déjeme ponerle un poco de magro; un poco de grasa; un poco de relleno; un poco de salsa. ¿Me permite pasarle un poco de mantequilla? Es un placer. Permítame recomendarle un chorrito de naranja, o quizá de limón, tal vez tenga más sabor». «Señor, señor —exclamó Johnson al cabo—, le quedo sumamente agradecido». E hizo una inclinación y volvió la cabeza hacia él con una larga mirada de «hosca virtud», que al poco fue de complacencia.
Se habló de Foote. Dijo Johnson: «No es un buen mimo». Uno de los presentes añadió: «Un truhán y un perillán, un bufón». JOHNSON: «Pero no deja de tener ingenio, y no anda escaso de ideas, de recursos, y es fértil en la variedad de sus gestos, y tampoco le falta la cultura necesaria para desempeñar su papel. Una de las variedades de ingenio que tiene en grado excelso es el que consiste en salirse por peteneras. Uno lo arrincona y lo tiene sujeto por ambas manos, y cuando ya cree que lo tiene bien sujeto se le escurre como un animal que saltara por encima de su cabeza. Por otra parte, posee una gran amplitud de ingenio; nunca permite que la verdad se interponga entre él y una buena broma, llegando a ser grosero en demasía. Garrick tiene muchas trabas de las que Foote está libre por completo». WILKES: «El ingenio de Garrick más concuerda con el de lord Chesterfield». JOHNSON: «La primera vez que estuve con Foote fue en casa de Fitzherbert. Como no tenía una buena opinión de él, resolví no mostrar complacencia, y es difícil agradar a nadie en contra de su voluntad. Me puse a comer bastante mohíno, afectando no prestarle la menor atención. El muy perro era tan cómico que me vi obligado a soltar los cubiertos, echarme hacia atrás en la silla y reírme a carcajadas. Sí, señor; era irresistible.[27] En cierta ocasión experimentó en grado extraordinario la eficacia de sus dotes para divertir a la concurrencia. Entre los múltiples y muy diversos modos con que intentó ganar algún dinero estuvo el asociarse con un cervecero que fabricaba cerveza de baja graduación, e iba a llevarse parte de los beneficios obtenidos por procurarle clientes entre sus muy numerosas amistades. Fitzherbert era uno de los que tomaba cerveza floja, pero ésta era tan nefasta que ni siquiera los criados quisieron beberla. Pasaron por la contrariedad de tener que notificarle su resolución, temerosos de ofender a su señor, de quien sabían que estimaba sobremanera la compañía de Foote. A la postre, decidieron que un muchacho negro, que era el preferido del señor de la casa, informara al señor Fitzherbert. Sucedió que ese día Foote fue a comer con Fitzherbert, y el muchacho negro tuvo que servir la mesa, pero quedó tan admirado con las historias que contó Foote, tan deleitado con sus chistes y sus muecas, que cuando bajó dijo a sus compañeros los criados: “Es el hombre más estupendo que he visto nunca. No transmitiré vuestro recado. Pienso beber de la cerveza que anuncia”».
Alguien comentó que Garrick nunca habría sido capaz de una hazaña semejante. WILKES: «Garrick habría aflojado todavía más una cerveza floja de por sí. Ahora va a dejar las tablas, pero seguirá representando la mezquindad durante toda su vida». Bien sabía yo que Johnson no permitiría a nadie menospreciar a Garrick, aun siendo él quien en público lo menospreciara, como ya me dijera el propio Garrick; asimismo, le había oído elogiar su liberalidad, por lo cual, para dar a conocer su opinión acerca de su famoso discípulo, dije en voz bien alta: «Tengo constancia de que Garrick es hombre generoso». JOHNSON: «En efecto, señor; me consta que Garrick ha dado más dinero que cualquier hombre que yo conozca en toda Inglaterra, y no precisamente por pura ostentación. Garrick era muy pobre cuando comenzó su andadura profesional; por eso, tan pronto empezó a tener dinero es probable que careciera de experiencia en dar a los demás, y ahorraba todo cuanto podía, hasta el punto de excederse en su celo previsor. Ahora bien, Garrick comenzó a dar muestras de liberalidad tan pronto como pudo, y soy de la opinión de que la fama de avaro que le han atribuido ha sido una gran suerte para él, y le ha salvado de tener muchos enemigos. Se desprecia a un hombre por su avaricia, pero no se le llega a odiar. Garrick podría haber sido objeto de mejores ataques por vivir con esplendor, muy por encima del que a un actor conviene; de haber tenido la punta de ingenio necesaria para atacarle por ese flanco, le habrían causado mucha mayor irritación. Pero se han limitado a despotricar contra su avaricia, lo cual le ha librado de no pocas difamaciones y envidias».
Hablando de la gran dificultad que existe en la obtención de información auténtica para una biografía, Johnson nos dijo que «cuando yo era aún un muchacho, quise escribir la Vida de Dryden, y con el fin de acopiar materiales recurrí a las únicas dos personas todavía con vida que lo habían visto; eran el anciano Swiney[28] y el viejo Cibber. La información de Swiney no pasó de esto: “Que en el Café de Will tenía Dryden un asiento reservado, un sillón que colocaba junto a la chimenea en invierno, por lo cual se llamaba su sillón de invierno, y que en verano lo sacaba a la galería, por lo cual se le llamaba su sillón de verano”. Cibber poco más pudo decirme: “Le recuerdo como a un anciano honesto, árbitro de cualquier polémica que se desatase en el Café de Will”. Deben ustedes tener en cuenta que Cibber se hallaba a una gran distancia de Dryden; quizá había metido sólo un pie en la sala, y aún no se atrevía a meter el otro». BOSWELL: «Pero… ¿era Cibber un hombre observador?». JOHNSON: «Yo creo que no». BOSWELL: «Reconocerá usted que su Apología está bien ejecutada». JOHNSON: «Muy bien, ya lo creo. Ese libro es prueba notable de la observación de Pope, quien dijo que
Cada cual su dominio bien mandara,
si a lo que entiende su afán limitara».
BOSWELL: «Y sus comedias son buenas». JOHNSON: «Sí, pero ése era su oficio; l’esprit du corps; toda su vida estuvo entre comediantes y actores. Me extrañaba que tuviera tan poca cosa que decir en conversación, pues había estado con las mejores compañías, y había aprendido de oídas cuanto se puede aprender. Vilipendió a Píndaro estando conmigo, y luego me mostró una oda de las suyas, con un dístico absurdo, en el que un pardal se encarama al ala del águila rampante.[29] Le expliqué que cuando los antiguos hacían un símil, siempre lo hacían como si fuera al menos verosímil».
El señor Wilkes señaló que «entre todos los audaces vuelos de la imaginación de Shakespeare, el más osado fue hacer que el bosque de Birnam se encaminara hacia Dunsinane, creando así un bosque donde nunca hubo ni un arbusto: ¡un bosque en Escocia! ¡Ja, ja, ja!». Y observó también que «la servidumbre gregaria a los clanes, propia de los montañeses de las Tierras Altas de Escocia, era la única excepción conocida a la observación de Milton, según el cual “la ninfa de la montaña, dulce libertad”, era adorada en todas las regiones montañosas». «Estuve en Inverary —dijo— haciendo una visita a mi viejo amigo Archibald, Duque de Argyle, y sus siervos me felicitaron por ser persona tan estimada por Su Excelencia el Duque, a lo cual repuse: “Es, caballeros, una verdadera suerte para mí, pues de haber incurrido yo en disgustar al Duque, si él lo hubiera deseado, no hay entre ustedes ni un solo Campbell que no hubiera estado dispuesto a llevarle la cabeza de John Wilkes a lomos de un corcel. Hubiera sido solamente:
¡Que le corten la cabeza! Hasta ahí ha llegado Aylesbury”.
Era yo por entonces parlamentario por la circunscripción de Aylesbury».
El doctor Johnson y el señor Wilkes conversaron sobre el polémico pasaje del Arte poética de Horacio que dice: «Difficile est proprie communia dicere». El señor Wilkes, de acuerdo con lo que tengo anotado, dio esta interpretación: «Es difícil hablar con propiedad de las cosas comunes, pues si un poeta tuviera que hablar de la reina Carolina en el momento de tomar el té, debería esforzarse por rehuir la vulgaridad de las tazas y los platillos». Sin embargo, al leer mi anotación me dice que lo que quiso decir es que «el término communia, siendo un término propio del Derecho romano, significa aquí cosas communis juris, esto es, lo que aún nunca ha tratado nadie, cosa que parece meridianamente clara por lo que sigue:
… Tuque
Rectius Iliacum carmen deducis in actus
Quam si proferres ignota indictaque primus.
»Más fácil es hacer una tragedia a partir de la Ilíada que de cualquier tema que previamente no se haya abordado». JOHNSON: «Él quiere decir que es difícil atribuir con la debida propiedad a las personas determinadas cualidades que son comunes a toda la humanidad, como ha hecho Homero».[30]
WILKES: «No tenemos ahora ningún poeta de la ciudad: es un oficio que ha caído en desuso. El último fue Elkanah Settle. Hay en los hombres algo que no puede uno dejar de percibir. Por ejemplo, Elkanah Settle suena tan raro que ¿quién va a esperar gran cosa de ese nombre? Nadie tendría ni la menor vacilación en preferir a John Dryden antes que a Elkanah Settle con sólo conocer sus nombres, sin conocer sus diferentes méritos». JOHNSON: «Supongo, señor, que Settle hizo tanto por los regidores del municipio en su época como John Home podría hacer ahora. ¿Dónde aprendieron inglés dos americanos como Beckford y Trecothick?».
Arthur Lee habló de algunos escoceses que habían tomado posesión en América de una región estéril, y se preguntó por qué la habrían escogido. JOHNSON: «Verá, señor: toda esterilidad es relativa. Los escoceses seguramente no sabrían que era estéril». BOSWELL: «Vamos, vamos; sólo pretende halagar a los ingleses. Usted ha visitado Escocia, señor, y diga si no vio allí que había carne y bebida suficientes». JOHNSON: «Desde luego; la carne y bebida necesarias para dar a los habitantes de aquellas tierras fuerza suficiente para marcharse de allí». Todas estas intervenciones rápidas y vivísimas fueron dichas de manera asaz deportiva, en son de chanza, con una sonrisa, lo cual denotaba que sólo quería hacer gala de su ingenio. En esta cuestión, el señor Wilkes y él podían asemejarse perfectamente; era un lazo de unión entre ambos; yo era sabedor de que, como los dos habían visitado Caledonia, estaban plenamente persuadidos de ser cierta la extraña y estrecha ignorancia de los que imaginan que es tierra donde se pasa hambre.[a nota 96, Vol. III] Sin embargo, se divertían perseverando en esas bromas ya avejentadas. Cuando reclamé la superioridad de Escocia sobre Inglaterra al menos en un aspecto, y es que allí no hay hombre al que se pueda detener por una deuda simplemente con que otro preste juramento contra él, pues tiene que darse primero la sentencia de un tribunal que determine la justicia de tal acción, ya que la detención de un ciudadano, antes de obtenerse el pronunciamiento legal de rigor, puede tener lugar únicamente si el acreedor declara bajo juramento que está a punto de abandonar el país, o, según se dice técnicamente, in meditatione fugæ, dijo Wilkes: «Eso me parece que podría en puridad decirse de toda la nación escocesa». JOHNSON: (a Wilkes): «Debe usted saber, señor, que últimamente he llevado a mi amigo Boswell a que viera cómo es la auténtica vida civilizada en una ciudad provinciana de Inglaterra. Lo llevé a Lichfield, mi lugar natal, para que viera por una vez al menos cómo es la vida en civilización, pues ya sabe usted que vive en Escocia entre salvajes, y en Londres habita entre bribones y libertinos».[a nota c367, Vol. II] WILKES: «Salvo cuando se encuentra con personas serias, sobrias y decentes, como usted y yo». JOHNSON, sonriendo: «Y nos avergonzábamos de él».
Se mostraron los dos francos y complacidos. Johnson contó la historia de la ocasión en que pidió a la señora Macaulay que permitiera a su criado sentarse a la mesa con ella y con los demás comensales, para demostrar la insensatez de su argumento acerca de la igualdad de los hombres, y me dijo luego, con un gesto de satisfacción, «habrá visto que Wilkes asintió». Wilkes habló con toda la libertad imaginable del jocoso título dado al fiscal general de la Corona, Diabolus Regis, y añadió: «Tengo motivos para saber algo de ese cargo, no en vano fue perseguido por libelo». Johnson, al que muchos habrían supuesto enfurecido por tanta ligereza al hablar de estas cosas, no dijo ni una palabra. Fue a todos los efectos «un hombre bien humorado».
Después del almuerzo se recibió la visita de la señora Knowles, la cuáquera, bien conocida por sus variados talentos, y el regidor Lee. En medio de algunos gemidos y quejas patrióticas, alguien (creo que el regidor) dijo: «Ay, nuestra pobre Inglaterra está perdida». JOHNSON: «Señor, no es tanto de lamentar que Inglaterra esté perdida, cuanto que los escoceses la hayan encontrado».[31] WILKES: «De haber gobernado lord Bute solamente Escocia, no me habría tomado la molestia de escribir su elogio, ni le habría dedicado Mortimer».[c25]
Wilkes tomó una vela para mostrar un bello grabado de una hermosa figura femenina que estaba colgado en la sala, y señaló el elegante contorno del seno con el dedo de un exquisito conocedor de la materia. Más tarde, en una conversación conmigo, aparte, insistió en broma que en todo momento había dado Johnson señales bien visibles de una fervorosa admiración por los encantos de la bella cuáquera.
Esta crónica, aun sin ser tan perfecta como hubiera yo querido, servirá para dar buena idea de un encuentro muy curioso, que no sólo fue grato en el momento, sino que tuvo el benéfico efecto de reconciliar cualquier animosidad y dulcificar cualquier acritud que, en el bullicio de las disputas políticas, se hubiera producido entre dos hombres que, aun siendo muy diferentes, tenían tantas cosas en común —el saber clásico, la literatura moderna, el ingenio y el humor y la prontitud de la réplica— que habría sido lamentable que se mantuvieran siempre distanciados.[c26]
El señor Burke me elogió por esta afortunada «negociación», y dijo en broma que «nunca hubo nada igual en toda la historia del Corps Diplomatique».
Acompañé a Johnson a su casa y tuve la satisfacción de oírle decir a la señora Williams lo mucho que le había complacido la compañía del señor Wilkes y lo bien que había pasado el día.
Mucho departí con él sobre la célebre Margaret Caroline Rudd, a la cual había visitado yo, inducido por la fama de su talento, destreza e irresistible poder de fascinación. A una dama que no vio con buenos ojos que yo la visitara Johnson había contestado así en una ocasión anterior: «No se apure, señora; Boswell hace bien; yo mismo habría ido a visitarla de no ser porque ahora se les ha ocurrido esa manía de ponerlo todo en los periódicos». Y en esta velada exclamó: «Lo envidio por el trato que tiene con la señora Rudd».
Le comenté mi propósito de hacer un viaje por la Isla de Man, que le detallé en todos sus pormenores, y añadí el lema que a modo de chanza había propuesto Burke para el viaje:
El objeto de estudio de la humanidad es el Hombre.[c27]
JOHNSON: «Señor, con los libros obtendrá más de lo que el viajecito le cueste, de modo que tendrá la diversión que busca por nada, y agregada así a su reputación».
Al día siguiente, por la tarde, me despedí de él para regresar a Escocia. Le di calurosamente las gracias por su amabilidad. «Señor —dijo—, es usted muy bienvenido. Nadie se lo recompensa mejor».
¡Qué rematadamente falsa es la especie que se ha propagado acerca de los modales groseros, apasionados y ásperos de este hombre grande y bueno! Preciso es reconocer que tenía a veces alguna salida de tono, que se acaloraba con facilidad, que a veces se dejaba «provocar en demasía» por los absurdos y las necedades, y que otras veces era excesivo su afán por salir deseoso de triunfar en cualquier discusión coloquial. La presteza tanto de su percepción como de su sensibilidad le predisponía a súbitos estallidos de sátira que podían pasar por malhumor, a lo cual le incitaba de un modo casi irresistible su extraordinaria agudeza de ingenio. Por valerme de una de las más bellas imágenes del Douglas del señor Home,
A cada destello del pensamiento
seguía la decisión, como el trueno
pisa los talones del rayo.
Admito que, en su interior, el alguacil estaba a menudo tan ansioso por dar unos azotes que el juez no tenía tiempo ni de examinar el caso con la suficiente ponderación.
Preciso es asimismo reconocer que a veces se caracterizaba por la violencia de su temple, pero no menos preciso es determinar el grado, y no dar en suponer a la ligera que estaba de continuo enfurecido, y que siempre tenía a mano una estaca para atizarle en toda la cabeza al primero que se le acercara. Muy al contrario, la verdad es que las más de las veces era cortés, amable, deferente; es más, era cortés en el verdadero sentido del término, tan es así que muchas de las personas que lo trataron durante mucho tiempo jamás recibieron de él, ni le oyeron decir, una palabra encolerizada.
Las cartas que siguen, tocantes a un epitafio que escribió para el monumento al doctor Goldsmith en la abadía de Westminster, son buena prueba, a la par, de su modestia sin afectación, de su despreocupación por sus propios escritos y del enorme respeto que profesaba por el gusto y el criterio de la excelente, eminente personalidad a quien están dirigidas:
A sir Joshua Reynolds
16 de mayo de 1776
Querido señor,
he estado alejado de usted sin saber bien cómo, y estos enojosos impedimentos no sé siquiera cuándo tendrán fin. Por tanto, le envío el epitafio de nuestro pobre y querido doctor. Léalo usted primero y, si lo estima oportuno, muéstrelo en el club. Estoy dispuesto, bien sabe usted, a que se me rectifique y enmiende. Si cree que algo estuviera fuera de lugar, guárdeselo para usted hasta que nos veamos. Le adjunto dos copias, aunque prefiero la del tarjetón. Las fechas ha de fijarlas el doctor Percy. Soy, señor, su más humilde servidor,
SAM. JOHNSON
Al mismo
22 de junio de 1776
Señor,
la señorita Reynolds tiene el propósito de enviar el epitafio al doctor Beattie. Me agrada mucho la idea. Pero no dispongo de copia alguna, y tampoco me viene a la memoria en su integridad. Me dice que usted lo ha perdido. Trate de recordarlo y escriba cuanto le venga a la memoria; quizá haya retenido lo que he olvidado yo. Las líneas que más en duda me tienen son aquellas que decían algo así como rerum civilium sive naturalium,[32] Mala suerte ha sido el perderlo; ayúdeme si puede. Soy, señor, su más humilde servidor,
SAM. JOHNSON
Mejoro de la gota, pero muy lentamente.
Fue después de que yo me fuese de Londres ese año, según creo, cuando dio ocasión este epitafio a una Amonestación al monarca de la literatura, en cuyo relato me reconozco deudor de sir William Forbes, de Pitsligo.
Para que mis lectores se hagan cargo clara y plenamente de lo ocurrido, insertaré primero el epitafio:
OLIVARII GOLDSMITH,
Poetæ, Physici, Historici,
Qui nullum fere scribendi genus
Non tetigit,
Nullum quod tetigit non ornavit:
Sive risus essent movendi,
Sive lacrymæ,
Affectuum potens at lenis dominator:
Ingenio sublimis, vividus, versatilis,
Oratione grandis, nitidus, venustus:
Hoc monumento memoriam coluit
Sodalium amor,
Amicorum fides,
Pectorum veneratio.
Natus in Hibernia Forniæ Longfordiensis,
In loco cui nomen Pallas,
Nov. XXIX. MDCCXXXI;[33]
Eblanae literis institutus;
Obiit Londini,
April IV, MDCCLXXIV.[c28]
Así me escribe sir William Forbes:
Le adjunto el Memorial en rueda. Este jeu d’esprit tuvo su origen un día en que almorzamos en casa de nuestro amigo sir Joshua Reynolds. Todos los presentes, salvo yo, eran amigos y conocidos del doctor Goldsmith. El epitafio que en su honor escribió el doctor Johnson se erigió en tema de conversación, a propósito del cual se sugirieron varias enmiendas, que se convino convendría someter a la consideración del doctor. El problema, claro está, consistía en precisar quién tendría arrestos para proponérselas. A la postre, se sugirió que no habría mejor modo de hacerlo que un Memorial en rueda, como lo llaman los marinos, que lo utilizan cuando participan en una conspiración, para que no se sepa quién fue el primero en firmar el documento. La proposición se aprobó de inmediato. El doctor Barnard, Deán de Derry, hoy Obispo de Killaloe,[34] redactó una alocución dirigida al doctor Johnson, repleta de ingenio y humor, tanto que se pensó que el doctor podría entender que el asunto se había tomado demasiado a la ligera. Burke propuso entonces el mensaje que consta en el documento, del que tuve el honor de servir como escribano.
Sir Joshua aceptó el encargo de llevar en mano el mensaje a Johnson, que lo recibió con muy buen humor[35] y expresó a sir Joshua el deseo de que dijera a los caballeros firmantes que estaba dispuesto a enmendar el epitafio de acuerdo con lo que les agradase, pero que jamás consentiría en deshonrar los venerables muros de Westminster con una inscripción en inglés.
Considero que este Memorial en rueda es una suerte de curiosidad literaria digna de que se conserve, pues muestra, en cierta medida, el carácter del doctor Johnson.
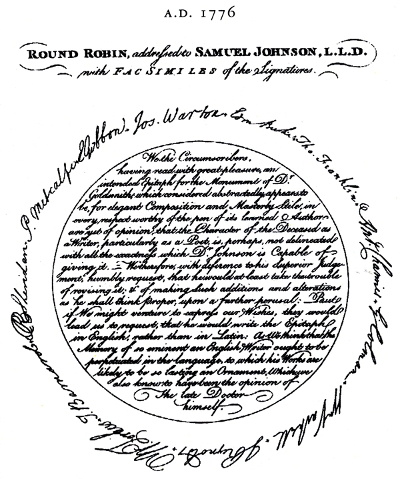
Presento a mis lectores la fiel transcripción de un documento que tengo la certeza de que querrán conocer.[c29]
La observación de sir William Forbes es muy atinada. La anécdota que se relata demuestra de la manera más convincente la reverencia y el temeroso respeto con que miraban a Johnson algunos de los hombres más eminentes de su época en toda suerte de actividades, e incluso algunos de los que vivían más en estrecha relación con él, a la par que confirma también lo que he dicho una y otra vez, esto es, que no era de ninguna manera un personaje feroz e irascible, al contrario de lo que se ha dado en suponer entre los más ignorantes.
Esta apresurada composición debe también tenerse como uno de los mil ejemplos que prueban la extraordinaria presteza de Burke, quien así como está a la altura de las grandes empresas, puede adornar las menores, y puede, con idéntica facilidad, dedicarse a las vastas y complicadas especulaciones de la política o a los ingeniosos motivos de la investigación literaria
Del doctor Johnson a la señora Boswell
16 de mayo de 1776
Señora,
no debe tenerme por descortés al no haber contestado a la carta con la que me favoreció usted hace ya algún tiempo. Imaginé que la escribió sin conocimiento del señor Boswell, y que por tanto la respuesta requería, cosa que no tuve modo de idear, una manera de transmitirla en privado.
Las diferencias con lord Auchinleck afortunadamente están ya en trance de superación, y como ha aparecido el joven Alexander confío en que no surjan más dificultades entre ustedes, pues sinceramente les deseo toda la felicidad. No enseñe a los pequeños a tenerme inquina, tal como usted me la tiene; permítame al menos gozar de la amabilidad de Verónica, pues la cuento con afecto entre mis conocidos.
Ahora tendrá al señor Boswell en casa; es buena cosa que lo tenga usted al lado; ha llevado una vida llena de desatinos. Lo he llevado a Lichfield y ha seguido camino con el señor Thrale hasta Bath. Le ruego lo cuide y lo dome como conviene. El único punto en el que tengo el honor de estar de acuerdo con usted es en el afecto que le profeso, y ya que somos de ánimo idéntico en un asunto de tan gran relevancia, el resto de nuestras disputas, espero, no debiera arrojar grande ni amargo encono. Soy, señora mía, su más humilde servidor,
SAM. JOHNSON
Del señor Boswell al doctor Johnson
Edimburgo, 25 de junio de 1776
Con anterioridad se ha quejado usted de que mis misivas eran demasiado largas. No hay peligro de que esa queja se pueda formular en la actualidad, pues se me hace difícil escribirle siquiera unos renglones. [Sigue aquí un relato de la aflicción por el rebrote de la melancolía y el desánimo].
Han llegado las cajas de libros que me envió, pero todavía no he examinado su contenido.[36] (…)
Le adjunto el texto de Maclaurin para el negro que reclama su libertad ante el Supremo.[c30]
El doctor Johnson a Boswell
2 de julio de 1776
Querido señor,
estas fases de humor negro, de las que se queja usted, tal vez le hieren la memoria tanto como la imaginación. ¿Cuándo me he quejado yo de que sus cartas fueran demasiado largas?[37] La última de las suyas, luego de un larguísimo retraso, trajo malas noticias. [Aquí, una serie de reflexiones sobre la melancolía, y algo que no pude evitar que me pareciera extrañamente irracional por su parte, habida cuenta de que tanto la había padecido él mismo: grandes dosis de severidad y reprobación, como si fuera por mi culpa, o como si tal vez fuera mera afectación mía, mero deseo de destacar].
Lea La enfermedad inglesa de Cheyne, pero no permita que la lectura le inculque la idea disparatada de que la melancolía es buena prueba de agudeza en quien la sufre. (…)
Saber que no ha abierto usted sus cajas de libros me resulta muy ofensivo. El examen y la ordenación de tantos volúmenes le hubiera procurado un entretenimiento muy oportuno en este momento y muy provechoso para toda la vida. Le confieso que me enoja, y mucho, ver qué mal se administra usted. (…)
No digo nada más, salvo que soy, con toda amabilidad y sinceridad, su humilde servidor,
SAM. JOHNSON
El año pasado dictaminó lord Mansfield en el tribunal de la Real Judicatura que un negro no puede ser llevado fuera del reino sin su consentimiento.
El doctor Johnson a Boswell
16 de julio de 1776
Querido señor,
me apresuro a escribirle de nuevo, no sea que mi última carta le haya causado demasiado pesar. Si realmente le oprime la melancolía abrumadora y contraria a su voluntad, es usted más digno de compasión que de reproche. (…)
Mi querido Bozzy, acabemos de una vez por todas con las trifulcas y las censuras. Hágame saber si no le he enviado una bonita biblioteca. Hay quizá entre todos ellos muchos libros que nunca necesite leer de cabo a rabo, pero no hay uno solo que no sea apropiado conocer y en ocasiones consultar. De todos esos libros cuyo uso es sólo ocasional basta a menudo con conocer el índice, de modo que cuando surja una cuestión pueda saber dónde encontrar la información.
Desde que le escribí, he repasado el rogatorio de Maclaurin, y lo encuentro excelente. ¿Cómo se va a llevar el litigio? Si fuera por suscripción, le encargo que aporte en mi nombre lo que le parezca apropiado. Que no sea por falta de fondos en un caso como éste. El doctor Drummond, según veo, ha sido sustituido.[38] A su padre le habría dolido, pero al menos vivió para tener el placer de ver la elección de su hijo, y murió antes de que ese placer se diluyera.
La señora de Langton ha dado a luz a una niña, y las dos están bien. El otro día almorcé con él. (…)
Me fastidia decirle que durante la velada del 29 de mayo tuve un ataque de gota y que no me encuentro bien. El dolor no ha sido violento, pero la debilidad y la sensibilidad exacerbada fueron muy molestas; aunque al parecer es insólito, no ha servido para aliviar mis demás trastornos. Disfrute de su juventud y de su salud mientras las tenga; rinda mis respetos a la señora Boswell. Soy, mi querido señor, afectuosamente suyo,
SAM. JOHNSON
De Boswell al doctor Johnson
Edimburgo, 18 de julio de 1776
Mi querido señor,
su carta del 2 de este mes fue jarabe de palo, aunque debo decir que me deleitó la espontánea ternura con que pocos días después me hizo llegar el bálsamo de su siguiente carta. Durante un tiempo me he encontrado tan indispuesto que a lo sumo atinaba a mantener una apariencia decente, mientras que por dentro todo era flojera y desasosiego. Cual guarnición sitiada en la que aún se conservara cierto espíritu de combate, colgué banderas y reuní a toda la tropa en el baluarte. Ahora me encuentro mucho mejor, y sinceramente le agradezco su amable atención y su consejo amigo. (…)
El conde Manucci[39] llegó aquí la semana pasada tras viajar por Irlanda. Lo he tratado con cuanta civilidad me ha sido posible, tanto por él mismo como por usted y por el señor y la señora Thrale. Ha sufrido una caída de su caballo con graves consecuencias. Lamento el desafortunado accidente, pues parece un hombre muy cordial.
Como prueba de lo que he apuntado al comienzo de este año, selecciono de sus notas privadas el siguiente pasaje:
«25 de julio de 1776. Oh, Señor, Tú que has ordenado que aquello que se desee haya de perseguirse por medio del trabajo y el esfuerzo, Tú que con tu bendición das al trabajo honesto el buen efecto deseado, contempla con misericordia mis estudios y desvelos. Concédeme, Señor, que rubrique sólo cuanto sea legal y correcto, y otórgame el sosiego del espíritu y la firmeza en los propósitos, para que pueda cumplir tu voluntad en esta vida tan corta y así obtener la felicidad en la vida venidera, por Nuestro Señor Jesucristo, amén».[40]
Parece ser, por una nota adicional, que compuso esta plegaria cuando se propuso aplicarse con todo su vigor al estudio en particular del griego y del italiano.
Semejante propósito, expresado a la edad de sesenta y siete años, es admirable y estimulante; sin duda ha de impresionar el pensamiento de todos mis lectores e imprimir en su ánimo gran confianza y consuelo en el hábito de la devoción al ver a un hombre de tan inmensa capacidad intelectual como Johnson, en la genuina seriedad de su secreto, implorando la ayuda del Ser Supremo, «de quien proviene todo bien y todo don de perfección».
A Sir Joshua Reynolds
3 de agosto de 1776
Señor,
un joven llamado Patterson se postula esta tarde a la Academia. Es hijo de un hombre[41] por el que desde hace tiempo he tenido afecto, y que ahora se encuentra fuera de Londres y en apuros. Me alegrará que se complazca en manifestarle cualquier sanción, por pequeña que sea, o en hacerle cualquier pequeña distinción. Desconozco hasta qué punto estará en su mano el favorecer o agilizar el ingreso de un joven candidato; tampoco sé si este joven merece el favor por su mérito personal, ni qué esperanzas augura su actual destreza en cuanto a su futura excelencia. Se lo recomiendo por ser hijo de mi amigo. Su carácter de usted y su posición le capacitan para dar grandes ánimos a un joven de manera muy fácil. Sabrá usted de un hombre que solicitó a sir Robert Walpole el sencillo favor de estar presente en su recepción para dedicarle una reverencia. Soy, señor, su más humilde servidor,
SAM. JOHNSON
Boswell al doctor Johnson
Edimburgo, 30 de agosto de 1776
[Tras hacerle una relación de mi examen del baúl lleno de libros que me había enviado, y que contenía lo que en verdad puede considerarse una copiosa y miscelánea biblioteca portátil, ensamblada al azar]:
Lord Hailes se pronunció en contra de lo decretado en el caso de mi cliente, el presbítero, aunque no es que diera justificación al ministro, sino que fue debido a que el feligrés hizo uso de su derecho a réplica. Envié a Su Señoría el muy ducho argumento que usted me facilitó para que examinara el caso a la luz del mismo. Por carta me dijo que «el Suasorium del doctor Johnson es muy grato de leer,[42] y está compuesto con verdadero arte». Sospecho, sin embargo, que ni él mismo se convence, pues entiendo que son ingentes sus conocimientos de historia eclesiástica, tanto que desbordan lo que un obispo o un presbítero tiene derecho a censurar o a disciplinar ex cathedra.[43] (…)
Por el honor del conde Manucci, y también para respetar la exactitud en la verdad que usted me ha inculcado, algo le dije en una carta anterior. No es que se cayera del caballo, lo cual equivaldría a poner en entredicho su destreza como oficial de caballería, sino que su caballo se cayó con él.
Desde la última vez que nos vimos, tiempo he tenido de leer todas y cada una de las páginas de la Historia biográfica de Granger. Me ha entretenido en grado sumo, y no le considero tan whig como usted suponía. Que Horace Walpole lo haya apadrinado no es, qué duda cabe, buena señal de los principios que profesa en política. Pero a lord Mountstuart le negó que fuera un whig, y señaló que ambos partidos le habían acusado de parcialidad a favor del contrario. Parece que fue como Pope: «Mientras los tories me llaman whig, los whigs me llaman tory».
Ojalá examinara usted más a fondo su libro. Como lord Mountstuart tiene un gran deseo de hallar a la persona idónea para proseguir el trabajo de acuerdo con el plan de Grange, y me ha pedido que se lo comente, si se le ocurre alguien apropiado le ruego me lo haga saber. Su Señoría le dará un generoso incentivo.
A Robert Levett
Brighthelmstone, 21 de octubre de 1776
Querido señor,
tras haber pasado seis semanas en este lugar, por fin hemos resuelto regresar. Cuento con verles a todos ustedes en Fleet Street el próximo día 30.
No me he bañado en el mar hasta el pasado viernes, aunque ahora pienso ir casi toda la semana, y no estoy seguro de que me siente del todo bien. Paso las noches inquieto, apenas descanso, por lo demás estoy bien.
He dado aviso de mi regreso a la señora Williams. Dé mis recuerdos a Francis y a Betsy.[44] Soy, señor, su humilde servidor,
SAM. JOHNSON[45]
Volví a escribir al doctor Johnson el 21 de octubre, informándole de que mi padre, con generosidad exquisita, había saldado una deuda cuantiosa que tenía contraída yo, y que en esos momentos me embargaba la felicidad de hallarme en términos excelentes con él. A esto me contestó como sigue.
A James Boswell
Bolt Court, 16 de noviembre de 1776
Querido señor,
me ha causado una gran alegría saber que por fin está en buenas relaciones con su señor padre. Cultive su bondad por todos los medios honestos y viriles que tenga en su mano. La vida es breve; poco será siempre el tiempo que encontremos para la indulgencia de las penas verdaderas o para contender sobre asuntos que sean realmente de gran peso. No desperdiciemos uno solo de nuestros días en resentimientos inútiles, no contendamos contra quien más haya de persistir en su terca malignidad. Vale más no enojarse; es mejor no perder un solo instante en reconciliarnos. Ojalá pasen su padre y usted todo el tiempo que le reste en recíproca benevolencia. (…)
¿Tiene alguna noticia del señor Langton? Lo visito en ocasiones, pero conmigo no conversa. No me gusta su plan de vida, aunque como no me está permitido entenderlo, no está en mi mano enderezar nada que se haya torcido. Sus hijos pequeños son un encanto.
Espero y deseo que mi irreconciliable enemiga, la señora Boswell, se encuentre bien. Deséele que no transmita su malquerencia a los pequeños. Que Alex y Verónica y Euphemia sean mis amigos.
La señora Williams, a quien puede usted tener por una de esas personas que de corazón le desean lo mejor, está floja y lánguida, y con pocas esperanzas de que su estado mejore. Hemos pasado parte del otoño en el campo, pero en poco le ha beneficiado; el doctor Lawrence confiesa que sus artes médicas no dan más de sí. La muerte, sin embargo, aún queda lejos, ¿y qué más que eso podríamos decir de nosotros mismos? Lamento mucho los dolores que sufre, y más me duele aún su decrepitud. El señor Levett está estupendamente, entero y verdadero.
Pasé durante el otoño algunas semanas en Brighthelmstone. El sitio me pareció muy tedioso; además, no me encontré del todo bien. La expedición a las Hébridas fue el viaje más placentero que haya hecho nunca. Semejante esfuerzo anual daría al mundo un poco de diversidad.
Sin embargo, no todos los años podemos dedicarnos a errar por la tierra, y hemos por tanto de esforzarnos al máximo por pasar el tiempo que estemos en casa lo mejor que podamos. Creo que lo mejor es dar a la vida un método, de modo que cada hora dé su rendimiento y cada rendimiento tenga su hora. Observa Jenofonte, en su Tratado de Economía, que si todo se guarda en un determinado lugar, cuando algo se desgasta o se consume, el vacío que deja en su lugar pondrá de manifiesto su carencia; así pues, si cada parte del tiempo se adjudica a un deber, la hora en sí recordará por sí sola la actividad que le es propia.
No he puesto en práctica yo esta prudente medida, pero es mucho lo que he padecido por no aplicármela. Y querría que usted, con la oportuna rememoración y la resolución firme, huya de esos males que a mí tanto me han pesado. Soy, mi querido Boswell, su más humilde servidor,
SAM. JOHNSON
El 16 de noviembre le informé de que Strahan me había hecho llegar doce ejemplares del Viaje a las islas occidentales, encuadernados de maravilla, en vez de los veinte que estaban estipulados, aunque supuse que los tendría sin encuadernar; le pedí que me hiciera saber cómo deseaba que se distribuyeran, y le anuncié que había tenido otro hijo varón, al que puse por nombre David, que era un niño enfermizo.
A James Boswell
21 de diciembre de 1776
Querido señor,
he pasado un tiempo postrado por un catarro, lo que, tal vez, he tomado por excusa para no escribir, cuando en realidad no sé qué decirle.
Los libros es razonable que los distribuya como mejor le parezca, sea en mi nombre, sea en el suyo propio, según estime; es mi deseo, sin embargo, que nadie se dé por ofendido. Haga cuanto esté en su mano.
Le felicito por la ampliación de su familia, y espero que el pequeño David ya esté mejor, y que su mamaíta se haya recuperado por completo. Mucho me alegra la noticia de que se ha restablecido un trato cordial entre su padre y usted. Cultive su ternura paterna tanto como pueda. Vivir en desavenencia es incómodo, y la desavenencia con un padre, si se encona, lo es más aún. Además, en todas las disputas ocupa usted el lado erróneo; cuando menos, fue usted el autor responsable de las primeras provocaciones, y algunas fueron muy ofensivas.[c31] Que todo termine. Como no tiene usted motivos para pensar que su nueva madre le haya tratado de forma ingrata ni aviesa, trátela usted con respeto y muéstrele un punto de confianza, que eso tranquilizará a su señor padre. Una vez que una familia que ha vivido la discordia en su seno conoce el placer de la paz, no dejará que se pierda quedándose de brazos cruzados. Si al menos la señora Boswell se aviniera a mostrarme su amistad, tal vez podríamos clausurar el templo de Jano.
¿Qué fue del litigio del señor Memis? ¿Se ha zanjado el asunto relativo al negro? ¿Tiene sir Allan esperanzas fundadas en la razón? ¿Qué se hizo del pobre Macquarry?[c32] No deje de tenerme al corriente de todos esos litigios. Les deseo lo mejor en particular al negro y a sir Allan.
La señora Williams ha estado francamente mal; aunque ya se encuentra algo mejor, es asaz probable, en opinión de su médico, que haya de soportar estos achaques de por vida, aunque tampoco deja de ser probable que fallezca a causa de otros trastornos. La señora Thrale se halla encinta, y fantasea con que sea un niño; si fuera razonable desear mucho a este respecto, desearía ante todo que no se lleve una decepción. El deseo de tener herederos varones no es exclusivo de quien tiene tierras en régimen feudal. Un hijo es a todas luces imprescindible para la prolongación en el tiempo de la fortuna de Thrale pues ¿qué iban a hacer las señoritas con una fábrica de cerveza? Son las tierras más aptas para las hijas que una actividad comercial, por pujante que sea.
Baretti se marchó de casa de los Thrale presa de un encaprichado arranque de disgusto, o de mal temperamento, sin siquiera despedirse. No es mala cosa si encuentra un alojamiento igual de bueno, y tantas comodidades como las que tenía. Se ha embolsado veinticinco guineas por su traducción de los Discursos de sir Joshua al italiano.[c33] El señor Thrale, le dio otras cien en primavera, de modo que aún no andará apurado.
Colman ha adquirido la patente de Foote, a quien ha de pagar 1600 libras al año de por vida, según me ha dicho Reynolds, y permitirle exprimir a menudo tales términos para embolsarse otras cuatrocientas adicionales.[c34] No alcanzo a ver qué sacará en claro Colman de semejante negocio, si no son contratiempos y complicaciones. Soy, señor, su humilde servidor,
SAM. JOHNSON
El reverendo doctor Hugh Blair, admirado desde antaño como predicador en Edimburgo, pensó en la posibilidad de dar una difusión más amplia a sus sermones, aumentando así su reputación, publicándolos en un florilegio. Remitió el manuscrito a Strahan, el impresor, quien tras retenerlo durante algún tiempo le escribió una carta desaconsejándole su publicación.[c35] Tales fueron los comienzos, nada auspiciosos, de uno de los libros de Teología que con mayor éxito se han publicado. No obstante, Strahan había enviado uno de los sermones al doctor Johnson para recabar su opinión; luego de que enviase al doctor Blair su carta desfavorable, recibió de Johnson en Nochebuena una nota que contenía el siguiente párrafo:
He leído el primer sermón del doctor Blair y suscita toda mi aprobación sin reservas; decir que es bueno es quedarse corto.
Tengo entendido que muy poco después tuvo Strahan una conversación con el doctor Johnson relativa a estos sermones, tras la cual, con gran sinceridad, volvió a escribir al doctor Blair y le adjuntó la nota de Johnson. Accedió a comprar los derechos del volumen, por el cual Cadell y él desembolsaron cien libras. Las ventas del mismo fueron tan rápidas y cuantiosas, la aprobación del público tan manifiesta y unánime, que preciso es dejar constancia en honor de los editores de que hicieron al doctor Blair primero el obsequio de cincuenta libras, y luego otro de idéntica cuantía, doblando voluntariamente de ese modo el precio en principio estipulado, y cuando preparó el doctor Blair un segundo volumen le hicieron entrega de trescientas libras, con lo que sus ganancias por la publicación de sus sermones fueron de quinientas, mediante pacto del que fui testigo. Ahora, por un tercer volumen en octavo, ha recibido nada menos que seiscientas.