13. El descenso de la cima: las ambivalentes relaciones con el PSOE y la guerra patriótica (1938)
13
El descenso de la cima: las ambivalentes relaciones con el PSOE y la guerra patriótica (1938)
LA CAÍDA DE LARGO CABALLERO supuso un punto de inflexión en las relaciones que comunistas y socialistas habían mantenido desde la formación del Frente Popular. El PC actuó en la crisis como un factor precipitante en un proceso que estaba cruzado por tensiones de carácter estructural (la evolución de la guerra y la forma de enfrentarse a ella por el presidente del Consejo), así como inter e intrapartidarias (la competencia por el espacio político con los comunistas y por el control del partido y el sindicato con las corrientes socialistas adversas).
El desplazamiento del sector caballerista facilitó al sector nucleado en torno a las figuras de Negrín en la presidencia del gobierno, Lamoneda en el partido y González Peña en el sindicato pilotar un doble proceso: la aproximación de posturas con el PC, con el horizonte de una fusión orgánica más enunciada en la teoría que prudentemente abordada en la práctica; y, al mismo tiempo, de defensa de un espacio propio del socialismo histórico frente al sorpasso que percibían en el fulgurante desarrollo organizativo y numérico del PCE.
Por otra parte, los comunistas españoles tocaron el techo de su expansión durante los meses centrales de 1937. Alcanzaron sus máximas cotas de afiliación, presencia e influencia entre marzo y noviembre, desde el Pleno ampliado del Comité Central en Valencia hasta el rodaje del primer gobierno Negrín, pasando por los hechos de mayo, la salida de Caballero del gabinete, la campaña antitrotskista y los primeros atisbos de cansancio por la duración y destino incierto de la guerra. Fueron meses cruciales, durante los que algunos sectores del PCE creyeron llegado el momento de un salto cualitativo, refrenado y reconducido por una nueva tutela de la Internacional, perseverante en la línea de no abandonar el seguimiento gubernamental y la defensa de la República, en un contexto internacional sobre el que se abigarraban los nubarrones amenazantes alimentados por el revisionismo diplomático del Eje.
PUGILATOS DE HONOR Y HEGEMONÍA
Tras la caída de Largo Caballero, las relaciones entre el PCE y el PSOE deben analizarse dependiendo del sector del partido socialista de que se trate. En general, los contactos con el equipo de dirección, el que encabezado por Lamoneda prestó su apoyo al gabinete encabezado por Negrín, siguieron manteniendo un flujo regular, al menos hasta el primer trimestre de 1938, en pos siempre de un nunca acabado proceso de fusión orgánica a través del Comité Nacional de Enlace. Postulada retóricamente, la unidad orgánica de las fuerzas proletarias nunca superó el escollo de los debates teóricos acerca de la forma de organización y de la adscripción internacional del futuro partido unificado. Mientras los comunistas tenían muy claro que la respuesta a todas las cuestiones era la adopción del modelo organizativo leninista y la adhesión a la Comintern, los socialistas, reticentes al proceso unificador, no dejaron de plantear dudas al respecto[1].
En la prensa partidaria se sucedieron los excursos acerca de las ventajas del círculo socialista o de la célula comunista como estructura básica; del ámbito territorial o de la organización en el lugar de trabajo; de la pluralidad de corrientes o del centralismo democrático; de la vinculación a una u otra Internacional, sin que en la práctica se avanzase más allá del mantenimiento de relaciones de colaboración —a medida que avanzaba la guerra, cada vez menos franca— en los comités de enlace locales y en los distintos comités de Frente Popular.
Más crudo fue el enfrentamiento con el sector caballerista, que estalló en toda su intensidad con la crisis de gobierno de mayo y que acabó determinando las líneas de fractura que explotarían violentamente en los últimos compases de la guerra. La primera apuesta del sector de Caballero fue negar el apoyo de la UGT al nuevo gobierno liderado por Negrín. Cuando el presidente de la República procedió a abrir consultas, el PC se pronunció por un gobierno de Frente Popular «que diera satisfacción a las grandes masas del país en los problemas de la guerra, de la industria y de la limpieza de la retaguardia… Un gobierno sin exclusión de las organizaciones sindicales». Pascual Tomás, por la UGT, afirmó, por el contrario, que la UGT solo daría su apoyo a un gobierno en el que Largo Caballero ocupase la presidencia y la cartera de Guerra. Mundo Obrero le respondió que debía estar hablando «en nombre propio», porque las bases de la UGT, en opinión de los comunistas, pensaban de distinta forma[2].
El 30 de mayo se produjo un intento de dimisión de la Comisión Ejecutiva de UGT por el apoyo incondicional prestado por el sindicato al nuevo gabinete. Las críticas de los comunistas apuntaron de inmediato hacia Caballero como responsable de una posible ruptura o debilitamiento de la unidad antifascista[3]. Jesús Hernández firmó un artículo titulado «No contra un hombre, sino contra una política», que mereció duras descalificaciones de la prensa libertaria (en concreto de Castilla Libre), que condenó lo que a su juicio era el aplastamiento de una tendencia revolucionaria en el seno del Comité Nacional de la UGT. Más allá de valoraciones puntuales, la argumentación anarquista apuntaba ya a la conformación de una alianza con la izquierda socialista para oponerse al predominio del PCE, alianza que se reforzaría en los meses siguientes.
La batalla definitiva en el seno de la UGT se desencadenó entre los meses de agosto y octubre, y en su transcurso se emplearon todo tipo de argucias y filibusterismos. Ante la petición de convocatoria de un Comité Nacional para dilucidar las diferencias, en aplicación del artículo 33 de los estatutos del sindicato, los seis miembros caballeristas que controlaban la Comisión Ejecutiva llegaron a dar de baja a treinta y dos federaciones, incluidas algunas tan emblemáticas como las de Minería o Enseñanza, con la excusa de no encontrarse al corriente en el pago de cuotas. Caballero intervino con una declaración pública, la primera después de su salida del gobierno, en la que se despachó contra los comunistas, obteniendo de la prensa de estos los más duros epítetos publicados hasta entonces[4].
Bolloten calificó la operación que consumó la destitución de la Ejecutiva favorable a Caballero como «una resonante victoria para los comunistas». Se basó para ello en la asignación de supuestas simpatías comunistas encubiertas a cinco de los miembros de la nueva Ejecutiva, de los que solo realmente dos eran militantes o simpatizantes del PCE: Felipe Pretel (tesorero) y Amaro del Rosal (vicesecretario)[5]. Por cierto, y para mayor abundamiento, ambos habían sido miembros de la anterior Ejecutiva, y los dos figuraban entre aquellos cuya reincorporación exigió Caballero en noviembre para poner fin al pleito, a lo que, en principio, se negaron los comunistas del Comité Nacional[6].
Oculta deliberadamente Bolloten que la Ejecutiva se componía de 15 integrantes, y no cita que en el Comité Nacional menos de la tercera parte de sus miembros (11 sobre 38) eran comunistas. Afirma, por último, para magnificar la capacidad de maniobra del PC que, aunque es posible que Caballero contara con la mayoría en este órgano y en las bases, sus oponentes lograron de todos modos descabalgarle. Acude para demostrarlo a unas cifras que proporcionó Salas Larrazábal en su Historia sobre el Ejército Popular de la República, recogiendo datos de un pleno celebrado en mayo de 1937 en el que 14 federaciones votaron a favor de Caballero (representando a 930 000 afiliados) y 24 en contra (en nombre de 650 000). Claro que entre esta fecha y octubre las circunstancias, máxime en aquel contexto, podían cambiar aceleradamente[7].
Más allá de las fuentes memorialísticas restan pocos datos primarios para evaluar el peso de tendencias en el seno del sindicato a nivel global. Poseemos, sin embargo, cifras a nivel local en lugares tan emblemáticos como Madrid, fortaleza del caballerismo merced a la posición adoptada por la Agrupación Socialista Madrileña desde mucho antes, incluso, de la salida del gobierno de su líder. Se trata de un informe interno que el PC realizó para pasar revista a su influencia sindical en algún momento del primer semestre de 1938[8]. En él se recoge el peso relativo de los afiliados a sindicatos según sus simpatías: comunistas, partidarios de la unidad en el partido único, adversarios de esta unidad, indecisos e indefinidos (tabla 20):

Tabla 20.
La ponderación de afiliados simpatizantes del PC en Madrid debe tener en cuenta la presencia de sindicatos, como el metalúrgico El Baluarte, donde el predominio de los comunistas era manifiesto. En cualquier caso, conviene retener dos cosas. La primera, que la UGT en Madrid estaba partida en tres sectores —el comunista inequívoco (37,9 por 100), el caballerista (39 por 100), y un heterogéneo abanico que probablemente abarcaba desde centristas a indefinidos, pasando por los no comunistas proclives a la unidad y los indecisos (23,1 por 100)—. La segunda, como evidencia la lectura de estos datos, era que en el bastión caballerista los apoyos al viejo líder de la izquierda socialista, siendo importantes, no eran hegemónicos.
De la alianza coyuntural de los sectores anticaballeristas se derivó, el 12 de octubre, la destitución de la antigua Ejecutiva y la designación de una nueva. Tronó entonces la voz de Caballero, con motivo de un acto de su sindicato, la Sociedad de Albañiles. Como se desprende de la reseña que publicó Mundo Obrero, el grado de crispación había alcanzado su punto máximo:
El historiador de rencores y menudencias… tiene una preocupación harto sospechosa, harto desorbitada por hablar de un españolismo, de un nacionalismo que los trabajadores, que los revolucionarios de España llevamos en el corazón, pero que no podemos desviarlo hasta el punto de que se convierta en la negación de nuestro internacionalismo de clase… [Caballero reclama para sí y la UGT la única ayuda internacional, olvidándose de las Brigadas Internacionales] Peligroso camino. Tan peligroso que le hace decir palabras como estas. «Todo el mundo se pregunta si van a ayudar a España para que luego sean los comunistas los que rijan el destino de nuestro país». Exactamente igual dice Franco… Miedo al comunismo. Caballero lo tiene igual que toda la reacción nacional e internacional. Naturalmente, no dice que los comunistas no asaltamos nunca ninguna posición ajena. No dice que desenvolvemos nuestra actividad basada en estrictas normas democráticas que, esté seguro de ello, de haberse podido manifestar en términos generales, es decir, en todos los organismos y por todo el país, no hubieran podido él y los suyos aparentar una hegemonía mayoritaria ni podrían ponerse en duda representaciones que siempre, siempre, son inferiores al volumen y a la fuerza de nuestro partido… No secunde Caballero el pavor de los dictadores fascistas. No tenga miedo al comunismo. España, una vez ganada la guerra, tendrá el régimen que el pueblo español quiera. Nada más que ese. Pero precisamente ese[9].
Del texto se deducen dos factores que evidenciaban el estado exultante del partido comunista en aquel periodo: la presunción de hegemonía, refrenada por consideraciones de subordinación al interés superior de la guerra, y las veladas alusiones finales a la consecución de un salto cualitativo en la naturaleza del régimen tras la futura victoria.
¿UNA TERCERA REPÚBLICA?
Estas manifestaciones y otras han servido a algunos autores para confirmar su tesis acerca de la voluntad comunista de implantación de una democracia popular avant la lettre. De Bolloten a Beevor, pasando por Gorkin, Payne y Radosh, toda una corriente historiográfica especializada en leer la historia hacia delante ha concluido que durante la contienda ya no podía hablarse, en puridad, de la continuidad de la Segunda República española, sino de una fantasmal Tercera República configurada con los rasgos de los sistemas totalitarios que se extendieron por el Este de Europa tras la guerra mundial: régimen de partidos limitado y hegemonizado por el comunista[10]; libertades cercenadas; control policial y militar de la sociedad; y subordinación a los intereses de la potencia tutelar, la Unión Soviética[11].
Sobre si hubo o no una solución de continuidad entre la República del 14 de abril y la situación posterior al 18 de julio se debatió, efectivamente, en las propias filas comunistas. Es más, podemos anticipar que las dos tendencias, la del desbordamiento y la de la preservación del marco democrático, estuvieron presentes durante la mayor parte de la contienda, conviviendo y oponiéndose dialécticamente. En los momentos iniciales de la guerra, como ya se señaló anteriormente, el PCE apostó por ampliar al máximo la base gubernamental mediante la incorporación de todas las fuerzas nacionales, desde los católicos nacionalistas a la CNT. Un gobierno de salvación dentro del marco de la República Democrática, destinado a realizar las tareas de la revolución democrático-burguesa: reforma agraria, ayuda a la pequeña propiedad industrial y comercial, seguros sociales, jornada máxima, salario mínimo, seguro de paro, enfermedad y vejez, erradicación del analfabetismo, libertades políticas, libertad de culto y reconocimiento de derechos a las nacionalidades. En resumen, el gobierno que, además de la victoria, debería asegurar «el pan, el trabajo, la tierra, la libertad y una amplia democracia para todos los españoles»[12]. A todas estas características se añadió, a partir de octubre, el carácter de guerra de independencia nacional frente a la agresión nazifascista, pero en todo caso, cuando se reunieron las Cortes a comienzos de octubre, el secretario general del partido, Díaz, no dudó en establecer una línea de continuidad entre el gobierno Caballero y sus predecesores: «El gobierno actual es la continuación del anterior, es un gobierno republicano democrático»[13].
No era esta la posición, sin embargo, de algunos asesores extranjeros, como Marty, quien, en su informe del 10 de octubre, afirmó que el gobierno y el PC deberían incidir mucho más en la profundización en los aspectos sociales que en la vindicación del carácter democrático de la República. «No estamos combatiendo únicamente para destruir el fascismo, sino también por los derechos democráticos y los intereses vitales de las masas». Era necesario asumir la existencia del control obrero de las empresas y la tierra, y regularlo. Impulsar «medidas de seguridad social, protección de ancianos, por los accidentes de trabajo, ayudas a las embarazadas», que atraerían al pueblo hacia la República. No es difícil detectar en estas propuestas la urgencia de entrar a competir con los anarquistas en una situación en que estos estaban llevando la iniciativa en la dinámica de la transformación social. No era cuestión de oponerse a lo que en muchas zonas del país eran hechos consumados, sino incidir sobre el gobierno y su presidente para dar a la República un contenido social: «Debemos crear una República de trabajadores, como está escrito en la Constitución». La consecuencia de esta orientación era clara: la República del Frente Popular del 16 de febrero no era la misma que la del 14 de abril[14].
No obstante, la posición pública del PCE siguió invariablemente defendida por Díaz. El 3 de diciembre, en plena batalla de Madrid, pronunció un nuevo discurso en las Cortes en el que sostuvo que la lucha entablada en España era entre la democracia y el fascismo. En la ya entonces suscitada polémica sobre la prelación entre guerra y revolución, Díaz defendió que si no se ganaba la guerra, «todos los ensayos doctrinales caerán como un castillo de naipes». Y concluyó:
Nosotros, comunistas, sin renunciar en un ápice a nuestra ideología y a nuestro programa, decimos que hoy sólo puede haber un objetivo, un solo programa: ganar la guerra. A este objetivo estamos dispuestos a sacrificar y sacrificamos todas las otras reivindicaciones… Los intereses de los obreros, de los campesinos, de la pequeña burguesía y de los extranjeros respetuosos a la República están salvaguardados por el gobierno del FP[15].
La victoria de Madrid y el incremento de efectivos en las filas del partido parecieron estimular una ampliación de las expectativas. Un editorial de Mundo Obrero de finales de enero de 1937 afirmaba que «el final de la guerra será la confirmación de las conquistas sociales de los obreros y de los campesinos». No era casual la alusión a estas dos clases fundamentales ya que no en vano eran los pilares básicos de la «República de nuevo tipo, una auténtica República democrática y popular». ¿Cuál es el contenido de este régimen? Francisco Antón, responsable del Comité Provincial de Madrid, lo expuso ante una asamblea de activistas: una República en la que la clase obrera tenía el control sobre la producción; en la que los campesinos trabajaban la tierra para ellos mismos sin rendir tributo al cacique o al terrateniente; en la que estaban garantizados todas las libertades y los intereses de las masas populares y el gobierno era la expresión de todo el pueblo laborioso[16].
Era conveniente por tanto, señalaba Mundo Obrero,
que sobre las conciencias y los cerebros del proletariado y de los combatientes españoles no se siembren ideas confusas que den por resultado el error mayúsculo de considerar que la democracia que nosotros y que todo el pueblo español defendemos tiene nada en común con la mal llamada democracia de los países capitalistas… Es evidente que nuestra República no es igual que la República francesa. Es evidente que nuestra democracia no es como la democracia inglesa. Es más, nuestra República no es ni siquiera la República de 1931. Más decimos: no es tampoco la República inmediatamente anterior al 18 de julio de 1936… Al final de la guerra, con nuestra victoria, el pueblo —libremente— decidirá sus futuros destinos. Y nosotros, como todos los sectores del proletariado y del antifascismo, respetaremos la voluntad popular[17].
Esta aparente radicalización del discurso comunista suscitó polémicas con el órgano anarcosindicalista en Madrid, CNT, que llevó el debate guerra-revolución al punto que más podía doler a los comunistas, el de la puesta en duda de su coherencia marxista-leninista por el abandono de las posiciones de vanguardia en la revolución social en curso. El reproche llevó al diario portavoz del PCE en la zona centro a definir su postura acerca de la naturaleza de la revolución. Para el PC, no cabía duda de que lo que se estaba desarrollando en España «desde la caída de la dictadura de Primo de Rivera» era la revolución democraticoburguesa. Un proceso que aún no estaba cerrado. Para darlo por terminado hacía falta que se resolvieran todos los problemas de esta fase, lo que aún no había ocurrido. Hay que señalar que, para pretender ser una defensa del leninismo, al comentarista le salió un artículo bastante «menchevique», a fuer de gradualista.
Lo esencial venía a continuación: frente a la concepción anarquista, «la presente guerra no se trata de una lucha social o de clases», dado el amplio abanico de fuerzas antifascistas implicadas en ella, desde la CNT a los republicanos y nacionalistas vascos. Era una guerra antifascista y contra la vieja oligarquía:
Nuestra guerra no se hace… bajo la bandera de comunismo o monarquía, de revolución proletaria y dictadura del proletariado contra la dictadura de los grupos más atrasados, más reaccionarios de las clases dominantes… Se hace nuestra guerra bajo la bandera de la República democrática y parlamentaria —contra la cual se han sublevado ellos— contra el fascismo. Todavía más a nuestro favor: la guerra ha entrado en una nueva fase. Ya lucha el pueblo español, TODO EL PUEBLO ESPAÑOL, contra el fascismo extranjero que ha invadido nuestro país. Es una guerra, por tanto, nacional[18].
El discurso comenzaba a deslizarse hacia la formulación de la naturalización de la contienda como guerra patriótica, que se erigiría en el núcleo de la propaganda para la movilización desde 1938 y hasta el final. Pero en el primer semestre de 1937 aún había campo propicio para las concepciones revolucionarias. El 4 de abril Mundo Obrero enumeró ante los detractores de la línea del PCE los logros de una revolución democrática inextricablemente unida al desarrollo de la guerra: tierra en poder de los campesinos; fábricas en poder del Estado y bajo control obrero; riqueza financiera del país controlada por el Estado; armas en poder del pueblo, no del ejército de casta; eliminado el poder de la Iglesia; gobierno expresión de la voluntad popular. «Estos son los rasgos esenciales de nuestra revolución —proclamó—. De la revolución hecha e inseparable de la guerra, porque sólo ganando la guerra podemos consolidarla y desarrollarla en toda su amplitud hacia el Socialismo»[19].
De este periodo data el informe de un asesor soviético que actuó bajo el nombre en clave de «Miguel»[20]. En él abordó las relaciones dialécticas entre guerra y revolución, seguramente como material para la impartición de cursos en una de las escuelas de cuadros del partido. Según «Miguel», la revolución se estaba decidiendo en el campo de batalla y sus fuerzas impulsoras eran el proletariado, los campesinos y la pequeña burguesía urbana. No existía separación entre guerra y revolución porque la guerra era la revolución misma. La alianza interclasista estaba destinada a permanecer durante mucho tiempo, debido a la existencia de un enemigo común: «los terratenientes, los caciques, la gran burguesía y además el invasor que quiere convertir nuestro país en un país colonial».
«Miguel» creía que los reproches de los anarquistas cuando decían que
el proletariado no quiere luchar por la democracia burguesa, por aquella República Democrática que desde el año 1931 venía oprimiendo y persiguiendo a los trabajadores
eran vanos. Efectivamente —sostenía—,
la República del 14 de abril era una República Democrática y la actual también lo es. Sin embargo, la diferencia es enorme. Aquella República Democrática estaba basada sobre el poderío económico y político de la gran burguesía, de los terratenientes, de la Iglesia, de los caciques y usureros. En cambio nuestra República Democrática, la del 20 de julio, es una República basada sobre el predominio de las masas proletarias, campesinas y pequeño-burguesas dirigidas por el proletariado.
El asesor soviético llegaba a la conclusión de que
por la República del 14 de abril no vale la pena batirse, hoy en cambio por la República Democrática del 20 de julio vale la pena, es absolutamente necesario batirse si no queremos traicionar la causa del proletariado y de todo el pueblo.
La profundización y la ampliación de la revolución iban a depender del desarrollo de la guerra, que plantearía cada vez nuevos problemas por resolver. Así, por ejemplo, «la guerra exige imperiosamente la creación de una potente industria de guerra, cosa que no puede ser resuelta seria y definitivamente sin la nacionalización de las industrias básicas del país, del transporte». Si la revolución de octubre podía hacer valer su magisterio, la evolución que podía esperarse del desarrollo de la guerra marcaba una dirección bien definida:
Es sabido, por ejemplo, que la política económica que el gobierno soviético había marcado en la primavera de 1918 admitía el comercio libre, había establecido el control obrero, etc. Sin embargo, al comenzar la guerra civil en la segunda mitad de 1918 se pasó poco a poco al comunismo de guerra, a la liquidación del comercio, a la nacionalización de toda la industria, tanto la grande como la pequeña, etc. Es un hecho histórico que el comunismo de guerra ha sido establecido como resultado de la guerra civil.
Los hechos de mayo marcaron un punto de inflexión y, al mismo tiempo, de conciencia escindida. En el seno del PC convivieron durante un tiempo las tendencias pragmáticas y las maximalistas. En plena crisis, el 5 de mayo, Mundo Obrero, polemizando de nuevo con CNT acerca del partido único del proletariado y el trotskismo, orilló el sintagma «revolución democrática» para acogerse a un mayor espíritu unitario y, sobre todo, patriótico. Como apoyo argumental suscribía unas palabras de Azaña:
Sobre esta base de la unión del pueblo español en defensa de sus libertades esenciales de hombre y de las libertades e independencia de su patria es sobre la que está asentada esta enorme coalición de las fuerzas políticas y sociales y de gobierno en defensa de España. Yo estimo que esta coalición y esta unión deben continuar, por lo menos, hasta la paz: por lo menos, hasta la victoria. QUISIERA QUE DESPUÉS TAMBIÉN [las mayúsculas son de Mundo Obrero], porque cuando se acabe la guerra y ya haya forzosamente que prestar atención a una porción de problemas que ahora no están más que latentes, nos va a parecer que la guerra es cosa de juego, y que los problemas de entonces serán mucho más difíciles y graves, con ser tan terrible el problema de la guerra misma, y para entonces será necesario también la cohesión de los españoles y el espíritu de abnegación y sacrificio que hoy por hoy reina entre vosotros[21].
A últimos de mayo, sin embargo, el mismo periódico vitoreaba a la «revolución popular española» y sostenía que cuando terminara la guerra, España dispondría libremente de sus destinos porque para ello se habían abierto por primera vez las auténticas vías democráticas. Cerraba con una frase de Negrín: «Terminada la guerra, España será lo que ella quiera»[22]. La línea de desbordamiento perseveró durante los meses siguientes, y creyó acreditarse mediante la consigna de la necesidad de convocar elecciones. En un editorial firmado por su director, Navarro Ballesteros, Mundo Obrero glosó de esta forma la conveniencia de los comicios retornando al argumento de la disimilitud entre la democracia de los países capitalistas y la democracia popular republicana esmaltada con «las conquistas revolucionarias logradas por obreros y campesinos» mediante «la revolución popular que se desarrolla envuelta en una guerra por la independencia de España»[23].
Pero nadie mejor que Dolores Ibárruri para ejemplificar esa línea de progresión hacia metas ulteriores. En un mitin ante la Conferencia Provincial de Madrid, y en medio del clima de agitación subsiguiente a la batalla de Teruel, dijo:
Nosotros tenemos nuestra política independiente. Hemos dicho siempre que a pesar de ser los más ardientes defensores del FP no hemos arriado nuestras banderas revolucionarias… Nosotros defendemos ardientemente la república democrática; pero mantenemos la necesidad imprescindible de consolidar las conquistas revolucionarias del pueblo. Nosotros seremos y somos en el Gobierno —y conste que a pesar de todas las maniobras no nos echarán de él— la garantía de que la revolución no caminará hacia atrás, sino que se consolidará y marchará, en pleno desarrollo, hacia sus últimas consecuencias[24].
Cuando Teruel fue momentáneamente reconquistado para la República y los obstáculos de Prieto a la propaganda y la actuación en el seno del EPR encendieron los ánimos, algunos dirigentes piafaban de incomprensión ante el freno tascado por Moscú, ante lo que creían tener al alcance de la mano: «¿Dónde va Prieto? —se preguntaban—. Crea las condiciones de la derrota». Había que negarse a «recibir palos», cuando hasta Rojo —se llegó a creer— se había dado de alta en el partido y Camacho, jefe del Aire, debía admitir que cuando «el Partido da una orden, toda la aviación va donde el partido dice». Los apuntes de Togliatti hervían con las interrogantes de sus tutelados locales. ¿Qué se interponía entre el PCE y su objetivo máximo? ¿Qué opciones había?: «¿Levantarse? No puede ser. ¿Quitar a Prieto?… Hernández: ¡No! ¿Por qué no podemos hacernos con el poder?»[25].
No es, pues, de extrañar que en organizaciones ya de por sí radicalizadas por la experiencia de combate constante en primera línea, como Madrid, se lanzasen a contender con los órganos de expresión de republicanos y anarquistas acerca de las visiones del porvenir tras la anhelada victoria. El 23 de marzo de 1938, en el paroxismo de la movilización de la opinión republicana con motivo del avance franquista hacia el Mediterráneo, Mundo Obrero publicó un artículo que haría correr ríos de tinta. Se tituló «Con toda la claridad posible». Se trataba de una respuesta a El Sindicalista, que había sostenido que la única solución para la guerra era «que España no sea ni fascista ni comunista, porque Francia lo quiere así». Esto indignó a los responsables de Mundo Obrero, quienes corrieron a contestar que
el pueblo español no hace su revolución a gusto del capitalismo. Ni su victoria depende del compromiso previo de hacer la revolución a la medida del capitalismo extranjero. El pueblo español vencerá a pesar de todo. Vencerá con la oposición del capitalismo. Vencerá sin pactos ni mediadores. Y dará a su revolución popular el curso que su voluntad estime oportuno.
Se rechazaron de manera firme los ataques contra el partido y contra la Unión Soviética, a la que se acusaba en algunos foros de cobrar la factura por su apoyo material en forma de imposición de «consignas importadas». Atacar a la URSS y al Partido Comunista de España y «querer ligar la suerte de nuestro pueblo al criterio del capitalismo, ponerlo como condición de victoria, es levantar la bandera de Franco, Hitler y Mussolini. Es hacer el juego a los agentes del enemigo, a los derrotistas y a los amigos del compromiso», sentenció Mundo Obrero[26].
El artículo suscitó una contundente respuesta de José Díaz el día 29. Con el mismo título —«Con toda la claridad posible»— refutó las tesis contenidas en el texto madrileño:
No conozco el periódico contra el cual está dirigida vuestra polémica; es probable que… esté escrito por gentes que no quieren bien a nuestro Partido y comprenden bien los problemas de nuestra guerra. Pero la afirmación de que «la única solución para nuestra guerra es que España no sea fascista ni comunista» es plenamente correcta y corresponde exactamente a la posición de nuestro Partido. Es necesario repetirlo una vez más, para que sobre ello no quede la menor duda: el pueblo de España combate en esta guerra por su independencia nacional y por la República democrática… Nuestro Partido no ha pensado nunca que la solución de esta guerra pueda ser la instauración de un régimen comunista. Si las masas obreras y campesinas y la pequeña burguesía urbana nos siguen y nos quieren es porque saben que nosotros somos los defensores más firmes de la independencia nacional, de la libertad y de la Constitución republicana[27].
Esta apelación a la legalidad constitucional —que no podía ser otra que la de la República del 14 de abril— cerró toda incursión posterior por las deslizantes pendientes del desbordamiento revolucionario, que solo harían alguna tímida aparición, de la mano de Stepanov y Pasionaria, durante los momentos finales inmediatamente previos a la descomposición de la zona republicana.
EL GIRO PATRIÓTICO
Desde entonces, el discurso del PCE se centró en la defensa de un patriotismo sin concesiones a componentes de tipo revolucionario. La proclamación por el gobierno Negrín del programa de los Trece Puntos reafirmó esta tendencia, hasta el punto de que Pasionaria defendió en su informe al Pleno del Comité Central de mayo que la clave de la victoria era «la defensa de la libertad y la independencia de la Patria»[28]. La prensa se llenó de apelaciones a este sentimiento: en su salutación al nuevo gobierno Negrín —«Gobierno de Guerra y de Unión Nacional»— el Comité Provincial de Madrid lanzó un comunicado titulado «Fe en el triunfo», que resumía lo que sería el marco argumentativo del PC hasta el final de la guerra: esfumado el término revolución, se apostó por un discurso resistencialista («¡Una muralla de piedra y cemento!») y patriótico («¡Hoy, más que nunca, necesitamos mantener nuestra unidad firme para salvar a España!»)[29]. Su concreción gráfica fue recogida por Mundo Obrero el 28 de abril: Junto a un vehemente titular («Como el 2 de mayo de 1808 ¡Todos en pie por la independencia de la Patria!»), la primera página contenía un mapa de la invasión de 1808, para concluir: «Como a Napoleón, venceremos a Hitler y a Mussolini»[30].
El uso del vocabulario y del repertorio de mitos y referencias patrióticas no era nuevo, ni en el transcurso de la guerra ni en el caso específico del PCE. Ya en los primeros compases del conflicto, Azaña, el 23 de julio, y ABC el 25 del mismo mes aludieron a una «segunda guerra de independencia»[31]. El partido comunista contribuyó a la caracterización de la contienda en octubre de 1936 como «guerra nacional-revolucionaria» y formuló su apuesta por la regeneración de España mediante un gobierno popular. Para la movilización subsiguiente en las nuevas circunstancias marcadas por la guerra y la revolución, el arsenal marxista-leninista típico del que disponía la agitprop comunista se reveló insuficiente. Era preciso ofrecer a los distintos sectores combatientes de la España antifascista una referencia común, frente a la excesiva fragmentación de símbolos, puntos de referencia y discursos concurrentes.
El PCE gestionó entonces la elaboración de un discurso patriótico cuyas imágenes y tópicos reprodujeron los estereotipos e iconos del siglo XIX y la revolución liberal, e incluso más antiguos. Frente al monopolio del patriotismo que pretendía detentar un enemigo que, por añadidura, estaba subordinado al decisivo apoyo de potencias extranjeras, los comunistas y, por extensión, la mayoría de los republicanos, quisieron reivindicarse como los verdaderos patriotas. Para instilar a la población ese orgullo nacional renovado recurrieron a un repertorio de mitos históricos reconocibles por la población, y cuya presencia se encontraba explícita en la pedagogía republicana de preguerra. Frente a los mitos de la cristiandad medieval, la unificación territorial de los Reyes Católicos y la proyección agresiva del imperio de Carlos V y Felipe II —genealogía de la hispanidad esgrimida por la reacción—, Pasionaria, en agosto de 1937, propuso otra cronología, trufada de personajes caracterizados por una enérgica rectitud frente al abuso de los poderosos o poseídos del espíritu de resistencia (El Cid, Agustina de Aragón, la Madre España —fusión del pueblo y la nación— Goya…); y de hitos resistencialistas: Sagunto, Numancia, los vascones frente a Roma, los comuneros, las germanías y los rabassaires; la guerra de Independencia, cuyo 2 de mayo prefiguraba la resistencia de Madrid; hasta llegar al octubre asturiano de 1934 y el levantamiento popular contra el golpe del 18 de julio. En este contexto, obras como los Episodios Nacionales de Galdós devinieron un importante recurso de rememoración histórica, el modelo a seguir por una nueva literatura nacional-comunista[32].
Quizás el texto doctrinal más completo acerca del giro patriótico del discurso comunista español sea el debido a Jesús Hernández. El orgullo de sentirnos españoles apareció en la prensa comunista el 4 de abril, y se publicó posteriormente como separata. Su contexto es el del final de las discusiones internas sobre el abandono comunista del gobierno, la formulación del programa de Unión Nacional en torno a los Trece Puntos del nuevo gabinete Negrín y el clima internacional previo a los acuerdos de Munich.
Comenzaba Hernández rememorando el origen de la guerra y recordando que habían sido los sectores más reaccionarios de la vieja sociedad española —«los grupos semifeudales, el círculo reducido de privilegiados, los magnates reaccionarios de la banca y de la industria, las camarillas monárquicas y fascistas del ejército y gran parte del alto clero»— los que se habían sublevado no ya «contra el Gobierno legítimo y constitucional de España», el del Frente Popular, triunfante en las urnas el 16 de febrero de 1936, sino «contra la legalidad republicana, contra un régimen pacíficamente instaurado por la voluntad mayoritaria del pueblo español». Es decir, contra la República del 14 de abril. Fueron estas «fuerzas tenebrosas» las que entregaron el país a la colonización de las potencias extranjeras. Se produjo la agresión italo-alemana y entonces la guerra adquirió su verdadera fisonomía: ya no era «la guerra del pueblo español contra sus esclavizadores indígenas, contra las cuadrillas más negras de la reacción» sino «la guerra de todo un país, la guerra de autodefensa de todo un pueblo por la independencia nacional, por la integridad y soberanía de su territorio, por los sentimientos cardinales de la dignidad humana, por la democracia y por la libertad».
La médula de la lucha del pueblo español era, por tanto, la voluntad de no convertirse en una colonia fascista. Y en esa lucha cabían todos:
Nuestra lucha nacional no es exclusiva de comunistas, de anarquistas o de socialistas, sino la lucha de todo el pueblo español por un régimen de libertad democrática y parlamentario. Régimen dentro del cual están garantizadas todas las posibilidades para el desarrollo político, económico y cultural de nuestro pueblo.
El dilema no era fascismo o comunismo, sino «o la supervivencia de un país democrático y civilizado como tal o su degeneración en tierra colonizada». No había nada más revolucionario que defender «ligados a todos los patriotas españoles, la independencia de nuestro territorio y la libertad de sus ciudadanos», principio sin el cual no podía desarrollarse ni la libertad colectiva ni la libertad individual. Dejarse arrastrar por la fraseología pseudorrevolucionaria solo contribuía a dividir y debilitar la unidad popular. En las circunstancias del momento, era inútil «atormentarse el cerebro con profecías de regímenes futuros ni conjeturas sobre la correlación de fuerzas al día siguiente de la victoria». Lo único importante era asegurar que España saldría incólume de la agresión extranjera, «para asegurar la democracia, para afirmar su libertad, para ensanchar su cultura, para ofrecer a todos sus hijos un clima de bienestar y de democracia, para contribuir a la paz del mundo». La consumación, en definitiva, del patriotismo y el programa regenerador del ideario popular de izquierdas.
La defensa de la patria debía ser el objetivo esencial de cada sector antifascista. «Y la patria somos todos nosotros. Es el pueblo. Es la España físicamente aferrada a su suelo para no dejarse arrasar y someter». «Somos nosotros los patriotas», proseguía Hernández. Consciente de lo chocante que podía parecer esta afirmación en boca de una fuerza que se había definido siempre por su internacionalismo, el dirigente comunista justificó sus palabras:
A nadie le suene a extraña esta afirmación. Contra una turba de generales traidores y de verdugos traficantes de su país, asumimos la responsabilidad ante el mundo y la Historia de salvar la independencia de España y sentimos nuestras venas inflamadas de entusiasmo por el orgullo de ser españoles. Por eso en esta hora suprema de impedir que España perezca con todo lo que representa en la historia de la civilización, con todo lo que tiene derecho a ser, hay que esclarecer constantemente ante todos los españoles este carácter básico de la lucha.
Para ello no sobraba nadie. Miles de compatriotas que no estaban adscritos a ninguna ideología revolucionaria se sentían igualmente impelidos a la lucha ante el peligro de que España cayera bajo dominio extranjero. Estos hombres eran útiles, necesarios, e indispensables:
En el derecho a defender la independencia y la libertad españolas ningún español nos es ajeno. Debemos, con todo cuidado, no hacernos extraños a estos patriotas, forzándoles a defender concepciones políticas que no se han acomodado aún a sus convicciones… He aquí la única cualidad que nos es obligada a todos los españoles, sea cual fuera nuestra bandería política. Quien, llámese como se llame, luche por impedir el regreso a ese pretérito de ignorancia y miseria, a esa amenaza de ignominia y de muerte, es nuestro aliado, nuestro amigo y camarada, aunque no se cubra con el pabellón político de nuestras respectivas ideologías proletarias. No es imprescindible. Basta con que sea honradamente un español, un patriota que ama a su país[33].
El giro patriótico supuso, pues, la subordinación de los objetivos de transformación a los de defensa nacional dentro del paradigma nacional-revolucionario que hasta 1937 había defendido el Partido Comunista. Se pusieron en valor, en definitiva, los valores fundacionales de la República del 14 de abril como denominador común a todos los verdaderos españoles que luchaban por la independencia de España —incluidos los de la zona franquista— en el marco de un regeneracionismo inserto en el difuso pero reconocible ideario popular de izquierdas que había fraguado durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Los contenidos de un marxismo-leninismo enunciado poco menos que en términos rituales quedaron relegados definitivamente al papel de referentes propios de autoidentificación dentro del magma de una «unión nacional» que perviviría a la guerra y a la derrota[34]. Una unión nacional que, erigida en formulación estratégica del PCE, cuyas sucesivas coberturas desde los tiempos de la guerrilla hasta los de la Junta Democrática, pasando por la Unión Democrática Española y el Pacto para la Libertad, consolidaría la concepción del partido como el principal albacea del legado republicano y, por tanto, la fuerza con la que necesariamente había que contar en el futuro para la recuperación de la democracia y las libertades abrogadas por la dictadura franquista[35].
DE CRISIS A CRISIS: LOS COMUNISTAS Y EL ENFRENTAMIENTO CON PRIETO
Mientras los comunistas pulsaban la vena patriótica de la resistencia, estaba a punto de sonar el canto del cisne de los intentos de unidad orgánica del proletariado. A mediados de octubre de 1938, la prensa comunista publicó las primeras disensiones públicas con Prieto a cuenta del papel del comisariado[36]. El episodio de la reconquista y pérdida de Teruel ahondaría la polémica con el ministro de Defensa Nacional, y con ella se iría al garete de forma definitiva, debido al reagrupamiento de sectores socialistas antes rivales, la línea de aproximación entre estos y los comunistas.
Ni que decir tiene que la salida de Caballero del gobierno, a pesar de que las intenciones de Stalin y la Comintern fueran las de que hubiera conservado la presidencia, fueron capitalizadas por los dirigentes comunistas locales como un triunfo personal. En el pecado de la desaforada propaganda llevaron, posteriormente, la penitencia de cargar con el sambenito del maquiavelismo, pues fueron legión, desde Azaña hasta los centristas de su partido —excepción hecha, lógicamente, de sus propios seguidores y de los anarquistas—, los que respiraron aliviados por la salida de Caballero del gobierno. En cualquier caso, el paso dado debía ser considerado tan grande por los comunistas que no temieron fanfarronear sobre su poder de influencia incluso ante sus colegas del gabinete. Con motivo de una de las reuniones en las que se trató acerca del espinoso asunto de la desaparición de Andrés Nin y de las responsabilidades que cupieran a quien entonces era director general de seguridad, el comunista Ortega, como quiera que se plantease su destitución con desdoro, el ministro Jesús Hernández expuso con cierta altanería la posición de su partido al respecto:
Ya sabéis cómo trabajamos nosotros —declaró Hernández—; siempre planteamos las cuestiones abiertamente, y si no nos escucháis, recurrimos a las masas. Ahora bien, no queremos causar una crisis gubernamental, pero si la política del gobierno no cambia, nos veremos obligados a forzar una crisis, y ya habréis comprobado a raíz de la crisis del gobierno Caballero que poseemos la fuerza suficiente para ello[37].
Si estas manifestaciones de fuerza se hacían ante los demás, en petit comité algunos se mostraban exultantes. A Codovilla, el viejo tutor de la Comintern, se le calentó la boca en una reunión con carácter ampliado del máximo órgano de dirección, el Buró Político, a la que asistieron Giorla, Hernández, Uribe, Checa, Delicado, Martínez Cartón, Etelvino Vega y José Antonio Uribes[38]. Para el argentino, se estaba entrando en una nueva y decisiva fase. «Hemos llegado a una tal situación que solamente el Partido del proletariado puede salir airoso de ella», dijo, para soltar a continuación:
Estamos en una encrucijada que es preciso romper para poder triunfar… Es necesario partir del punto de vista de que el proletariado ha de tener la hegemonía en la dirección del país. Los obreros, los que trabajan con entusiasmo, están cansados de esta retaguardia en la que abundan las clases parasitarias y los despreocupados por los problemas de la guerra. Solamente el PC es el que puede organizar todas las energías del pueblo.
Lógicamente, tal desarrollo del partido no podía ser visto sino con reticencia por todos aquellos que no formaban parte «de todas las fuerzas sanas y honradas de España» que habían encontrado su eje fundamental en el PC, y por lo tanto se aprestaban a lanzar contra él «todo lo más podrido que tiene nuestra retaguardia». Codovilla elevó el tono. Se acercaban momentos decisivos: la lucha contra el partido «se hará cada vez más aguda, sobre todo entre los alegres que creían que nuestra lucha era una algarada que iba a durar unos meses, que todo iba a ser requisar pollos y jamones». La situación no podía continuar así mucho tiempo:
Cada día el gobierno va consumiéndose; las masas se plantean por qué el partido no tiene una mayor participación en el gobierno porque ven en él el único que puede organizar todas las energías que existen en nuestro pueblo. El gobierno actual no representa ni refleja la combatividad de los frentes; en el carácter social tampoco representa al pueblo… Creo que es necesario, primero, que el gobierno arroje el lastre burgués[39]. Segundo, que el partido tenga mayor fuerza en el gobierno ocupando carteras decisivas. Está comprobado que solamente él puede limpiar de enemigos la retaguardia y además intensificar el trabajo en las industrias. Debemos tener una participación más directa en la dirección de la guerra; debemos trabajar con esa perspectiva. Debemos valorizar nuestro partido y cuando pidamos algún sitio de dirección debe ser completo, para evitar con la coparticipación que nuestros esfuerzos sean baldíos. Cuanta más energía mostremos, más nos haremos respetar.
Las implicaciones eran evidentes: dejarse de tácticas unitarias con la burguesía, acción decidida, reclamar más poder para el partido. El retroceso al lenguaje del tercer periodo se consumaba en el cierre de su intervención: «En el Comité de Enlace hay que decirles [a los socialistas]: si vosotros no realizáis la unidad lo hará la base sin vosotros». Para Codovilla, los tiempos de frente único por la base habían vuelto.
A alguno, en Moscú, debieron endurecérsele las arterias leyendo las conclusiones del tutor de la IC. Llovía sobre mojado. Alguien tan poco mesurado como André Marty había calificado sus métodos de dirección en octubre de 1936 como los propios de un «cacique»[40]. Fue entonces cuando la Comintern, que había mandado a España a Stepanov en enero —otro destacado representante del ala más dogmática (si no fuera incurrir en el pleonasmo) del estalinismo—, decidió enviar en misión a Palmiro Togliatti («Alfredo», como sería conocido entre los españoles). La intención parecía clara: había que consignar a un tutor que tutelase a los tutores. En el marco de esa redundancia, Codovilla era quien más chirriaba y quien fue, por lo tanto, sacrificado.
Sobre si Togliatti había estado o no antes en España se ha vertido una larga polémica, aguzada con el testimonio de Jesús Hernández que, por su enemistad con el personaje, lo convirtió en el deus ex machina de todas las decisiones adoptadas por el PCE desde entonces, en particular las que tuvieron que ver, a su juicio, con las eliminaciones políticas de Caballero y Prieto y la supuesta instrumentalización de Negrín. Ricardo Miralles, en su biografía de Negrín, cuestiona la veracidad del testimonio de Hernández sobre la presencia de Alfredo en una reunión del Buró Político preparatoria de la caída del gobierno de Largo Caballero, cuando aún no había llegado por esas fechas[41]. Marcela y Mauricio Ferrara también lo negaron[42], pero otro biógrafo de Togliatti, Giorgio Bocca, recurrió a G. R. Colodny —antiguo combatiente de las Brigadas Internacionales que resultó herido en Brunete— para sostener su apuesta por la veracidad del testimonio del ministro comunista.
Colodny cita un párrafo del diario de Koltsov, corresponsal de Pravda: «Al mismo tiempo que llegaba la plana mayor del general Goriev a Madrid, llega a la capital española una delegación de la Comintern, encabezada por Palmiro Togliatti y por André Marty, que pone manos a la obra la transformación de la colección políglota de voluntarios en una unidad de ataque». Eusebio Cimorra, antiguo secretario de Hernández y editorialista de Mundo Obrero y Frente Rojo, al narrar muchos años después los prolegómenos de la caída de Largo Caballero, recuerda: «Durante esos días de la crisis alguna noche no se apagaron las luces en el despacho del ministro de Instrucción Pública; Jesús Hernández y Palmiro Togliatti estaban preparando la soflama del primero, que había de ser el discurso principal en el acto público contra Largo Caballero, en Valencia, el acto que presidió Pasionaria»[43]. Por último, otro dirigente del PCI, Mauro Scoccimarro, afirma rotundamente: «[Togliatti] estuvo ya en 1936; estoy segurísimo». Para Bocca, la respuesta al porqué de la insistencia de Togliatti en negarlo, incluso tras la muerte de Stalin, radica en que «la regla de la Comintern es que el silencio, una vez decidido, se mantiene para siempre, con el fin de no desmentir a los que hacen de cobertura»[44].
Sin embargo, otro eminente historiador del PCI, Paolo Spriano, desautoriza los asertos de Bocca: niega que Scoccimarro pudiera ser una fuente directa, pues se encontraba preso en una cárcel italiana durante el periodo 1936-1939, y cuestiona la validez de la cita que Colodny atribuye a Koltsov y que trata sobre la presencia de Togliatti en España en octubre de 1936, junto a mandos de las Brigadas Internacionales, dado que nunca fue expresada por el periodista soviético, sino que está extraída de un libelo norteamericano de comienzos de la Guerra Fría. Según Spriano, los archivos del PCI documentan la estancia de Togliatti en Moscú mes a mes y semana a semana durante el primer año completo de la guerra civil. Togliatti, según el testimonio de Humbert-Droz, habría asistido entre el público a los dos grandes procesos de enero, contra Zinoiev y Kamenev, y de febrero de 1937, contra Piatakov y Radek, y se encontraría en Moscú cuando murió Gramsci (el 27 de abril de 1937), remitiendo desde allí una carta a Piero Sraffa fechada el 20 de mayo. Spriano excluye, casi con total seguridad, que «Ercoli» hubiera estado en España antes del verano de 1937, aunque tampoco puede descartar que pudiera haber efectuado alguna visita anterior[45]. Pese a todo, queda sin llenar un hueco cronológico entre el mes de febrero y el 12 de marzo de 1937, que bien pudiera haberse colmado con la visita de Togliatti a España entre el 20-21 de febrero (fecha de la llegada a la Península del nuevo embajador designado por Stalin para sustituir a Rosenberg, Lev Gaiskis) y los días 25-26 del mismo mes (días en los que André Marty retorna a Moscú desde España para informar a la Comintern, a la reunión de cuyo secretariado asisten él y «Ercoli» el 12 de marzo). A la eventualidad de una estancia previa apuntan las palabras del futuro senador vitalicio triestino y figura controvertida de la presencia internacionalista en España, Vittorio Vidali, «comandante Carlos», que al narrar a Bocca la reacción que en la Comintern y Stalin provocó la no deseada caída de Largo Caballero recordaba que «se decidió enviar a España a Togliatti de forma estable»[46].
En cualquier caso, mientras no sea franco el acceso a los archivos exteriores soviéticos, hay que moverse en el terreno de las conjeturas. A la luz de lo que conocemos por los diarios de Dimitrov, es casi seguro que la imputación de Hernández, realizada en 1953, acerca de la responsabilidad de Togliatti en la caída de Caballero y el ascenso de Negrín sea malintencionada, y obedezca a un ajuste de cuentas entre dos personajes cuya enemistad era patente ya desde los tiempos de la guerra. Ahora bien, eso no descarta la presencia de «Ercoli» en España antes de su toma de posesión como delegado de la Comintern. De hecho, hay tres mensajes descifrados por los servicios británicos que hacían referencia o iban firmados por «Alfredo» entre el 13 de enero y el 3 de febrero de 1935[47].
Lo primero que hizo Togliatti, tras recomendar encarecidamente a Moscú que Codovilla, que había partido allí para informar a «la Casa», no regresara[48], fue pulsar la realidad del país, girando visitas a los frentes y recibiendo informes de los comités provinciales. En las primeras reuniones con el Buró Político ya pudo percatarse de que se estaban abriendo grietas con Prieto, quien mientras duró la confrontación con Caballero no había dudado en apoyar el proceso de aproximación unitaria entre socialistas y comunistas. En una reunión del 17 de agosto varios miembros del Buró Político plantearon los problemas existentes en las relaciones con el PS. Giorla aseguró que, aunque el programa común era aceptado por los socialistas, salvo en lo referente a la cuestión nacional de Cataluña, Euskadi y Galicia, el proceso orgánico de fusión no avanzaba con ritmo suficiente. Incluso más, desde la ruptura con los caballeristas, en algunos lugares (Madrid y Alicante) habían dejado de funcionar los comités de enlace. Pasionaria abundó en las tesis de la unidad por la base de su amigo Codovilla: si las cosas no funcionaban, había que trabajar con los obreros socialistas incluso allí donde no se hayan podido constituir comités de enlace. Stepanov cerró el turno haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer el Frente Popular y de reconstituir las relaciones con la CNT para restar plataformas de apoyo a Caballero en su lucha antiunitaria[49].
No era tarea fácil la de recomponer puentes con los confederales cuando, al mismo tiempo, la 11.ª División, al mando de Enrique Líster, estaba aplicando el decreto de disolución del Consejo de Aragón, promulgado por el gobierno el 11 de agosto[50]. El ente administrativo aragonés se había erigido en un contrapoder autónomo que, desde su creación en octubre de 1936 había procedido a controlar la producción y el consumo en la parte de la región que permaneció leal, a asegurar el orden revolucionario y la consolidación de las colectividades, regular los salarios, y canalizar la exportación de aceite, almendra y azafrán a través del puerto de Tarragona. Sus adversarios, el resto de las fuerzas republicanas —republicanos, socialistas y comunistas—, acusaron a sus dirigentes de imponer el colectivismo «a pistoletazo limpio»[51], y en cualquier caso, de gestionar una burbuja autosuficiente, que en nada contribuía al esfuerzo de guerra general, en el marco de aquel «frente tranquilo» como era el de Aragón.
Pero si conocidos son los argumentos de los opuestos al Consejo, menos lo son los de la propia organización confederal, que también hizo su lectura de lo ocurrido. Y no fue precisamente autoindulgente. De hecho, Francisco Ascaso, desplazado a Valencia poco antes de la disolución del Consejo, fue excluido de las filas confederales[52]. En el Pleno de Regionales de octubre de 1938, el Comité Nacional de la CNT consideró que aunque en Aragón se dieron las bases para realizar un gran ensayo, «el proyecto se frustró y no por culpa de los militantes aragoneses, sino [por] aquellos que por apetencias personales, deshicieron y deshonraron aquella rica región con una política de grupo». Además, la dirección había incurrido en un prurito purista, en el que no habían caído otras organizaciones regionales menos publicitadas, pero cuyos resultados fueron más efectivos y duraderos:
En la mayoría de los casos en Aragón no estaban legalizadas las Colectividades. En cambio en Centro, reconociendo los defectos de la Ley de Reforma Agraria, supieron nuestros compañeros manejarla de tal forma que los funcionarios comunistas se ven imposibilitados de realizar su labor de obstrucción a las realizaciones conseguidas[53].
Si, a pesar de todo, el caso aragonés había sido elegido como el paradigma del «sueño igualitario» anarcosindicalista, era previsible que cuando se aplacaran los ecos de la revuelta barcelonesa, los días del Consejo de Aragón estuvieran contados.
El día 5 de agosto, Enrique Líster recibió directrices para llevar a cabo la operación, por boca del ministro de Defensa, Prieto. Se eligió a la 11.ª División, que acababa de participar en la batalla de Brunete, porque se temía la posible reacción de otras tres divisiones (la 25, 26 y 28) bajo influencia anarquista desplegadas en el frente aragonés, y se precisaba de una unidad fogueada y disciplinada[54]. Líster partió inmediatamente para Caspe. Durante los días que transcurrieron hasta la promulgación oficial del decreto, las fuerzas a su mando se prodigaron en ejercicios demostrativos de fuerza —maniobras de infantería en los alrededores de la ciudad, desfiles de tanques, moviendo ostensiblemente los cañones de sus torretas, despliegue de fuerzas motorizadas— con el objetivo de ejercer una presión psicológica sobre los posibles defensores del Consejo. Cuando llegó la hora H, se comprobó la eficacia de sus resultados: el Consejo de Aragón se desmoronó sin un tiro. Apenas hubo resistencia, dado que, pese a las propuestas en este sentido de la FAI, el Comité Nacional de la CNT logró sacar adelante una resolución en el Pleno de Regionales celebrado en Valencia pocos días antes de la publicación del decreto de disolución (el 7 de agosto), en el sentido de «que la Regional de Aragón opte por el camino de la habilidad para sostener el Consejo, y si se disuelve, que procure situarse lo mejor posible, interviniendo en el organismo que se forme, neutralizando así la ofensiva del adversario»[55].
En los primeros momentos se temió que hubiera fusilamientos, pero lo cierto es que no se desbordó la represión sangrienta que muchos temían y de la que, a pesar de todo, se ha seguido hablando en las memorias y la historiografía posterior. Según el testimonio de Antonio Gambau, hubo tres muertos al intentar fugarse del Palacio de Chacón, sede del Estado Mayor de la 11.ª División, adonde se condujo a los cerca de 150 detenidos en las primeras operaciones[56]. Sobre el destino de los presos existen discrepancias: Líster habla de que todos los consejeros, menos el presidente Ascaso, fueron detenidos cuando intentaban huir. Otros «ciento veintitantos», entre los que según él se encontraban cuatro miembros del Comité Nacional de la CNT, fueron todos puestos en libertad el día 13, y los medios —edificios, imprenta, etc.— que estaban en poder del Consejo de Aragón entregados a disposición del Comité del Frente Popular. Por el contrario, el acta de traspaso de poderes entre el disuelto Consejo y el nuevo gobernador general, José Ignacio Mantecón, recoge la firma de los consejeros salientes, lo que indica que no huyeron, sino que fueron detenidos después del acto protocolario y de forma arbitraria por las fuerzas de Líster. Por otra parte, el Comité Regional de la CNT presentó ante el Pleno Regional de sindicatos celebrado en Caspe los días 11 y 12 de septiembre la cifra de 475 presos en las cárceles de Caspe, Barbastro y Alcañiz; en diciembre seguían siendo 89, acusados en su mayoría de robos, violencias diversas y tenencia ilícita de armas. Serían puestos en libertad por orden de los gobernadores civiles, sin haberse celebrado juicio y por efecto de la presión popular ejercida durante los días de la batalla de Teruel[57].
EL DETERIORO DE LAS RELACIONES CON LOS SOCIALISTAS
El 18 de agosto el Comité Provincial de Madrid informó a Togliatti de la situación de ruptura de los comités de enlace y de los pleitos sindicales. La ASM dejaba sentir todo su poder a favor de Caballero. Pero afloraban también los problemas con Prieto. Francisco Antón, secretario del Comité Provincial de Madrid y comisario de Brigada, se estaba colocando en rumbo de colisión con el ministro de Defensa Nacional. Quizás por ello no dudó en verter acres comentarios sobre Prieto, del que dijo que estaba «en la cima de su grandeza» al tiempo que infundía las primeras sospechas sobre sus simpatías por el apaciguamiento. Volveremos más adelante sobre este punto porque sería el punto de arranque de la siguiente campaña.
Togliatti tuvo que modular también las reacciones de los comunistas españoles ante la iniciativa de Stalin de promover la convocatoria de unas elecciones en territorio republicano para fortalecer la imagen democrática de la República en guerra. Las lecturas de raíz bolloteniana situaron en este punto el origen de la añagaza soviética para constituir una «república democrática» avant la lettre al estilo de las que proliferarían tras el Telón de Acero en los años cincuenta. Lo cierto es que, en el caso español, el asunto suscitó enormes resistencias por parte de la dirección local, mucho menos matizadas de las que, a priori, se pulsaron entre otras personalidades ajenas al partido. Cuando el 30 de septiembre Hernández se encargó de soltar la sonda en el Consejo de Ministros —«¿Qué piensa el pueblo?, etc.»—, Prieto concordó en que «este parlamento es una comedia» pero consideró que la celebración de unas elecciones, a pesar de ser una cosa justa, era un proyecto irrealizable en aquellas circunstancias. Azaña, según consignó Togliatti, no era contrario a ello siempre que se limitasen al ámbito catalán.
El episodio de la discusión sobre la oportunidad de celebrar elecciones se tradujo en una manifestación disciplinada hacia fuera del partido que escondió una tenaz oposición en el interior, al estilo de lo que en teología se denominaría reserva mental. El debate más enconado se produjo en una reunión del Buró Político del 4 de octubre. Abrió el turno de intervenciones Hernández, quien alertó de que «nadie va a aceptar nuestra solución, por miedo de nuestra fuerza». En buena lógica, si el partido obtenía el 50 por 100 o más de los escaños debería «tener puesto de mando en el país». A continuación, con habilidad de esgrimista, esquivó cualquier posible acusación de oponerse a la directriz superior escudándose en lo que en teoría leninista se llamaría el análisis de la realidad concreta: «La justeza de la línea tropieza con obstáculos formidables». Las Cortes no representarían a toda España, sino solo al 45 por 100 del país; los partidos republicanos burgueses resultarían probablemente laminados; se corría el riesgo de que los socialistas se aglutinaran en torno a los caballeristas. Había una salida parcial: celebrar elecciones en Cataluña, como había aceptado Azaña. Como alternativa global, Hernández propuso aprovechar la reforzada presencia en la dirección de la UGT para cerrar acuerdos de enlace con la CNT.
Pasionaria dijo que las críticas de su compañero de Buró eran justas. Existía el peligro de que los socialistas se acercaran a los anarquistas contra el PC. Delicado, por su parte, hizo equilibrios sobre el filo de la navaja: lo propuesto era un «50 por 100 difícil». También puso como excusa una posible escisión socialista. Antón avisó del riesgo de la formación de un bloque contra el partido. Mije apostó por las elecciones solo en Cataluña.
Uribe fue, curiosamente, el más crítico con la propuesta. La «idea de elecciones entra en conflicto con el Frente Popular», afirmó, y por tanto carecían de valor analogismos como los de «la comparación con Rusia 1917-1919». En el colmo del arrebato para un disciplinado dirigente comunista, dijo que la cuestión «se nos plantea mal», porque así no se fortalecería el Frente Popular. Dado el carácter de la guerra que estaba en curso, la única opción pasaba por no apartarse de la línea del Frente Popular y de la defensa de la República democrática.
El único asistente a la reunión del Buró Político que se pronunció incondicionalmente a favor de las elecciones fue el joven Santiago Carrillo, que creyó confiadamente en que había posibilidades para ello porque las «masas populares [eran] favorables» y, por lo tanto, había que «plantear públicamente» la consigna.
Pues bien, a pesar de todo lo anterior, el PCE dio un supremo ejemplo de disciplina (o de bipolaridad, según se mire) lanzando una campaña pública durante dos meses, en la que, con la contumacia de la propaganda masiva, se exigió la convocatoria de las elecciones. Valga como ejemplo el editorial que Mundo Obrero insertó en su primera página el 13 de noviembre:
Vivimos en régimen democrático… No es una democracia al uso en los países capitalistas. Las conquistas revolucionarias logradas por obreros y campesinos dan a nuestra democracia un contenido especial, nuevo. Es el signo peculiar de nuestra revolución popular, que se desarrolla envuelta en una guerra por la independencia de España… El secretario de nuestro partido ha planteado la necesidad de acondicionar los órganos de dirección de nuestro país a esta realidad. Los órganos actuales —Parlamento, Consejos Provinciales y Ayuntamientos— ¿reflejan ni exacta ni aproximadamente los cambios que se han producido en la correlación de clases de nuestro país? La respuesta es negativa. Sobre todo el Parlamento no refleja ni poco ni mucho los cambios que se han producido en la situación… El PC va a plantear en el FP, a todos los partidos y organizaciones y en primer lugar al PS, la necesidad de una consulta electoral. Esperemos la respuesta. Las razones son tan sólidas que nos autorizan a suponer que todos estarán de acuerdo[58].
Pronto los avatares de la guerra, con la reconquista y pérdida de Teruel, y los conflictos exacerbados en torno a la procedencia de llevar a cabo campañas de agitación para galvanizar una resistencia que algunos —el ministro de Defensa Nacional y el propio presidente de la República— consideraban prácticamente inútil, llevarían a los comunistas a abandonar la reivindicación electoral para concentrarse en un nuevo polo de interés: el mantenimiento de la resistencia y la lucha por cortar las tentaciones de capitulación. Y Prieto se situaría en la intersección de ambos factores.
Los choques con Prieto se habían venido dando en varios campos y al mismo tiempo desde la creación del primer gobierno Negrín. En una tormentosa reunión del gabinete el 14 de julio, había dejado claro que no iba a dejar de seleccionar a sus subordinados y que, para trabajar con ellos, prefería no contar con los comunistas, al tiempo que tomó medidas en un sentido muy similar al de su predecesor en el ministerio y antiguo rival, consistentes en la limitación de la propaganda y del reclutamiento político en el seno del EPR. La prensa del PCE encontró pronto la línea de continuidad entre ambas situaciones y la puso de relieve públicamente, aunque con la cautela, todavía, de achacar la tentación del «ejército apolítico» a los tiempos de Caballero-Asensio[59]. Bien visto, a tenor de lo que pasó luego con ambos, no dejaba de ser una advertencia.
CUESTIÓN DE CIFRAS: LA PRESENCIA COMUNISTA EN EL EPR
Como ya se ha dicho, los comunistas fueron desde muy pronto impulsores decididos de la formación del Ejército Popular. El programa en el que se expusieron las propuestas del PCE para el fortalecimiento de la capacidad combativa de la República vio la luz el 18 de diciembre de 1936 y fue conocido como el de «las ocho condiciones de la victoria». En él se exigía la creación «del gran ejército popular», la «disciplina férrea y obediencia a los mandos, un plan general de operaciones y mando único, la implantación del servicio militar obligatorio y asegurar una dirección político-militar a la guerra»[60].
El peso específico de los comunistas en el seno del nuevo ejército ha sido, tradicionalmente, objeto de polémica, casi siempre en el sentido de valorarlo como determinante y arrollador. Por ejemplo, en su monografía sobre la URSS y el PCE, Payne no deja de recopilar citas favorables a su desarrollo del genial artefacto bolloteniano que alude a la existencia de una «Tercera República» o «República revolucionaria» durante la guerra civil, y entre ellas, como no, concita la de una «gran mayoría de historiadores profesionales» que tienden a estar de acuerdo «acerca de la posición predominante, prácticamente hegemónica, adquirida por los comunistas en el ejército» y en ciertas instituciones del Estado. Destaca entre esta pléyade la sentencia de David T. Cattell, quien en plena Guerra Fría concluyó que «a partir de las evidencias parece claro que el partido [comunista] se hallaba en posición de tomar el poder absoluto en el gobierno leal si quería y cuando quisiera»[61]. Lástima que ni él, ni Bolloten, ni el profesor Payne hayan tenido a bien explicar por qué entonces no lo hicieron, en lugar de recurrir a las complejas teorías del «camuflaje». Ni por qué tanto poder militar se deshizo como un azucarillo impidiendo al PCE sofocar el golpe de Casado o tomar posiciones decisivas ni siquiera en los momentos finales de desintegración del Estado republicano.
Los autores que apostaron por la hegemonía del PC en el ejército fueron las primeras víctimas de la propaganda comunista al respecto. Ciertamente, las cifras arrojadas por los documentos elaborados por el propio partido y algunos de los asesores rusos así permitirían pensarlo (tabla 21). Al cabo de un año de guerra, en julio de 1937, un informe interno reflejaba la siguiente correlación de fuerzas en el EPR:
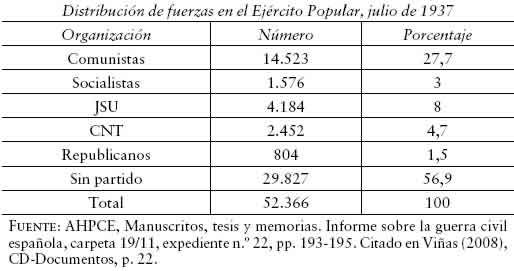
Tabla 21.
El aluvión de combatientes que habían acudido a las filas del Ejército Popular se nutría, consecuentemente con el origen del impulso, de una mayoría significativa de adherentes y simpatizantes comunistas. Se ha dicho que ello fue el resultado de la oleada de movilización de milicias políticamente conscientes, entre las que el PCE, por sus dotes organizativas y de trabajo político, logró gran número de adherentes. Es cierto que la mitad de los nuevos soldados con afiliación política procedía del PCE, que hizo un enorme esfuerzo de incorporación de sus militantes a filas: en el Pleno de marzo se evaluaron en 131 600 (el 52,8 por 100) los afiliados que estaban combatiendo en el EPR, sobre un total de 249 140[62]. En el caso de Madrid, de los 63 426 miembros con que decía contar el partido a comienzos de 1938, 46 978 (el 74 por 100) estaban integrados en el EPR o en las fuerzas armadas de retaguardia[63]. Pero no es menos cierto que más de la mitad (el 56,9 por 100) de los reclutas del EPR se inscribieron bajo la categoría «sin partido».
Pese a los posibles matices, había un estado de percepción tan extendido sobre la supuesta aplastante hegemonía comunista que hizo confesar a Rojo que «el 80 por 100 del Ejército sigue a los comunistas» y que «cualquier medida del Gobierno dirigida contra el PCE lo estaba inevitablemente en contra del Ejército y lo debilitaba»[64]. A nivel de mandos, la presencia comunista resultaba muy destacada:

Tabla 22.
Como concluía uno de los más significados asesores soviéticos, Sthern (tabla 22), la presencia comunista era mucho más elevada que la de cualquier otro partido y sobresalía en aviación, tanques y blindados, en el Ejército del Centro y los cuerpos destinados al sur. Todas las brigadas (en número de 25) que participaron en las operaciones de Madrid tenían en su mayoría mandos comunistas. Las mejores divisiones (la 11 de Líster, la 46 de El Campesino y la 39 de Gustavo Durán) estaban comandadas por miembros relevantes del partido[65].
Descendiendo de la cantidad a la calidad, la valoración sobre el control político y la calidad de la organización de los comunistas en las distintas unidades (tabla 23) arrojaba resultados que añadían algo de templanza al entusiasmo:

Tabla 23.
De las 147 brigadas organizadas en julio de 1937, existía una organización política consolidada en 43 de ellas. El PCE reconocía su control sobre 19 (un 44,2 por 100), pero al mismo tiempo confesaba que el resto se hallaba en manos de los socialistas (con un aplastante peso de la tendencia caballerista, por lo tanto, sin posibilidad alguna de establecer con ellas alguna forma de enlace unitario) y anarquistas, con los que las relaciones, a raíz de los hechos de mayo, estaban en su peor momento. El nivel de trabajo de los colectivos militares comunistas en otras unidades donde todavía ninguna fuerza había alcanzado una entidad tal que permitiera adscribirla a una u otra organización dejaba bastante que desear (tabla 24): frente a las 19 unidades controladas, 11 mostraban un nivel aceptable, y otras 19 se encontraban en situaciones que iban de los primeros pasos (7) a la regular o mala implantación organizativa:

Tabla 24.
Para establecer un enlace entre la organización de los comunistas en el ejército y el partido en cada circunscripción territorial se crearon las Comisiones Político-Militares (CPM) de los correspondientes comités provinciales. Las CPM se encargaban de supervisar el trabajo de partido en las unidades, la composición, las condiciones materiales y la moral de la tropa, las obras de fortificación y las relaciones con las otras organizaciones. En octubre, Togliatti solicitó informes de ellas, y el balance arrojó resultados desiguales[66].
Había lugares —la mayoría— donde la CPM era muy mala o casi inexistente (Extremadura, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Córdoba, Castellón, Alicante y Cartagena). Bastantes de ellas se caracterizaban por su sectarismo o por el trabajo del partido al margen de los mandos y de los comisarios. En Extremadura, por ejemplo, los comisarios eran en su mayoría socialistas caballeristas, obstaculizando en lo que podían el trabajo del PC. Como respuesta, los comunistas cargaron contra los comisarios, enajenándose el apoyo de los soldados, que se alinearon con los socialistas. Lo mismo ocurrió en Toledo.
Allí donde, a pesar de todo, existían comités de enlace, las relaciones eran meramente formales. Podía haber células del partido en la mayoría de las unidades, pero con deficiente o mala organización, debido en muchas ocasiones a la débil educación política de los mandos militares comunistas, cuyos efectos eran aún más graves si se tiene en cuenta que actuaban sobre una mayoría de afiliados de extracción campesina y muy bajo nivel cultural. A ello se añadía la falta de orientación sobre la línea política, como en Ciudad Real, donde ni siquiera llegaba la propia prensa, el principal vehículo de información sobre las posiciones del partido. En la gran mayoría de los lugares que reportaban información se evidenciaban problemas de fortificación, baja moral —acompañada en ocasiones de deserciones al enemigo— y deficientes condiciones materiales de la tropa.
Allí donde las CPM funcionaban bien (Almería, Murcia, Jaén, Este y Levante) era debido a todo lo contrario: las relaciones con los anarquistas era fluidas, neutralizando el trabajo adverso de los comisarios caballeristas, existía organización en todas las unidades y a todos los niveles (Levante) y se publicaban boletines de trabajo (Jaén). En la Marina existía organización en todas las unidades de la escuadra, se había impulsado el Hogar del Marino y las casas regionales. Pero, de nuevo, afloraban denuncias de sectarismo y de preocupación por la mala calidad del trabajo de la CPM en el estratégico enclave de Cartagena. No se salvaba, incluso, una de las joyas del partido, la Aviación, cuyo balance hablaba de «dificultades. Comisarios malos. Organización poca. Nivel político muy bajo».
EL CAMPO DE BATALLA DEL COMISARIADO
Uno de los ámbitos donde se produjeron las controversias más encendidas entre el PCE y otras fuerzas políticas —con derivaciones políticas en las dos crisis gubernamentales, la de mayo de 1937 que supuso la caída de Caballero, y la de abril de 1938 que llevó aparejada la de Prieto— fue el del Comisariado[67]. Una de las ideas más perdurables ha sido la de que la institución del Comisariado tuvo su origen en el modelo soviético y que fue injertado en el ejército de la República por influencia comunista. Sin embargo, la iniciativa para su formación se debió a Largo Caballero, en su doble condición de presidente del gobierno y ministro de la Guerra, por decretos del 16 y 17 de octubre de 1936, para formalizar la figura —surgida espontáneamente durante los primeros compases de la guerra— del delegado de los comités de milicias. El comisario habría de encargarse de estimular a los combatientes, mantener la moral y recordarles el sentido de la lucha que se estaba desarrollando.
Los anarquistas también reivindicaron su participación en su creación y defensa en fecha tan avanzada como octubre de 1938: el secretario confederal, Mariano Vázquez, defendió al Comisariado de los ataques de un sector de su propio movimiento —la FAI— alegando que «este órgano fue propuesto por nuestra organización»; y González Inestal, subcomisario general por la CNT, aseguró que «nuestra organización ha sido la más fiel defensora del Comisariado, y que Prieto no la deshizo ya por presión nuestra»[68].
Dado que el PCE fue la primera fuerza que entendió la utilidad del Comisariado se ha considerado que fue la que más miembros aportó a su formación. Alpert cita diversas fuentes (Líster, Koltsov, distintos portavoces de la Comintern) en las que se proporcionan datos como que el 80 por 100 de los comisarios del frente central eran comunistas. Prieto, por su parte, al justificar sus medidas limitadoras de la influencia del PC, consideraba que no menos del 49 por 100 de los comisarios obedecían a esta disciplina, ya fuera bajo las siglas del partido o de la JSU. Sus adversarios acusaron al PCE de utilizar a sus comisarios en agresivas campañas de proselitismo, y de ahí que tanto Caballero como Prieto se fijaran como objetivo la reducción del peso específico de los comunistas en la institución. Por ello, asimismo, se consideró que esta pugna había conducido al despliegue de las campañas hostiles que habían culminado con el fin de sus respectivas carreras políticas.
Caballero pretendió limitar el creciente poder del PCE en el seno del Comisariado revisando los nombramientos, lo que le acarreó las críticas de la prensa comunista[69]. También se discutió la supuesta desproporción en el seno del Comisariado General, compuesto por representantes de las organizaciones del Frente Popular, y donde al PCE le correspondió un representante —Antonio Mije— en nivel de paridad con el minúsculo Partido Sindicalista —Ángel Pestaña—, lo que demostraba, a juicio de los comunistas, la falsedad de la «preponderancia injusta». Con Caballero, los comunistas sospecharon que se pretendía una modificación esencial del Comisariado, para convertirlo «en una sección de tipo burocrático, sin autonomía, sin posibilidad de desarrollar funciones que le son peculiares»[70]. Fatal decisión, en consideración de los dirigentes del PCE, cuando el Ejército Popular precisaba más que nunca de esos activistas que eran los comisarios al pasar de las milicias de voluntarios al ejército de conscripción[71].
Con Prieto, las diferencias pivotaron abiertamente en torno a la cuestión del trabajo político y de propaganda dentro del ejército. Díaz abrió la caja de los truenos tras la toma de Teruel: «No es hoy el momento de plantear en el ejército el problema de las “posiciones” de esta o de otra organización» y poco después, apelando a Stalin como fuente de autoridad, se fijaron posiciones tajantes: «Un ejército que sabe por lo que lucha es invencible. El camarada Stalin pronuncia un discurso en el que refuta las mentiras burguesas acerca del carácter apolítico de los ejércitos»[72].
En 1937 se fijaron las cuotas que cada organización frentepopulista ocuparía en el Comisariado (tabla 25), cuyas cifras son las siguientes:

Tabla 25.
Los resultados desmienten la afirmación del insigne historiador británico Antony Beevor —militar de carrera, por cierto, por lo que debería ser más cuidadoso con los estadillos—, que en su best seller sobre la guerra civil no ha tenido empacho en afirmar que con el consabido apoyo de Álvarez del Vayo al frente del Comisariado General, los comunistas «consiguieron controlar este poderoso cuerpo. En primavera, 125 [sic] de los 168 [sic] comisarios de batallón pertenecían al Partido Comunista (PCE y PSUC) o a la Juventud Socialista Unificada»[73].
Clamorosos errores aparte, como cualquiera que domine las más elementales operaciones aritméticas podrá comprobar, los comisarios comunistas destacaban a escala de batallón (aunque nunca en la aberrante proporción descrita por Beevor) y brigada, pero siempre en segundo lugar, tras la CNT, lo mismo que ocurría en el ranking general. Solo si suman los datos correspondientes al PSUC y a la JSU se sobrepasa la mitad del Comisariado exclusivamente a nivel de centuria. Ahora bien, habría que ser precavido al incluir a la JSU al completo en la órbita comunista, ya que por esas fechas los caballeristas habían iniciado su campaña para recrear círculos socialistas juveniles que escapasen a lo que Araquistáin denominó la «ursificación» de las juventudes, tendencia que se consolidaría y extendería el año siguiente[74]. En el resto de categorías la proporción de comisarios comunistas quedaba en todos los casos por debajo de la mitad y, en ocasiones, de la tercera parte.
Si esto ocurría durante la época pletórica del orto comunista, es de suponer que la situación iría deteriorándose a medida que la guerra avanzaba hacia un porvenir cada vez más nefasto. El 15 de abril de 1938 los franquistas llegaron al Mediterráneo por Vinaroz (Castellón), cortando la zona republicana. Fue necesario entonces reorganizar el ejército en las dos zonas que permanecían leales, la de Levante (con los ejércitos del Este, Levante, y de Maniobra —o del Ebro, como se le llamaría a partir de julio—) y la zona centro-sur (con los ejércitos del Centro, de Extremadura y Andalucía). Este sería el organigrama que conservaría el Ejército Popular hasta el final de la contienda.
En marzo un informe de Alejandro García Val, antiguo responsable del Quinto Regimiento y representante en el Estado Mayor central, señalaba que el trabajo político del Comisariado en el Ejército del Centro sufrió un descenso muy importante después de las reformas de Prieto. A finales de 1937 fueron desplazados dos tercios de los comisarios pertenecientes al PCE, «y se generaron problemas de unidad con los socialistas que nunca más se han resuelto». La presencia al frente del Comisariado General del Ejército del Centro del socialista caballerista Fernando Piñuela obstaculizaba la labor de los comisarios comunistas, que se encontraban faltos de control, orientación y coordinación con la dirección del partido[75]. La CNT, por su parte, reconoció que se había operado un cambio de política «cuando se plantó cara al PC [por parte del] gobierno… Una cosa es que no se pueda destrozar a los comunistas y otra cosa es que hayamos conseguido desplazarles de bastante influencia que en el Ejército y en la policía tenían»[76].
Dos informes que se encuentran en la sección del Ejército Republicano del Archivo del PCE describen la distribución tanto de comisarios como de cargos afiliados al PCE y al PSUC en la segunda mitad del año 1938. El primero (tabla 26) estaba fechado el 1 de agosto, y el segundo, sin fecha, era posiblemente posterior a la batalla del Ebro.

Tabla 26.
Se puede comprobar que ni en los niveles de unidad ni en los de ejércitos el PCE ostentaba más de la mitad de los puestos del Comisariado, excepción hecha del los ejércitos del Este, Extremadura y del Ebro, de quien el Comité Peninsular de la FAI, el impenitente adversario de los comunistas, afirmaba con evidente hipérbole que «de todos es sabido que… tanto a lo que respecta a Mando como a Comisarios ha llegado a tener tal fisonomía que se puede decir, por lo que se refiere a su composición política, que es una especie de Ejército Rojo»[77]. La derrota del Ebro y la retirada a través de Cataluña pasaron una abultada factura al Comisariado comunista. El segundo informe (tabla 27) refleja que el desplome fue brutal en toda la escala y en todas las unidades, pero particularmente sensible en las que habían soportado el peso fundamental de la ofensiva franquista sobre el Este.

Tabla 27.
Las diferencias comparadas en los niveles de División y Brigada (tabla 28) muestran que el único sector en el que se incrementó en algo el número de comisarios comunistas fue el de la zona centro. Los demás cayeron a los niveles más bajos conocidos desde la institución del Comisariado.

Tabla 28.
Si el PCE había volcado todos sus esfuerzos en la construcción del EPR, empleándose a fondo en desarrollar una intensa y constante campaña de agitación en su seno que se tradujera en réditos políticos e influencia en las distintas escalas de mando, la contrapartida fue un coste muy elevado. Se reveló en la pérdida de millares de vidas de cuadros y militantes experimentados. A finales de 1937, los comunistas valoraron que el 60 por 100 de los militantes se encontraban en filas; que de los 22 500 veteranos de febrero de 1936 la mitad había muerto en lo que iba de guerra. Se había perdido todo contacto con unos 50 000, de los que no se había vuelto a tener noticia tras la caída de Málaga, Santander y Asturias. La sangría alcanzó particularmente a la organización de Madrid, de cuyos 72 909 adherentes en mayo de 1938 más de la cuarta parte fue trasladada a Cataluña y desapareció entre la campaña del Ebro y la retirada a Francia. Se cumplía, de alguna manera, la previsión de Rojo cuando vaticinó a Uribe que de las 50 000 o 60 000 bajas que costaría el mantenimiento de la resistencia a ultranza, casi todas ellas corresponderían a hombres del PCE, dado que las demás organizaciones no sostendrían la lucha con idéntico ímpetu[78].
Otro tanto ocurrió con los mandos militares afiliados al partido. Como se ha señalado reiteradamente, en la primera etapa de la guerra el PCE había ejercido un enorme atractivo sobre los oficiales profesionales, a quienes resultaba reconfortante el discurso sobre la disciplina, al tiempo que ofrecía el seguro de la posesión de un carnet protector. También fue poderosa la atracción sobre los mandos de milicias, unas veces hechuras del propio partido y otras llegados a él por el ejercicio del mando sobre las unidades de voluntarios que les seguían en el combate, alentados por el prestigio que la propaganda del partido contribuía a airear, encumbrando a quienes se amoldaban al mito del genio militar surgido del pueblo que ejercía el liderazgo de los desposeídos en armas, trasuntos del guerrillero Tchapaiev de las películas soviéticas de la época. El friso de rostros heroicos se esmaltó con las efigies de Líster, Modesto, Valentín González, el Campesino, Francisco Galán, Gustavo Durán, Hidalgo de Cisneros. Unos, auténticos jefes militares por méritos indiscutibles. Otros, fabricados bajo el troquel de la propaganda y colocados sobre un pedestal que se reveló de humo al compás de los reveses militares[79]. Aunque en tiempos de tribulación el atractivo dejara de fluir, lo cierto es que el EPR conservó, al menos nominalmente, una herencia de en torno a un 50 por 100 de mandos de filiación comunista de antaño. Informes internos del partido (tabla 29) seguían atribuyéndole una influencia muy importante sobre los distintos escalones del EPR:
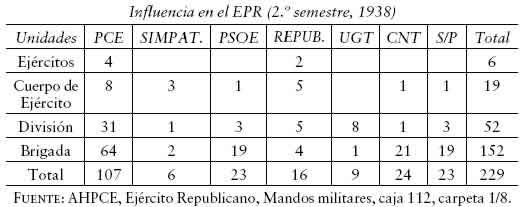
Tabla 29.
Pero sería engañoso pensar, por ello, que mantuviesen una estricta disciplina de partido: si así hubiera sido, los acontecimientos posteriores al golpe del coronel Casado del 5 de marzo de 1939 hubieran sido de muy distinto signo. Además, los tiempos estaban siendo testigos del resurgir de los militares profesionales, que acaparaban los puestos en los altos escalafones del organigrama militar republicano, dejando a los procedentes de milicias los niveles de brigada hacia abajo. En tal sentido fue elevado un informe al Comité Permanente de ERC por el comisario de la 62.ª División, Pedro Puig Subinya, en diciembre de 1938[80]. El autor, a veces utilizando una argumentación un tanto pintoresca, pretendió realizar una fotografía de la composición política de los mandos del EP. La queja predominante era que el porcentaje de jefes, oficiales y comisarios que tenían simpatías comunistas, o eran miembros del PCE, era muy elevado: hasta un 50 por 100. Puig introdujo el tema en tonos alarmistas:
No pensamos descubrir nada si decimos que el Ejército está mediatizado por el PCE (sección española de la IC) y por el PSUC (sección catalana de la IC). El jefe del EMC, general Rojo, no es comunista, pero actúa como si lo fuese; el jefe de la 1.ª Sección, coronel Díaz Tendero, es comunista; el subsecretario del Ejército de Tierra, coronel Cordón, también es militante. El jefe del Ejército del Este, teniente coronel Perea, no es comunista pero su jefe de EM, Carvajal, sí, y este último hace lo que quiere.
Puig reconocía que este apoyo era muy desequilibrado, y que se concentraba, básicamente, en el Ejército del Ebro, pero era muy frágil y tropezaba con tendencias opuestas en el del Este. También eran reseñables los casos de los ejércitos de Levante, donde su general, Leopoldo Menéndez, dejaba «hacer a los comunistas», y de Andalucía, al mando del coronel Moriones, de análogas características. Estaba ausente en la Agrupación de Ejércitos de la zona catalana así como en el Ejército de Extremadura, del que habían sido barridos. El informe Puig no puede tomarse demasiado en serio. En el caso, que terminaría siendo crítico, del Grupo de Ejércitos de la zona centrosur, destacó que lo mandaba el «general Miaja, comunista flamante. Casi todos los cuarteles generales pertenecen al PC. Desde allí presionan fuertemente por tal de infiltrarse en las unidades, donde, hasta ahora, no han podido». Y continuaba:
Actualmente, todos los altos jefes del EMC son militares profesionales. Los inspectores generales y los jefes de servicios centrales también. Igualmente son de la escala profesional la casi totalidad de los jefes de CRIM, de los comandantes de plaza y de otros organismos militares. También lo son los jefes de Ejército, menos el del Ebro…
En un ambiente de enfrentamiento entre los profesionales y los procedentes de milicias, que dominaban en las jefaturas de los cuerpos de Ejército, de División y de Brigada, reinaba entre los primeros un gran malestar.
Los profesionales creen que de ninguna manera [los segundos] pueden tener los mismos derechos y ser igualmente considerados que un militar profesional que lleva mucho más y que, además, ha estudiado tres años en la Academia Militar. Los de Milicias ven en el profesional un adversario peligroso que le aventaje en todos los terrenos y con el cual no puede competir. Los oficiales profesionales —concluía— además de estar más o menos preparados (más que los de Milicias siempre) para mover con precisión los múltiples resortes que componen el Ejército moderno y para hacer soldados combatientes y no soldados ciudadanos, tienen el sentimiento del deber y de la responsabilidad, de los cuales los de Milicias no tienen la más ligera noción.
Como era de esperar, la perspectiva de estos fue completamente distinta. Un vehemente José del Barrio tronó:
Los profesionales se han apoderado de todas las Escuelas… Sí están preparados, pero la tarea de estos profesionales es deshacer la voluntad y el entusiasmo de los alumnos. Han [suspendido] 26 entre 72 cabos. Igual en sargentos y tenientes, en total 156 declarados ineptos. Por tanto, un teniente después de 8 meses de frente debe volver a ser soldado. Yo los hice aprobar a todos porque son gente de combate. Los profesores de Escuelas son profesionales que, obligados a cumplir 6 meses de frente o echados del frente por incapaces, se han emboscado allí[81].
El avance de la guerra y el incremento de las tensiones intrarrepublicanas tuvo como consecuencia que la vieja percepción sobre la potencial hegemonía comunista mutara en sensación de amenaza. Después de los hechos de mayo de 1937, un Pleno Nacional de Regionales del movimiento libertario decidió la constitución de una Sección de Información y Estadística, con la finalidad de elaborar una base de datos estadística sobre sus militantes en filas y elaborar relaciones de componentes de las células comunistas en unidades militares de la zona, de sus actividades y publicaciones[82]. La sección se organizó en subsecciones: la de Organización Militar, encargada de elaborar una relación de los compañeros de confianza integrados en el EPR, Marina e Información Militar; la de Seguridad Interior o 3.ª Subsección, a la que se atribuyó la misión de recabar el apoyo de los militantes anarquistas avalados para su ingreso en las fuerzas de seguridad, y de elaborar una «relación de los partidos políticos de la región así como los afiliados que poseen, como igualmente aquellos elementos que mayormente se han destacado en contra de nuestro movimiento»; y la de Servicios Públicos o 4.ª Subsección, destinada a conseguir el control de los recursos estratégicos (agua, gas, electricidad, comunicaciones y transportes). De entre todas las secciones regionales de información destacó la de Levante.
Lo que comenzó siendo un acopio de información para denunciar las actividades políticas proscritas en el seno del ejército por el Ministerio de Defensa Nacional, y para «conocer con antelación a su manifestación con carácter violento los propósitos de nuestros adversarios»[83], acabó convirtiéndose en un exhaustivo censo de estos cuya elaboración cobraba sentido solo si perseguía una finalidad operativa. Identificar a los mandos comunistas del ejército constituía el primer paso para promover su remoción y, en última instancia, neutralizarlos y sustituirlos, como de hecho se efectuó tras el golpe de Casado en algunas de las unidades objeto de información[84].
El movimiento libertario recelaba que la posesión por los comunistas de la Subsecretaría del Ejército de Tierra en la persona del coronel Antonio Cordón y el control del Estado Mayor Central les estaba facilitando la absorción de «un 80 o un 90 por 100» de los mandos del EP, ya fuera mediante la práctica de un agresivo proselitismo en el seno de sus unidades, el control del acceso y la graduación en la Escuela Popular de Guerra, o el desplazamiento de los jefes y comisarios no gratos al PCE. Es necesario señalar que Avelino González Entrialgo, antiguo «treintista» asturiano y secretario de la sección de Defensa del Comité Nacional de la CNT desde octubre de 1936, rechazó argumentos como que a los militantes ácratas no se les permitía ir a las escuelas de capacitación de guerra, «manifestando que tan solo una División confederal del frente del Este ha enviado a alguna promoción más alumnos a toda la Escuela que todas las Divisiones juntas de ese Ejército». Asimismo, se lamentaba de que «tenemos el defecto de creer a todos los mandos que no son de la CNT, comunistas»[85].
A despecho de todo lo anterior, Peirats proporciona una serie de variados ejemplos de estas prácticas. Hay que hacer un inciso para señalar una manipulación muy grave cometida por este autor, durante mucho tiempo depositario del archivo de la CNT, lo que le permitió escribir su conocida trilogía sobre la organización confederal en la contienda civil. El Pleno de Regionales del Movimiento Libertario, según destaca el autor, fue «el acontecimiento orgánico más importante de fines de 1938». Se celebró del 16 al 30 de octubre en Barcelona. Y sigue:
Para estudiar este importante comicio tenemos a mano tres documentos: la reseña publicada en Solidaridad Obrera a partir del 18 de aquel mes, una recopilación de dictámenes correspondientes a la Memoria titulada Acuerdos del Movimiento Libertario y un borrador de informe redactado por un miembro del Comité Peninsular de la FAI. Este borrador contiene una serie de apuntes muy interesantes sobre el desarrollo de los debates, tanto más interesantes si se tiene en cuenta que lo publicado por Soli es una reseña amanerada, destinada al público. El borrador de informe es, a nuestro juicio, el documento más cualificado, pues revela con bastante crudeza las interioridades del movimiento, cuyas discrepancias brotaron violentamente a la superficie en aquel pleno[86].
Pues bien, el citado informe solo refleja los debates desde el punto de vista de la FAI. Peirats minusvalora u oculta las intervenciones menos acordes con su perspectiva, como las del Comité Nacional —en la persona de su secretario general, Mariano Vázquez— y las fundamentales aportaciones de Entrialgo e Inestal, responsables del Comité de Defensa y subcomisario general, respectivamente, que ocuparon varias sesiones en desmontar gran parte de las afirmaciones de la FAI y que, precisamente por ello, solo merecieron que nuestro autor las despachara en ¡nueve líneas!
Entre los documentos que cita atribuye una gran importancia al informe de la Secretaría Militar del Comité Peninsular de la FAI, en el que se desglosaba la situación general del EP con el fin de denunciar la aplastante penetración comunista en sus distintos niveles de mando[87]. Para comprobar la veracidad de sus asertos deben compararse sus cifras con las recogidas en un documento prácticamente coetáneo elaborado por el propio PCE (tabla 30):

Tabla 30.
El informe de la FAI contenía una información numérica deliberadamente agrupada para favorecer la sensación de acoso ante la apisonadora constituida por el rubro «comunistas y otros». El informe del PCE, aún incompleto, redimensionaba el peso real de los comunistas en el conjunto y desagregaba a los «otros» permitiendo valorar el peso relativo de los demás integrantes de un conjunto bastante más heterogéneo de lo que percibían los anarquistas. Poco después, un nuevo informe comunista (tabla 31) detalló de forma exhaustiva la participación de sus mandos militares en la dirección de las grandes unidades operativas del EP:

Tabla 31.
Como puede apreciarse, la argumentación faísta queda rotundamente desmentida por estas cifras. A fuer de clamar por el liderazgo perdido en el marasmo de incomprensiones libertarias sobre la naturaleza del ejército necesario para enfrentar una guerra total, no hubo empacho en recurrir a artificios contables aunque con ello se incurriera en disparidades tan apreciables como las que se perciben en las escalas de División y Brigadas.
Si la FAI y Peirats se hubiesen informado sobre las dimensiones reales de la militancia en el EPR en 1938 se hubieran percatado de que la pretendida influencia comunista se estaba deshaciendo por la base (tabla 32). Lejos quedaban ya aquel primer semestre de 1937 en el que las milicias de voluntarios políticamente conscientes nutrieron con más del 50 por 100 de comunistas las filas del nuevo ejército en ciernes. En el ejército de conscripción, los comunistas —precisamente quienes con más empeño habían apostado por él— apenas llegaban al 15 por 100 como media, salvo las excepciones ya conocidas.

Tabla 32.
Los propios informes internos comunistas pintaron un panorama menos halagüeño de lo que sospechaban sus rivales. En su nueva función de comisario general de la zona centro-sur, Jesús Hernández presentó un informe muy crítico sobre el papel de los comunistas en el EPR ante el Pleno del Comité Central celebrado en mayo. El PC había concedido poca importancia a la tarea de fomentar la unidad con las otras fuerzas antifascistas, limitándose muchos de sus mandos al trato casi exclusivo con los socialistas, cuando debía ampliarlo a todos, incluidos anarquistas y republicanos.
Hernández deploró el sectarismo que había detectado en la actitud de los afiliados en el EPR. «Muchos han creído que era un ejército comunista», cuando en realidad era el de todos los antifascistas. Ese sectarismo se tradujo en
la actitud de los jefes, que formaban sus capitanes, tenientes, etc., solamente con hombres del partido [provocando] reacciones lógicas de los anarquistas y socialistas… Perdonar a los comunistas, cuando éstos cometían alguna falta, y en cambio condenar siempre a los de otras tendencias. Ascensos exclusivamente para los comunistas.
Semejante favoritismo sectario, además de envenenar las relaciones con el resto de organizaciones, resultaba contraproducente en cuanto a la formación de los cuadros militares, como se puso de manifiesto en el caso de las escuelas técnicas, donde se había enviado «a aquellos que estorbaban al comandante. Y lo contrario, a los tiralevitas».
La organización comunista en el EPR debía dejar de mirarse el ombligo. Inútiles eran las fracciones comunistas en el ejército que solo discutían de sus problemas y no sabían atraer a los demás. Hernández lo resumió en una frase lapidaria: «Que por los comisarios se hable menos de Marxismo-Leninismo y se preocupen más de las necesidades de los soldados»[88].
El secretario de organización, Pedro Checa, redundó en lo apuntado por Hernández. El trabajo de unidad de los jefes y comisarios era muy deficiente. Como ejemplo, en el I Cuerpo de Ejército, con motivo del 1.º de mayo, en un mitin intervinieron 10 oradores, 7 comunistas, y ni uno de ellos habló de unidad, dándose la paradoja de que solo se refirió a ella un socialista caballerista. Se observaba la tendencia a prescindir de mandos y comisarios no comunistas, a formar camarillas, a realizar demasiadas reuniones de partido que en muchos casos justificaban las medidas persecutorias contra sus miembros:
No se tiene en cuenta que el Ejército no es nuestro. Casi todo el trabajo reposa sobre los organizadores. En muchos casos [el] único trabajo [es] buscar militantes. Ninguna autocrítica… Tendencia de mandos y comisarios de partido a trabajar solo con mandos y comisarios de partido[89].
Un documento fechado el 3 de agosto de 1938 sobre la situación de la organización militar del PCE en el Ejército del Centro cifró en 34 491 los militantes con los que contaba en las 27 brigadas que lo componían. Aunque reconoció que el número de afiliados se había incrementado a razón de 2000 al mes desde el último 1.º de mayo, se calificó el trabajo de captación, en general, de flojo, inconstante y desorganizado. Y es que lo importante no era la cantidad, sino la calidad del trabajo político y el conseguir que el grado de implantación dejara de ser tan irregular. Solo existía organización completa[90] en aquellas brigadas donde ya, de por sí, los comunistas ostentaban la hegemonía (eran trece) y, aun así, en nueve de ellas el trabajo político era débil, debido «a la falta de preparación de los camaradas responsables»; en ocho existía organización completa aunque los mandos y comisarios rivales —principalmente socialistas, pero también de Izquierda Republicana y del Partido Sindicalista— impedían o dificultaban sus actividades; en cinco la organización era incompleta y estaba sometida a los mismos imponderables; y en otras cinco no existía organización comunista ni posibilidad de crearla por la aplastante hegemonía confederal. Veinte brigadas carecían de instructor funcionando perfectamente con los comités de brigada. En el resto la organización marchaba muy retrasada y era muy deficiente. La conclusión de García Val, el 13 de agosto[91], resonaba a los viejos problemas que el PC venía arrastrando en cuanto a acoplamiento y formación de sus militantes a lo largo de la guerra:
Las debilidades mayores en nuestra organización están en la poca capacidad de trabajo y de dirección de los comités de Batallón… El bajo nivel político de los militantes, que en general desconocen al partido, y la poca consistencia de la organización que en algunas unidades, al cambiar a unos comités al llegar un mando o comisario no del partido, ha decrecido considerablemente. Que el partido se encierra demasiado en sí mismo, no haciendo un fuerte trabajo exterior… Y la mayor de todas las debilidades es que no todos los militantes participan en la discusión y aplicación de las tareas del partido.
A finales de 1938 la moral caía a ojos vistas y, como denunció García Val, «en la mentalidad de la tropa se refleja con fuerza insospechada la corriente peligrosa de que la guerra se está terminando. De ello se habla en la vanguardia y en la retaguardia, se habla en las cartas de los soldados del frente, se habla en las tertulias, en los paseos, en los espectáculos». La inmediata repercusión fue el desplome de las cifras de reclutamiento. La movilización de quintas tan mayores como las del 23 y el 24 llevó a que se incorporaran menos de la mitad de los llamados a filas, y que de ellos, más del 50 por 100 resultaran inútiles para todo servicio[92]. En los Centros de Reclutamiento e Instrucción Militar (CRIM) se dieron casos como el de Valencia, donde de una expedición de 3000 reclutas para el frente se «perdieron» en el camino más de 1500, y otra de 2000, al llegar a su destino, quedó reducida a 80.
Solo un intenso trabajo político por parte de mandos y comisarios habría remediado en algo esta precaria moral de combate. Pero cuando el antiguo secretario del sindicato de trabajadores de la confección elaboró su informe de la situación en la zona centro-sur a finales de 1938 no escatimó las más duras valoraciones sobre los responsables: «En orden militar se puede observar un exceso de alegría en todos los órdenes y un espíritu de responsabilidad muy poco desarrollado en los mandos. Estos, en general, se preocupan de vivir bien, de tener amigas y casas buenas, dejando que los acontecimientos se desarrollen para después improvisar las soluciones… En los comisarios podemos observar una situación parecida»[93].
En última instancia, la réplica más dura a las posturas victimistas del movimiento libertario no provino de sus adversarios comunistas, sino de algunos destacados portavoces del sector pragmático de la CNT. En el Pleno Nacional de Regionales, en octubre de 1938, Mariano Vázquez fue contundente. Tras la militarización, los anarquistas no quisieron saber nada de ascensos y continuaron en las unidades militares de simples soldados. Por eso, si había que achacar alguna culpa a quienes habían permitido la ocupación de altos puestos por destacados comunistas no había que buscar lejos, sino entre las propias filas libertarias:
Las causas de que un comunista esté de Comisario General en la zona Centro-Sur y no esté sujetado, son responsables los que, explorando el citado bagaje literario y unas normas muy orgánicas aparentemente, pero muy perniciosas en la realidad, no prestan ninguna atención a estas necesidades de conseguir para nuestro movimiento todos los mandos posibles[94].
A pesar de la evidencia documental, ha sido sobre bases tan arenosas como las asentadas por el discurso de los sectores disidentes del anarquismo sobre las que se sigue sosteniendo el discurso de la hegemonía comunista en el EPR.
PRIETO: ACTO FINAL
El 27 de diciembre, tras la toma de Teruel, Díaz lanzó un nuevo mensaje envuelto en el celofán de los parabienes: «La primera y fundamental enseñanza que hay que sacar de la victoria de Teruel es que se debe evitar todo lo que vaya en contra de la unidad del Ejército, todo lo que tienda a disminuirla… No es hoy el momento de plantear en el Ejército el problema de las “posiciones” de esta o de otra organización»[95].
Cuando a comienzos del nuevo año se perdieron las posiciones ganadas, el ejército franquista hendió el frente del Este hacia el mar, y al tiempo que la borrasca se cernía sobre Centroeuropa en forma de la anexión de Austria y la reivindicación de los Sudetes checos por Hitler, confluyeron de nuevo dos dinámicas, externa e interna, que motivaron otra vez contradicciones difíciles de gestionar entre el PC español y Moscú.
Los comunistas pusieron la proa a Prieto por su gestión, por lo que juzgaban rudamente como derrotismo y voluntad de acallar la voz de la resistencia, y lo criticaron a fondo en su prensa. Al propio tiempo, en los umbrales de Munich, Stalin llegó a la conclusión de que era hora de que los ministros del PC abandonasen el gobierno republicano español (y que sus homólogos franceses se abstuviesen de ingresar en el galo) para buscar el apoyo de Francia y Gran Bretaña ante la manifiesta voluntad expansionista alemana. De haber sido el PCE ese mero mecanismo de transmisión de las decisiones de Moscú que le han atribuido las interpretaciones tradicionales, habría aceptado el ucase de Stalin sin replicar. Pero como ocurrió con la entrada en el gobierno de Caballero y en su caída, y con la sugerencia de celebrar elecciones el año anterior, el PCE mantuvo una posición propia, fruto del dinámico contexto de la guerra, de sus condicionamientos internos, de su evolución y de la irradiación de su influencia. En esta situación, directrices como las que venían de fuera colocaron a la organización ante un tempo político y una línea que podían no resultar coincidentes con las que convenían a la geoestrategia soviética.
Como en el caso de la crisis que precedió a la caída de Caballero, he resumido la sucesión de acontecimientos en un cronograma, en el que se han sombreado en gris aquellos episodios protagonizados por el PCE que obedecieron a una respuesta autónoma respecto a las directrices emanadas de Moscú:
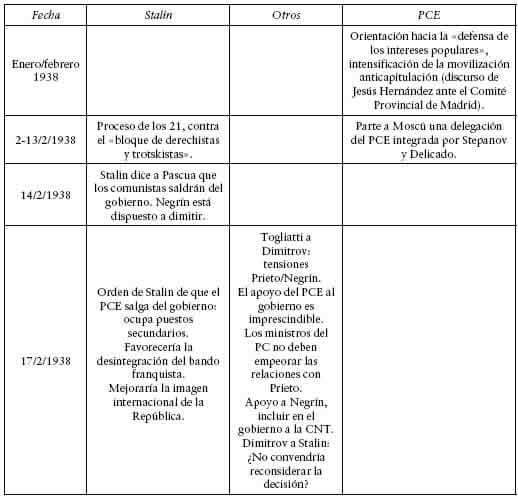

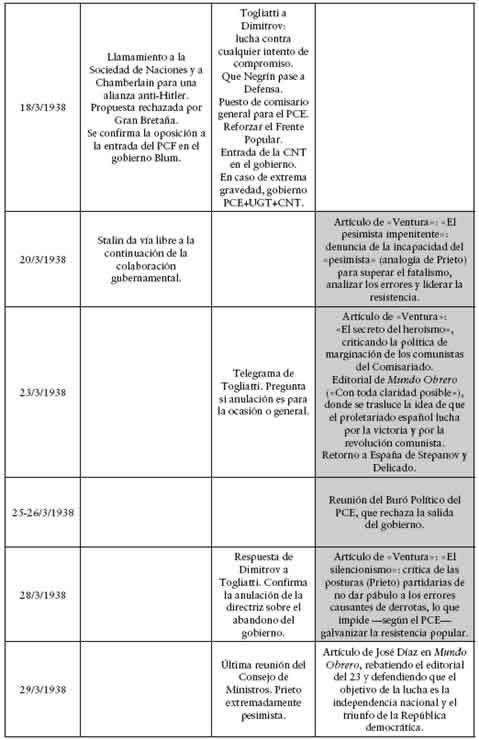

Como se puede comprobar, desde comienzos de 1938 se detectó en la línea del PCE una deriva hacia la defensa de los «intereses de las masas populares» y del «pueblo que lucha» (precios de las subsistencias, vivienda…), que se tradujo en la presencia en su prensa, cada vez con mayor frecuencia, del campo semántico «revolución». Marginado el caballerismo, liquidado el sedicente trotskismo y contenido el anarcosindicalismo, el PCE se presentó a sí mismo como el garante de los intereses de la clase obrera y campesina, en una dirección que acabó por suscitar en algunos sectores del partido la tentación de aspirar a un mayor poder.
No era esa precisamente la línea que convenía a un Stalin preocupado por la situación internacional. Mientras en las cancillerías y en la Comintern se discutía sobre el revisionismo diplomático de Versalles por parte de Alemania y se asistía con alarma a la anexión de Austria, el PCE intensificó su campaña de movilización para el sostenimiento del esfuerzo de guerra, en un crescendo que arrancó como respuesta la ofensiva que llevó al ejército franquista hasta el Mediterráneo y que alcanzó en la prensa comunista los ecos de la llamada a la defensa de Madrid en noviembre de 1936. El cénit se alcanzó con la manifestación anticapitulacionista del día 16 ante el palacio de Pedralbes, la sede donde estaba reunido el gobierno.
La campaña desplegó al máximo los recursos de la agitprop callejera, lo que suscitó la crítica de sectores socialistas y anarquistas. Los comunistas, por su parte, arremetieron contra el derrotismo y la traición (con un artículo de Hernández sobre la «quinta columna internacional» en clave de lectura interna), apostando por la defensa de la unidad frentepopulista en un sólido bloque gubernamental, por supuesto, purgado de derrotistas. La campaña se personificó en Prieto a partir de la manifestación de Pedralbes, como puede deducirse de los artículos que Hernández firmó con el seudónimo «Ventura». En ellos Prieto apareció crípticamente retratado como el «pesimista» y el instigador del «silencionismo» —los dos rasgos de Prieto criticados por el PC en aquellos días—, a lo que hubo que sumar otros dos textos: «Masas y hombres», en respuesta a los críticos —Prieto de nuevo— de la movilización del 16; y «El secreto del heroísmo», donde se atacó la marginación de los comunistas del Comisariado, otra línea de confrontación con el ministro de Defensa Nacional.
Ahora bien, esta pisada de acelerador estaba llevando al PCE mucho más lejos de lo que deseaba el centro de dirección soviético. Y aquí se acentuaron los tempos distintos: mientras entre el 14 de febrero y el 20 de marzo Stalin tomó y mantuvo la decisión de retirar a los ministros comunistas del gobierno español y de no permitir a los franceses entrar en el suyo, en un afán de despejar el camino a una oferta de alianza antihitleriana a los gobiernos occidentales, una parte del PCE —y no la menos importante, la organización de Madrid— se lanzó a postular el carácter revolucionario de la guerra y el potencial objetivo del comunismo en caso de victoria. Fue más de lo que Togliatti —fatigado por la dura discusión habida en el seno del Buró Político español acerca del ucase de Moscú— y la dirigencia moscovita estaban dispuestos a soportar. Tuvo que intervenir personalmente José Díaz (aunque se puede dudar que fuera él personalmente quien redactara la carta de reconvención a Mundo Obrero) para recordar al partido el carácter nacional y de defensa de la República democrática de la lucha. No debió ser fácil, habida cuenta de la llamada general a capítulo de toda la militancia del partido para que acatara el texto canónico de Díaz.
El 22 de marzo, Stalin reconsideró su decisión inicial una vez frustrados sus intentos de aproximación a las potencias occidentales, y teniendo en cuenta los ímprobos esfuerzos que el embajador español, Marcelino Pascua, había realizado en nombre de Negrín para que los comunistas españoles siguieran presentes en su gabinete. Solo uno dejó su puesto, Hernández, precisamente el que más había cargado con la campaña contra Prieto, y a pesar de su tardía frenada en un artículo del 1 de abril, donde resituó los términos de la naturaleza de la guerra, indudablemente nacional y de independencia. Llama poderosamente la atención que, a pesar de tener constancia del giro de Stalin y de su autorización para continuar en el gobierno se siguiera discutiendo acerca de la negativa a aceptar cualquier salida de él. El PCE había destacado personalmente a Moscú a dos representantes, Stepanov y Delicado. ¿Acaso ambos no habían entendido con claridad el cambio de directriz? Desde luego, Stepanov, por lo que recogen las anotaciones de Togliatti, no se había enterado en absoluto. Esta es la transcripción esquemática de su intervención en la reunión del Buró Político, recogida por el italiano:
Moreno: Objetivo: expulsar a los invasores, independencia de España defender la democracia. Ir más lejos es un error. Unir sobre esta base a todo el pueblo. Salida es sólo una medida más[96].
Tal fue el grado de confusión que Togliatti se vio obligado a pedir a Dimitrov la ratificación de la línea a seguir. En todo caso, el episodio es revelador de las tensiones acontecidas durante el mes precedente entre las necesidades de la estrategia estaliniana y los condicionamientos internos a los que debía dar respuesta el PCE. Cuando aún no había llegado al Buró Político español la decisión sobre el cambio de opinión de Stalin, el día 23 Jesús Hernández hizo un análisis muy crítico con los argumentos de Moscú. La situación internacional, dijo, había cambiado un poco, pero en las democracias no se detectaba síntoma alguno de cambio de actitud. «¿Somos nosotros el factor que puede inducirlos a cambiar su posición?», se preguntó. «Saben que no se trata aquí en España de instaurar una república soviética». Por lo tanto, la cuestión no dependía de la presencia o no de ministros comunistas en el gobierno, sino de la preocupación objetiva que se derivaba del conocer la influencia que el PCE tenía en el país. Y «esto no solamente no se puede corregir, sino aumentar». En esa situación, cualquier clase de política contra los comunistas era una política de derrota.
Las implicaciones eran tremendas, y la dirección del partido debía ser consciente de haber transitado por una vereda distinta a la señalada por Moscú, sosteniendo una línea de galvanización de la resistencia, movilización gubernamental y agitación a todos los niveles, cuya conclusión lógica era evitar cualquier tentativa de desalojar sus posiciones en el gobierno, al tiempo que transmitía al exterior una sensación de radicalización contraproducente con los deseos soviéticos de aproximación a Occidente.
El temor a la «desviación» ilustra la necesidad de una segunda confirmación por parte de la Comintern que absolviera a la dirección de su actitud durante el debate sobre la salida del gobierno. Y, por otra parte, el afán de proceder al reajuste de la sintonía con Moscú explica que, en los días siguientes, se produjeran movimientos de fricción ante la obligación de frenar las pulsiones desencadenadas por la intensísima campaña de agitprop para la resistencia, que había alentado en algunas poderosas organizaciones del partido la ilusión de plantear posiciones equiparables a la conquista del poder. No parece que esto último resultara sencillo de realizar, sin padecer las convulsiones propias derivadas de lo que podía compararse a un volantazo brusco para cambiar de carril.
Este era el coste de la necesidad de adecuar la actuación política a ras de suelo realizada por la dirección local comunista a la línea de larga perspectiva diseñada desde Moscú. Algo en lo que no reparan tesis mecanicistas como la bolloteniana, pero que era evidente para los dirigentes españoles. Como muy bien expresó Delicado unos años después, rememorando el episodio del ucase estaliniano: «La IC tenía una idea universal de nuestra guerra. Y sin que esto quiera decir que nosotros no comprendiéramos el carácter y las derivaciones internacionales de [ella], lo cierto es que no teníamos lo suficientemente en cuenta la actitud del imperialismo y de sus agentes para asfixiar la República, con el pretexto de que el gobierno era comunista… Yo recuerdo que me costó trabajo comprender el alcance político del consejo de la IC y no creo que esa dificultad fuese exclusivamente mía, sino que yo reflejaba el estado de ánimo de todos nosotros»[97].
Queda, por último, deshacer un mito que Prieto, y con él toda la literatura memorialística posterior, asentaron inmediatamente después de su salida del gobierno. Según su versión, el ministro de Defensa Nacional fue una nueva víctima de la conspiración comunista para hacerse con el control político y militar de la República. Los comunistas habrían sido sus ejecutores y los beneficiarios directos de su caída, dado que así eliminaban a un poderoso baluarte que impedía su canibalización (Gorkin dixit) del Estado republicano. Como el proceso de sustitución de Prieto ha sido perfectamente definido por Viñas[98], me limitaré aquí a aportar algunas evidencias primarias más que derriban este prejuicio. Por una parte, el PCE no quería fuera del gobierno a Prieto. Seguramente consideraba que era menos peligroso dentro que fuera, sin responsabilidades y encabezando un sindicato de desplazados y descontentos. De algunas intervenciones de sus líderes se deduce que no estaban interesados en echarle, sino en que corrigiera su línea. Así, por ejemplo, el 15 de enero de 1938 en una reunión de Hernández y Pasionaria con Negrín, Ibárruri dijo al presidente: «No queremos luchar contra Prieto, sino trabajar con él, pero se exige como rectificación como corregir [sic]». Negrín estuvo de acuerdo y encargó a Pasionaria que fuera a ver a Prieto para limar asperezas.
A pesar de la pésima opinión sobre Prieto que iba aquilatando la dirección del PCE, en una entrevista de Azaña con todos los líderes de los partidos para resolver la crisis de gabinete Díaz le reiteró: «Nada contra Prieto». Curiosamente fue mucho más claro González Peña: «Cuidado con Prieto… Mi partido considera que el hombre que más quiero es Prieto, pero en estos momentos debe dirigir la guerra un hombre que tenga fe en la guerra. El hombre del momento, para remontar la situación, es Negrín, que tiene la confianza de mi partido»[99].
Llegó el desenlace de la crisis. La minuta que los representantes comunistas llevaron a la consulta con Negrín decía lacónicamente:
El Partido pide solamente una enérgica política de guerra. Nada contra Prieto, pero hay que reconocer que su dirección hoy no está a la altura de la situación… Concretamente: Ninguna crisis. Si se quiere ampliar el Gobierno con representaciones de UGT y CNT, que se haga, pero sin que esto nos haga perder tiempo. Plenos poderes a Negrín para reorganizar el Gobierno como Gobierno de guerra y de unión nacional en término de algunas horas. Cada retraso puede ser fatal[100].
Meses después ya era un lugar común culpar a los comunistas de la desgracia de Prieto. Sin embargo, una versión que apoyaba la posición comunista provino paradójicamente de un ámbito del que no parecía posible esperar algo así, la dirección nacional de la CNT, que en su Pleno de Regionales de octubre, pasando revista a los hechos de abril, recordó:
Dijimos que era una medida saludable la salida de Prieto y Giral del Gobierno. Cuando a este respecto en un Consejo de Ministros Giral provocó un debate, Negrín explicó, historiando detalladamente, el comportamiento pesimista de Prieto y Giral[101].
Conocemos el contenido de esa intervención de Negrín en la reunión del gabinete del 13 de abril, gracias a las notas de Togliatti, quien seguramente se nutría de las informaciones que le suministraban tanto el ministro Uribe como Benigno Rodríguez, el secretario de Negrín[102]. Negrín consumió un turno de palabra para responder a Giral, quien se lamentó de que se le había retirado de la cartera de Estado porque consideraba que la guerra estaba perdida, como seguramente también lo pensaba Prieto. El presidente comenzó elogiando a su correligionario, pero destacando a continuación su «derrotismo, falta de fe, pesimismo inveterado» y las consecuencias que ello tenía. Cuatro o cinco días antes de la reunión del gobierno, prosiguió Negrín, hubo una reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista:
Prieto expuso que la guerra estaba perdida. Yo tuve que llamarle seriamente la atención a Prieto diciéndole que aquel camino no se podía seguir, que necesitaba otra moral, etc. Dije a Prieto: si usted no tuviera otras cualidades, habría que fusilarle como derrotista. Prieto se puso a mi disposición. En [el Consejo] desplomó todos los ministros [sic], creando por ello en mí un estado de ánimo muy malo. La cuestión había que resolverla. Llamé a Zuga y le dije que así no se puede seguir. Prieto consintió y dijo que quería continuar a trabajar en el gobierno. [El PS se mostró] de acuerdo. Se han hecho toda clase de esfuerzos para que Prieto se quedara en el gobierno. Esto es lo que ha sucedido.
Hay que destacar que Uribe intervino a continuación para señalar los «esfuerzos y sacrificios del PC para asegurar la participación de Prieto [en el nuevo gobierno]».
El deterioro de relaciones con una gran parte del arco antifascista era ya un hecho. Los anarquistas se replegaron para consolidar una estrategia de resistencia interior a lo que percibían como la hegemonía comunista. Los socialistas de las tendencias anteriormente enfrentadas entre sí y ahora postergadas procedieron a reagruparse en una plataforma hilvanada por agravios comunes. Los republicanos procuraron reactivar sus adormecidas fuerzas con vistas a recuperar el apoyo de sectores burgueses y cotizar su peso en un posible proceso de mediación internacional. Se enfilaba la cuesta abajo que terminaría en la derrota. Y el PCE, que había sido una fuerza decisiva y el nervio entusiasta de la resistencia, lo hacía en condiciones de claro aislamiento. Como señaló Hernández en una reunión del Buró Político:
Con los anarquistas es difícil trabajar. Con los socialistas la fusión es problema de perspectiva lejana. Nuestra gente lucha con el heroísmo que conocemos porque piensa que la presencia de los comunistas en el gobierno es una garantía de que no serán traicionados. Militares profesionales nos abandonarían… En este instante no es posible [dejar el gobierno]. ¿Mañana? No comprendo. Duda terrible sobre la eficacia. Se perderá en interior y no se ganará el exterior[103].
Una reflexión que no tardaría mucho en convertirse en profecía autocumplida.