6
Aeropuerto Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma, Italia
—Passaporto —dice el agente con la voz amortiguada por el cristal.
Examino la palma de la mano que me ha tendido, el surco profundo de la línea del corazón, la línea de la vida, la línea de lo que coño sea.
Mis dedos topan con ambos pasaportes al fondo del bolso y los agarran. Debería dar media vuelta y embarcar de nuevo. O quedarme a vivir para siempre en el aeropuerto, como el tipo aquel en el John F. Kennedy. Pasar el resto de la vida con deficiencia de vitamina D y hacer la compra en el duty free. Pero no, no puedo. Sería ridículo. Nino está en Roma y allí es adonde debo ir. Pruebo con una sonrisa poco convincente y saco mi documentación. Se la entrego. El hombre conversa con su compañero en italiano. Cálmate, Alvina. Actúa con naturalidad. Aguanto la respiración y lo observo mientras hojea el librito de color granate. Sin embargo, me palpita el corazón a toda velocidad. Siento presión en el pecho. Se me agrieta la sonrisa, seguro que me brilla la frente.
Examino la foto del pasaporte y leo la información del revés:
KNIGHTLY
ALVINA
CIUDADANA BRITÁNICA
10 OCT. 89
CIRENCESTER
(Uy, eso es un pueblo romano. Le gustará).
Me fijo en la parte trasera de la pantalla. ¿Hay alguna luz parpadeando? ¿Por qué tarda tanto?
—Benvenuta —dice con una sonrisa, y me devuelve el pasaporte con un guiño.
—Ah, vale, benvenuta —respondo.
Agarro el libro y salgo de allí echando chispas. Me cuesta creer que me haya dejado entrar. Puede que los trabajadores del aeropuerto no sepan que estoy muerta. ¿O acaso estaba demasiado ocupado charlando y bromeando como para ver luces rojas en la pantalla? En cualquier caso, me alegro la hostia. Por fin, he conseguido llegar a Italia.
Corro a los servicios más cercanos y miro a la chica del espejo. La cara de mi hermana me devuelve la mirada. Esos son sus ojos y esa, su boca. Esa es nuestra nariz, salpicada de pecas y algo respingona. Me parezco a Beth, pero con una resaca de campeonato. Soy una mujer en búsqueda y captura. La cara de la televisión era la mía (bueno, era la de Beth, pero ya sabes a qué me refiero). La policía me reconocerá, ¿qué hago? Necesito operarme la nariz o algo. Un disfraz magistral. Debería cortarme el pelo, pero la verdad es que no quiero. Tardó una eternidad en crecerme (un saneamiento mal aconsejado en 2011 me costó años de media melena). Debería cambiarme el color, pero el castaño es demasiado obvio. ¿Azul, verde, amarillo, rojo, rosa? Pensarán que voy a cortármelo, así que podría ponerme extensiones. Llevar un sombrero grande que distraiga. Comprar gafas de sol con cristal de espejo. ¿Qué tal unos piercings? ¿Y un tatuaje? Creo que sí, que la clave es operarme la nariz. Me transformaría la cara por completo. Jennifer Grey de Dirty Dancing cambió para siempre. Necesito una naricita diminuta que no sea más grande que un grano. Quiero la napia de una estrella del manga. El hocico de una princesa Disney.
Salgo del aeropuerto y paro un taxi.
Antes que nada, necesito un lugar donde alojarme. Buscaré un apartamento en Airbnb. Prefiero eso a dormir en otro hotel: no habrá camareras ni recepcionistas entrometidos. Sí ventanas por las que escapar. Reservaré un mes entero, pero ya veremos. Si me gusta vivir aquí, ¿quién sabe? Podría quedarme indefinidamente. (Si sobrevivo, claro). De momento, debería bastar con un mes. He venido a una cosa en concreto, solo una: exterminar a ese stronzo. Y para ir de compras, por supuesto. Estoy segura de que aquí hay tiendas fantásticas. Tengo doscientas mil libras y, hasta ahora, solo he gastado en vuelos y en champán. Quiero ir a una puta tienda de Prada. Voy a comprarla entera.
Trastévere, Roma, Italia
Estoy tan emocionada por estar aquí que compongo un haiku mentalmente:
Roma.
Qué sexi, hija de puta.
¿Dónde has estado toda mi vida?
Besos.
Esta ciudad es la hostia de espectacular. Es mejor que en las películas. Creía que Ángeles y demonios estaba pasada por el Photoshop, pero no: este sitio es la repera. Oh, ciudad eterna. Caput mundi. Capital de todo el maldito mundo. La ciudad de Cicerón, Virgilio y Ovidio. Las calles son una elegía al amor latino; los edificios, corridas en mármol. Roma. El hogar de Fendi, Bulgari y Valentino Garavani. El Coliseo. El Foro de Roma. Frascati (ese vino espumoso). Isabella Rossellini. Pizza. Pasta. Sexo y moda. Francesco Totti (tío bueno).
Bajo la ventanilla del taxi y saco la cabeza; la corriente hace que me ondee el pelo mientras el calor del sol me quema la piel. Percibo el hedor sofocante del sexo y saboreo el calor veraniego. Desde las terrazas me llega el olor del café solo, denso y fuerte como el crack. Observo a los hombres que circulan demasiado deprisa con sus vespas avispadas y sus trajes de Ferragamo; cambian de carril sin parar, PIIP, PIIP, PIIP. Llevan gafas de sol negras, un cigarrillo colgando de los labios y un bronceado como el de David Hasselhoff. Madre mía, cómo me gustan los hombres italianos. Me acostaría con cualquiera.
—Oye, ¿tienes más música? —le pregunto al taxista, que parece comatoso.
Me mira un instante por el retrovisor.
—Es Ligabue. Es bueno.
—No sé lo que dice. Bla, bla, bla, bla, bla.
El taxista suspira y pulsa unos cuantos botones de la radio digital pero retro. Al final, encuentra una canción en inglés.
—Genial. ¿Puedes subir el volumen?
Sube el volumen. Es Wrecking Ball. Muevo la cabeza al compás del bajo y bailo un poco en el asiento. Me encanta Miley, es una malota. Lleva un aguacate tatuado. Me haré un tatuaje mientras esté aquí: se me ocurre que podría ser «MUÉRETE, NINO» o un simple «FUCK YOU». Ya lo decidiré cuando vaya, según cómo me sienta.
Tiro la ceniza del cigarrillo por la ventana. El aire es seco y hay polvo en suspensión. El tráfico se arrastra despacio por las calles abarrotadas de la ciudad. El horizonte está lleno de cúpulas y columnas, de chapiteles y pinos altísimos. Es precioso. Tío, me encanta. Es un puto poema. ¿Esa es la basílica de San Pedro? Debemos de estar cerca del Vaticano. Dios mío, tendré que ir a visitar la tumba de John Keats. Ese fiambre sí que me cae bien; en serio, es una leyenda: «Tú no naciste para la muerte, ¡oh, pájaro inmortal!».
Hay una estatua de la Virgen María cuyo halo está iluminado con bombillas led. La pintura azul del vestido está desconchada. Siempre me recuerda a Beth.
—Es Trastévere —me dice el taxista gritando por encima del bombo.
Miley habla de declarar guerras. Creo que sé a qué se refiere.
El coche se detiene junto a la acera y pago. Estoy a punto de apearme.
—Vete ya, inglesa loca.
Tengo la mano en la manija, pero no me muevo. Contemplo la calle. Nino está por aquí cerca. Lo dice Tinder. Y Tinder no miente. Me acuerdo de la sierra mecánica. De los cadáveres. De la sangre. Me acuerdo del agujero en el bosque. «SI ME ATRAPAS, TRABAJAREMOS JUNTOS». Y si me atrapa él a mí, ¿qué pasará? ¿Una bala entre las cejas? ¿Un tajo limpio en la garganta? Las aceras están repletas de hombres de pelo oscuro. Cualquiera de ellos podría ser él.
—Allora? —me espeta el taxista.
Se vuelve en el asiento y me frunce el ceño.
No puedo quedarme aquí todo el día.
Miro de nuevo a un lado y a otro.
No lo haría a plena luz del día, no delante de tantas tiendas.
Me bajo deprisa del coche y cierro la puerta de golpe.
—Vaffanculo —le digo.
Estoy a punto de abrir la página de Airbnb para buscar un piso cuando recuerdo que la policía busca a mi hermana: no puedo usar su móvil. Estarán vigilándolo. Todavía tengo mi Samsung viejo, pero no puedo arriesgarme a encenderlo. Solo me queda una opción: comprarme uno de prepago. Hay una versión italiana de la cadena Carphone Warehouse al otro lado de la calle, así que sorteo corriendo el abundante tráfico y entro.
El apartamento está escondido en una callejuela sinuosa. Macetas. Hiedra. Balcones. Es un lugar tranquilo. Íntimo. Apartado. No hay nadie que pueda oír los gritos.
Conozco a mi nuevo casero (dos sobre diez. Parece que no todos los italianos están buenos, así que retiro mi comentario anterior). Me da unas llaves y yo le doy dinero. Se larga.
Esto tiene que ser una broma: ¿cinco pisos? La muerte. Ni rastro de un ascensor o una escalera mecánica, y yo acalorada y sudada. Espero que valga la pena el esfuerzo, aunque supongo que la última planta es más segura y eso es un plus. Empujo la puerta y… Madre mía: es un auténtico palacio. Que le den al Ritz. Esto es todo mío y es digno de la realeza. Suelto el bolso en el vestíbulo y floto por todas las habitaciones y los interminables pasillos siguiendo la moldura del friso con el dedo. Casi no me tocan los pies el suelo. Me deslizo sobre las baldosas de mármol y hago piruetas en los dormitorios, asombrada. Las paredes de madera están decoradas con paisajes prelapsarios: exuberante hierba verde y cielos soleados, querubines, bosques y flores. Los techos son altos y están pintados de dorado. Hay arañas de cristal tallado. Es precioso, mejor que el chalet viejo de Beth. Camas con postes y armarios franceses. Huele a cera de abeja y a jazmín. Me encanta. Pienso quedarme para siempre (o hasta que me muera).
Lleno la bañera de agua muy caliente y demasiada espuma y me hundo en ella. Por fin estoy aquí. Me merezco algo bueno. Me deslizo la mano entre las piernas. Estoy mojada. Me toco…
Nino. Nino.
Pero no consigo concentrarme. Estoy distraída. Enciendo el móvil de mi hermana durante medio minuto. Dudo que sea suficiente para que me localicen. Necesito saber si hay noticias. Puede que me haya perdido algo importante.
¡Ping!
Un mensaje de texto de un número desconocido.
Ja. Es Nino. Debe de haberse dado cuenta de que su amigo ha desaparecido y ha atado cabos. ¿Sabes qué? No pienso contestar. Que lo averigüe él solo. Que se preocupe.
Dejo el teléfono y lo cojo de nuevo. Lo dejo. Lo cojo.
No puedo escribirle un mensaje desde este móvil, la policía podría rastrear la señal. Tengo el de prepago al lado de la bañera. Marco el número de Nino.
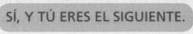
Enviar.
Eso lo asustará.
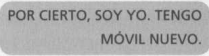
También lo envío.
Borro su mensaje con el gesto torcido y apago el teléfono de mi hermana. Será mejor que no vuelva a encenderlo, ya lo he tenido funcionando demasiado tiempo. Apago el cigarrillo en la jabonera en forma de concha e instalo Tinder en el móvil nuevo. Me limpio la sangre de debajo de las uñas mientras los dedos de los pies asoman por la montaña de espuma. Salgo del baño envuelta en una nube de vapor, perfumada y limpia como una patena. No tengo barro ni sangre en la cara ni en las piernas. Tampoco hojas enredadas en el pelo. Me miro de arriba abajo. Divina. ¿Por qué no me ha contestado al mensaje? Nino es un imbécil.
Otro ¡ping!
Ahí está.
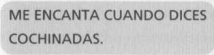
Barberini, Roma, Italia
—¿Cómo puede ser una emergencia?
—Vale, no es una emergencia tal cual. Pero es muy urgente.
—¿Urgente?
—Sí.
La recepcionista arruga la naricita y me mira de arriba abajo. Tiene rasgos perfectos y la piel inmejorable. Me refiero a que es cien por cien perfecta, como si fuera alienígena. No es normal. Nunca he visto una piel como la suya, ni siquiera la de Beth o la del bebé Ernesto. Parece que esté hecha de algún tipo de plástico que podría estar pintado con aerosol, como un flamante coche nuevo. Es tan radiante que sufro un despiste momentáneo. ¿Qué se pone? ¿Cómo consigue ese resplandor? Tal vez tenga un suministro infinito de bótox por trabajar en la clínica. ¿Qué tratamiento era ese tan peculiar en el que te quitan la capa exterior de la piel como si fueras una serpiente? Eso: microdermabrasión. Faciales vampíricos, máscaras de lodo, láser… Me pregunto si buscan personal.
—¿Hooolaaaa? —me dice.
Creo que me he quedado mirándola. Puede que estuviese babeando. ¿Qué estaba diciendo? Piel como la de un bebé.
—Ay, sí. Mira, tengo prisa. Tendré que marcharme en cualquier momento, pero antes debo hacerme el tratamiento.
—Bien, veamos. ¿Adónde va?
—Todavía no lo sé.
¿Dónde demonios está Nino?
—Vamos a dejar una cosa clara —dice—: ¿quiere que le pregunte a la doctora Pirandello si está disponible para realizar una rinoplastia de urgencia?
—No, ya te he dicho que quiero hacerme la nariz.
—Una rinoplastia es lo mismo que «hacerse la nariz».
—Pues ¿por qué coño no lo dices así?
Es obvio que el inglés no es su primera lengua.
Ella suspira.
—¿Esta misma tarde?
—Eso es.
Tengo prisa, no puedo perder el tiempo. Todos los segundos cuentan.
Ella se mira el reloj: es un Omega, como el de Beth. (De pronto soy muy consciente de la desnudez de mi muñeca. He vendido el reloj de mi hermana, pero no me importa. Ahora tengo el reloj de cuco y, ¿sabes qué?, cada vez me gusta más). Es evidente que está confundida, pero es una cuestión muy sencilla.
—¿No puedes llamarla y preguntárselo?
Me mira con sus ojos de color azul intenso, cerúleo como el cielo siciliano. Son lentillas de color.
—He comprobado su agenda y no es tan fácil. Lo habitual es hacer una o dos consultas y que después los pacientes esperen al menos dos semanas para estar seguros de que no cambian de parecer. De que lo han pensado todo bien.
—Sí, sí, no pasa nada. No voy a cambiar de opinión.
—Y, además, hay que tener en cuenta el quirófano. Hay que reservarlo, traer una enfermera y un anestesista…
Tiene el aliento fresco, como de caramelos de menta. Cuando ha dicho «anestesista», ha sido como bajarse de un avión en la tundra siberiana. Como una brisa ártica. No quiero ni pensar en cómo me huele el aliento a mí. (Quiero comprarme un cepillo eléctrico; uno bueno, como los de Ambrogio y de Beth). Espero que no me haya notado el vino. Yo aún tengo el sabor de la sangre, de cuando me caí del váter: un buen corte en el labio inferior. Tendré que hablar con la boca medio cerrada y comprarme unos chicles. Me inclino sobre el mostrador hasta estar a un palmo de ella.
La recepcionista hace una mueca. A tomar viento.
—¿Cuánto quieres?
—¿Disculpe?
—Di una cifra. ¿Cuánto necesitas?
—¿Intenta sobornarme? —me pregunta.
«Que alguien le dé un premio».
—Santo Dios… Tengo prisa. ¿Cuánto me va a costar hacerlo hoy?
Doy golpecitos con los dedos sobre el mostrador. Tapatapa, tap. Tapatapa, tap. Uy, suena como la intro de Firestarter.
—No se trata de dinero.
Está claro que esto no va a ninguna parte.
—De acuerdo. A la mierda, me voy a otro sitio.
—Pruebe con el doctor Baldassini, al otro lado de la calle. Él me operó la nariz.
Salgo hecha una furia y bajo la escalera corriendo. Fuera me espera un sol abrasador. Ay. Esto es ridículo, ya me estoy quemando. Ojalá tuviera un paraguas o un parasol. Los paraguas siempre me recuerdan a él. No, a Nino no. A Ambrogio. A la noche que nos conocimos. Escuchamos Umbrella de Rihanna, pero me apuesto lo que quieras a que él ni se acuerda (y no porque esté muerto precisamente). Fue un lío de una noche, pero yo quería más. Perdí la virginidad y me quedé embarazada, todo en una noche. No está mal. Muy eficiente. Pero perdí el bebé, y mi gemela me robó al chico. Ya te había dicho que era una cabrona. Ay, Ambrogio, bello mió. Menuda decepción. Si hubiera tenido la polla más grande, nada de esto habría sucedido.
Corro calle abajo y paso de largo los Fiat, Ferrari y Maserati que hay junto a la acera. Oigo el tira y afloja del tráfico. El zumbido de las vespas. Los cláxones. Paso por casas altas y elegantes de color blanco, todas convertidas en clínicas, hospitales privados y consultas de psicología. En la pared hay una placa reluciente de latón que dice «Dr. Baldassini». Vaya, el sitio promete. Fuera tiene un cartel con una foto de una chica que se parece un poco a Beth. Subo los escalones y estrello el dedo contra el timbre. Entro por la puerta grandiosa e imponente. En el interior, el aire es fresco y los techos son altos; huele a vainilla de Madagascar. Tienen una yuca en una maceta. Atravieso el vestíbulo de baldosas blancas y negras en dirección a la recepcionista.
—Hola, necesito ayuda. Es una emergencia.
—Entre —dice una voz masculina con acento italiano.
Miro a la rubia platino de la recepción, y ella asiente con la cabeza y sonríe.
Abro la puerta, entro e inhalo el aire de la clínica. Huele demasiado a Don Limpio y la pulcritud y el resplandor parecen imposibles.
—¿En qué puedo ayudarla, señorita, eh…, señorita?
Respiro hondo.
—Beyoncé.
Cierro la puerta.
Madre mía…
El doctor Baldassini está demasiado bueno para ser cirujano. Se presenta ante mí con su aspecto deslumbrante, cegador como un dios vestido con bata blanca. Unos focos lo iluminan desde el techo. Lleva un estetoscopio colgando del cuello; parece un detalle extravagante, guay, satírico, una especie de decisión estética. Estoy segura de haber visto accesorios como ese la primavera pasada en la pasarela de McQueen. Lleva dos botones de la camisa desabrochados, y alcanzo a verle el pelo del pecho. La barba de un día está esculpida a la perfección. Cuando sonríe, le salen hoyuelos en las mejillas. Está en forma y tiene la altura ideal. (Supongo que siento debilidad por los italianos). Menudo desperdicio.
Imagino su vida solitaria en el quirófano, escondido detrás de gasas blancas, mascarillas y esos peculiares trajes azules. Botas de agua. ¿Los cirujanos también llevan redecilla? Una cara como esa debería estar en todas las vallas publicitarias para que la viesen las mujeres de todo el mundo. Me pregunto si nació con esa mandíbula tan americana. ¿Será esa su barbilla natural?
Me mira a los ojos, qué mirada tan sublime. Me derrito por dentro, como una fondue de queso suizo con vino blanco. Me ofrece la mano y, al estrechársela, compruebo que lo hace con firmeza, como si le importase; tiene la piel suave y caliente. Me acerco un poco más y respiro su olor. La loción para después del afeitado lleva especias: Neroli Portofino de Tom Ford. Bergamota, ámbar, romero, limón… (Mis fosas nasales están desaprovechadas. Debería haber sido una profesional, perfumista de Yves Saint Laurent o nez de Chanel). Más vale que la operación no estropee mi excelente sentido del olfato.
—Siéntese, por favor.
Me acomodo en una silla futurista que podrían haber robado de una nave espacial y examino los extraños bultos redondos que hay esparcidos por toda la mesa: son translúcidos, claros, como medusas (sin los tentáculos venenosos). Tardo un minuto en percatarme de lo que son.
El doctor se da cuenta de adonde miro.
—Tenga.
Se inclina sobre la mesa y me da una bola blanducha de silicona.
—Son prótesis de última generación de Allergan. Esa es de cuatrocientos cincuenta centímetros cúbicos.
La cojo y la aprieto. Parece plastilina.
—Vaya —digo, y la dejo sobre la mesa—. Muy bien.
Me parece un poco raro, si te digo la verdad.
—¿Qué puedo hacer por usted? ¿Sadomaso? ¿Anal? ¿Un poco de bondage suave? Tal vez un buen trío: tú, yo y George Clooney. Vosotros os desnudáis y yo miro.
Se recuesta en la silla de cuero y entrelaza los dedos detrás de la cabeza.
—Me llamo Leonardo.
¿Leonardo? Me gusta.
Tiene la voz como de caramelo salado: intensa, grave, suave. Estoy segura de que es muy bueno con los enfermos, cosa que es importante para un doctor: tener una voz relajante, ser un buen conversador en la cama. Si te dijera con esa voz que te queda una semana de vida, pensarías: «Vale».
Leonardo sonríe. Coge tres bolas de silicona y se pone a hacer malabares. Se le da bien.
—Mi recepcionista ha mencionado que usted quería cirugía de urgencia. No es algo que acostumbremos a hacer en la clínica, pero estoy seguro de que, si nos ponemos de acuerdo en una cifra que cubra los inevitables gastos añadidos, podremos arreglarlo.
—¿De verdad?
—Por supuesto. Es un poco repentino, pero veremos qué se puede hacer.
—Fabuloso. Eso es fantástico. Genial.
Sabía que si tenía paciencia encontraría a algún médico pirata. ¿A quién le importa la ética o el juramento hipocrático? Todo el mundo tiene un precio.
Le miro las manos, que ahora ha juntado sobre la mesa; las uñas, limpias y limadas, tienen un brillo natural y la piel es de un color crema rosado. Supongo que tendrá que cuidárselas; al fin y al cabo, es cirujano y son su herramienta de trabajo. Apuesto a que valen una fortuna en pólizas de seguros. Imagino sus manos sobre mi cuerpo desnudo, las palmas masajeándome los hombros, los dedos rodeándome la garganta. Las deslizaría hasta el pecho, me acariciaría los pezones y me sostendría los senos. Me las pasaría por todo el vientre hasta las caderas y me separaría los muslos. Me acariciaría el clítoris. Entraría hasta los nudillos. Quiero sentir sus dedos dentro de mí.
—¿Beyoncé?
—Ah, sí. ¿Por dónde íbamos? Eh…
Leonardo, Leonardo, Leonardo. Me gusta; sale solo, como «felación». Quizá sea un hombre del Renacimiento, como Da Vinci. Un genio del arte. Un maestro. Está claro que es un rompecorazones como Di Caprio. El primer chico que me gustó fue Jack, de Titanic. (Debería haber echado a Rose de la balsa). Leo se pone un par de guantes de látex y yo me remuevo en la silla. Estoy mojada y me duele el coño. Fantaseo con hacerlo sobre la mesa.
«Dios mío, Alvie. No puedes acostarte con tu médico. Es muy poco profesional, o algo así…»
¿De quién es esa voz tan molesta que tengo en la cabeza? ¿La voz de la razón? ¿Alvie la sensata? ¿Acaso mi conciencia trabaja horas extra? No es la cabrona de Beth ni de coña. En cualquier caso, no tengo tiempo para ponerme a follar: Nino está ahí fuera esperando, regodeándose. Tengo que darme prisa.
Además, ¿no acabo de jurar que paso de los hombres? Tengo memoria de pez. ¿No acabo de jurar que paso de los hombres?
—Me gustaría hacerme la n… Perdón, quiero una operación de riño. Ya mismo. Hoy —digo.
—¿Qué aspecto tenía en mente?
—Pues había pensado en un cruce entre Heidi Montag y Madonna en 1994 o por ahí.
—Bien.
—Cuanto más pequeña, mejor, la verdad —explico—. Como un hámster ruso.
Dibujo la forma en el aire con el índice. Parece una coma.
Leo asiente con la cabeza, pero no estoy segura de que lo haya entendido. Me mira a los ojos un buen rato, como si buscara algo o quisiera interpretarme. Su rostro hermoso muestra perplejidad. ¿Por qué me mira así? Seguro que esto se lo piden constantemente, veinte veces al día o más. Vale, ya sé qué pasa: está imaginándome desnuda. Tiene esa mirada vidriosa y ausente típica de los tíos. Puede que yo también le guste, ¿no? Seguro que sí, se le nota.
—Hola, Elizabeth.
El señor Pompas se alza sobre mí. Le contemplo la cara. Un par de ojos inyectados en sangre me miran con rabia desde un rostro blanco como la tiza. Estoy atada a una camilla; forcejeo, pero no puedo mover ni un músculo. Las ligaduras de los tobillos y las muñecas son demasiado fuertes. Me revuelvo y me retuerzo. Su hedor a whisky hace que me escuezan los ojos y su aliento jadeante me calienta las mejillas. Tiene la boca a unos centímetros de mí, y va acercándose poco a poco, cada vez más. Tiene algo entre los dientes. Creo que es carne humana.
—Quiero ser Alvie otra vez, por favor.
Él se ríe y se ríe, y el ruido enloquecido parece el de una sirena.
—Por favor, por favor, por favor, por favor.
Su cara se convierte en la de Beth.
Abro los ojos y miro a mi alrededor. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago conectada a tantos tubos? ¿Es un hospital? Las cortinillas lo parecen. Paredes blancas. Olor a desinfectante industrial. ¿Qué cojones hago aquí? ¿He tenido un accidente? ¿No habrán intentado matarme (otra vez)? No me siento la cara. No me siento la cabeza. ¿Estoy paralizada? ¿Muerta?
—¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué me ha pasado? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡ENFERMERA!
Junto a la cama hay un cordel para emergencias. Tiro de él y se enciende una luz. Oigo un ping en algún lugar del pasillo. Respira, Alvina, respira. No pasa nada. Saldrás de esta. Seguramente has vuelto a beber demasiado y te has desmayado en un paso de cebra. Cierro los ojos. Me viene algo del hotel Ritz. Algo de un Martini. Piensa, Alvina. Piensa. ¿Te lo ha hecho Nino? Aprieto los ojos y arrugo la frente. No, ya sé: me han operado. Se me enciende la bombillita del cerebro y por fin lo recuerdo todo. La riño. El disfraz magistral. Ya me acuerdo; tiene sentido, más o menos. Me he dado a la fuga. Voy de incógnito. Debo encontrar a ese tontopolla de remate. No tengo tiempo para esperar.
—Buona sera, come stai?
Abro los ojos y le clavo una mirada significativa a la mujer que se acerca a la cama individual donde estoy tumbada.
—¿Quién diablos eres? —pregunto.
Ella me sonríe. Me recuerda a mi abuela: pelo corto y moldeado de color gris paloma claro, sonrisa amplia y seductora. Alrededor de los ojos tiene arrugas de sonreír. Quedaría bien en anuncios de cubitos de caldo.
—Soy la hermana Romano. Hoy cuido de usted.
¿Hermana? Argh, no me gustan las hermanas.
—¿Qué es esta mierda? —pregunto.
Me arranco la aguja que tengo en la mano, pero el esparadrapo se mantiene pegado. Siento un dolor punzante y se me acumula una gota de sangre en la piel. Me la lamo, sabe bien.
—Son los analgésicos —contesta, y le echa un vistazo a la aguja, que ahora está goteando en el suelo—. ¿No quiere la morfina? Vale, no pasa nada. Se la quito.
¿Morfina? Oooh, eso sí que me gusta…
—¿Cómo se encuentra hoy?
—Bien.
Quiero salir de aquí.
Pulsa un botón que hay a un lado de la cama y el colchón se mueve. Zumba y chirría con el peso de mi cuerpo mientras me va incorporando.
Hostia…
—¿Qué es eso?
Cruzo los ojos y me miro la nariz. Veo algo blanco que parece una máscara.
La enfermera me mira la cara y me ofrece una sonrisa radiante.
—Si —dice—, mírese.
Me da un espejo y lo levanto. Me quita el apósito.
«Pareces PacMan», comenta Beth.
—La Virgen… —digo.
Mi nariz ha desaparecido. Qué locura.
—¿No es demasiado pequeña? —pregunto.
—No, es bonita. Vamos a ver si…
Me la pellizca, pero yo no noto nada.
—Oye, se mira pero no se toca. Que muerde.
No dejo de mirarme en el espejo. Leonardo, has obrado un milagro. El tipo es un auténtico genio. Un santo. Un mago. (Y, además, está bueno. Maldita sea mi hermana y su voz, que se me ha metido en la cabeza. No me ha dejado follármelo). La policía no me reconocerá. No parezco Alvie.
—Ha estado en el quirófano tres horas y ahora debe reposar.
—¡¿Tres horas?!
Mierda, una eternidad. ¿Y Nino?
—Tengo que irme.
Ella se muerde el labio con cara de consternación. Me vuelve a cubrir la nariz y yo la miro mal.
—¿Dónde están mis cosas? Me largo.
—Signorina, acaba de despertarse.
—Tengo que irme. ¿Dónde tengo el móvil?
Abro el cajón que hay junto a la cama. Ahí está. Triple sin tocar el aro. Lo cojo y cierro el cajón de golpe.
—No puede marcharse ahora. Mamma mia. ¿No quiere que la visite primero el doctor Baldassini?
Mmm, el doctor Leonardo. Sí, me gustaría verlo. Pero ahora mismo no. No tengo tiempo. Ni siquiera para uno rapidito. Esto es una contrarreloj, como en el Tour. En cualquier caso, lo he dejado, chicos. Ahora me acuerdo de todo: el dinero, la venganza, el plan.
Salto de la cama y estoy a punto de caerme. Me tambaleo un poco y, al final, me agarro a una barra. Debe de ser la anestesia, o tal vez con una nariz tan pequeña he perdido el centro de gravedad. Cuando la cabeza deja de darme vueltas y el suelo vuelve a estar quieto, busco la ropa. Abro el armario y veo que el vestido de Chanel cuelga de un gancho. Lo saco y me lo pongo. Busco los zapatos y me los calzo, pero me resulta imposible andar con los tacones de quince centímetros. Me descalzo y cargo con ellos. Me duele todo cuando me muevo. Al caminar. Ya tenía la madre de todas las resacas y ahora es como si tuviera la nariz ardiendo. Quiero un poco más de esa morfina tan buena. O tranquilizantes para caballos. ¿Un poco de ginebra?
—Tiene que llevar eso —recomienda la enfermera, y señala la férula de la nariz— durante seis semanas. Noche y día. Siempre puesto.
—Sí, por supuesto.
«Ni de coña».
Veo que el bolso viejo de Hermés de Beth está en el armario. Meto el móvil dentro. Compruebo que el dinero siga ahí, y sí, está dentro del reloj de cuco. Supongo que eso es todo: toda mi vida metida en una bolsa. Al menos viajo con poco equipaje.
—Estas pastillas son para usted. Cuatro veces al día.
Uy, ¡drogas! 


—Genial —contesto.
Me entrega una bolsa de papel repleta de medicamentos y los guardo en el bolso. Ya llevo tantas cosas dentro que no lo puedo cerrar.
Abro la cortinilla azul y me marcho cojeando por el pasillo con los pies desnudos y helados. Enciendo un Marlboro Lights, la enfermera me llama.
—Analgésicos son muy fuertes. Codeína y paracetamol. Cuidado, si tomar demasiados.
—Sí, sí, lo que tú digas.
—Vale. Ciao, Beyoncé.
Trastévere, Roma, Italia
Entro en la parafarmacia. Me siento como si un autobús de dos pisos me hubiera pasado por la cara a toda velocidad. Cojo un puñado de pastillas y me las trago una a una. Me froto los ojos, los tengo hinchados, y la garganta, seca y dolorida. No puedo respirar por la nariz. No puedo mover la cara. Cojo una botella de bebida energética porque necesito líquido antes de agrietarme como un salar de la Patagonia. Más vale que, cuando me quite el apósito, tenga la nariz niquelada.
Me entretengo mirando las estanterías, ¿qué necesito? Voy a hacer una compra de cosas imprescindibles. Tinte para el pelo (rosa fucsia), un anillo de placer, lubricante de Durex Play y condones de sabores, un cepillo, pasta dentífrica, un cepillo de dientes (eléctrico), un pintalabios, antiojeras, rímel y, ¡SÍ!, unas gafas de sol de espejo muy molonas. Pago con un billete del reloj y salgo de la tienda.
Subo la escalera hacia mi apartamento y voy directa al baño.
Me tiño el pelo en el lavabo y, mientras me lo aclaro bajo el grifo, el agua rosa serpentea hacia el desagüe. Me escurro la melena en el lavamanos manchado de rojo y me la seco con el secador. Me peino mirándome en el espejo iluminado y me hago tirabuzones que me cuelgan por la espalda y parecen de algodón de azúcar. Parezco la princesa Poppy de los Trolls. Me retiro el apósito de la nariz para mirarme la tocha. LA HOSTIA, QUÉ BIEN. O sea, fabuloso: ¿quién es esa? Pelo rosa neón y una guinda por nariz. Soy una copa de helado de nata y fresas. Una mousse de frambuesas. Me pongo corrector antiojeras con brocha gorda sobre los hematomas que empiezan a amoratarme la nariz. Me duele un poco, pero podría ser peor. Las pastillas funcionan, me siento como si flotara. Me pinto los labios y me aplico el rímel. Me coloco las gafas de sol y, ¿sabes qué?, el engaño es perfecto. Estoy de doce sobre diez. Me trago unos cuantos analgésicos más y estoy lista para dar caña, joder.