22
Piazza Navona, Roma, Italia
Estamos sentados en la terraza de un restaurante a la vieja usanza, justo en el centro de la piazza Navona. El lugar es increíble; romanticismo de manual. Estamos Domenico, mi madre y yo; o sea, la puta tribu de los Brady. Si me despisto, acabaré llamando «papá» al mañoso despiadado.
Estudio la carta. Un aroma intenso a lasagna al forno y a spaghetti alla puttanesca inunda el aire fresco de la noche. La luz parpadeante de las velas arroja cálidas sombras en la plaza antigua. En las mesas hay manteles de cuadros rojos y blancos, y olivas del color de la esmeralda; me meto una en la boca y la pulpa salada y consistente cruje entre mis dientes. La famosa obra maestra de Bernini está a tan solo unos metros de distancia. Un gigantesco obelisco egipcio penetra el cielo estrellado. Los abundantes chorros de la fuente eyaculan torrentes de agua y espuma que salpican. Enciendo un cigarrillo y cierro los ojos. Hago como si no estuviera allí, como si estuviera en otra parte: viajando con Nino por la Toscana, en una bañera de agua caliente del Ritz con Nino, en la cama de mi apartamento con Nino…
—Qué vicio más feo —se queja mi madre, y tose por el humo de mi tabaco.
Domenico apaga el suyo.
Yo enciendo otro.
¡Ping!
Un mensaje de texto. Es él. Cómo no.
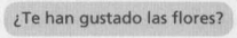
Estoy a punto de borrarlo y, al final…, no lo hago.
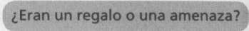
Un hombre con un violín se acerca a nuestra mesita. Toca esa canción que habla sobre cuando la luna te llama la atención como si fuera una pizza enorme.
—«That’s amore…» —canta Domenico mientras lleva el ritmo dando golpecitos con el pie.
Le da al tipo un billete de quinientos euros.
—Grazie, grazie —responde el hombre. Hace una floritura en el aire con el arco y se vuelve hacia mi madre—: ¿Tiene alguna petición, signora?
Mi madre estira la espalda en la silla y se limpia la boca con la servilleta.
—Uy, sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama esa que siempre ponen en las películas ambientadas en Italia?
—Tu vuó fá l’americano —contesto.
—La que canta Jude Law en El talento de Mr. Ripley.
—Es Tu vuó fá l’americano —insisto.
—Hace así —continúa ella—: «Mericano, mericano, mericano, na na na na na na na».
—Ah, si, si —contesta Domenico—, ya sé cuál es. Tu vuófá la mericano.
—¡Eso!
Maldita sea, ya me ha hepeteado.
—Puó suonare questa canzone? —le pregunta Domenico al músico.
El violinista la toca pegado a mi oído.
—«Mericano, mericano, mericano!» —canta mi madre a voces.
Creo que voy a tener migraña. Me froto las sienes y cojo el cuchillo de la mesa. Acaricio el filo con el pulgar. ¿A quién mato primero: al violinista o a mi madre, que tiene el oído de madera? Difícil decisión…
—Mavis —dice Domenico, inclinado sobre la mesa—, dime una cosa, por favor, si eres tan amable. ¿Qué quería la policía? Siento que tuviéramos que ausentarnos.
Cojo la copa y veo que está vacía. Echo mano a la de mi madre y bebo.
—Querían hacerle unas preguntas a mi hija. Ella estaba en Taormina más o menos cuando asesinaron a su hermana gemela. Dime, Domenico, ¿cuánto hace que la conoces?
Él me mira con el ceño fruncido.
—Desde que llegó a Taormina.
—O sea, que no hace mucho.
—No.
—¿Y todavía no ha intentado acostarse contigo?
—Mamá…
¿Cómo se le ocurre…?
Domenico me mira.
—No, todavía no.
—Pues has tenido suerte —contesta ella—. Eres el que se le ha escapado…
Aprieto la mandíbula. Si rompo la copa, podré usar los cristales para rebanarle el pescuezo.
—¿Más vino? —pregunta Domenico, y rellena la copa de mi madre, aunque aún está medio llena.
Ayayay, que está intentando emborracharla, y ella ya empieza a arrastrar las palabras. Está funcionando.
—Gracias —dice mi madre, y bebe un trago—. Delizioso.
Domenico y mi madre hacen chocar las copas por sexta o séptima vez mientras yo contemplo el asiento vacío que tengo delante. Es como si no estuviera presente.
—Espero que estés disfrutando los linguine, Mavis. Dime, ¿te gustan?
—Uy, sí —contesta ella—. Dime, Domenico: tu inglés es fantástico. ¿Te importa si te pregunto dónde lo aprendiste?
Yo misma me lo preguntaba… Un inglés muy como de la regencia.
—Lo aprendí en la escuela, como todos los Ninos sicilianos. Pero tuve la suerte de disponer de un ejemplar de Persuasión, de Jane Austen, en la versión original. Es mi libro favorito. —Se vuelve hacia mi madre y estira el brazo para cogerle la mano—. «Me traspasa el alma. Vivo mitad en la agonía, mitad en la esperanza. No me diga que llego demasiado tarde, que se han perdido esos preciosos sentimientos para siempre. Le ofrezco mi ser otra vez con el corazón más rendido que cuando casi lo destrozó hace ocho años y medio».
—Ay, Domenico…
Mi madre se abanica con la carta de vinos.
—«No diga que el hombre olvida antes que la mujer, que su amor muere más pronto. No he amado a nadie más que a usted».
—Ay, Dios…
Clavo el tenedor en la pasta una y otra vez, y cuando solo queda un ravioli, lo remuevo por todo el plato para aprovechar lo que queda de salsa. Nos quedamos un rato sumidos en un silencio vergonzoso.
—Alvina —dice mi madre.
Domenico frunce el ceño.
—¿Elizabeth?
—Beyoncé —digo yo.
—¿Alvina?
—¿Betta?
—Cof, cof, cof —respondo.
—¿Es que no puedes beber un poco de agua? —pregunta mi madre.
—Vamos al baño —le contesto.
—Pues parece un joven muy agradable —le dice mi madre a la puerta del cubículo.
No hablará de Domenico…
—Sí, claro, una delicia.
Tiro de la cadena y me reúno con ella en los lavamanos.
—¿A qué se dedica? —me pregunta mientras se atusa el pelo.
Se mira en el espejo y hace un mohín antes de retocarse el pintalabios, a pesar de que lo tiene intacto.
—Exterminio de plagas —digo.
Como tú con tu perfume.
Cojo jabón y abro el grifo. El agua está hirviendo y me quemo las manos.
—Anda, qué útil. ¿Hay mucha demanda? Me refiero a Taormina.
—Te sorprenderías… Es muy estacional.
Abre la polvera y se aplica el maquillaje con una borla que parece un plumero.
—Desde luego, parece que se gana bien la vida. ¿Has visto cuánto dinero le ha dado al músico? Un billete de quinientos.
—Ah, sí, se la gana bien. O sea, no.
—Si te soy sincera, Alvina, la cosa no va bien con Rupert —dice, y suspira.
Ugh. Rupert Vaughan Willoughby, el segundo marido de mi madre y el mayor fracasado de la historia. (Ay, no, que ese es Nino. El segundo mayor entonces).
—¿No? Cuéntame, ¿a qué se debe?
¿Por fin se ha coscado de que eres un súcubo? ¿Te ha visto la cola de serpiente y las garras de pájaro? ¿Ha descubierto que eres la reina de los demonios?
—Ya hace unos cuantos años que no está a la altura «en el dormitorio». Y yo soy una mujer, tengo necesidades.
Ay, Dios… No debería haber preguntado nada. No estoy aquí, esta conversación no está teniendo lugar. Nino en un Lamborghini. Nino en fardahuevos. Nino cubierto de Nutella…
Voy hacia la puerta del baño, pero mi madre habla con el espejo, embelesada como la bruja mala contemplando a Blancanieves.
—O sea, nunca ha pasado de ser un champiñón, pero al menos antes…
—Me voy, mamá. ¡Adiós!
—Ernie y yo nos mudamos a tu casa. A la habitación de invitados.
Empujo la puerta y vuelvo a la mesa con la bilis subiéndome por el esófago. No lo dice en serio. No se quedará. Voy a borrarlo del cerebro.
Domenico, que me está esperando en una esquina, me empuja hacia un rincón y me empotra contra la pared.
—Che cazzo? —me dice al oído, entre dientes.
Yo miro al techo con incredulidad.
—¿Qué te pasa ahora?
—¿Eres la otra hermana?
Dios mío, otra vez no. Ya estoy harta del tema.
—Sí, ¿qué pasa?
Mete la mano en el bolsillo de la chaqueta y noto el metal de la pistola. Me la clava por debajo de las costillas, en el diafragma.
—Vale, vale. Te lo puedo explicar.
—Estoy esperando.
¿Ahora qué?
«Se ha terminado, Alvie», dice Beth.
—Ambrogio mató a Elizabeth porque quería estar conmigo…
Genial. Viva yo.
Domenico enarca las cejas, creo que se lo ha tragado.
—Minchia.
—Estábamos liados, necesitábamos deshacernos de mi hermana.
Brillante, Alvie. Genial. Estás on fire, joder. Te pongo un sobresaliente en improvisación. El capullo se lo ha tragado.
—Entonces ¿Ambrogio mató a Elizabeth? ¿La asesinó?
—Sí, la semana pasada. La verdad es que siempre me ha preferido a mí…
Yo era la gemela sexi. Podría explayarme durante horas sobre lo mierda que era Beth en la cama, hacer una lista de mis cualidades y dejarla a ella a la altura del betún.
—¿Y ella se follaba a Salvatore?
—Sí, pero ¿tú cómo lo sabes?
—Me lo contó Nino.
Vale. Me cuadra. Nino y Domenico son como hermanos, se conocen desde hace la tira de tiempo.
—Y cuando Salvatore se enteró de lo de Beth…
—Mató a Ambrogio.
—Exacto —respondo—. Domenico, por favor, suéltame. Siento haberte mentido.
Parpadeo y saco pecho. Hago mi mejor imitación de una damisela en apuros.
Él me clava más profundamente la pistola en mis órganos. Me va a perforar un puto pulmón.
—No vuelvas a hacerlo —me dice.
Yo respondo que no con la cabeza.
—No lo haré.
Me suelta y se aleja. Me apoyo en la pared. Cuando por fin recupero el resuello, lo sigo por el pasillo.
Mi madre nos espera en la mesa. Domenico me fulmina con la mirada.
—Ohhh, quiestáis —dice mi madre arrastrando las palabras—. ¿Pdimosshlacuenta?
Estamos regresando a pie al apartamento, mi madre y Domenico van delante y yo, algo rezagada. La brisa es fresca y suave como un jersey de Gucci de cachemira y lana merina. El tintineo del agua en las fuentes suena a Vivaldi. Los gigantescos sicómoros se mecen al viento mientras paseamos por debajo. Doblamos una esquina y cruzamos el río Tíber por un puente. El agua serpentea y centellea a la luz plateada de la luna.
—Qué bonito, Domenico —dice mi madre sin apartar la mirada de las vistas.
—E bella come te, Mavis. Bella como tú.
Entramos en mi callejuela sinuosa de adoquines y balcones. Las puertas antiguas de madera están adornadas con cabezas de leones rugientes. Miro a mi alrededor para ver si está Nino, por si acaso, pero no hay ni rastro de él. Al menos, de momento. Domenico y mi madre caminan de la mano. Estoy de sujeta velas.
—Muchas gracias por una velada maravillosa, Domenico. No hacía falta que nos tratases tan bien, pero ha sido muy caballeroso por tu parte. Dale las gracias, Alvina.
—Eso, sí, gracias.
Mi madre se cree que tengo cinco años.
—Signora, el placer ha sido mío. Eres tan joven y hermosa como tu hija, o más. Espero que hayas disfrutado de la cena.
—Sí, muchísimo. Me ha gustado sobre todo el vino tinto. ¿Cómo se llamaba?
—Regina di Renieri.
—Ah, sí, Regina —repite, y le da el hipo.
—Regina significa «reina» —explica Domenico.
En serio, ¿qué mierda nos importa eso?
—Me han encantado los bombones que han servido con el postre. Bacio algo así, ¿verdad?
—Si, baci. Significa «besos».
—A mí me han parecido demasiado dulces. Como si llevasen sacarina.
Subimos la interminable escalera que conduce a mi apartamento y, mientras busco las llaves, los tres resoplamos. Parece que Domenico y sus dos matones se han instalado, así que no sé dónde dormirá mi madre, porque el apartamento solo tiene dos dormitorios. Tendrá que ir a buscar un hotel… a estas horas de la noche. Con el bebé. Abro la puerta y pasamos al salón. Riccardo y Giuseppe levantan la cabeza; estaban jugando con Ernesto, que se ríe. Le hacen cosquillas en la barriga y le alborotan el pelo mientras él gatea por el suelo del salón. Hay juguetes esparcidos a su alrededor. Tienen pinta de haberlo pasado fenomenal.
—Deseo que pases una buena noche —dice Domenico, y besa la mano que le ha tendido mi madre.
Ella se ríe como una adolescente y yo miro clamando al cielo.
—Buenas noches —digo—. Me voy a la cama.
No aguanto más. Ha sido una velada infernal. No podría haber sido peor. Cierro la puerta de golpe y me tiro en la cama a mirar el techo. En un rincón hay una mancha de humedad; en el piso de arriba deben de haber tenido una gotera. Apago la luz y, cuando estoy a punto de quedarme dormida, oigo golpes en una de las paredes.
PUM.
PUM.
PUM.
PUM.
—Domenico, eres un semental italiano…
—Hazme el amor, Mavis, reina mía.
Dios mío. Lo sabía, joder.
«Qué ascazo», se lamenta Beth.
Por una vez ha dicho algo con lo que estoy de acuerdo.
Me tapo la cabeza con la almohada, pero no sirve para sofocar el ruido.
PUM.
PUM.
PUM.
PUM.
La puerta de mi dormitorio se abre de golpe y se estrella contra la pared. Me siento en la cama y enciendo la luz.
¿Qué pasa ahora?
Domenico está ahí plantado, desnudo de cintura para abajo y erecto. Que alguien me mate. Ahora mismo, por favor.
—Dice tu madre que si tienes un condón.
Abro la boca y la cierro. Soy incapaz de articular palabra.
Mi propia madre, joder. Y este cabrón. Ella tiene sesenta y un años, casi sesenta y dos. Él tiene la mitad.
—No, no tengo.
(Sí tengo, pero no se los voy a dar. Tengo un paquete de gomas estriadas con sabor a frambuesa en el bolso de Prada, pero me las guardo para una ocasión especial. Las quiero para cuando encuentre a Nino).
—No te preocupes —le digo—, es demasiado mayor para quedarse embarazada.
—Ya lo sé, pero yo tengo hepatitis A, B y C.
Cierra la puerta y se va.
Oigo voces en el salón, se lo está preguntando a los matones. Supongo que uno de los dos debía de tener uno, porque dos o tres minutos más tarde: PUM.
PUM.
PUM.