18
No ha sido culpa mía. Ella ha aparecido de la nada, como si desease la muerte.
Miro por el retrovisor y la veo tendida en la calzada. Ahí está, tumbada en mitad de la calle como un pájaro atropellado. Joder, joder. Esto no entraba en mis planes, pero tampoco puedo dejarla ahí. ¿Y si se ha hecho daño? Bueno, seguro que se ha hecho daño. Mierda, ¿y si la he matado? Ya sé que quiero ser asesina, pero no así. Ahora no.
Debería irme, aunque quizá me haya visto. Podría tener una memoria fotográfica y recordar mi cara o la matrícula. No me fastidies, lo que me faltaba. Al menos, el coche no es mío.
Observo la calle: aquí no hay nadie. Freno en seco.
Dejo el Cinquecento en marcha, el motor va dando resoplidos. Abro la puerta de golpe, bajo de un salto y corro hacia la monja. Su pecho sube y baja. Bien, sigue viva. Me agacho y le observo la cara; es vieja, debe de tener… ¿ochenta y cinco años? La piel de sus mejillas es suave y arrugada, como el crepé de China. Huele a limpio, como la ropa recién lavada; pero al caer se le ha arrugado la toca y se le ha ensuciado. Sangra por un lado de la cabeza y el reguero le baja por el cuello. Mierda, no quería atropellarla. ¿Qué hago ahora? Abre los ojos y me mira. Los tiene de color azul claro, como Rain. Le cojo la barbilla. Parpadea y me mira. Compartimos un momento de intimidad…
—Madre mía, cómo lo siento… —le digo.
Ella deja escapar un gemido casi inaudible y dice algo en italiano, en voz baja. Miro de nuevo hacia ambos lados de la calle. No hay nadie, pero ¿cuánto durará? Tendré que darme prisa, porque no quiero que me vea nadie. Es cuestión de tiempo que esos psicópatas den conmigo otra vez. O Nino. O la puta policía.
Observo su figura postrada. El hábito oscuro tiene marcas de neumáticos. Me fijo y veo que ha cerrado los ojos. Está un poco… plana. Le cojo la muñeca y le busco el pulso. Tiene el brazo frágil, ligero. Parece tan tranquila…
De pronto jadea. Da una sacudida y se incorpora.
—¡ARGH! —chillo—. ¡¿QUÉ COJONES PASA?!
Me levanto de un salto, tropiezo con sus piernas y me doy de bruces contra el suelo.
Es obvio que no está muerta.
—Venga, levante —le digo—. No puede quedarse aquí. Venga conmigo.
Me echa las manos al cuello como un malvado zombi católico. Tiene los dedos fríos y se aferra a mi garganta.
—Demone… Demone…
No tiene mucha fuerza, así que enseguida me suelto.
—Ay, quite. Suélteme.
La cojo por debajo de los brazos e intento levantarla.
—Venga, levante. Suba al coche.
La llevo hasta el Fiat entre resoplidos, reniegos y mucho sudor. Va dejando un rastro de gotas rojas de sangre que parecen pintura fresca. No puedo hacer nada por evitarlo; quizá llueva y se limpie. No pasa nada. Arreando, no te entretengas, Alvie. No hay tiempo para perder a lo tonto, podría llegar alguien en cualquier momento. Abro la puerta y la empujo al interior.
—Ospedale —dice.
—Ospedale? ¿Eso qué es? ¿El hospital?
Cierro la puerta del copiloto de golpe.
Necesito un puto cigarrillo. O algo fuerte que me calme. Me tomo el último analgésico de los de la nariz, me subo al Cinquecento y enciendo un Marlboro Lights. Respiro hondo. Vale. Mucho mejor. Meto primera con el cigarrillo colgando de la comisura de los labios; el motor gime como la monja que está hundida a mi lado. La antigualla traquetea y da sacudidas, y se me empotra la cabeza contra el techo. Las ruedas chirrían y derrapan. Pumba. Pumba. Pumba. Los adoquines. Ojalá mi sostén sujetase mejor, no está hecho para terrenos tan abruptos como este.
Voy de cero a diez en veinte segundos, qué ridículo. Si tuviera un coche de verdad, no tendría que aguantar tonterías. Un Maserati o un Ferrari. Así no tendría que hacer el gilipollas de esta manera. Intento meter tercera: los engranajes chirrían. Piso el embrague a fondo y fuerzo la marcha. ¿Por qué no habré robado un coche automático? Madre mía, luego dicen que esto es fácil.
Agarro el volante con fuerza y las gotas de sudor me corren por la frente. Estoy jadeando.
La monja se queja, tiene el hábito y el pelo manchados de sangre. Está poniendo el asiento perdido, parece un matadero. Ya no puedo devolver el coche. Lo siento pero no lo siento, amigo.
Vuelo por la calle a treinta y cinco kilómetros por hora y voy fijándome en si hay testigos… El gladiador ha desaparecido. Entonces la veo saliendo por una verja. Dios mío, ¿es un sueño o qué? Otra monja ahí delante, en la puta esquina. La hostia, esto está plagado. ¿Cuántas hay? En un muro hay una señal que dice «Convento». Vale, ahora lo entiendo.
—«¡Vete a un convento! ¡A un convento, vete, y listo!» —digo.
Espero que no haya visto nada. Estoy segura de que antes no estaba allí. Voy a tener que parar, no puedo secuestrarla a ella también.
—Ospedale —insiste.
—No puedo llevarla a un hospital, me verán la cara. Verán el coche. Sabrán que he sido yo.
Mierda. ¿Qué hago?
Ella gime.
—Déjeme pensar.
«Bravo, Alvie —dice mi gemela—. Primero un cura y ahora una monja. Aún podrías caer más bajo».
Maldita sea, tiene razón. No quiero matarla, no quiero que se muera. Ha sido un accidente, nada más: la chica equivocada en el lugar equivocado en el momento equivocado.
—Vale, vale. Ospedale —accedo.
La monja no contesta.
Para mí es una jodienda enorme, está haciéndome perder el tiempo. Soy una mujer con una misión, y la vieja se ha pasado de la raya.
Veo una señal a un lado de la calle: «Ospedale San Giovanni».
—¿Lo ve? Ha tenido suerte. Hoy es su día de suerte.
Más silencio.
La dejaré allí y saldré por patas. Tan rápido como me lo permita este saco de óxido. Doy un volantazo a la derecha y sigo las indicaciones. Aparco en la acera. Si la saco del coche y la dejo cerca de la entrada, alguien la encontrará enseguida. Estará de maravilla.
Busco el sombrero de Nino en el bolso y me lo calo hasta las cejas. No es ideal, pero es mejor que nada. Venga, vamos allá.
Miro a la monja, que está muy pálida. Tiene la cabeza apoyada en el reposacabezas y la boca abierta.
Ay.
Tiene los ojos en blanco.
Le miro el pecho.
No se mueve.
Dios mío.
Ahora no.
Esto no.
Le doy una bofetada. Una bofetada fuerte.
—Venga, despierte.
Le escucho la respiración.
Joder.
¿Por qué a mí?
Ahora sí que está muerta.
Se me hace un nudo en el estómago y en la garganta. ¿Qué he hecho? ¿Cómo ha podido ocurrir?
Calla ya, Alvie. Acostúmbrate. ¿No querías ser de la mafia? ¿No querías ser una puta asesina a sueldo?
Me encuentro mal, creo que no voy a poder. Beth tenía razón, doy pena. Esto me va a costar unas sesiones de terapia; tendré que llamar a Lorraine, la psicóloga del instituto.
Volverá para atormentarme y todas las monjas tendrán su cara. Se me aparecerá en sueños.
Piso a fondo y salgo derrapando a una carretera con mucho tráfico. La monja va cabeceando, cabeceando a mi lado como uno de los típicos perros de los salpicaderos. ¿Qué hago con ella? Estas mierdas me retrasan. Y son un coñazo. Me hacen quedar mal. Se me acaba el tiempo y tengo que encontrar Radio Londra. Quiero encontrar a Dinamita antes que Domenico, pero primero debo deshacerme del cadáver. Todo está saliendo mal.
Sigo conduciendo hasta dejar la ciudad atrás, muy atrás. El sol empieza a ponerse en el horizonte y el cielo es del color de la sangre. Ya casi no siento el subidón de adrenalina, pero sigo conduciendo y conduciendo. Debo permanecer despierta, aunque estoy cansada; muy cansada de toda esta mierda. Miro la carretera y parpadeo sin cesar. Reprimo un bostezo de sueño. Sale la luna. Y las estrellas. Me pesan tanto los párpados que sopeso la posibilidad de sostenérmelos con palillos o con cerillas o con agujas de tejer, cualquier cosa con tal de que no se me cierren. Pero no dispongo de nada de eso y se me cierran solos. La carretera es larga, recta, interminable. Al frente se ve la negrura del mar. No pienso parar hasta llegar a la costa. Tal vez Nino emerja del agua como uno de los tíos de La venganza de los ex. Armaremos una trifulca y luego nos reconciliaremos. Esta estúpida contienda llegará a su fin. Él me devolverá el dinero. «Alvie —dirá, porque sabrá cómo me llamo—, te he echado de menos. Lo siento mucho». Haremos el amor allí mismo, en la arena. Pero encima de una toalla, para que no nos rasque la piel. Se me cierran los ojos y se me cae la cabeza sobre el volante.
¡Ping!
Un mensaje nuevo. Miro el móvil: es de Nino. ¿Qué querrá ahora?
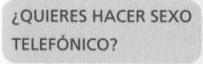
Un poco sí.
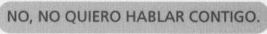
Enviar. Tiene gracia. Es como si supiese que estaba pensando en él. Soñando con sexo de reconciliación. Tal vez tengamos un vínculo sobrenatural. A lo mejor le pitaban los oídos.
Bostezo, tengo que parar el coche. Me froto los ojos y busco dónde aparcar. La carretera está flanqueada por pinos enormes, estoy en mitad de un bosque. Genial. Me he perdido. ¿Cómo demonios he acabado aquí? Parece un bosque fantasmagórico y el silencio es sepulcral. La verdad es que me viene de perlas, parece un buen sitio para esconder un cadáver.
Giro el volante despacio y choco contra un árbol. El coche hace CLONC y el parabrisas se agrieta. Me quedo dormida.