 23
23
LA TÍA MARCH ZANJA LA CUESTIÓN
Al día siguiente, madre e hijas revoloteaban alrededor del señor March como abejas cuidando a su reina. Lo dejaban todo por atenderle, servirle y escucharle, hasta el punto de que el enfermo corría el riesgo de morir por un exceso de ternura. Solía sentarse en una butaca junto al sofá en el que descansaba Beth, las demás permanecían siempre cerca y Hannah asomaba la cabeza de vez en cuando para «echarle un vistazo al querido señor». Su felicidad parecía completa. Pero aún faltaba algo, y las mayores lo sentían, aunque no lo reconociesen. El señor y la señora March intercambiaban miradas de inquietud cuando veían a Meg. Jo se ponía muy seria a ratos y la habían visto amenazar con el puño al paraguas que el señor Brooke se había dejado en el vestíbulo. Meg estaba siempre ensimismada, tímida y callada, se sobresaltaba cuando alguien llamaba al timbre y se ruborizaba si se mencionaba el nombre de John. Amy comentó que todos parecían esperar algo y estar intranquilos, lo que le resultaba incomprensible ahora que su padre estaba nuevamente en casa. Y Beth, ingenua, se preguntaba por qué los vecinos no les visitaban tanto como antes.

Laurie pasó por allí aquella tarde y, al ver a Meg junto a la ventana, montó una escena melodramática: se hincó de rodillas en la nieve, se golpeó el pecho, se mesó el cabello y juntó las manos en un gesto implorante, como si pidiese un milagro. Cuando Meg le dijo que se comportase y la dejase tranquila, el joven fingió llorar amargamente y secarse las lágrimas con su pañuelo, y luego dobló la esquina tambaleante como si fuera presa de una gran desesperación.
—¿Qué querrá decir ese ganso? —preguntó entre risas Meg, haciéndose la inocente.
—Te muestra lo que tu John hará cada vez más. ¿No te resulta conmovedor? —dijo Jo con sorna.
—No le llames «mi John»; no es cierto ni resulta apropiado. —No obstante Meg pronunció aquellas palabras como si, en verdad, le gustase cómo sonaban—. Por favor, Jo, no me des la lata. Ya te he dicho que no me interesa tanto ese hombre, no hay nada de qué hablar, pero creo que deberíamos seguir siendo amables con él como hasta ahora.
—No podemos porque sí hay algo de qué hablar y después de la travesura de Laurie has cambiado mucho. Para mí es evidente, y para mamá, también. Ya no eres la de antes y te noto muy distante conmigo. No pretendo darte la lata y aguantaré lo que venga como un hombre, pero preferiría que todo estuviese ya arreglado. Detesto esperar. Así que, si tienes pensado hacerlo, date prisa y hazlo cuanto antes —dijo Jo, malhumorada.
—No puedo decir ni hacer nada hasta que él dé el primer paso, y no lo hará porque papá ha dicho que soy demasiado joven —repuso Meg, y se inclinó sobre la costura con una sonrisita que daba a entender que no estaba de acuerdo con su padre sobre ese asunto.
—Si se decidiese a pedir tu mano, no sabrías qué decir. Te echarías a llorar, te sonrojarías o le dejarías salirse con la suya en lugar de contestar con un buen y rotundo «no».
—No soy tan tonta ni tan débil como piensas. Sé muy bien la que contestaría, le he dado muchas vueltas, así que no me pillaría desprevenida. Nunca se sabe lo que puede ocurrir y es mejor estar preparada.
Jo no pudo evitar sonreír ante el aire de importancia que había adoptado su hermana sin darse cuenta y que la favorecía tanto como el hermoso toque rosado que había aflorado a sus mejillas.
—¿Te importaría contarme qué le contestarías? —preguntó con mayor respeto.
—Para nada. Ya tienes dieciséis años, edad suficiente para ser mi confidente, y mi experiencia te puede ser de ayuda cuando te veas en una situación similar.
—No tengo previsto verme en nada parecido. Me divierte ver a otros flirtear, pero me sentiría estúpida si lo hiciese yo —afirmó Jo, asustada ante la simple posibilidad.
—Supongo que si te gustase alguien lo suficiente y tú le gustases a él no te sentirías así. —Meg hablaba como para sí y miraba hacia el parque en el que tantas veces había visto pasear y charlar a parejas de enamorados en los crepúsculos estivales.
—Pensé que ibas a decirme qué respuesta le darías a ese hombre —le recordó Jo interrumpiendo rudamente la ensoñación de su hermana.
—¡Oh! Simplemente le diría con mucha calma y decisión: «Gracias, señor Brooke, es usted muy amable, pero estoy de acuerdo con mi padre en que soy demasiado joven para comprometerme. Por favor, no insista y sigamos siendo amigos como hasta ahora».
—¡Ya! Eso me parece bastante formal y frío. No creo que seas capaz de decírselo y sé que, de hacerlo, eso no le detendría. Si insiste como suelen hacer los amantes en las novelas, acabarás cediendo por no herir sus sentimientos.
—¡No, te equivocas! Le diría que mi decisión es firme y saldría de la habitación dignamente.
Meg, que se había levantado mientras hablaba, parecía a punto de practicar la salida digna cuando el sonido de unos pasos en el vestíbulo la hizo volver a sentarse de golpe y empezar a coser como si su vida dependiese de que entregara la labor hecha en un plazo determinado. Ante tan súbito cambio, Jo contuvo la risa y, al ver que alguien llamaba discretamente a la puerta, fue a abrir con una actitud que era todo menos hospitalaria.
—Buenas tardes, he venido a recoger mi paraguas… Quiero decir, a ver cómo se siente hoy su padre —dijo el señor Brooke, muy nervioso, mientras sus ojos iban de una joven a la otra.
—Se encuentra muy bien, está en el paragüero, iré a buscarlo y le anunciaré su visita. —Y tras mezclar a su padre y al paraguas en su respuesta, Jo se marchó para que Meg pudiese soltar su discurso al joven y adoptar el aire digno que pretendía.
En cuanto se hubo ido, Meg fue hacia la puerta murmurando:
—Mamá querrá verle, le ruego que se siente. Iré a llamarla.
—No se vaya. ¿Acaso me teme, Margaret?
El señor Brooke parecía tan dolido que Meg pensó que debía de haber sido muy maleducada. Se puso roja hasta las orejas porque él nunca la había llamado Margaret hasta entonces, y le sorprendió descubrir lo natural y dulce que le resultaba oírle pronunciar su nombre. Deseosa de mostrarse amable y tranquila, tendió la mano confiada y dijo, con gratitud:
—¿Cómo podría temerle si ha sido tan bueno con mi padre? Me gustaría poder expresarle mi agradecimiento.

—¿Quiere que le diga cómo? —preguntó el señor Brooke tomando entre sus grandes manos la delicada mano de la joven. Cuando miró a Meg, sus ojos reflejaban tanto amor que el corazón de la joven palpitó con más fuerza, y deseó a un tiempo echar a correr y quedarse a escucharle.
—No, por favor, prefiero no saberlo —dijo, intentando retirar su mano y dando claras muestras del temor que había declarado no sentir.
—No haré nada que la pueda molestar, solo deseo saber si me quiere un poco; yo la amo, querida Meg —añadió el señor Brooke con ternura.
El momento del discurso tranquilo y digno había llegado, pero Meg no podía hacerlo. Aquellas frases se borraron de su memoria, bajó la cabeza y contestó «No lo sé» en voz tan baja que John tuvo que inclinarse para captar la breve respuesta.
Debió de considerar que el esfuerzo había valido la pena, porque sonrió satisfecho, apretó agradecido la blanca mano y dijo con tono persuasivo:
—¿Intentará averiguarlo? Me gustaría mucho conocer la respuesta. Estoy dispuesto a trabajar de firme y me gustaría saber si puedo albergar la esperanza de una recompensa.
—Soy demasiado joven —murmuró Meg sin entender cómo podía estar turbada y encantada a un tiempo.
—Esperaré, y tal vez en ese tiempo aprenda a quererme. ¿Cree que será una lección muy dura, querida?
—No, si me lo propongo, pero…
—Por favor, propóngaselo, Meg. Me encanta enseñar y esto es más fácil que el alemán —la interrumpió John tomándole la otra mano para que no pudiese taparse con ella el rostro mientras él se inclinaba a mirarla.
Aunque su tono era de súplica, al mirarle tímidamente, de reojo, Meg descubrió que sus ojos rebosaban de alegría y ternura, y que sonreía con la satisfacción propia de aquellos que no dudan del éxito de su empresa. Eso la molestó. Recordó las ridículas lecciones de coquetería impartidas por Annie Moffat, y el ansia de poder, que duerme en el pecho de las mejores muchachas, se despertó de pronto y se hizo con el control. Meg se sentía extraña y alterada, y al no saber cómo actuar, decidió seguir un impulso caprichoso y retiró las manos al tiempo que afirmaba con cierta irritación:
—No; no me lo propondré; por favor, váyase y déjeme tranquila.
El pobre señor Brooke vio cómo su ilusión amorosa se venía abajo. Nunca había visto a Meg de tan mal humor y se quedó atónito.
—¿Lo dice en serio? —inquirió angustiado, y la siguió cuando ella se apartó.
—Por supuesto. No quiero preocuparme por cosas así. Mi padre opina que es demasiado pronto y yo estoy de acuerdo con él.
—¿Puedo acaso esperar que cambie de opinión con el tiempo? Esperaré y no volveré a mencionar el asunto hasta que sea mayor. No juegue conmigo, Meg. Pensaba que era de otro modo.
—Preferiría que no pensase nada de mí —replicó Meg, que sentía una mezquina satisfacción al poner a prueba la paciencia de su enamorado y constatar su poder.
El joven estaba ahora serio y pálido, y parecía más que nunca uno de aquellos personajes de novela que ella tanto admiraba. Pero ni se golpeó la frente ni se puso a dar vueltas por la habitación como hacían ellos. Simplemente se quedó plantado, mirándola con tal ansia y ternura que el corazón de Meg empezó a ablandarse a su pesar. No podemos saber qué habría pasado a continuación si la tía March no hubiera entrado en un momento tan interesante.
La anciana no había podido resistir el deseo de ver a su sobrino. Se había cruzado con Laurie mientras paseaba y, al enterarse de la vuelta del señor March, fue directa a visitarle. Como toda la familia estaba ocupada en la parte de atrás de la vivienda, entró sin hacer ruido con la ilusión de darles una sorpresa. Y, en efecto, menuda sorpresa se llevaron los dos jóvenes; Meg abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma, y el señor Brooke se fue corriendo al estudio.

—¡Válgame el cielo! ¿Qué ocurre aquí? —exclamó la anciana golpeando el suelo con su bastón al ver juntos al pálido joven y a la sonrojada muchacha.
—Es un amigo de papá. ¡Menuda sorpresa verla aquí! —balbuceó Meg, presintiendo que iba a tocarle soportar un sermón.
—Eso es evidente —dijo la tía March tomando asiento—. Pero ¿qué te estaba diciendo ese amigo de tu padre para que te hayas puesto más roja que un tomate? ¡Aquí está ocurriendo algo malo e insisto en saber de qué se trata! —exclamó mientras daba otro golpe con el bastón.
—Solo estábamos hablando. El señor Brooke vino a recoger un paraguas —explicó Meg deseando que tanto el señor Brooke como su paraguas estuviesen a salvo fuera de la casa.
—¿Brooke? ¿El tutor de ese muchacho? ¡Ah! Ya lo entiendo. Lo sé todo. Jo encontró un mensaje falso en una de las cartas de tu padre; la obligué a contármelo. Niña, no lo habrás aceptado, ¿verdad? —exclamó la tía March escandalizada.
—Chist… ¡Podría oírla! ¿Quiere que avise a mi madre? —preguntó Meg, muy turbada.
—Aún no. Hay algo que quiero decirte y, cuanto antes, mejor. Dime, ¿no pretenderás casarte con ese infeliz? Si lo haces, no verás un centavo de mi fortuna. No lo olvides y sé razonable, niña —sentenció la anciana con un tono que intimidaba.
La tía March dominaba a la perfección el arte de despertar el espíritu de la rebelión hasta en la persona más dócil y le encantaba ejercerlo. Incluso la mejor de las personas posee un ápice de perversidad, sobre todo si es joven y está enamorada. Si la tía March hubiese rogado a Meg que aceptase al señor Brooke, es probable que la muchacha hubiese respondido que no podía siquiera contemplar tal posibilidad pero, puesto que la anciana le había ordenado perentoriamente que no se interesase por él, la joven sintió de inmediato el deseo de llevarle la contraria. El impulso, al igual que la perversidad, precipita las decisiones y Meg, que estaba muy alterada, se opuso a la voluntad de la anciana con una vehemencia poco habitual en ella.
—Me casaré con quien quiera, tía March, y usted puede dejar su dinero a quien le plazca —espetó, tras lo cual asintió con la cabeza con gran resolución.
—¡Santo Dios! ¿Así atiendes mi consejo, jovencita? Te arrepentirás algún día, cuando descubras que el amor en un hogar pobre es un fracaso.
—Sin duda será mejor que el que algunos viven en grandes mansiones —replicó Meg.
La tía March se puso las gafas y miró a la joven de arriba abajo, porque nunca la había visto en ese estado. Meg no se reconocía a sí misma, se sentía audaz e independiente, y feliz de defender al joven y su derecho a amarle si así lo elegía. La tía March comprendió que había empezado con mal pie y, tras una breve pausa, replanteó la cuestión de otro modo, con un tono más amable.
—Venga, Meg, querida, sé razonable y acepta mi consejo. Lo digo por tu bien, porque no quiero que destroces toda tu vida cometiendo un error semejante. Debes casarte con alguien pudiente y ayudar a tu familia. Casarte con un rico es tu obligación y tú deberías saberlo mejor que nadie.
—Papá y mamá no lo ven de ese modo. Aprecian a John aunque sea pobre.
—Tu padre y tu madre, querida, tienen menos conocimiento que un niño.
—Pues me alegro de que así sea —espetó Meg, indignada.
La tía March hizo como si no la hubiese oído y siguió sermoneándola.
—Ese tal señor Rook es pobre y no tiene ningún pariente rico, ¿me equívoco?
—No, pero tiene buenos amigos.
—Nadie vive de los amigos. Prueba y verás lo que se enfrían las relaciones. Tampoco tiene negocios, ¿verdad?
—Aún no, pero el señor Laurence le ayudará.
—Eso no durará demasiado. James Laurence es un viejo lunático en el que no se puede confiar. ¿De modo que prefieres casarte con un hombre que carece de dinero, posición o bienes y trabajar incluso más que ahora, en lugar de hacerme caso y encontrar algo mejor? Creí que tenías más sentido común, Meg.
—No encontraría a nadie mejor aunque esperase media vida. John es un hombre bueno e inteligente. Tiene mucho talento y es muy trabajador. No dudo que saldrá adelante porque no le faltan ni coraje ni fuerza. Todo el mundo le quiere y le respeta, y me enorgullece que se interese por mí aunque sea pobre, joven y tonta —afirmó Meg, que tras aquel arrebato de sinceridad estaba más guapa que nunca.
—Niña, ese hombre sabe que tienes parientes ricos. Sospecho que su interés se debe a eso.
—Tía March, ¿cómo se atreve a afirmar algo así? John está por encima de esas mezquindades. No seguiré escuchando acusaciones como estas ni un minuto más —exclamó Meg, indignada por lo injusto de las sospechas de la anciana dama—. Mi John no se casaría por dinero, y yo tampoco. Estamos dispuestos a trabajar y a esperar lo que sea preciso. No me asusta ser pobre porque hasta ahora he sido feliz, y sé que con él también lo seré porque me quiere y yo…
Meg se detuvo al recordar, de súbito, que no había tomado ninguna decisión al respecto. Había dicho a «su John» que se marchase, y lo más probable era que él estuviese escuchando sus incoherentes alegatos.
La tía March estaba furiosa porque quería a toda costa encontrarle un buen partido a su hermosa sobrina, y la expresión de felicidad de la joven hacía que a la solitaria anciana la embargasen la tristeza y la amargura.
—¡Bueno, yo me lavo las manos! Eres una niña tozuda y con tu actitud perderás más de lo que crees. No; no pienso quedarme aquí. Me has dado un disgusto y ahora no estoy de humor para ver a tu padre. No esperes nada de mí cuando estés casada. Que cuiden de ti los amigos de tu querido señor Brooke. Yo he terminado contigo para siempre.
Y, dicho esto, la tía March le dio un portazo en las narices y se fue de un humor de perros. Al marcharse, Meg sintió que el valor la abandonaba y, una vez a solas, no supo si reír o llorar. Antes de que pudiese decidirse, el señor Brooke entró y la abrazó diciendo:
—Meg, no he podido evitar oírte. Te agradezco que hayas salido en mi defensa. Ahora, gracias a la tía March, sé que me quieres un poco.
—No era consciente de cuánto hasta que la oí criticarte… —empezó Meg.
—Entonces, querida, será mejor que me quede y seamos felices, en lugar de alejarme de ti, ¿no te parece?
En ese punto, Meg tuvo otra excelente ocasión para pronunciar su discurso de despedida y marcharse con la cabeza alta, pero no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que, degradándose para siempre a los ojos de Jo, musitó tímidamente «Sí, John» y ocultó su rostro en el abrigo del señor Brooke.
Quince minutos después de la partida de la tía March, Jo bajó sin hacer ruido por las escaleras, se detuvo unos segundos ante la puerta de la sala y, al no oír nada, asintió y sonrió con satisfacción pensando: Le ha despedido, como dijo. Asunto resuelto. Entraré para que me cuente los detalles y reírme un rato.
Pero la pobre Jo no tuvo razones para reír, sino que se quedó clavada en el umbral contemplando, boquiabierta y con los ojos como platos, la escena que allí tenía lugar. Dado que había entrado en la sala dispuesta a regocijarse de la caída de su enemigo y a alabar la fortaleza y decisión con la que su hermana había rechazado a un pretendiente harto cuestionable, no es de extrañar que se quedase de una pieza al encontrar al enemigo en cuestión tranquilamente sentado en un sofá, con la resuelta hermana acomodada en sus rodillas con una expresión de sumisión repulsiva. Jo dejó escapar una especie de grito ahogado, como si acabasen de arrojarle un cubo de agua helada, pues semejante cambio de tornas la había dejado sin aliento. Al oír el extraño sonido, los enamorados volvieron la cabeza y la vieron. Meg se levantó de un salto, con una expresión que era una mezcla de timidez y orgullo, mientras «aquel hombre», como le llamaba Jo, se echaba a reír y, después de dar un beso en la mejilla a la atónita recién llegada, decía con tono desenfadado:
—¡Jo, hermanita, felicítanos!
¡Aquello era un auténtico insulto! ¡La gota que colmaba el vaso! Tras hacer un gesto elocuente con las manos, Jo desapareció sin decir palabra. Corrió escaleras arriba y dejó perplejos a los enfermos al irrumpir en la habitación exclamando en tono trágico:
—¡Por Dios, que alguien baje de inmediato! ¡John Brooke se está comportando de una forma horrible y a Meg le gusta!
El señor y la señora March salieron de la habitación a toda prisa. Jo se arrojó sobre la cama y, entre sollozos e insultos, puso a Beth y Amy al corriente de las terribles novedades. Las pequeñas juzgaron el asunto como un hecho más bien agradable e interesante, y Jo, viendo que no obtendría consuelo de ellas, fue a refugiarse al desván para contarle sus penas a los ratones.
Nadie supo qué pasó en la sala aquella tarde, pero los allí presentes hablaron largo y tendido, y el tranquilo señor Brooke asombró a sus amigos por la elocuencia y el espíritu con que defendió su causa, explicó sus planes y los convenció de que las cosas se hiciesen tal y como las había previsto.
La campanilla que anunciaba la cena sonó antes de que terminara de describir el paraíso que esperaba poder ofrecer a Meg, y el señor Brooke se sentó con ellos a la mesa orgulloso. Ambos parecían tan felices que Jo no sabía si se sentía celosa o contrariada. Amy estaba muy impresionada con la devoción de John y la dignidad de Meg. Beth sonreía complacida a cierta distancia, y el señor y la señora March observaban a la joven pareja con tal ternura y satisfacción que era evidente que la tía March tenía razón al compararlos con un par de niños. Apenas comieron, pero todos estaban felices y la vieja estancia parecía resplandecer, como si acoger la primera historia de amor de las muchachas le otorgase una luz distinta.
—Ahora ya no podrás decir que aquí no ocurre nunca nada bueno, ¿verdad, Meg? —comentó Amy mientras decidía dónde dispondría a los dos enamorados en el dibujo que había decidido hacer.
—No, está claro que no. ¡Cuántas cosas han ocurrido desde que pronuncié aquella frase! Parece que haya transcurrido un año entero —contestó Meg, que tenía la sensación de soñar despierta y flotar por encima de las cosas mundanas.
—En esta ocasión, las alegrías han seguido a las penas, y me parece que los cambios no han hecho más que empezar —comentó la señora March—. Algunos años concentran una gran cantidad de acontecimientos, les pasa a casi todas la familias. Este año ha sido así para nosotras, pero bien está lo que bien termina.
—Espero que el que viene termine mejor —musitó Jo, que no acababa de aceptar el ver a Meg tan enamorada de un desconocido. Jo quería a muy pocas personas y le horrorizaba que el afecto que le profesaban desapareciese o fuese menos intenso.
—Espero que dentro de tres años las cosas vayan mucho mejor. Bueno, estoy convencido de que así será si todo sale según mis planes —añadió el señor Brooke sonriendo a Meg, como si ahora todo le pareciese alcanzable.
—¿No os parece una espera muy larga? —preguntó Amy, que tenía prisa por ir de boda.
—Tengo tanto que aprender para estar preparada que se me antoja un lapso demasiado corto —contestó Meg, con una expresión dulce y seria que nadie le había visto antes.
—Tú solo tienes que esperar, yo me ocuparé de todo —afirmó John y, en consonancia con lo dicho, recogió la servilleta que se le había caído a Meg con una expresión tal en el rostro que Jo meneó la cabeza. Minutos después, al oír que la puerta de la entrada se abría, la joven se dijo aliviada: Ahí viene Laurie; al fin podré hablar con alguien razonable.
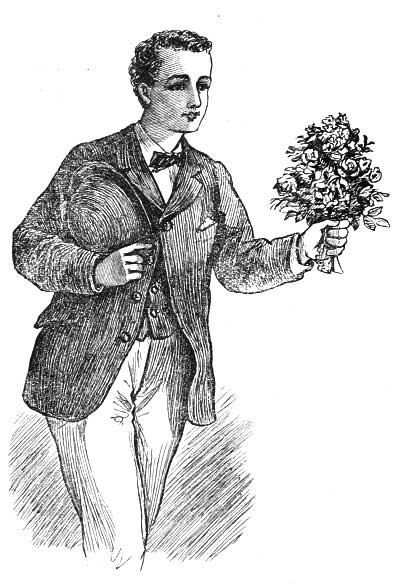
Pero Jo se equivocaba, porque Laurie entró saltando de alegría, eufórico, con un gran ramo de novia para la «señora Brooke», a todas luces convencido de que el asunto había llegado a buen puerto gracias a su excelente intervención.
—Sabía que Brooke lo lograría, siempre se sale con la suya. Cuando se propone algo lo consigue, cueste lo que cueste —explicó Laurie una vez entregado el presente y transmitida su felicitación a los novios.
—Gracias por el piropo. Lo tomaré como un buen presagio para el futuro y aprovecho la ocasión para invitarte a mi boda —dijo el señor Brooke, que se sentía en paz con la humanidad, incluido su travieso pupilo.
—Acudiré aunque esté en el otro confín de la Tierra. Valdría la pena solo por ver la cara de Jo en un día como ése. Señorita, no parece usted muy satisfecha, ¿qué ocurre? —preguntó Laurie siguiéndola hasta un rincón de la sala, donde todos se habían congregado para dar la bienvenida al señor Laurence.
—No apruebo este compromiso, pero trataré de aceptarlo y no diré nada en contra —aseguró Jo, solemne—. No imaginas lo duro que resulta para mí perder a Meg —prosiguió con la voz quebrada.
—No la pierdes, solo la compartes —matizó Laurie para consolarla.
—Ya nada será como antes. He perdido a mi amiga más querida —dijo Jo con un suspiro.
—Pero me tienes a mí. Sé que yo no valgo tanto como ella, pero estaré a tu lado, Jo, todos los días de mi vida. Te doy mi palabra. ¡Así será! —Y hablaba en serio.
—Sé que es cierto y me siento en deuda contigo por ello. Eres un gran apoyo para mí, Teddy —repuso Jo estrechándole la mano, agradecida.
—Bueno, no te desanimes, es un buen muchacho. Todo irá bien, ya lo verás. Meg es feliz. Brooke moverá cielo y tierra y saldrá adelante enseguida. Mi abuelo le ayudará en todo lo que pueda y será estupendo visitar a Meg en su propia casa. Cuando se vaya, lo pasaremos en grande. Pronto terminaré mis estudios, y entonces podremos ir al extranjero o hacer cualquier otro viaje agradable juntos. ¿Te apetece?
—Claro que sí, pero es imposible prever qué ocurrirá dentro de tres años —comentó Jo, pensativa.
—¡Es cierto! ¿No te gustaría que fuese posible saber qué será de nosotros para aquel entonces? —preguntó Laurie.
—La verdad es que no, porque tal vez me encontrase con algo triste. Y ahora están todos tan felices que no creo que las cosas puedan ir mejor. —Y Jo recorrió con la mirada la estancia, donde todos estaban radiantes, pues las perspectivas eran muy halagüeñas.
El padre y la madre estaban sentados juntos, recordando los primeros momentos de su historia de amor, que había empezado veinte años atrás. Amy dibujaba a los novios, que estaban perdidos en un mundo de ensueño, cuya luz proporcionaba a sus rostros una belleza que la artista era incapaz de copiar. Beth, tumbada en el sofá, charlaba animadamente con su anciano amigo, que le sostenía la mano como si creyera que así se le permitiría transitar por los caminos de paz que la niña recorría. Jo estaba recostada en su sillón favorito, con expresión seria y tranquila, y Laurie, apoyado en el respaldo, con la barbilla junto a la rizada cabellera, le sonrió con amabilidad y le hizo un gesto con la cabeza en el reflejo del gran espejo que tenían ante sí.