25
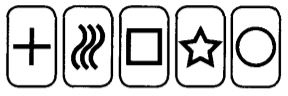
FRANKIE

Estaba rodeado de mujeres. Por lo menos dos (aunque seguramente iban a ser las tres) estaban a punto de cabrearse con él.
—No pienso firmar —dijo.
—¿Por qué? —preguntó Irene—. ¿Te parece demasiado caro?
—No, es el papeleo —dijo Frankie—. Está todo mal. Graciella se inclinó sobre la mesa de la sala de reuniones.
—Confía en mí, está todo en orden. Los impresos bancarios, el seguro, todo es bastante estándar. No solemos hacer ventas como esta, pero está todo en orden.
—Firma ya, Frankie —dijo Loretta.
Pero él soltó el bolígrafo.
—No. No pienso firmar. El nombre está mal.
Graciella frunció el ceño.
—Franklin Telemacus y Loretta Telemacus. ¿No te llamas Franklin?
—Se llama Franklin —afirmó Irene.
—No quiero mi nombre ahí —dijo—. Solo el de Loretta.
—¿De qué hablas? —preguntó ella.
—Quiero que sea solo tuya —le dijo Frankie—. Tuya y de nadie más. Nadie volverá a quitarte tu casa.
—Bueno, técnicamente —aclaró Irene—, si estáis casados en algunos casos el juez puede…
—Ay, déjalo ya, Irene —dijo Frankie—. Es para ella. Yo no quiero ni siquiera una parte de la casa.
Loretta le cubrió las manos con las suyas.
—No tienes por qué hacerlo, Frankie.
—Está decidido.
—¿Y eso no podías contármelo antes de que preparara todo este puto papeleo? —preguntó Irene.
—Sí, en eso tienes razón. Lo siento.
La verdad era que no se le había ocurrido hasta que había visto ambos nombres sobre el papel.
—Bueno —dijo Irene, y recogió los documentos—. Les pediré a un par de secretarias que me ayuden. Vamos a necesitar unos minutos.
—¿Alguien quiere café? —preguntó Graciella.
Tomaron café y hablaron sobre los hijos. Resultó que todos, sin excepción, querían un cachorro.
—Supongo que te veremos en el juicio a Nick sénior —dijo entonces Frankie.
—Todavía falta. Las cosas de palacio…
—Siento lo de Nick júnior —dijo Loretta.
—Es importante recordar que treinta años no es lo mismo que cadena perpetua —apuntó Frankie—. Además, ahí dentro tienen un sistema sanitario fantástico.
—Joder, Frankie… —dijo Loretta, pero estaba riéndose.
—¿Qué? ¡Es verdad!
—La sentencia no fue tan mala como podría haber sido —dijo Graciella—. Y por lo menos no tuvo que testificar contra su padre.
—Se supone que eso es lo peor de todo —dijo.
Entonces se dio cuenta de que su propio testimonio contra Nick sénior podía traerle problemas. Lo más inteligente, decidió, era no volver a hablar con nadie de la mafia, incluida Mitzi.
Pasados casi veinte minutos, Irene regresó con los nuevos contratos.
—No vamos a cambiar ni una palabra más —advirtió.
Loretta tardó varios minutos en firmar todas y cada una de las hojas, mientras Graciella e Irene iban explicándole qué estaba firmando y por qué.
—Y ahora el último paso —dijo Irene—. El pago.
—A mí no me mires —replicó Frankie—. Ahora es problema suyo.
Loretta negó con la cabeza y abrió el bolso.
—Normalmente solo aceptamos cheques certificados —dijo. Loretta le entregó un billete de dólar nuevecito—. Pero en este caso aceptaremos efectivo.
Las niñas los esperaban en el vestíbulo, donde las gemelas estaban recortando revistas.
—¡Malice ha dicho que podíamos! —dijo Cassie.
—He pedido revistas viejas —explicó Mary Alice.
—Vamos a ver nuestra nueva casa —dijo Frankie.
—Nuestra vieja casa, quieres decir —repuso Polly.
—Lo que sea —dijo Frankie.
Los federales habían estado a punto de incautar la casa, pero Irene había dado a entender que Graciella les había hecho algún tipo de oferta de cooperación en relación con otras propiedades de la inmobiliaria con las que los Pusateri habían estado operando, y que al final eso había permitido desbloquear la venta. Y ahora era propiedad suya, libre de cargas y sin ni siquiera una hipoteca.
Montaron en el Festiva de Irene, un coche que habría ganado el premio a la mayor distancia irónica entre el nombre y la experiencia de conducción. Aunque eso no era algo que Frankie pudiera decir en voz alta: Irene se lo había prestado hasta que encontraran un sustituto para el Corolla de Loretta y, a coche regalado, Frankie no pensaba mirarle el carenado. Por suerte, la familia estaba de tan buen humor que ni siquiera el hecho de viajar como sardinas tuvo efecto sobre sus ánimos. Por lo menos hasta que, al llegar a Roosevelt, él giró a la izquierda en lugar de a la derecha, y Loretta le miró mal.
—Será un momento —dijo Frankie.
Entró en el aparcamiento, evitando con cuidado los baches, y aparcó enfrente de aquel edificio con aspecto de almacén. Las paredes seguían siendo teóricamente blancas, pero los años las habían cubierto de óxido y suciedad.
—¿Qué hacemos aquí, Frankie? —preguntó Loretta.
—Queremos ir a casa —dijo Polly.
—Venga, vamos a echar un vistazo, chicas.
Fue hasta las puertas metálicas y se sacó el juego de llaves que le había prestado Irene. NG Group gestionaba aquella propiedad.
—En su día fue un local de primera. En los cincuenta, la gente venía aquí vestida con corbata, con falda… El White Elm no era solo una pista de patinaje, sino un escenario.
Empujó las puertas y de dentro safio un intenso olor a humedad.
—Pues vaya escenario —replicó Mary Alice.
—Imagináoslo —dijo Frankie—. La sala de máquinas del millón más grande y completa de todo Chicago.
—¿Máquinas del millón? —preguntó Mary Alice—. ¿Y videojuegos no?
—Ni en pintura.
—Ningún adolescente va a querer venir aquí si no hay videojuegos.
—Hazme caso, el millón va a ponerse otra vez de moda.
—No vamos a comprar esto —dijo Loretta.
—Echemos un vistazo y luego hablamos.
IRENE

—¿De qué me estoy olvidando? —preguntó.
—¿De que se supone que teníamos que marcharnos hace media hora? —preguntó su padre.
—El humorista del sombrero.
Graciella y papá se rieron. El desasosiego de Irene les parecía gracioso, tal vez porque normalmente era la persona más organizada de la casa.
—Viajar me pone nerviosa —dijo Irene.
—Ah, es por el viaje… —repuso Graciella, y los dos se rieron otra vez.
Estaban sentados en el sofá de la sala de estar, apoyados el uno en el otro. Irene no entendía qué se llevaban entre manos. Graciella juraba que no había nada sexual entre ellos, pero salían a cenar juntos, iban al cine y, lo que todavía era más desconcertante, pasaban horas y horas en casa de su padre, con los niños corriendo por ahí. Irene se alegraba por su padre, pero le parecía poco saludable para Graciella.
—Sé que me dejo algo —dijo Irene. Por la mañana había metido ya la maleta en el maletero del Buick de papá, o sea que no se trataba de eso. Tenía que ser algo del despacho—. ¡Ah, el cargador del móvil! —exclamó entonces. Fue a su despacho y lo desenchufó. Su Motorola se había vuelto rápidamente indispensable. Por supuesto, Matty también quería uno. Irene le había dicho que volviera a trabajar y ahorrara quinientos dólares.
—Yo tengo cosas que hacer, ¿sabes? —dijo papá—. He quedado con gente.
—¡Estoy lista, estoy lista! —espetó Irene.
Graciella le dio un abrazo de despedida y se volvió hacia su padre. Se besaron. En los labios.
—Gracias por ayudar a Frankie —dijo papá.
—Es lo menos que podía hacer —contestó Graciella. Y volvió a besarlo.
—Ay, por favor —dijo Irene—. Te espero en el coche.
Irene y papá no hablaron hasta que faltaban apenas diez minutos para llegar a O’Hare.
—Ya estás poniendo otra vez esa cara —dijo su padre.
—Es mi cara normal.
—Siempre fruncías el ceño cuando los chicos se portaban mal. O cuando lo hacía yo. No te preocupes por Matty, voy a vigilarlo de cerca. Nada de marihuana ni cocaína, y apenas prostitutas.
—No es contigo con quien estoy enfadada —dijo Irene.
—No tienes por qué ir a verlo —repuso papá.
—Sí, tengo que hacerlo.
Sentía que se moriría si no lo hacía. Era su tercer viaje a Phoenix desde el Día del Trabajo.
—Quiero decir que también podría venir él. ¡Es un héroe! Le arrebató la pistola de las manos a Nick.
—Nick chocó con él y la pistola salió volando.
—Vale, pero Joshua la cogió. Tiene madera de héroe, hija. Dile que venga y podemos salir juntos, una cita doble en Palmer’s.
—Ni de coña, papá.
No quería que Joshua volviera a su casa, aún no. Si sucedía algo fuera de lo normal (lo que fuera), sufriría estrés postraumático permanente.
—Vale. Pues múdate tú allí —dijo papá—. Eres joven.
—Me encanta mi trabajo.
—Pfff.
—Y tampoco creo que pudiera vivir con él. Nos aguantamos un fin de semana, pero después de eso… las mentirijillas empiezan a amontonarse. Cada día hay un resbalón, y yo me voy poniendo más y más paranoica. —O sea, que tienes que perdonarlo cada día. ¿Qué diferencia hay con cualquier otra pareja? Tu madre me había perdonado ya cinco veces antes del desayuno.
—Claro, porque tú eres un modelo a seguir, papá…
Teddy aparcó junto a la acera y se agachó para activar el mecanismo de apertura del maletero.
—Buena suerte ahí fuera, hija.
—Si pudiera saber adónde lleva todo esto…
—¿Quién lo sabe?
—Pues…
—Ni siquiera tu hermano. Ya no.
Pobre Buddy. Irene esperaba que fuera feliz, viviendo a oscuras como todo el mundo.
—¿Sabes algo de él? —preguntó.
—Ni media palabra —dijo Teddy.
—No sé si eso es bueno o es malo.
—Yo tampoco.
Irene sacó la maleta del maletero y le sorprendió ver que papá había salido del coche. No lo hacía nunca.
—Solo necesitas saber una cosa —dijo.
—¿Cuál?
—Cuando tu hombre te dice que te quiere, ¿es sincero?
—Qué profundo es eso, papá…
—Contesta.
—Cada vez —dijo ella—. Cada puñetera vez.
TEDDY

El amor nuevo te pega un cachete en el trasero, exige tu atención, te dispara el pulso. El viejo amor aguarda a la espera. Está ahí por la noche, cuando se te cierran los ojos. Se mete en la cama contigo, te pasa sus dedos espectrales por el pelo, susurra tu nombre secreto. El viejo amor nunca desaparece.
El sobre, esta vez, se lo entregó la señora Klauser, su vecina.
—Me lo dio Buddy hace un mes —dijo. Llevaba dos perros atados con correas, uno de ellos un cachorro—. Me hizo prometerle que no te la traería hasta hoy. Espero que vaya todo bien.
Diversas manos involucradas: la tinta zigzagueante de su nombre y la fecha del día con números grandes y cera rosa (¡cera!), ambas cosas escritas con varias décadas de diferencia, suponía.
—Ah, y esto también —añadió la señora Klauser.
Era una caja de colores naranja y blanco y dirigida, con la misma cera, a Matthias Telemacus. Teddy entró en casa, dejó el paquete encima de la mesa y de pronto se detuvo, estupefacto.
La casa estaba en silencio. No había nadie serrando ni taladrando. No había niñas chillando por unos animales de peluche. Nadie se quejaba a gritos porque se había terminado la leche.
Qué cosas.
Fue un alivio oír un golpe en el primer piso. Subió las escaleras y llamó a la puerta de Matty.
—¿Estás preparado? —preguntó Teddy.
—Casi —contestó el chico.
Teddy fue a su habitación. Se acercó el sobre a la nariz, intentando percibir aquel olor familiar de ella. Nada. El papel era viejo y había pasado por diversas máquinas y buzones de correo antes de llegar hasta él. Cualquier olor que percibiera habría sido imaginario. Se acercó el sobre a la parte delantera del sombrero, a la manera tradicional, y entonces lo abrió.
Queridísimo Teddy:
Espero que recibas esto en el futuro. Buddy dice que no puede ver nada después de septiembre de este año y a mí me da miedo lo que eso puede significar. Si ahora mismo tienes el corazón tan roto como lo está el mío, entonces el mundo es un lugar más cruel de lo que yo me temía.
He estado escapándome a casa para echar un vistazo a los niños. Me agota, pero vale la pena. ¿Cómo logramos hacer unos niños tan guapos? Fue nuestro mejor truco. Siento mucho haberte dejado a solas con ellos. No hay juego de manos capaz de sacarnos de esta. Sé que mi cuerpo ya nunca saldrá de este hospital.
No tengo ninguna advertencia más para ti, mi marido, mi verdadero amor. Ningún consejo aparte de este: sé feliz. Siempre se te dio mejor que a mí.
Creo que me voy a nadar.
Te quiero,
Mo
P.S.: Tarde o temprano tendrás que contarles a los chicos que no tienen raíces griegas.
—Y un huevo —dio Teddy.
No intentó levantarse. Dejó que el peso de los años lo aplastara y le impidiera moverse.
Se secó las lágrimas de viejo de la mejilla y tosió para aclararse la garganta. Había gente a la que ver, partidas que terminar. Abrió la caja fuerte que le quedaba más cerca y dejó la última carta encima del montoncito.
Matty lo estaba esperando en la sala de estar. Parecía nervioso.
—No te preocupes, chaval —le dijo Teddy—. Lo vas a hacer muy bien. Eres un Telemacus.
Matty sonrió con timidez.
—Descendiente de semidioses.
—Bueno, tampoco te creas todos los rumores.
Cogieron la carretera 83 rumbo a Mount Prospect.
—Una pregunta, Matty —dijo cuando llevaban un rato en el coche—. Mientras estás ahí arriba, volando, ¿alguna vez has visto a alguien?
—¿Qué quieres decir?
—Otras mentes. Espíritus, tal vez. Almas.
Matty reflexionó un instante.
—Te refieres a la abuela Mo.
Teddy suspiró.
—Sí, supongo que sí.
—Lo siento —dijo Matty—. Es que… no sé si funciona así.
—Vale, vale.
—Pero seguiré atento.
Teddy se rio.
—Perfecto, gracias. Eso sería genial.
Entraron en el edificio donde Destin Smalls había alquilado un despacho. Smalls, todavía con un brazo en cabestrillo, salió a recibirlos a la puerta. Les dio la mano con gesto torpe, tan solemne como un soldado herido saludando a las tropas.
—Os agradezco que hayáis venido.
—No nos has dejado otra opción —replicó Teddy.
—El chico estará mucho mejor bajo nuestra protección —dijo Smalls, sin negarlo—. Aquí solo velamos por sus intereses.
—Y por los tuyos.
—Resultan ser coincidentes, sí.
—De acuerdo, de acuerdo. Acabemos con esto de una vez.
G. Randall Archibald esperaba en la sala contigua, rodeado de transformadores y paneles de control. Los aparatos más grandes llevaban el familiar logo de Advanced Telemetry Inc.
—¡Matthias! —dijo el calvito—. ¡Me alegro de volver a verte! Esta vez usaremos detectores de ganancia alta en lugar del equipo portátil; así no saltarán los plomos, te lo aseguro. —Le pidió al chico que se sentara delante de la máquina, como en la otra ocasión, y empezó a conectar los electrodos—. Vamos a echarle otro vistazo a la distorsión del campo de torsión. Como sabes, no supondrá ninguna incomodidad para ti.
;—Ya —dijo Matty.
El chico parecía inquieto, nervioso.
—Probemos con una pequeña EEC, ¿te parece?
Matty cerró los ojos y respiró hondo. Casi instantáneamente, la aguja se disparó.
A Smalls se le escapó un jadeo.
—Que no se te ponga dura —dijo Teddy—. Que es mi nieto.
La aguja rondaba los cinco mil tau.
—¡Brutal! —exclamó Archibald—. ¡El valor más alto registrado!
—No tienes ni idea de lo que esto significa para el país —afirmó Smalls.
—Por favor —dijo Teddy—. Solo quieres utilizarlo para obtener más financiación para Star Gate.
—Nos aseguraremos de mantener su identidad en secreto.
—¿Igual que con Maureen? ¿Cuánta gente en el Pentágono estaba al corriente de su existencia? ¿Cuántos conocían nuestro apellido?
Matty estaba muy quieto, con los labios apretados. La aguja subió incluso más.
—Tenemos que reabrir el programa paranormal —dijo Smalls—. Ahora que Matt está con nosotros, es posible.
—No, lo siento, pero no me lo creo —repuso Teddy—. No creo que puedas proteger a alguien como él. Alguien tan valioso.
—¿Crees que estará más seguro contigo que con el gobierno?
—No, en realidad no.
Smalls parecía exasperado.
—Pues entonces ¿por qué discutimos?
—Por nada —dijo Teddy—. Por nada de nada. ¿Matty?
El chico abrió los ojos. Al ver la pistola que empuñaba Teddy pareció sorprendido.
—¡No te atreverás! —dijo Smalls—. ¡Buddy decidió por sí mismo, pero Matty tiene tanto potencial! ¡No puedes hacerlo!
—Sí puedo, para salvarle la vida. Lo siento, Matty.
Apretó el gatillo. La pistola de microleptones empezó a soltar un zumbido cada vez más agudo y, finalmente, el condensador se descargó con un estruendoso crujido. No hubo ningún signo visual del rayo de distorsión. «Esto impresionaría mucho más con algún tipo de efecto láser», pensó Teddy.
El efecto sobre Matty, no obstante, fue inmediato. El chico soltó un grito y se agarró la cabeza. Su cuerpo empezó a convulsionarse como si le estuviera dando un ataque. Luego su cabeza cayó hacia atrás y se desplomó sobre el sofá.
—Pero ¡¿qué has hecho?! —exclamó Smalls.
Archibald estudió el panel de control principal.
—No hay señal. Ni rastro de ningún campo —dijo, con expresión sorprendida—. Está inerte.
Teddy se arrodilló delante del chico.
—Matty, dime algo. ¿Estás bien?
Este miró a su alrededor, aturdido.
—Me siento… diferente —dijo.
—¿Te das cuenta de lo que has hecho? —preguntó Smalls.
—Nos vamos a casa —dijo Teddy—. No nos molestes más.
MATTY

No se atrevió a hablar hasta que llegaron a la autopista interestatal.
—Bueno, ¿qué? —dijo finalmente—. ¿He exagerado?
El abuelo Teddy se rio.
—Hijo mío, eres un actor nato. Lo del tembleque ha sido un detalle buenísimo.
—Me ha salido así y me he dejado llevar. Pero no estaba seguro de cómo la pistola había afectado al tío Buddy y tenía miedo de que…
—¡No, no! A ver, cuando una víctima está tan entregada como Smalls, es casi imposible sobreactuar. Te lo has camelado, chico. Se la has dado con queso.
La carcajada de Matty se convirtió en una risita traviesa. No podía dejar de pensar en la mirada de Destin Smalls cuando su abuelo había disparado la pistola de microleptones. Había sido como si le hubieran disparado a él.
—Creo que te has ganado una copa —dijo el abuelo Teddy—. Algo tropical. —Dejaron la 294 y cogieron Grand Avenue—. Tenía un amigo al que le encantaban las bebidas tropicales. Crecí con él, a los dos nos encantaba la magia, queríamos ser los nuevos Harry Blackstone. Éramos los niños más bajitos de la clase, unos mocosos. Pero, aun así, él terminó convirtiéndose en un gran escapista y empezó a crear trucos para otros. Un mago de magos, ¿entiendes? Tenía una gran mente para el engaño. Sea como sea, nunca le gustó el alcohol de verdad. Eso sí: dale una bebida con color de refresco, colócale una sombrilla y es capaz de tumbar a cualquiera bebiendo.
Aparcó delante de una cabaña de madera con un cartel chillón en el que ponía hala kahiki lounge.
—Te va a encantar.
El interior parecía un plató preparado para rodar un telefilme ubicado en la selva: paredes con caras de dioses haciendo muecas, guirnaldas hawaianas de plástico y suficiente bambú para construir un portaaviones indonesio.
—No te preocupes, los Pusateri no poseen nada de este negocio —dijo Teddy.
Matty no sabía que eso tuviera que preocuparle hasta que su abuelo lo mencionó.
Se sentaron en una mesa del fondo. La camarera, una mujer regordeta de pelo moreno y cincuenta y tantos, saludó a Teddy con un beso en la mejilla.
—Patti, te presento a mi nieto, Matty. Estamos de celebración. ¿Qué te parece una piña colada? ¿Te gusta el coco, chaval?
—¿Eres virgen? —le preguntó Patti a Matty, que sintió que se ruborizaba.
—Pues…
—Semivirgen —contestó su abuelo—. Deja que lo pruebe. Ya te digo, hoy ha sido un gran día, un gran día. —Teddy repiqueteó con los dedos encima de la mesa, tan cargado de energía como el propio Matty—. Bueno. ¿Qué tal la escuela?
«¿Qué tal la escuela?». Matty apenas pensaba en ella, incluso cuando estaba allí. Nada parecía tan real como las cosas que le habían pasado aquel verano. Después de Nick Pusateri sénior, ¿quién temía a un director de instituto? ¿Qué podía hacerle un profesor de matemáticas?
—Bien, bien —dijo Matty.
Llegaron las bebidas. La de Matty era una especie de aguanieve blanquecino con una rodaja de piña en el borde. Bebió un trago con la pajita y notó cómo empezaba a congelársele el cerebro. O a lo mejor era simplemente el alcohol. Matty no tenía ni idea de qué llevaba la bebida ni de qué efecto tendría en él. Solo había fumado porros.
Teddy saludó a alguien que entraba en el local.
—Ahí está mi amigo.
G. Randall Archibald cruzó el local.
—¡Un mai tai, querida Patricia! ¡Y una bandeja de calamares fritos! —Le dio una palmada en el hombro a Matty—. ¡Menuda actuación! ¡Tendríamos que salir de gira!
Matty estaba hecho un lío. Archibald le dio la mano al abuelo Teddy y se dejó caer en una silla.
—¡Buf!
—¿Y bien? —preguntó el abuelo—. ¿Smalls se lo ha tragado?
—Con patatas. Y ya ha empezado a planificar generosos pedidos. En cuanto ha superado la decepción por haber perdido a Matty, se ha dado cuenta de todas las posibilidades que se le ofrecen. ¡La pistola de microleptones es la mejor arma jamás creada para combatir a los mentalistas locales y extranjeros!
Matty no tenía ni idea de qué estaba pasando. Era como si Hitler acabara de sentarse a su mesa y el abuelo le estuviera preguntando por el clima en Berlín.
—O sea que ha picado —dijo el abuelo, incapaz de reprimir una sonrisita.
—¿Picado? Ya está hablando de pedir encargos y de presentar la pistola al ejército —dijo Archibald—. Está loco por conseguirnos un contrato, independientemente de si cancelan Star Gate o no. La seguridad de Estados Unidos depende de ello.
El abuelo asintió con la cabeza.
—Estaba pensando que tenemos que añadir un componente visual. Los efectos sonoros son fantásticos, pero con un láser sería ya insuperable.
—Un momento, un momento —dijo al final Matty—. ¿Vosotros dos trabajáis juntos?
Los dos hombres le lanzaron una mirada divertida. Pero a él no le hacía ninguna gracia. No era que todo lo que sabía sobre su familia estuviera equivocado, no exactamente, pero de pronto aquella historia había experimentado un giro de sesenta grados. Era como la gran estatua roja de Picasso del centro de la ciudad: cada vez que la contemplabas desde un nuevo ángulo se convertía en algo distinto.
—¿Desde cuándo? —quiso saber Matty.
—Desde el principio —dijo Archibald—. Desde antes incluso de que existiera la Familia Telemacus. —Sus cejas de animal circense se enarcaron—. O un Telemacus, de hecho.
—¡Pero nos destrozaste en directo! ¡En la tele!
El mago fingió inquietud.
—Sí, fue un episodio lamentable.
—¿Lamentable? Lo echaste todo a perder.
—No fue culpa de Archie —dijo el abuelo Teddy—. Él se limitó a seguir el plan. Tu abuela tenía que salir y hacer su mejor truco. El público habría quedado cautivado y entonces él…
—Y entonces yo —lo interrumpió Archibald—, el mayor desacreditador de lo paranormal del mundo habría tenido que comerme mis palabras. Delante de todos y con la boca abierta. Mi verificación de autenticidad, mi sello de aprobación, los habría catapultado por encima de la cabeza de aquel israelita impostor.
—Así arda en el infierno —dijo Teddy.
—Pero la cosa no fue así —repuso Matty.
—El destino lo impidió —dijo Teddy—. Y tu abuela se negó a intentarlo de nuevo. Debo admitir que pasé una época muy malhumorado. Pero al final todo fue a fin de bien. ¿De qué nos habría servido la fama?
—Para terminar en la cárcel, tal vez —respondió Archibald.
—O con un ataque al corazón —contestó Teddy.
—Mucho mejor coger el dinero —dijo Archibald.
El abuelo puso una mano encima del hombro de Matty.
—La empresa que Archie y yo fundamos, ATI, nació con el objetivo de exprimirle tanto dinero como fuera posible al gobierno. La jubilación de Smalls amenazaba con cortar el flujo económico, pero ahora que el viejo vuelve a estar entusiasmado…
—¡Tenemos negocio para rato! —completó Archibald.
—Siento no habértelo podido contar de antemano —dijo el abuelo—, pero no quería que nos delataras.
Patti trajo la copa de Archibald, un brebaje anaranjado con una ramita de algo verde, una rodaja de piña y un parasol rosado. Archibald la levantó.
—¡Por ATI!
—¡Por Archibald y Telemacus Incorporated! —respondió el abuelo.
—Vale, pero, pero… —Las preguntas se acumulaban en la cabeza de Matty como si de un accidente múltiple se tratara—. La pistola de microleptones, ¿también es un timo?
—No, es real —contestó Archibald.
—Y al mismo tiempo es un timo absoluto —dijo el abuelo.
—¿Has oído hablar alguna vez del efecto placebo? —preguntó Archibald.
Matty asintió con la cabeza, aunque no estaba del todo seguro del significado de aquella palabra.
—La pistola, joven amigo, es un primo oscuro del placebo, ¡el nocebo! Si el placebo ofrece beneficios inexistentes, el nocebo produce daños inexistentes. Los daños que sufre el paciente son exclusivamente psicogénicos, pero no por eso resultan menos reales.
—Si crees en ello —explicó el abuelo—, tiene efecto.
—Lo hemos probado en varios mentalistas —dijo Archibald—. En cuanto les explicamos el efecto de la pistola sobre el campo de torsión, pierden toda su capacidad operativa. Naturalmente, la mitad de esos mentalistas eran farsantes…
—Farsantes inconscientes —puntualizó el abuelo.
—… o sea que defraudamos a defraudadores.
Matty se tomó un momento para pensar sobre ello.
—Y el tío Buddy…
—Buddy necesitaba ser normal —dijo el abuelo—. Y le pegamos el tiro de gracia.
Matty tomó un sorbo de su bebida helada, todavía pensando. Los dos hombres estaban ya hablando de los detalles de los contratos gubernamentales. Cuando llegaron los calamares, el abuelo se fijó en él y le dijo:
—¿Qué pasa, hijo?
—Nada —dijo Matty—. Estaba pensando en… mí.
—¿En ti?
—Mis poderes son reales, ¿no?
—Ay, hijo, hijo… —dijo el abuelo Teddy—. Que haya trozos de cristal en el joyero no significa que no pueda haber unas cuantas joyas. Tú, Matthias, desciendes de lo más grande.
—Ya, ya: los semidioses.
Archibald se rio por lo bajini.
—No, me refiero a Maureen McKinnon —dijo el abuelo—. La Vidente Más Poderosa del Mundo. Le regalé esta medalla un año por Navidad. Era una broma entre nosotros, pero en realidad no lo era, Matthias, porque tu abuela era la mejor.
—Por la bella Maureen —brindó Archibald, levantando de nuevo su copa.
—Por el amor de mi vida —dijo el abuelo.
Matty levantó su piña colada.
—Por la abuela Mo.
BUDDY

Pasó las páginas plastificadas, sumido en un lento borboteo de pánico. Las fotografías eran más seductoras que cualquier imagen pornográfica que hubiera visto jamás: tiras de pollo atractivamente entrecruzadas, relucientes estofados, jugosas quesadillas y montañas humeantes de espaguetis. Demasiadas opciones. Un exceso de opciones. La sección de Haz Tu Propia Hamburguesa le puso el corazón a cien. Llevaba años sabiendo qué tenía que pedir porque recordaba haberlo pedido, un círculo causal que hacía mucho tiempo que había dejado de parecerle extraño para volverse reconfortante: la comida que recordaba haber comido sabía el doble de bien. Por eso, encontrarse de repente en un ambiente donde no solo podía pedir prácticamente cualquier cosa, sino que incluso podía elaborar su comida a partir de una vasta lista de ingredientes, le parecía una verdadera locura.
Entonces pasó la página y se le escapó un graznido de la garganta: «Desayuno a todas horas».
La camarera apareció. Era más bajita que Buddy y diez años mayor que él, con una barbilla estrecha y una nariz una talla demasiado grande para su cara.
—¿Ha visto algo que le apetezca? —le preguntó.
Por un instante, Buddy fue incapaz de responder. Entonces respiró hondo y dijo:
—Denny’s es el infierno del libre albedrío sin restricciones.
La camarera se rio.
—Totalmente de acuerdo con lo de infierno. ¿Le traigo algo de beber?
—Solo un té con hielo, gracias.
La camarera esbozó una sonrisa críptica y se alejó. Buddy había pedido sentarse en su sección. Había pasado las últimas cuatro semanas enfrascado en un experimento propio sobre elecciones. ¿De verdad ahora podía hacer lo que quisiera? ¿Viajar adónde le apeteciera? ¿Hablar con quien fuera? Se había convertido en alguien que provocaba terror en propios y extraños: un agente libre. Y, aun así, era muy excitante. No era responsable de nadie más que de sí mismo y podía hacer lo que se le antojara. Por lo menos hasta que se le terminara el dinero. Había viajado a Alton, en Illinois, y luego a St. Louis, en Misuri, y finalmente, siguiendo rumores y referencias, había visitado otras dos pequeñas ciudades del Medio Oeste. En cada destinación, el número de decisiones que había tenido que tomar le había parecido casi paralizante. Pero las había tomado. Sin saber si eran o no acertadas. Al final, a las nueve y media de la noche, había llegado a aquel restaurante prácticamente vacío de una cadena en Carbondale, Illinois.
Estaba hecho un manojo de nervios.
Para relajarse mientras esperaba, sacó su cera y dibujó una línea horizontal sobre el salvamanteles de papel. Era una Enea que había dibujado a menudo durante aquel viaje, encima de servilletas y papel de carta de hotel, para recordarse a sí mismo de dónde venía y adónde se dirigía. Llamémosle su línea vital. Entonces dibujó una raya en la parte derecha de la línea que marcaba el 4 de septiembre de 1995. Hasta aquella fecha, su mente había estado desplazándose de un lado a otro de la línea, recordando en ambas direcciones. Pero ahora estaba en el límite de la línea, que se iba extendiendo a cada momento. Y no sabía cuándo iba a detenerse. Siguió dibujando hasta que la camarera regresó con el vaso de té.
—Qué color tan bonito —dijo ella—. ¿Y ahí qué pasa? —añadió, señalando con la cabeza los números que Buddy había escrito sin pensar a la derecha de la línea: 2 11 2016.
—Ni idea —dijo Buddy. De pronto estaba avergonzado. Debía de parecer un niño—. ¿Te acuerdas de mí?
La camarera volvió la cabeza hacia la mujer que operaba la caja registradora.
—Ya no me dedico a ese negocio.
—¡No, no! ¡No me refería a eso! Solo me preguntaba si…
—Te busqué —dijo ella—. Comprobé la historia que me contaste. Y es verdad, en su día fuiste famoso.
—Pero no acabó bien.
—¿Hay algo que lo haga? —La mujer de la caja entró en la cocina y la camarera pareció relajarse—. ¿Y qué, ahora te dedicas a perseguirme? —preguntó—. Es broma —se apresuró a añadir—. No pasa nada.
Pero era verdad, la había estado persiguiendo a través de dos estados y durante cuatro semanas.
—Solo quería… —empezó a decir Buddy, pero ¿qué quería? ¡Aquel momento era tan distinto a como lo había imaginado! No tenía ningún recuerdo por el que guiarse. El guión estaba en blanco—. Solo quería darte las gracias. Te portaste muy bien conmigo.
—Eras un niño muy mono —repuso ella y le tendió la mano—. Me llamo Carrie.
—Carrie —repitió él, como si no hubiera descubierto su nombre al principio de su investigación—. Me alegro de conocerte.
—Bueno —dijo ella—. ¿Ya sabes qué quieres?