21
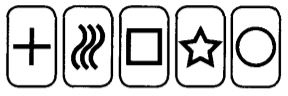
BUDDY

El Vidente Más Poderoso del Mundo está delante del calendario con una cera en la mano. Cada casilla numerada es, por convención, una caja que contiene todo lo que sucederá en esas veinticuatro horas. Las cajas llenan la página, pero no sirve de nada volver la vista atrás, ni tampoco mirar hacia delante. Para él no. La única casilla que significa algo es la de hoy.
Un círculo morado rodea ya la casilla correspondiente. Lo marcó hace meses, con esa misma cera.
Blip.
Se siente mareado, como si estuviera al borde de una piscina con los ojos vendados. La interminable cadena de días pasados se arrastra tras de sí, empujándolo hacia delante. ¿La piscina está llena o vacía? Cuando caiga (porque lo hará, de eso está seguro), ¿se estampará contra el cemento o lo amortiguará el agua? No lo sabe. No lo sabe y no saberlo lo llena de temor. Así deben de sentirse todos los demás cada día. No entiende cómo pueden aguantarlo.
Son las 6:30 de la mañana y tiene muchas cosas que hacer antes de que el futuro se termine, a las 12:06 del mediodía. Lleva años planeando algunas de esas cosas, imágenes de los acontecimientos del día guardadas como instantáneas en la cartera. Algunas las dibujó hace mucho tiempo, animado por su madre. Pero otros acontecimientos están en la sombra. No los ha observado con atención suficiente porque si los recuerda con demasiada claridad se transformarán de posibilidades en certidumbres, y no quiere que todo esté prefijado.
Pero, oh, qué miedo dan esas sombras. La idea de sus repercusiones lo persigue.
Levanta una mano y no le sorprende constatar que tiembla. Se calma un poco al concentrarse en la cera. Es de su color preferido, un tono rosado. Cuando recupera el control sobre su mano, dibuja una equis en el recuadro del día.
—Te has levantado pronto —dice Irene.
Deja la cera. Irene todavía está adormilada, cansada. Seguramente no ha dormido bien en el desván. Ha tenido que compartir cama con Mary Alice. Irene pone un filtro en la cafetera y coge el bote de café.
—He pensado que podríamos montar un picnic —dice Buddy—. Aquí mismo. Perritos calientes para los niños, hamburguesas y bratwursts para los adultos.
Ella se lo queda mirando con una sonrisa curiosa en los labios.
—Anda, pero si habla —dice.
—Pensaba en dos paquetes de perritos calientes —dice—. Y dos o tres kilos de ternera picada, aunque… Ay, no sé. No sé si la gente va a comer mucho.
El picnic, si es que al final llega a hacerse, sucederá ya al otro lado de la historia.
—¿Podrías preparar las salchichas de cordero de mamá? —pregunta Irene—. Ya sabes, esas con feta y menta…
—Ah.
Había recordado que estaba haciendo tortitas de carne picada, pero había dado por hecho que se trataba de hamburguesas. Hum.
—Bueno, si prefieres las hamburguesas también está bien —dice Irene.
—No, no pasa nada.
Mamá había aprendido algunas recetas griegas, básicamente porque Frankie había insistido, y Buddy las había memorizado. Estaría bien preparar una en el aniversario de su muerte.
—¿Puedes ir al supermercado por mí?
Anota todos los ingredientes, triplicando la receta habitual atendiendo al número de personas que hay en casa. A continuación empieza a escribir las instrucciones.
—Por si acaso —dice—. Por si yo no puedo… —añade, pero no termina la frase.
—¿Estás nervioso? —pregunta Irene—. No te preocupes. Todo va a salir bien.
—¿Qué has dicho?
Buddy levanta la vista. Tiene los ojos anegados de lágrimas. Inesperadas, fuera de lugar. Una de las primeras sorpresas del día.
—Ay, Buddy —dice Irene, y le pone una mano en el cuello—. Lo siento. Ya sé que tener a tanta gente en casa te estresa.
Buddy respira hondo. Hay tantos platillos que mantener rodando, y algunos ya han empezado a tambalearse.
—Sí, es todo un desafío —dice.
MATTY

Estaba volando sobre el agua. La superficie azul pizarra se extendía hasta el horizonte, hacia la mancha dorada del sol naciente, y él avanzaba por el brillante y ondulante camino del alba. No sentía ni oía nada. No había velocidad. De hecho, podía ser que ni siquiera se estuviera moviendo, sino que flotara inmóvil, mientras el planeta rotaba debajo de él. Y al pensar en el planeta lo vio: una esfera verdiazul que resplandecía bajo sus pies. Era precioso. Levantó los ojos, contempló la negrura del espacio y vio una estrella que le guiñaba un ojo. ¿O era Marte? Se acercó más…
… y despertó con un chillido.
Había sido un sueño. ¿O no? ¿Era posible que su yo astral se escabullera mientras él dormía? ¿Y si no encontraba el camino de vuelta? Otra preocupación más.
Dios, tenía que hacer pis.
Tumbado en la litera, contempló el somier y las lamas. No había ningún sobre nuevo, por suerte. La habitación estaba a oscuras a excepción de un resquicio de luz que se colaba entre las persianas metálicas nuevas que había instalado Buddy. ¿Qué hora era?
Al final, su vejiga lo obligó a salir de la cama. Cuando se sentó en la litera, toda la estructura crujió y osciló. Seguramente Buddy no había construido las literas más permanentes del mundo.
—Vale ya —pidió una voz desde la litera de arriba.
—Perdón —dijo Matty.
Julian, el mayor de los Pusateri, hizo un sonido displicente entre los dientes. Podía ver cómo ponía los ojos en blanco incluso en la oscuridad. Ya la noche anterior, Matty había decidido que no le caía bien, y no solo porque aquel chico mayor que él le hubiera pegado una paliza al Super Mario. Cada vez que el tío Buddy entraba, Julian hacía una mueca. Cuando Malice había bajado al sótano, había fruncido el ceño y había dicho: «Y ahora una gótica, cómo no».
Las otras hieras, donde dormían los dos Pusateri pequeños, quedaban a su derecha, de modo que el baño del sótano estaba a mano izquierda. Se dirigió hacia allí.
—¿Se puede saber qué os pasa? —dijo Julian.
—Nada —contestó Matty sin volver la mirada.
Había aprendido a enfrentarse a las agresiones sin sentido de los chicos mayores. El colegio era como un parque canino en el que todos los mastines iban sin correa y los cachorros tenían que defenderse solos mientras los maestros miraban desde lejos, inútiles. La clave estaba en agachar la cabeza y seguir adelante.
—Me refiero a todos vosotros —dijo Julian.
—¡Oye! —exclamó Matty, y dio media vuelta para plantarle cara, impulsado por un destello de ira—. ¡Tú no sabes nada sobre nosotros!
—Sé qué sois —dijo, aunque no pareció muy seguro. Seguramente estaba tan sorprendido como Matty de que alguien más pequeño y más pobre se atreviera a plantarle cara.
—No tienes ni puta idea de nada. Que salimos por la tele, chaval. ¡Que somos la Increíble Familia Telemacus!
—Ya, vale, pues haz algo increíble —dijo Julian, al tiempo que bajaba de la litera—. Lo digo en serio. Haz algo. Ahora.
Pero Matty no se acoquinó.
—Pregúntame si tengo cambio de cinco dólares.
—¿Cómo?
—Pregúntamelo. Y dame un billete de cinco.
—Vete a la mierda.
Matty se encogió de hombros.
—Pues vale. Tú sabrás.
—No, espera —dijo Julian, que metió una mano en los vaqueros y sacó una cartera de nailon—. Tengo uno de diez. ¿Qué vas a hacer?
Matty fingió que se lo pensaba.
—Vale. Y ahora hazme la pregunta.
—A ver, ¿tienes cambio de diez, comepollas?
—Claro que sí, so capullo.
Matty dobló el billete de diez, lo tapó con la palma de la mano y desdobló uno de dos. Lo agitó al aire y se lo enseñó. A Julian se le quedó una cara que era todo un poema.
—Pero ¿qué coño…? ¿Dónde está mi billete de diez? ¿Cómo lo has hecho?
—Te lo enseño a cambio de uno de veinte —dijo Matty.
—Hecho.
—Luego —dijo Matty—. Ahora tengo que ir a mear.
Después de pasar por el baño, subió a la cocina. El tío Buddy estaba delante del horno, enroscando pedazos de masa con canela en la bandeja.
—Esto estará listo en unos minutos —dijo Buddy—. Tu mamá ha ido al súper.
—¡Gracias!
Era raro que el tío Buddy hablara con él por iniciativa propia. Raro pero guay.
La casa estaba en silencio; todos menos Buddy seguían en sus habitaciones, lo cual estaba bien, porque Matty necesitaba un poco de intimidad. Fue a la sala de estar, donde el tío Frankie dormía medio desnudo encima del sofá, como un marinero ahogado envuelto con una lona. Matty se agachó junto a él y le puso una mano en el hombro. Entonces le dio un golpecito.
Frankie abrió un ojo. Tardó un buen rato en que la conciencia se extendiera por el resto de su cara.
—Bueno, ¿qué? —dijo Matty.
—No había dinero —graznó Frankie.
—¿Cómo?
Frankie abrió el otro ojo.
—Que no. Había. Dinero.
—Pero la caja fuerte…
—Estaba vacía. Bueno… —añadió, y volvió a cerrar los ojos—, por lo menos no había nada útil.
—No había dinero —repitió Matty, perplejo.
—¿Qué hora es? —preguntó Frankie.
—No sé. ¿Las ocho y algo?
—Puta mierda —dijo—. Perdón —añadió entonces. Se incorporó y tosió con fuerza. Entonces miró a Matty a los ojos—. ¿No los viste trasladarlo ni nada así?
—¡No! Cada vez que alguien pagaba, guardaban el dinero en la caja. Te lo juro.
Frankie clavó la mirada en el suelo.
—¿Y ahora qué vamos a hacer? —preguntó Matty al cabo de un rato.
—Nada —dijo Frankie—. No hay nada que podamos hacer. Estamos jodidos.
Tanto trabajo, pensó Matty, tantos quebraderos de cabeza ¿para nada? ¿No podía darle nada a mamá?
Frankie estaba mirando algo por encima del hombro de Matty. Este volvió la cabeza y vio a Malice, que los estaba observando. Sin maquillaje parecía mucho más joven, más frágil.
—¿Quiénes son esos tíos? —preguntó, señalando la ventana con la cabeza.
Matty se levantó. Una furgoneta plateada acababa de aparcar en el caminito de acceso.
—¡No los dejes entrar! —le dijo Matty a Malice, y echó a correr escaleras arriba, mientras pensaba: «Vienen a por mí».
TEDDY

Alguien aporreó la puerta de su dormitorio.
—¿Abuelo Teddy? —dijo Matty con voz frenética—. ¿Estás ahí? ¡Ha venido el agente Smalls!
«¿Ya?», pensó Teddy. Habían quedado a las nueve.
—Bajo enseguida —dijo él.
Por suerte ya se había duchado y vestido. Se había puesto uno de sus mejores trajes a medida, de lana de merino a rayas carbón y negro, hecho a medida en la ciudad nada más y nada menos que por Frank DeBartolo. La corbata era de cachemira morada, con un alfiler de diamantes. Los gemelos de oro eran una condecoración por los servicios prestados que le había ganado a un miembro de Shriners International en 1958. Todavía tenía que elegir el accesorio final de la bandeja de terciopelo negro. Aunque en realidad no había otra elección posible.
Eligió el Rolex Daytona. Era el gemelo del que le había arrebatado Nick Pusateri. Pero con los gemelos pasaba siempre que nunca eran completamente idénticos, aunque a primera vista pudieran parecerlo. Un reloj podía valer veinte mil dólares y el otro, veinte. No era fácil distinguirlos si no los conocías bien. Este era el caso de Nick, estaba claro. Aunque no habían sido solo los diamantes falsos lo que lo había confundido: arrebatarle un trofeo a Teddy lo había cegado. Este solo había tenido que mostrarse dolido cuando se lo había quitado para que el gángster se convenciera de que acababa de obtener algo de valor incalculable, teniendo en cuenta lo mucho que le había costado a su enemigo. En ningún momento había sospechado que pudiera ser falso, porque eso habría equivalido a admitir que su victoria también lo era. En cuanto alguien se comprometía emocionalmente con una estafa, era casi imposible hacerlo volver a la objetividad.
Se colocó el reloj en la muñeca y sintió como su calidad le irradiaba todo el brazo. Un trofeo no podía cegarte si sabías exactamente lo que valía.
Cogió la bandeja y la metió en la caja fuerte, debajo de las cartas de Maureen.
En el piso de abajo, Frankie estaba plantado en la puerta, impidiéndole la entrada a Destin Smalls. Matty merodeaba detrás de su tío, nervioso.
—Déjalo pasar y acabemos de una vez con esto —dijo Teddy. Entonces le dio una palmada en el hombro a Matty—. No hay de qué preocuparse. Tú confía en mí, ¿de acuerdo?
Frankie se hizo a un lado y Smalls pasó por la puerta.
—Será solo un momento —dijo.
—¿Sabías que Smalls iba a venir? —preguntó Frankie, indignado—. ¡¿Con él?!
El él en cuestión era G. Randall Archibald. El mago entró cargado con una maleta metálica. Cliff Turner lo siguió, sujetando más cajas y con un rollo de cables eléctricos colgando del hombro.
Archibald le ofreció la mano a Matty.
—Un placer conocerte. Te aseguro que todo el proceso será indoloro.
—¿Qué proceso?
—Una simple prueba de potencial paranormal —dijo Archibald—. Lo montaremos todo aquí mismo, junto al sofá.
Buddy entró en la sala con una bandeja de rollos de canela cubiertos de pringue blanco como los que vendían en el centro comercial. Los dejó en la mesita de centro y desapareció sin decir ni media palabra.
—¿Un poco de café? —preguntó Teddy—. ¿Cliff?
—Te lo agradecería mucho, Teddy —dijo este.
Archibald enarcó sus pobladas cejas.
—Sí, para ti también —dijo Teddy, que se volvió hacia Frankie—. Hijo, ¿puedes pedirle a Buddy que traiga café para los chicos y una taza de agua caliente para el agente Smalls? Ah, una cosa más, y que conste que es solo una sugerencia: ponte unos pantalones.
Frankie parecía estar de resaca. Si la noche anterior se había bebido hasta el agua de los floreros, no podía culparlo.
—Me voy arriba —dijo Frankie.
—De acuerdo. Matty, ¿puedes decírselo tú a Buddy? Y luego ¿por qué no esperas en el sótano hasta que estemos listos?
El chaval se alegró de poder pirarse de allí. Mary Alice salió con él.
Cliff llevó más cajas de la furgoneta mientras Archibald iba por toda la sala cableando, conectando aparatos y encendiendo luces de colores como un elfo de Navidad. Teddy se sentó a contemplar el espectáculo. ¡Lo que habría dado por fumarse un cigarrillo! Pero la casa estaba demasiado llena de mujeres quisquillosas y niños influenciables.
Graciella bajó al salón, exhibiendo la misma elegancia despreocupada de siempre, ataviada con un ajustado vestido veraniego y con el pelo recogido.
—¿Vamos a filmar un documental? —preguntó después de echar un vistazo a la sala de estar.
Teddy presentó a Graciella a Cliff, que no sabía quién era, y a Smalls, que fingió no conocerla. Archibald le besó la mano.
—Oh, de usted sí he oído hablar —dijo Graciella.
—Lamentablemente, aunque la fama me preceda no me servirá de nada —dijo el gnomo blanco—. Me he retirado de los escenarios. Y sin embargo… —dijo, hizo desaparecer su pañuelo y lo hizo reaparecer— no puedo evitar pasar a la acción delante de tanta elegancia.
—Es usted peor que Teddy —dijo Graciella en tono elogioso—. No deje que mis hijos vean eso o no se los va a poder quitar de encima en todo el día.
Luego se llevó a Teddy a un aparte.
—¿Se puede saber qué hacen aquí?
—Llegué a un trato —dijo—. Una prueba. Si Matty obtiene un buen resultado, Destin puede informar a sus superiores e impedir así que le cierren el programa hasta que Matty cumpla los dieciocho, momento en el que el chico decidirá por sí mismo.
Se ahorró mencionar que había prometido mantener a sus nietos alejados de Smalls, porque eso habría requerido más explicaciones sobre por qué en el fondo no estaba quebrantando su promesa.
—Pero ¿por qué justamente hoy? —dijo Graciella—. ¡Cómo Nick se presente…!
—No podrá hacer nada. ¡Mira toda la gente que hay! ¡Cuántos testigos! Además, ¿ves a aquel hombre de allí? —dijo, señalando a Destin Smalls con la cabeza—. Es un agente del gobierno. No podrías tener a nadie mejor en casa si al criminal de tu suegro se le ocurre pasarse por aquí.
Graciella no parecía muy convencida.
—No existe un lugar más seguro —insistió él—. Te lo prometo.
Mientras Archibald y su equipo seguían montándolo todo, empezaron a salir niños de todas partes, muchos de ellos armados con pistola de agua. Los más pequeños no paraban de preguntar qué hacían. Teddy se inventaba una historia nueva cada vez: iban a grabar cantos de insectos; iban a congelar el tiempo; estaban montando un karaoke. Esa última explicación fue un error: las tres niñas pequeñas se volvieron locas.
«¿Tres?», pensó Teddy.
—¿Dónde está el micrófono? —preguntó la asiática.
Debía de tener entre siete y doce años. Teddy repasó el elenco de niños que sabía que había en casa, los distribuyó por sexo, edad y raza, y no le salieron las cuentas. Graciella e Irene no estaban en la sala de estar para poder preguntarles.
—¿Y tú quién eres? —preguntó Teddy.
—Jun —dijo ella.
—Hola, Jun.
—Jun —dijo ella, pronunciándolo ligeramente distinto.
—Jun.
La niña se cansó de corregirlo.
—Lo que están preparando no es un karaoke, ¿verdad?
—No, no lo es —admitió él—. Es una prueba psicométrica sumamente avanzada. ¿Tú vives por aquí?
No obtuvo respuesta. Una de las gemelas soltó un grito eufórico y salió corriendo de la sala y Jun-o-Algo-Parecido la siguió.
Justo en aquel momento Irene entró por la puerta cargada con dos bolsas de papel llenas del supermercado.
IRENE

—Pero ¿qué cojones…?
La sala de estar se había convertido en un laboratorio: cajas negras con un montón de cables conectados, media docena de antenas de satélite con trípode, como paraguas al revés, y cajas de mandos en la mesita de centro y en el suelo.
Destin Smalls le dio la bienvenida con un «hola» de lo más efusivo y G. Randall Archibald —Archibald «el Asombroso» en persona— la saludó desde el sofá. Teddy se la llevó a la cocina.
—No tienes por qué preocuparte, Irene. Solo es un poco de ciencia.
—¿Dónde está Matty?
—Abajo, jugando. Totalmente a salvo.
Ella le dirigió una mirada sombría.
—Tienes la situación controlada, ¿verdad?
—La pregunta ofende. Anda, ve.
Buddy pasó junto a ellos llevando una bandeja cargada de tazas de café. Irene fue a la cocina con la compra y se encontró a alguien cortando verduras en la encimera. Ese alguien era Joshua.
Dejó el cuchillo, se abalanzó hacia ella y pescó una de las bolsas al vuelo, justo cuando ya iba a escurrírsele de la mano.
—Hola —dijo.
El cuerpo de Irene experimentó una reacción química a gran escala. Habría querido saltarle encima. Habría querido salir corriendo. Habría querido que él saliera corriendo y entonces alcanzarlo, placarlo y reducirlo contra el suelo.
Finalmente, sus labios lograron formar palabras.
—¿Qué haces aquí?
Él dejó la bolsa encima de la encimera.
—¿No sabías que venía?
—¿Cómo coño iba a saberlo?
La rabia, aunque fuera fingida, era útil. Le daba algo a lo que agarrarse.
—Tu hermano nos ha invitado a un picnic —dijo.
—¿Buddy? —preguntó—. ¿Nos? —añadió entonces, y le vino una imagen de una niña desconocida entre el grupo que acababa de pasar corriendo junto a ella—. ¿Has traído a Jun?
—Sí. Este fin de semana la tenía yo y pensé: «¡¿Y por qué no una aventura?!».
Irene no supo qué contestar.
—No te había dicho nada —dijo Joshua.
—Pues no.
Él soltó un silbido.
—Vale. Lo siento. Nos vamos.
—No podéis —dijo ella—. Llevo dos kilos de carne picada de paletilla de cordero en el coche.
—¡¿Dos kilos?!
—Creía que Buddy se había pasado con los cálculos, pero al final creo que lo ha clavado.
—Ya —dijo él—. Con nosotros y los tíos del karaoke…
Joshua la ayudó a entrar la compra en casa y a guardar los productos perecederos en la nevera, ya de por sí abarrotada. Durante el proceso, Irene intentó averiguar qué estaba pasando en su cuerpo y en su cerebro.
—Bueno… —empezó a decir Joshua, pero ella lo interrumpió.
—¿Dónde está Buddy?
—¿Fuera? —dijo él.
Irene cogió a Joshua de la mano y salió con él. Buddy estaba en el jardín, en cuclillas encima del mismo aparato en el que había estado trabajando el día anterior. Dos cables, uno rojo y otro azul, recorrían unos metros antes de desaparecer bajo el césped.
—Buddy —dijo ella, pero él no respondió—. Buddy, mírame.
Él se levantó a regañadientes. Estaba manipulando un contenedor de color naranja. Los cables terminaban en un empalme con un botón rojo encima.
—¿Qué es eso, una bomba?
Buddy abrió mucho los ojos. Luego negó con la cabeza.
—Era broma —dijo Irene—. Buddy, quiero que conozcas a Joshua en persona. Él y su hija han venido desde Arizona.
—Ya nos conocemos —corrigió Joshua—. Estaba en la calle cuando he llegado.
—Ah, qué bien —dijo ella.
—No te enfades con él —le pidió Joshua al oído.
—¿Has invitado a alguien más? —le preguntó a Buddy—. ¿Va a venir más gente? Lo digo por si necesitamos más paletilla de cordero…
Buddy hizo una mueca.
—¡¿Quién?! —preguntó Irene.
—Es una sorpresa —respondió él en voz baja.
—Joder.
Los niños pasaron corriendo. Los pequeños habían conseguido pistolas de agua y los mayores llevaban unos enormes Super Soakers, los AK-47 de la guerra acuática. Jun reía y gritaba con los demás. Tarde o temprano alguien terminaría llorando, pero de momento parecían felices. Buddy los miró de reojo y acto seguido cubrió el botón rojo con una tapa metálica que crujió al cerrarse.
—Al garaje —le dijo Irene a Joshua, y volvió a cogerlo de la mano.
No tenía ningún motivo lógico para seguir arrastrándolo de aquí para allá, pero cada vez que lo tocaba, una descarga le provocaba un burbujeo en la sangre.
El Mercedes de Graciella ocupaba casi todo el espacio. Irene abrió el maletero y le hizo un gesto a Joshua para que se sentara a su lado.
—Bonito coche —dijo Joshua.
—Es propiedad de la mafia —aclaró ella—. Es una larga historia.
No dijeron nada durante tal vez medio minuto. El ambiente se fue caldeando entre los dos.
—Te marchaste de improviso —soltó Joshua.
—Espero que no te despidieran por culpa mía —dijo ella.
—¿A mí? No. Pero a otros…
—¿En serio?
—La discriminación por razón de género tocó un punto sensible. ¿Te acuerdas de Bob Sloane, el gerente que te entrevistó? Pues ya no está. Técnicamente está de baja, pero eso es solo hasta que terminen el papeleo.
—Uau.
—Pero aun así no creo que vayan a contratarte —dijo él.
—Te agradezco la honestidad.
—Se hace lo que se puede.
«No lo beses —se dijo Irene—. Un beso ahora lo echaría todo a perder».
—¿A qué has venido? —le preguntó.
—He intentado llamarte. ¿Has recibido alguno de mis mensajes?
Ella apartó la mirada, avergonzada.
—Algunos…
—Y tampoco te has conectado a internet. No me has dejado otra opción. Tenía que venir.
—Ya te dije que habíamos terminado.
—¡Pero es que no dijiste nada más! Estabas tan enfadada después de la entrevista… Empezaste a hacer las maletas y lo único que dijiste era que no iba a funcionar, que no teníamos futuro y que tenías que irte.
—Porque es la verdad —dijo ella—. Solo estábamos tonteando. Tú no vas a marcharte de Phoenix. No puedes, no te culpo por ello.
—Pues ven tú.
—Tengo un trabajo aquí —dijo ella.
—¡¿En Aldi?!
A Irene no le gustó cómo lo dijo, aunque a veces también ella pronunciaba aquel nombre con tono de incredulidad: «¿En Aldi?».
—No, tengo una oferta laboral en una empresa. Como… —De pronto le pareció ridículo decir «directora financiera»—. Como jefe de finanzas.
—¿En serio? ¡Irene, eso es fantástico!
—Y quiero aceptarlo.
—Pues claro que tienes que hacerlo —dijo él—. O sea… —Respiró hondo—. Me alegro muchísimo por ti.
Estaba diciendo la verdad, aunque eso significara que elegía aquel trabajo por encima de él.
—Yo solo quiero que seas feliz —dijo—. Te lo mereces. Otra verdad. Irene se sentía fatal.
—Lo hemos pasado muy bien —dijo ella—. Todas esas noches en Hotelandia… Me encantó, de verdad. Pero no era la vida real. No era serio.
—Pues a mí me pareció bastante serio —replicó él.
—Tienes que encontrar a alguien que pueda estar contigo y con Jun. Y yo necesito a alguien que nos aguante a mí y a Matty. Lo nuestro estaba condenado desde el principio —dijo Irene, y le dio un beso en la mejilla—. He disfrutado de cada minuto, pero se acabó.
—¿En serio?
—Lo siento —dijo ella, y volvió a besarlo en la mejilla—. Lo siento mucho.
FRANKIE

Frankie se había convertido en un espectro para su mujer. Loretta se arregló el pelo mientras él hablaba, se maquilló. Lo ignoró mientras se vestía. Y finalmente se marchó pasando a través de él, o casi.
Frankie la siguió al piso de abajo. Loretta saludó a Teddy y le preguntó por los tipos de la sala de estar. («Están comprobando los niveles de radón», dijo Teddy). Se sirvió una taza de café y salió al jardín trasero.
Durante todo este tiempo no miró ni una vez a Frankie, aunque este no paraba de repetir: «Lo siento, Loretta, lo siento».
Buddy había convertido el jardín trasero en una cocina al aire libre. Había unos grandes cuencos de acero inoxidable llenos de carne picada de cordero y un plato con un montón de menta recién cortada. Dios, le encantaban las salchichas de cordero de mamá. Buddy estaba junto a la parrilla, envolviendo patatas con papel de plata. Loretta le dio las gracias por los rollos de canela del desayuno. Él asintió con la cabeza y siguió a lo suyo.
Loretta se encendió un cigarrillo: la primera calada del día era su preferida. Él se colocó a su lado y fingieron que miraban cómo jugaban los niños. El Pusateri mediano había perdido su Super Soaker y se había encaramado a un árbol, y los pequeños intentaban mojarlo con sus pistolas de agua. Por suerte no se habían fijado en el contenedor naranja que había en el césped, a apenas unos metros del árbol. Un resto de alguno de los proyectos de Buddy, seguro. Y, conociéndolo, podía contener de todo, desde aire comprimido hasta gas mostaza.
Dos minutos más tarde, Frankie se quebró… y rompió el silencio.
—Vamos, cariño —dijo—. Por favor, di algo.
Si lograba que le hablara, a lo mejor todavía tendría una oportunidad de recuperarla. Ya se había enfadado con él en el pasado —joder, un millón de veces—, aunque nunca tanto como ahora. Pero si lo escuchaba, a lo mejor encontraría una grieta en su rabia y podría colarle unas palabras con las que hacer palanca para volver a abrirse paso hasta su corazón.
Su mayor temor había sido siempre terminar exiliado el día en que Loretta decidiera que estaba harta de él y se llevara su amor y a las niñas. Sabía que solo no era nada. Menos que nada, que restaba. Era un agujero negro. Alguien que nunca daba y solo tomaba. Y si tanto tomar no servía de nada, si no podía darle la vuelta y devolvérselo todo a su familia, estaba perdido.
—Lo hice por ti y lo sabes —dijo finalmente.
Eso la hizo reaccionar. Loretta lo miró y su asco cortó el humo del cigarrillo.
—Por ti y por las niñas —añadió Frankie.
—Has perdido la casa —dijo ella—. Por nosotras.
¡Había hablado! Frankie intentó no exteriorizar su alivio.
—Sí, ya lo sé —dijo—. Pero la razón…
—Has dejado a tus hijas sin techo.
—Temporalmente —puntualizó él—. Voy a arreglarlo todo.
Ella negó con la cabeza, la mirada perdida a lo lejos. Dio una calada. Soltó el humo. Frankie volvía a ser invisible.
—Loretta…
—Si ahora me marchara, nadie me culparía —dijo en voz baja—. Cuando te arruinaste y perdiste el negocio, mis amigas me dijeron que te dejara. Cuando pasaste un año actuando como si tuvieras un casino en el garaje, no dije nada. Me mantuve callada incluso cuando dejaste caer una caja fuerte encima de mi coche.
—Lo del casino duró solo unos meses —dijo Frankie—. Y lo de la caja fuerte fue un accidente.
—Pero lo que has hecho ahora… ¡Le has pedido dinero a la mafia! ¿Y para qué, Frankie? ¿Qué cojones pretendías?
Polly los vio y se acercó corriendo, seguida de Cassie y de una niña asiática mayor que ellas. Todas llevaban pistolas de agua de colores brillantes.
—¿Podemos dormir en el sótano esta noche? ¿Con Jun?
—Jun vive en el desierto —dijo Cassie—. Ve escorpiones todo el tiempo.
—¿Cuándo empieza el picnic? —preguntó Polly.
—Pero ¿no acabáis de comer rollos de canela? —preguntó Loretta.
—Queremos perritos calientes —dijo Polly.
El pequeño de los Pusateri, que parecía de la misma edad que las gemelas, desistió de tratar de dispararle a su hermano y fue corriendo hasta ellos.
—¿Cuándo estarán los perritos calientes?
—Id a jugar, niñas —dijo Frankie—. Los adultos tenemos que hablar.
Smalls y el resto de la familia estaban dentro de casa, pero Buddy se quedó donde estaba. Frankie señaló el garaje con un gesto con la cabeza.
—Dame dos minutos —le dijo a Loretta—. Por favor.
Entraron por la puerta lateral. Frankie se sorprendió al ver un Mercedes familiar con el maletero abierto. Loretta cerró la puerta del garaje e, inesperadamente, tomó la palabra antes que él.
—Sé que quieres a las niñas, a Mary Alice tanto como a las gemelas.
—Es verdad. Y te quiero a ti. Voy a arreglarlo todo. Tengo planes. Voy a recuperar la casa y todo será genial.
—No necesito que sea genial —dijo Loretta—. Ni tampoco que lo seas tú. Solo necesito que estés aquí.
—¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí para la familia!
—No, no sé dónde estás. Y no pienso irme adondequiera que estés. No puedo vivir así —dijo—. No lo aguanto…
Los dos oyeron aquel ruido, un gruñido animal.
Loretta echó un vistazo por la ventanilla del coche, frunciendo el ceño. Frankie se volvió. En la parte de atrás del coche había dos siluetas. Se inclinó hacia delante y puso una mano encima del cristal.
Irene y un tipo asiático le devolvieron la mirada. Estaban tumbados sobre el maletero, y la ratio piel-ropa era más alta de lo que se esperaba. Joder, ¿no había un solo lugar en toda la casa dónde estar tranquilo?
Loretta salió del garaje.
—¿En serio te parece que es el momento de echar un polvo? —dijo Frankie—. Por Dios, Reenie.
Siguió a su mujer hasta el jardín con la esperanza de que continuara siéndolo cuando terminara el día.