28
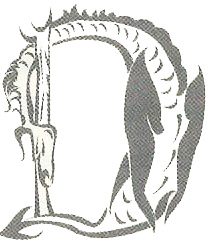 os semanas más tarde, Tess y Piztka
llegaron al gran puerto meridional de Mardou, al igual que Kikiu,
según informó Piztka, aunque no hizo el viaje con ellos.
os semanas más tarde, Tess y Piztka
llegaron al gran puerto meridional de Mardou, al igual que Kikiu,
según informó Piztka, aunque no hizo el viaje con ellos.
—Noto que ko viene detrás —anunció en tono tranquilizador—. Ko tira y afloja, pero no abandonará. Ten un poco de fe.
El mismo Piztka parecía distinto en un sentido que la joven no atinaba a identificar. Había dejado de hacer travesuras, vomitar y restregarse contra su rodilla…, y de enfadarse por nada, lo cual era un alivio. Parecía flotar por un río invisible y calmo. Ella atribuía a Anazzuzzia que los sueños hubieran proporcionado a su amigo una perspectiva más amplia o que ya no fuese del todo de este mundo.
Tess no se decidía a mencionar la captura del huevo, aún no. Piztka parecía frágil, como una telaraña, y no sabía qué podría precipitarlo a una terrible muerte.
La ciudad de Mardou tenía un puerto lo bastante grande para albergar barcos procedentes de todo el mundo, así como gabarras de río del interior. Tess, que hasta ahora había llevado una existencia rodeada de tierra, contemplaba con asombro el bosque de mástiles y velas, las cabrias que chirriaban y se tensaban con la carga, y el ancho y oscuro mar.
El cielo tocaba un horizonte lejano. Recordó que, cuando se marchó al principio de Puentefé, el cielo parecía de una inmensidad imposible sobre la llanura. Aquí la bóveda azul se le antojaba aún más grande.
Alquiló una habitación en una posada junto al muelle, Do Gabitta (La Gaviota), y se puso a indagar cuanto podía sobre la condesa de Mardou. Por suerte, la expedición aún no había zarpado. El yate porphyriano de la condesa, el Avodendron, languidecía en el puerto, esperando la entrega del «artefacto de lord Morney», fuera lo que fuese.
La condesa era fácil de encontrar: sólo había que seguir el bullicio y el jolgorio, y a continuación localizar el meneo de plumas de su sombrero. Desdeñaba los carruajes y era frecuente verla caminando a trancos con sus relucientes botas por el centro de la ciudad, besando bebés y aceptando regalos y adulaciones.
Tess la acechaba a cierta distancia, estudiándola y buscando la mejor manera de abordarla.
Lo más fácil habría sido ir a visitarla a su casa, cosa que la joven descartó sin pensárselo dos veces. Seraphina le había dicho lo que tenía que hacer exactamente —pedir perdón y presentar sus credenciales de descubridora-de-la-serpiente—; pero Tess era Tess, por lejos que hubiese llegado, tan testaruda como el día que había emprendido la marcha. Lo haría a su manera.
Si es que encontraba la forma. Siempre quedaba la opción de recurrir a la opción de Seraphina, por irritante que fuese, en caso de que le fallara la intuición.
Al tercer día de su estancia en Mardou, llegó un enorme embalaje en una carreta tirada por seis corpulentos caballos. Se utilizó la grúa más grande del puerto para izarla a bordo del Avodendron. El artefacto de lord Morney había llegado por fin; a Tess se le había terminado el tiempo.
La marea sería favorable para partir al anochecer. Tenía ocho horas para discurrir el mejor modo de abordar a la condesa Margarethe. Se puso a deambular por los muelles, esforzándose por no impacientarse. Esforzándose por vaciar su mente sobre la base de que ya conocía la respuesta y necesitaba darle la oportunidad de que saliera sin obstáculo a la superficie.
En sus vagabundeos, pasó por delante de una casa de contratación, donde los capitanes y las compañías navieras firmaban acuerdos ante un abogado. Una de las hojas batientes de la puerta estaba abierta en honor a la cálida mañana (no es que fuese cálida, pero era una de esas primaveras que parecen balsámicas en comparación con los meses anteriores), por donde le llegaba una conversación. Una voz en particular, como una uña sobre una pizarra —un quejido chirriante, nasal—, sacó a Tess de su ensoñación. Era inconfundible. Se detuvo en seco, retrocedió unos pasos y atisbo el mal iluminado interior.
Un procurador, pálido y delgado como un rayo de luna, estaba sentado ante un ancho pupitre, garabateando con diligencia. A su izquierda permanecía en pie un desaliñado capitán de barco; a su derecha, un grupo de cuatro saarantrai, con las campanillas de plata sonando débilmente. La mirada de Tess se dirigió a los dragones, a aquel cuya voz reconocía, aunque apenas pudiera creerlo. El licenciado Spira, como una masa grumosa, con el cabello de color indefinido enroscándosele en las orejas, instruía con pedantería al procurador acerca de algún rebuscado detalle del contrato.
El licenciado Spira y otros tres dragones estaban fletando un barco.
El procurador exponía lo obvio:
—Nunca había contratado una nave de exploración a dragones. Me extraña que no voléis al sur por vuestros propios medios. No hay un convenio con los isleños que os lo impida.
—Bah, no querrán volar —gruñó el capitán de barco, que sin duda tenía interés en que no volaran—. En el lejano sur no hay nada que comer más que morsas voorka.
—Mi amante es pelaguesa —dijo el procurador con aspereza— y hace una empanada de aleta de voorka deliciosa,
—Perdonadnos, señor —terció Spira con voz empalagosa—. Las morsas son grasas, como sabéis, y nos caen mal al vientre.
El comentario era tan propio de Spira, tan condescendiente y servil a la vez, que la joven tuvo que sofocar una carcajada. Le salió un resoplido.
El licenciado Spira alzó la vista y se encontró con los ojos de Tess.
Ella dio media vuelta y echó a correr, lo cual probablemente era innecesario. Sin duda, Spira no la habría reconocido después de cuatro años, y más con el pelo corto. Y aunque hubiese reconocido su cara o la hubiese olido a esa distancia, ¿qué podía pasar? ¿Iba a cobrarse venganza a largo plazo por el robo y la reprimenda?
Sus pies aflojaron la carrera. La habían impulsado la culpa y una asociación refleja de Spira con Val. Ciertamente, le debía una excusa al licenciado; pero no tenía nada que temer de eso.
De hecho, la presencia de Spira tendría que ser una bendición.
Apenas acababa de formularse esa idea cuando creyó oír su nombre. Había llegado al final del muelle, donde el viento azotaba las banderas en lo alto de sus astas y mantenía con furia a las gaviotas aleteando en el aire. Al principio sólo le llegaron fragmentos de su nombre. Una T y a continuación la vocal, que podrían haber sido el ladrido de una foca. La S arrastrada se había perdido del todo.
Se volvió, esperando a Spira, pero se acercaba un hombre alto y fornido. El viento le metía el largo y oscuro cabello en los ojos. Llevaba una capa gris y botas fuertes, y había viajado bastante a pie (podía distinguir a cualquier hijo del Camino).
Tess se cruzó de brazos sin saber qué pensar.
—Parece que no me reconoces —dijo en goreddi al llegar a su lado. Tenía un acento familiar, aristocrático. Sus orgullosas vocales habían estado presentes en algún momento terrible, pero no conseguía…
¡Ah, sí! Sus ojos se precipitaron hacia su rostro, y ahí estaban las cejas prominentes, los agudos ojos de cuervo, la nariz que ella le había roto.
—Por los huesos de los Santos —dijo con cautela—. ¿Qué hacéis en el último extremo de Ninys?
Jacomo —lord Jacomo, el estudiante de clérigo por el que a menudo se había hecho pasar, sonrió. Que ella recordara, no era un hábito suyo, así que desconfió.
—Sólo voy a donde tú me llevas —dijo, tiritando a causa del penetrante viento.
—¿Me habéis estado siguiendo? No puede ser verdad.
Él alzó las manos como para detener un golpe.
Tess volvió a cruzar los brazos, que por supuesto había levantado para defenderse.
—No… —contestó Jacomo—. No del modo que haces que parezca. Me envía tu hermana.
—Acabo de verla —repuso Tess con incredulidad—. ¿No podía haberme llamado por el zmir?
—Tu otra hermana, Tess. Tu gemela.
Claro que se refería a Jeanne. ¿Cómo era posible que Jeanne se le hubiera evaporado de la lista de preocupaciones?
—¿Podemos ponernos a cubierto? —preguntó Jacomo—. El viento arrastra mis palabras por el camino equivocado.
Tess lo llevó hacia la Batahola del Marinero, una oportuna hilera de tabernas que aguardaba a la gente de mar que regresaba a casa desde el sur. De la primera posada salían ráfagas de cantos, versos obscenos puntuados por abundantes «¡yo!» y «¡ho!», monosílabos universales de jolgorio marítimo.
No habría podido oír a Jacomo allí dentro, lo cual era tentador, pero pasó de largo y lo llevó a un bar más tranquilo y despejado llamado Des Mamashuperes (Los Calamares).
El lugar era horrible. Lo más probable era que no hubiesen cambiado el serrín del suelo en la vida; debía de ser el serrín original, el primero que se había inventado, y como tal, histórico. Había objetos sepultados en él, botellas rotas, cabezas de pescado, vómitos y gatos, por lo que había que mirar bien por dónde se pisaba.
Si Tess esperaba que Jacomo no se dignara a beber en un sitio como ese, quedó decepcionada: se adelantó a entrar, saltó por encima de un gran bulto (un cadáver, quizá; quién sabía), apoyó la tripa sobre el mostrador y alcanzó dos cervezas. Descubrió una mesita raquítica junto a la única ventana, un cuadrado de cristal esmerilado que brillaba con la luz del día, pero parecía menguar cualquier claridad que realmente lo atravesara. La silla de Jacomo se rompió —debía de estar ya medio rota—, por lo que la desechó y cogió otra. A Tess le costó estabilizar la suya, como si no hubiera suelo debajo del serrín, sólo serrín hasta el final.
—No he venido para vengarme por lo de mi nariz, si eso es lo que te preocupa —empezó Jacomo.
—No lo he pensado —mintió ella—. Sospechaba que veníais a por una segunda ración. Me mantengo en forma asestándole puñetazos a un rebaño de ovejas.
Para su sorpresa, la sonrisa de Jacomo fue suplicante. Tess experimentó cierta inestabilidad, y no sólo por la silla.
—Deja que te cuente por qué estoy aquí, Tess, y luego decide si pegarme otra vez. Cuando te escapaste, Jeanne estaba fuera de sí. Todos salimos en tu busca por ella: Richard, Heinrigh, nuestros padres, todos los hombres y sabuesos de los que disponíamos. Seguimos tu rastro hasta Puentefé, donde desapareciste.
—No preguntasteis a los quigutl —dedujo Tess, complacida en secreto.
—¡Ah! Tu padre lo sugirió, pero el resto desdeñamos la idea. Convenció a Seraphina para que indagase con ellos, pero ella no consiguió nada.
Nada que hubiera revelado, en todo caso. Tess tomó nota mentalmente para agradecérselo algún día.
—Llegamos a un punto muerto. Jeanne cayó postrada, desconsolada —siguió Jacomo—. Pero entonces se produjo un cambio inesperado: apareció un joven oportunista llamado Florian con una nota, supuestamente escrita por mí, reclamando que me había hecho un favor y le debía algo de ropa.
—¡Por los perros de los Santos! —exclamó Tess—. Todavía estabais en casa cuando llegó.
—La búsqueda había retrasado mi regreso a Villa Lavonda —explicó él mientras giraba su jarra, nervioso—. Padre pensó que el patán pretendía timarnos, pero le entregó lo que pedía la nota, que era bastante poco, para parecer generosos. Sin embargo, yo tenía mis sospechas e interrogué a Florian en privado. Se había tropezado con «lord Jacomo» en un granero al sur de Puentefé.
—¡Qué bribón! —Tess golpeó la mesa—. Se suponía que iba a decir que me había caído de un caballo. Mucho más romántico que esconderme en un granero.
—Fue sincero, no como el villano con el que se cruzó —dijo Jacomo con un destello en sus negros ojos. Tomó un sorbo de cerveza—. En ese mismo instante, decidí ir yo en tu busca.
Tess parpadeó, desconcertada.
—¿Por qué ibais a hacerlo?
Jacomo bajó la mirada, sonriéndole a la cerveza, y fue como si corriera una cortina. Había cambiado, aunque Tess no conseguía distinguir en qué. Ya no era el irascible y presumido aprendiz de sacerdote al que le había dado un puñetazo en la boda. Era alguien más amable, alguien que no conocía.
—Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no volver al seminario —admitió en tono quedo—. No te puedes hacer idea. Jamás quise ser sacerdote, pero como tercer hijo…
—Es el destino. —Tess se acordó de fray Mohosi.
Hubo un centelleo en sus ojos.
—Si mi padre se llega a oler por dónde andabas, habría mandado gente armada para traerte de vuelta. Yo podía eludir mis estudios con ese pretexto. Les conté a Jeanne y a Richard lo que sabía. Jeanne me suplicó que te buscase; fingí no poder rehusar. Richard estuvo de acuerdo en mantener en secreto mi partida y nuestros padres supusieron que había regresado al colegio…, hasta que los resultados de mis exámenes fueron nulos; pero eso tardó dos meses.
—Os escapasteis —supuso Tess, fascinada.
Jacomo asintió con gravedad.
—Te busqué a trechos y sin molestarme demasiado. No era difícil seguirte; la gente se acuerda de un pícaro con jaqueta a rayas.
—Era un desastre como ladrón —comentó Tess, y se estremeció—. Tuve que cambiar de estrategia.
—Desde luego. —Jacomo se arrellanó en la silla—. Conociste a Blodwen y a Gwenda, volviste a adoptar mi nombre en vano y entonces las cosas empezaron a ponerse interesantes.
—¡Se suponía que ellas no iban a contarlo! —estalló Tess, indignada—. Podríais haber sido el duque de Barrabú hijo, que venía a matarme.
Jacomo echó la cabeza hacia atrás y soltó una risotada.
—Bueno, desde aquel momento creo que empecé a buscarte… no para matarte, sino para cobrarme venganza. Devolverte a casa hundida en la vergüenza. —Se inclinó sobre la mesa inestable, súbitamente serio—. Era mezquino, Tess. Era amargo, ruin y repulsivo. Me dijiste que sería un mal sacerdote, ¡que era la verdad!, y yo quería que sufrieras por insinuarlo. Quería darle al mundo un puñetazo en la cara, empezando por ti. Pero, según caminaba, mi rabia se enfriaba y se disipaba como el vapor.
A Tess se le hizo un nudo en la garganta.
—La mía también.
—Lo sé. —Los ojos negros de Jacomo destellearon—. Cuando comprendí a quién estaba siguiendo, lo cual se veía claro en lo que dejabas atrás, quise continuar siguiéndote, pero ya no atraparte.
Tess no había sido consciente de dejar nada detrás, pero, a juzgar por lo que decía Jacomo, él había estado jugando en una larga y lenta partida de atar cabos, y cada cabo había sido un detalle humanitario, un trabajo de granja, risas, una historia contada. Había recorrido el mundo, y el mundo lo recordaba.
—Y es más —continuó Jacomo—, diste con Fritz. Muchos taberneros me contaron lo amable que fuiste, y al final lo salvaste. No sabes lo que eso significa para mí.
—Tienes razón, no lo sé —dijo Tess desconcertada—. ¿Quién es Fritz?
—Nuestro viejo guardabosque —contestó Jacomo—. Yo le llamaba Griss de pequeño; no sé por qué adoptó el nombre en su senilidad. Nos enseñaba a cazar. El oso de la sala de trofeos de Heinrigh era suyo.
Tess lo recordó: el oso de Fritz, cuando encontró la crema de menta.
—Se extravió al volver de Puentefé unos meses antes de la boda. Le dábamos por muerto.
—¡Así que de verdad conocía a un chico llamado Jacomo! Y al bebé Lion…
—Mi padre, el duque Lionel, cuando era pequeño. —Jacomo se mostró inquieto—. Ordené que lo llevaran a casa. Las hermanas pensaban que estaba en condiciones de hacer el viaje, aunque no viviría mucho. Al final, ha podido morir rodeado de los suyos.
Tess le miró a los ojos y tuvo el aterrador sentimiento de que ella y Jacomo eran ahora familia, no tanto por la boda como por Griss. Aquello era tan perturbador como innegable.
—La madre Philomela te manda su cariño —añadió él, animándose—, así como el geólogo Nicolás, que está explorando un sistema de cuevas bajo las carreteras del norte de Ninys. El Gran Arnando me enseñó el agujero que te engulló. He oído la leyenda, pero no he conocido a Querida Dulsia. —Guiñó un ojo—. Si pudo con un muchacho inquieto y tenso como tú, seguro que habría sabido qué hacer con un seminarista que se ha dado a la fuga.
Tess no podía creer que estuviera tomándole el pelo.
—¿Quién más…? He conocido a fray Mohosi —prosiguió—. De hecho, permanecí en Santi Prudia la mayor parte del invierno, que estuvo nevando. Por desgracia, la serpiente había muerto antes de que yo llegara —dijo al encontrarse con la mirada inquisitiva de Tess—. Mohosi se resiste a aceptar su muerte, como puedes imaginar.
Ella lo imaginaba muy vivamente. Pero había dos personas más de las que necesitaba saber.
—¿Y el padre Erique?
—¿El prior acusado de violación? —preguntó Jacomo, y se rascó la mejilla con los dedos corazón y pulgar—. Se había ido del pueblo cuando llegué y no fui bien recibido allí. Parece que lo humillaste en mi nombre. No me quejo.
Tess rio y por fin dio un sorbo a su cerveza; las probabilidades de darle otro puñetazo a Jacomo habían disminuido hasta casi desaparecer.
—¿Y Angélica?
—No conozco ese nombre.
La ausencia de noticias era buena noticia. Esperaba que fuera así.
Tess tamborileó con los dedos sobre la mesa; algo la tenía aún sorprendida.
—Si no pretendíais atraparme, ¿por qué estáis aquí?
—¡Ah! —Jacomo se puso serio otra vez—. Tengo noticias. Jeanne está embarazada y asustada. Quiere que vuelvas a casa.
Por unos instantes, Tess fue incapaz de abrir la boca. Sentía demasiadas cosas a la vez: amor y miedo y deber, y por debajo de todas, una vieja y familiar desesperación.
A continuación, tanto para sorpresa suya como de Jacomo, se echó a reír.
—¿Te parece divertido? —preguntó Jacomo, y Tess captó en su mirada un reflejo de su antigua y sentenciosa arrogancia.
—No —respondió Tess, enjugándose los ojos—. Más bien es… absurdo, si piensas en lo lejos que he viajado para encontrar las mismas opciones en este extremo del continente. ¿Me voy de exploración con la condesa Margarethe o regreso a Rocamarog para cuidar a los hijos de Jeanne?
—Al menos, las hermanas de Santa Loola han tenido el sentido común de renunciar a ti —dijo Jacomo secamente—. También recuerdo que la última vez tu decisión fue huir de todo.
Tess entendió ahora que la última vez no había sido capaz de ver con claridad sus alternativas, sólo que las estaban eligiendo por ella otras personas. Se había equivocado con las monjas; tampoco había comprendido adonde iba a ir la condesa. Puede que todavía no viese claro qué significaba quedarse en casa con su gemela.
—Tendrás algún medio de ponerte en contacto con Jeanne…
Jacomo se sacó una cadena de la pechera de la camisa; un colgante cuadrado y plano pendía de ella.
—Déjame hablar con ella.
Jacomo le entregó el zmib con cautela.
—Si no vas a volver, no tienes por qué hablar con ella. No quiero ser portador de malas noticias. De hecho, trato de asumir…
—No asumas nada —cortó Tess con cierta aspereza—. Primero necesito hablar con ella. Es mi hermana. Al menos le debo eso.
Salió al patio trasero de Los Calamares, con la esperanza de obtener privacidad. En el otro extremo estaba el inodoro, apestoso incluso de lejos. Tess optó por el montón de leña y se sentó en el tocón del hacha, pegajoso de resina y áspero por las astillas. El cielo se había nublado; un viento frío con olor a platija soplaba desde el puerto.
Le dio la vuelta al dije entre los dedos y lo conectó. Apenas tuvo ocasión de chirriar una vez antes de que Jeanne contestara: «¿Sí?». La palabra la hizo rebosar de esperanza.
Tess forzó las palabras a salir de su garganta contraída:
—Hola, Ne. Soy yo.
Y a continuación se echaron a llorar; dos hermanas, separadas por cientos de kilómetros, unidas en la aflicción.
—Lo siento —se disculpó Tess con las mejillas arrasadas—. Sé que te he causado muchas preocupaciones.
—Ay, Sisi. No hables de eso —dijo Jeanne—. ¡Todo queda perdonado si vuelves a casa!
—Claro que volveré. Siempre he querido hacerlo —respondió Tess cálidamente, sintiendo que la generosidad y el afecto florecían en su corazón—. Es sólo cuestión de tiempo.
—¿Te refieres a lo que se tarda en venir desde allí hasta aquí? —inquirió Jeanne—. ¿Dónde estás?
—En Mardou, en la costa ninysh. Pero la distancia no es el mayor…
—¿Cuánto tarda un coche veloz en hacer el viaje? —interrumpió Jeanne—. No te preocupes por el precio. Su Alteza el duque correrá con los gastos. No te puedes imaginar lo desgraciada que soy sin ti. Mamá y la duquesa ya están celosas la una de la otra, y se buscan. No sé cómo me las voy a arreglar para educar a un niño con sus abuelas sobrevolando en círculos como buitres.
Jeanne no paraba de hablar: de su madre, de su suegra, de cómo una y otra esperaban su lealtad y de que nunca podía satisfacerlas al mismo tiempo. Conforme hablaba, iba contestando, una por una, las preguntas no formuladas de Tess. Tess no podía dejar a su hermana con una ingenua esperanza.
—Jeanne —dijo con suavidad—, cariño, lo siento mucho. Has entendido mal. Volveré, pero aún no. No para el nacimiento.
—Pero te necesito aquí —insistió su hermana. Tess pudo oír cada kilómetro que las separaba.
—Quieres que esté ahí para desviar la ira de esas dos buitres, como tú las llamas. En el momento en que cruce el umbral, me picotearán a mí y te dejaran a ti en paz.
—¡No es por eso! —exclamó Jeanne—. Estoy asustada y te echo de menos.
—Yo también te echo de menos —susurró ella— y quisiera estar ahí, cogiéndote de la mano; pero no puedo regresar para ser el chivo expiatorio de todo el mundo. En cualquier caso, no vas a estar sola. Seraphina volverá pronto. Ha tenido un niño hace menos tiempo que yo, y sabes que es una experta en el asunto. —La broma no tuvo gracia: no había puesto convicción—. En serio, Ne, acude a ella para cualquier necesidad de hermana. Nos hemos equivocado con ella todos estos años. Creo que ella quería lo que había sin esfuerzo entre nosotras, pero no sabía pedirlo.
—Lo que había entre nosotras… —La voz de Jeanne sonaba como si la estuvieran estrangulando—. Nosotras contra el mundo. En menuda burla has convertido eso.
—Siempre fue una burla —dijo Tess, alisando el temblor de su voz—. En realidad era Tess contra el mundo, protegiéndote de la rabia de mamá, de las decisiones difíciles y de todo lo demás.
—¿Protegerme tú? —gritó Jeanne—. He sido yo quien tenía que intervenir para arreglar tus enredos durante años. ¿Quién te cubría cuando te pasabas toda la noche en San Bert y estabas tan dormida que dabas cabezadas durante las clases al día siguiente? Fui yo quien apaciguó el destrozado corazón de mamá e intentó mantener unida a la familia; quien tuvo que comportarse como un completo ángel para compensar tu implacable egoísmo.
—Mi egoísmo, cuando viví en tu gabinete durante dos años, lavé tu ropa y te busqué un marido —estalló Tess—. Egoísmo recibiendo palizas por ti, mintiendo por ti, conteniendo la respiración para no manchar tu reputación por asociación.
—¡Oh, pobrecita! Después de catorce años haciendo lo que se te antojaba como un animal impulsivo, pasaste dos años de pequeñas labores en penitencia. Ahora, cuando de verdad te necesito, en esta casa horrible con gente horrible, le das un puñetazo a Jacomo y te fugas. Sí, eres egoísta, eres irresponsable y…
Tess nunca había notado en la voz de Jeanne una herida tan cruda y se quedó petrificada, incapaz de reaccionar ante tal letanía de reproches. Jeanne se había mostrado siempre tranquila y bondadosa… ¿Cuánto rencor había acumulado? Quizá ni ella misma lo sabía.
Había dado por supuesta la bondad de Jeanne, había asumido que era buena por naturaleza, y la quería así. Esa había sido la historia de sus vidas, y era muy injusta.
La furia de Jeanne derivó en sollozantes pucheros.
—¿Cuándo pensabas decírmelo, Ne? —añadió Tess con dulzura—. Si hubiera acudido a tu llamada y hubiese regresado volando, ¿te lo habrías guardado toda tu vida?
Jeanne redobló sus sollozos. A Tess le escocían los ojos por empatía; ella también había estado así, llena de rabia inútil, atrapada.
—Te llamaré por este zmib mientras continúe el viaje. Puedes morderme, en sentido quigutl, si lo necesitas; y puede que logremos ser hermanas otra…
—¡Ojalá te ahogues! —gritó Jeanne, y el zmib enmudeció.
Tess se quedó mirando el artilugio en sus frías manos. Sentía como si la hicieran rebanadas, corte tras corte tras corte. Respiró despacio, contenida, como le había enseñado Chessey hacía mucho tiempo. ¡Por los huesos de los Santos, cómo dolía! Se dobló, apoyando la cabeza sobre las rodillas, pero no podía escindirse, no podía distanciarse de sí misma. Siguió sentada, sintiendo de todo.
Y en cuanto se le hubo calmado un poco el dolor, alzó la cabeza.
Jacomo estaba asomado en la puerta de la taberna, frotándose la nuca con aspecto desconcertado.
—No era mi intención escuchar.
—Sí lo era, lord Correveidile —dijo Tess, aunque no con enfado.
—Eso no ha sonado bien. —Jacomo se apoyó en el marco de la puerta y se cruzó de brazos.
Tess se levantó y se sacudió el serrín con dedos entumecidos.
—Oh, no sé. Has sido testigo de la primera exhibición de chillidos de Jeanne: un acontecimiento histórico. Un pequeño milagro, quizá. —Se frotó la nariz, meditabunda—. ¿Sabes qué se siente cuando alguien te pega sin merecerlo del todo, pero al mismo tiempo sospechas que un poco sí?
—¿Tú qué crees? —contestó Jacomo con media sonrisa irónica.
Tess exhaló un suspiro entrecortado y le tendió el zmib para devolvérselo.
Él lo rechazó con un gesto.
—Quédatelo. Llámala cuando quieras.
Tess meneaba la cadena con impaciencia.
—Ya has oído a La dama. Soy impulsiva e irresponsable. Quiero que lo lleves tú para protegerlo, así no lo arrojaré al océano.
—Pero yo vuelvo a casa —musitó él, y señaló con el pulgar por encima de su hombro. Señalaba al sur, hacia el mar, y parecía no darse cuenta—. El juego ha terminado. Te he encontrado y ahora tengo que enfrentarme con… —Dejó la frase sin terminar; no quiso hacerlo.
—Puedes volver —dijo Tess con malicia; un extraño sentimiento crecía en su interior. A lo mejor era un minúsculo vestigio de gozo anárquico. Había pasado tanto tiempo que no estaba segura—. O puedes seguir adelante. Y con esto quiero decir que embarques… conmigo.
A la escasa luz de la tarde nublada, los ojos de él relampaguearon como los de un zorro.
—¿Qué voy a hacer en un barco?
—Eso lo decides tú —contestó ella—; pero tengo entendido que estas expediciones ninysh siempre necesitan sacerdotes. Concederías alguna credibilidad a mi solicitud a la condesa.
—¿Tu solicitud? ¿Aún no tienes garantizado un puesto en la expedición?
—Necesito algo más consistente que un «Por favor, por favor, olvidad que os ofendí y permitid que me una». Gracias a ti y a un golpe de suerte que tuve antes, creo que lo conseguiré. Pero ¿vendrás? Todavía no estás preparado para volver al seminario.
—No lo estoy —admitió él. Se mordió el labio.
Tess lo precedió hacia la puerta.
—Hablemos donde no haga frío, hermano.
Volvieron a entrar en Los Calamares y terminaron sus cervezas.

Tess pasó por La Gaviota a recoger sus pertenencias y se encasquetó su desafiante sombrero; para su consternación, se le había torcido la larga pluma de faisán, pero la acortó. Se mantuvo enhiesta y hacía que la joven pareciera un signo de admiración andante.
Se reunió con Jacomo y su equipaje en la calle. Tess había convocado a Piztka, el cual había conseguido localizar a Kikiu, que ahora llevaba unos anteojos de cochero, además de los cuernos y el potendador de mordiscos.
Tess echó una ojeada a su séquito: el enorme y mohíno no-del-todo-sacerdote, el quigutl pequeño-para-su-edad y la quigutl que parecía haberse caído en un cubo de objetos afilados.
Eran perfectos.
Encabezó la marcha por el borde del muelle, con la barbilla levantada, sin mirar atrás para asegurarse de que la seguían. Daría una imagen más conveniente que se los viera avivando un poco el ritmo para alcanzarla. Ella caminaba como si la tierra le perteneciera, indomable, con la pluma acariciando las mejillas del cielo.
El sol, a través de un resquicio del gris, iluminaba la parte baja de las nubes con un trascendente rosa salmón. Tess lo consideró su fanfarria.
La pasarela del Avodendron estaba todavía bajada mientras los estibadores cargaban las últimas provisiones. La condesa se hallaba ya a bordo, constató, pues el viento arrastraba su risa. Sabía muy bien que debía mandarle recado por uno de los estibadores y esperar a que la condesa bajara. Gritar para llamar su atención habría sido grosero. No le habían enseñado específicamente la etiqueta de los barcos, pero se daba cuenta de manera instintiva de que subir a bordo del barco sin haber sido invitada podía ser de lo más grosero. Sería como subirse al carruaje de alguien o entrar en su casa como si fuese la tuya. Sencillamente, no estaba bien.
Así que eso es lo que hizo, y su corazón anárquico se estremecía con cada paso que daba al subir por la oscilante rampa.
El barco, que se había llenado de alegres cotorras ninysh y porphyrianas, estaba silencioso. Docenas de ojos se clavaron en Tess desde todas direcciones: marineros, estibadores, un señor mayor con barba y la misma condesa de mirada penetrante. La ilustre dama iba vestida de negro, con las mangas acuchilladas en color blanco; se había cortado severamente los rizos cobrizos a la altura de la mejilla, lo que daba aspecto de seta a su figura.
Se sacó un machete del cinturón y lo tendió a la distancia del brazo, apuntando directamente a la cara de la joven. Ella no sabía si eso significaba que la había reconocido. Creía que no.
—Condesa Margarethe. —Hizo once dieciseisavos de reverencia, algo lo bastante extravagante como para poner a todos en alerta—. He venido con mi séquito para unirme a vuestra expedición.
Extendió un brazo para señalar al mediocura y a los dos quigutl. Jacomo, al menos, hacía lo posible por parecer leal. Kikiu se erizó; acababa de salir de las cloacas y olía como ellas.
La condesa entornó los ojos como si conociera la cara y la voz de Tess, pero sin llegar a identificarlas. No bajó el arma. Tess observó que los marineros cambiaban de posición, preparándose para saltar sobre ella a una voz de la condesa.
—Soy Tess Dombegh. Nos conocemos —anunció, con las manos en las caderas y los pies separados, recurriendo a su Dormidio interior.
La condesa, confundida, dejó caer su brazo armado. Tess lo tomó como una señal alentadora y continuó:
—Permitidme que os presente a los quigutl Piztka y Kikiu, y al padre Jacomo, que…
—No… ¿Lord Jacomo Pfanzlig? —inquirió la condesa, envainando el machete. Al parecer, tampoco le había reconocido con el manto polvoriento y el espeso pelo negro sobre los hombros.
Para sorpresa y deleite de Tess, Jacomo dio un paso al frente, hizo una afectada inclinación de cabeza y besó los enjoyados dedos de la condesa.
Margarethe frunció el ceño, como si intentase descifrar un enigma. Tess esperó haber empezado a despertar su curiosidad.
—Quizá no os hayáis enterado: soy quien encontró a Anazzuzzia, la gran Serpiente del Mundo, ovillada debajo de Santi Prudia —añadió Tess.
—Imposible —repuso Margarethe, retirando su mano de la de Jacomo y recobrando la expresión desdeñosa—. Dijeron que había sido un charlatán.
—Exacto. Yo —dijo Tess con modestia—. La Academia, esos bastardos, la han matado. —Insultar a los maestros fue un riesgo calculado, pero la sonrisa afectada de la condesa le dio a entender que había acertado—. Sé que vais en pos de la gran serpiente antártica, señora; no puedo permitir que le suceda lo mismo. Iré allí por las buenas o por las malas. Prefiero viajar con vos en este hermoso barco; pero, si es necesario, me embarcaré con los dragones o iré dando saltitos por el hielo como un pájaro bobo.
—¿Con los dragones? —soltó Kikiu detrás de ella—. ¡Jamás!
A Piztka le costó calmar a su hija; a la condesa y su tripulación les debieron de parecer dos monstruos gruñendo.
Se elevó un murmullo de desagrado entre los marineros.
—¿Qué dragones? —preguntó Margarethe, que toqueteaba el puño de su sable sin quitar ojo a los peleones quigutl.
Tess la miró con frialdad.
—Tenéis un competidor, ¿no lo sabíais? El licenciado Spira, mi antiguo camarada de San Bert, embarcará mañana con un cargamento de saar. Me he enterado de que están furiosos en Tanamoot porque Ninys ha matado a Anazzuzzia. Si los saar descubren antes esta Serpiente del Sur, nunca llegaréis hasta ella. —Tess se examinó las uñas—. Preferiría que eso no ocurriera; me gustaría que la humanidad tuviese la oportunidad de ver y estudiar esa maravilla viviente. Pero, si no puedo embarcar con vos, no tendré más remedio que poner mis habilidades al servicio de…
—¿Y qué habilidades son esas? —preguntó la condesa, claramente irritada ante la noticia de la expedición de Spira. Así lo había esperado Tess.
—Entiendo el quootla y he traído dos grandes fuentes de saber popular —contestó—. El quigutl sabe más que nadie acerca de las Serpientes del Mundo. Piztka me condujo hasta Anazzuzzia y me enseñó a acercarme a ella con respeto. —Hizo un gesto hacia madre e hija, que andaban peleándose por el muelle como gatos salvajes.
—¡Nunca les diremos nada a los dragones! —chilló Kikiu—. ¡Nunca!
Piztka saltó sobre su cabeza, acabando con uno de sus cuernos de acero.
La condesa los ignoró de manera ostensible.
—Lord Morney ha leído todo lo que hay sobre…
—Los libros no bastan. —Tess lanzó una mirada al anciano caballero con barba que estaba al lado de la condesa—. Los textos sólo son conjeturas. Incluso la biblioteca de Santi Prudia —aquí hizo ella misma una conjetura— no contiene nada útil, y eso que los monjes habían visto a la serpiente con sus propios ojos. Es difícil trasladar al papel a una criatura de tal magnitud y majestuosidad. Los quigutl la abordan de forma indirecta, a través de mitos, y por eso se acercan más al fondo del asunto. —Hizo un gesto con la cabeza al anciano, el cual la había estado observando con expresión divertida—. Perdonad, milord, pero esos quigutl saben cosas que vos ignoráis y, que yo sepa, soy la única persona que se ha molestado en aprender a hablar con ellos.
El anciano esbozó una enorme sonrisa burlona y la condesa Margarethe exclamó cortante:
—¡Este no es lord Morney! Es mi napou, capitán del barco.
—Mestor Abaxia Claado —dijo el tío porphyriano de la condesa, arrugando los ojos alegremente—. Me divierte que me confundan con su señoría, pero somos de complexión bastante distinta, como comprobaréis en cuanto lo veáis.
Su sobrina le lanzó una mirada de soslayo.
—Si es que llega a verlo. Aún tengo que…
—Ya lo has decidido —dijo Claado—. Admítelo: te recuerda a una niña incorregible de ocho años que se metió a hurtadillas en mi barco y a la que no descubrimos hasta tres días después de zarpar. El lujoso mobiliario del regente de Samsam se retrasó por llevar a aquella pilluela de regreso. Para cuando llegamos a Mardou, se sabía todos los nudos, le había pillado el truco al sextante y sabía bailar la danza marinera. Aunque lo peor…
—Es que lo volvió a hacer cuando tenía diez años —espetó la condesa. Parecía profundamente molesta por esa historia.
—Reconoces a una hermana tramposa en cuanto la ves, Marga —insistió el viejo capitán, y se metió los dedos en el cinturón.
—Lo que sé —dijo la condesa Margarethe, que cruzó los brazos sobre el pecho y estrechó venenosamente los ojos en dirección a Tess— es que la última vez que vi a esa bribona me insultó; y no sólo a mí, sino a todos los hombres de este barco.
Al oír esto, su tío puso los ojos en blanco, pero se elevó un murmullo entre los hombres.
—Me asombra, Tess Dombegh, que tengas la desfachatez de presentarte ante mí y mirarme a la cara. ¿Por qué no estás de rodillas pidiéndome perdón?
Y Tess comprendió que eso no tenía que ver tanto con los insultos como con la historia que había contado su tío. Había sido una niña dulce y traviesa en el relato, pero se había convertido en una condesa que esperaba ser obedecida. No quería que nadie la confundiera con aquella niña y, sin embargo —Tess lo sabía por experiencia—, la niña seguía ahí, amenazando con hacer estallar de nuevo en sus oídos las humillaciones pasadas.
Aquella niña no tenía que ser un estorbo.
—Siento haberos insultado —empezó Tess, midiendo las palabras con cuidado—. Estaba ebria y era muy desgraciada; si pudiera borrar de mi vida aquel día, lo haría. Pero espero que no me perdonéis sólo porque lo pida de rodillas o cumpla la condición que me impongáis. Puedo ganarme vuestro perdón sin ganarme también vuestro desdén. De hecho, es la única manera de hacerlo.
La condesa Margarethe le sostuvo la mirada.
—Mantén esos animales bajo control —dijo al fin, señalando a los quigutl (y puede que a Jacomo) con la barbilla—. No vayan a saltar de improviso y asustar a la gente.
—Gracias. —Tess se dio cuenta por primera vez del movimiento del barco bajo sus pies. Se sintió un poco mareada.
Estaba allí. Estaba yendo. Era real.
—No hagas que me arrepienta —declaró Margarethe. Giró sobre sus talones y ladró órdenes a la tripulación.
Tess se giró de cara al viento con una irreprimible sonrisa burlona mientras el mundo se ponía en movimiento a su alrededor.
FIN DEL PRIMER LIBRO