CAPÍTULO 40
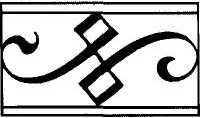
SIETE CAMPOS, ULYNDIA
REINO MEDIO
Los Señores de la Noche extendieron sus capas, y el resplandor del Firmamento menguó hasta desaparecer. El leve fulgor mortecino de la coralita se perdió ante la luz más potente de los cientos de hogueras de los campamentos. El humo llenaba el aire de una neblina que transportaba el aroma de los asados y los guisos, el sonido de las risas y de los gritos y fragmentos de canciones. Era una ocasión histórica, una noche de celebración.
Aquel mismo día, el príncipe Reesh’ahn y el rey Stephen habían anunciado su acuerdo en los términos de la alianza. Cada parte había expresado su más profunda satisfacción por haber forjado un vínculo entre dos razas que, durante siglos, no habían hecho sino lanzarse la una al cuello de la otra a la menor ocasión.
Para que todo fuera legal y oficial, sólo quedaba cubrir las formalidades: la redacción de los documentos (los escribientes estaban trabajando febrilmente a la luz de los quinqués) y la firma. La ceremonia de esta última tendría lugar en el plazo de dos ciclos, una vez que las partes hubieran tenido tiempo de leer los documentos y el rey Stephen y la reina Ana los hubieran presentado a la consideración de los barones.
Sus Majestades no dudaban que los barones votarían a favor de la firma, aunque algunos descontentos accederían a regañadientes, de mala gana y con torvas miradas de desconfianza hacia el campamento elfo. Pero cada barón sentía sobre su garganta la mano de hierro del rey Stephen o de la reina Ana, y sólo tenían que asomarse al exterior de sus respectivas tiendas y echar un vistazo a la guardia real —fuerte y poderosa y de una lealtad inquebrantable— para imaginar aquel ejército sobrevolando su señorío.
Los barones no expresaron en voz alta sus protestas pero aquella noche, mientras la mayoría de los reunidos celebraba la alianza, un puñado de aquellos nobles permaneció en sus tiendas respectivas, dándole vueltas en la cabeza a la idea de qué sucedería si aquella mano de hierro aflojaba algún día su presión.
Stephen y Ana conocían los nombres de los disidentes, a quienes habían hecho acudir allí adrede. La real pareja se proponía obligar a los barones recalcitrantes a exponer sus quejas en público, a plena vista de la guardia personal de los monarcas y del resto de la nobleza. Sus Majestades estaban al corriente —o pronto lo estarían— de los comentarios que corrían por el campamento aquella noche, pues el mago Triano no se hallaba presente entre quienes celebraban el acontecimiento en la tienda regia. De haber escrutado detenidamente las sombras de sus propias tiendas, los barones reticentes se habrían llevado una desagradable sorpresa.
La guardia real tampoco relajaba su vigilancia, aunque Stephen y Ana habían invitado a sus soldados a beber a su salud y los habían surtido de vino para la celebración. Los que estaban de servicio —sobre todo, los que montaban guardia en torno a la tienda real— sólo podían esperar con impaciencia su momento de incorporarse a la fiesta.
Pero quienes se encontraban fuera de servicio obedecieron complacidos la orden de sus monarcas. Así pues, en el campamento reinaba la alegría y una gozosa confusión. Los soldados se reunían en torno a los fuegos, vanagloriándose de grandes hazañas e intercambiando relatos de supremo heroísmo, mientras los vendedores atendían activamente a sus negocios.
—¡Joyas! ¡Joyas elfas traídas del propio Aristagón! —anunció Hugh la Mano, yendo de fogata en fogata.
—¡Ey, tú! ¡Ven aquí! —gritó una voz estentórea.
Hugh obedeció, sumiso, y penetró en el círculo iluminado por las llamas. Los soldados, con las copas de vino en las manos, abandonaron sus bravatas y se congregaron en torno al buhonero.
—Veamos qué traes ahí.
—Desde luego, honorables caballeros —asintió Hugh con una reverencia—. Enséñales, muchacho.
El hijo del vendedor ambulante se adelantó y exhibió una gran bandeja que sostenía en ambas manos. El chiquillo tenía la cara sucia de rango y semioculta bajo una amplia capucha que lo cubría hasta la frente. Los soldados no dedicaron la menor atención al muchacho; ¿qué interés podía tener nadie en el hijo de un buhonero? Las miradas de los hombres estaban concentradas en las brillantes baratijas de la bandeja.
El perro se echó, se rascó, bostezó y miró con ojos hambrientos una tira de salchichas puesta a asar sobre una fogata.
Hugh interpretó su papel a la perfección; ya lo había hecho en otras ocasiones y se volcó en el regateo con un ardor y una habilidad que le hubieran reportado una fortuna, de haber sido un verdadero vendedor ambulante. Mientras discutía sobre precios, su mirada recorrió el campamento y midió la distancia que lo separaba de la tienda real, calculando dónde hacer el siguiente alto.
Cerró el trato, entregó las joyas, guardó los barls en la bolsa y, a grandes voces, se lamentó de haber salido perdiendo en el trato.
—Vamos, hijo —murmuró por último, malhumorado, al tiempo que posaba una mano en el hombro de Bane.
El chiquillo cerró la caja de la mercancía y lo siguió, obediente. El perro, después de echar una última mirada melancólica a las salchichas, fue tras ellos.
La tienda de los monarcas se alzaba en el centro del campamento, en mitad de una amplia zona despejada. Un extenso campo de coralita la separaba de las tiendas de su guardia personal. La carpa real era amplia, cuadrada y con un dosel ante la entrada. En torno a la tienda, en cada esquina, había apostado un centinela. Otros dos, bajo el mando de un sargento, vigilaban el acceso al interior. Y, por un golpe de suerte, también se hallaba presente el capitán de la guardia, quien comentaba en voz baja con el sargento los acontecimientos de la jornada.
—Ven aquí, muchacho. Déjame ver qué nos queda —dijo Hugh con voz áspera, por si alguien lo estaba escuchando. Había escogido para detenerse un rincón en sombras, apartado de la luz directa de los fuegos del campamento y justo enfrente de la entrada a la tienda real.
Bane abrió la caja. Hugh se inclinó sobre ella murmurando para sus adentros y dirigió una penetrante mirada a Bane, cuyo rostro era una máscara blanquecina bajo la luz lejana de las fogatas. Hugh buscó en sus facciones algún signo de debilidad, de miedo, de nerviosismo.
Con un brusco sobresalto, el asesino se dio cuenta de que era como si estuviera mirándose en un espejo.
Los azules ojos del muchacho tenían una mirada fría, dura, radiante de determinación y vacía de cualquier expresión o sentimiento, a pesar de que se disponía a presenciar el brutal asesinato de quienes habían sido sus padres durante diez años. Y, mientras aquellos ojos sostenían la mirada escrutadora de Hugh, los dulces labios del chiquillo se curvaron en una sonrisa.
—¿Qué hacemos ahora? —susurró con nerviosa impaciencia.
Hugh tardó unos momentos en encontrar palabras con que responder. El amuleto de la pluma que colgaba del cuello del muchacho era lo único que refrenaba al asesino de cumplir el contrato que había cerrado hacía tanto tiempo. Por el bien de Iridal, su hijo viviría.
—¿Está el rey en la tienda?
—Están los dos, Stephen y Ana. Seguro. Si la pareja no estuviera, la guardia real no tendría esos centinelas apostados en torno a ella. La guardia personal acompaña siempre al rey, dondequiera que vaya.
—Observa a los centinelas de la entrada —dijo Hugh, en el mismo tono áspero de antes—. ¿Conoces a alguno de ellos?
Bane dirigió la vista hacia la tienda y entrecerró los ojos.
—Sí —dijo al cabo de un momento—. Recuerdo a ese capitán. Y al sargento, también, creo.
—¿Te reconocería alguno de ellos?
—Seguro que sí. Los dos entraban y salían a menudo de palacio. Una vez, el capitán me hizo una espada de juguete.
Hugh percibió la exactitud con que se desarrollaban las cosas y experimentó la vivificante calidez y la extraña calma que lo embargaba en ocasiones cuando tenía la absoluta certeza de que el destino estaba actuando en su favor y de que nada podía salir mal.
Nada.
—Bien —dijo—. Perfecto. Quédate quieto.
Tomando la cabeza del chiquillo entre las manos, Hugh volvió el rostro de Bane hacia la luz y procedió a restregar el fango y la suciedad con que se había enmascarado para pasar inadvertido. Hugh no se anduvo con miramientos; no había tiempo para ello. Bane puso una mueca de dolor pero no dijo nada.
Cuando hubo concluido, Hugh estudió aquel rostro: las mejillas enrojecidas por la excitación y las enérgicas fricciones, los rizos dorados caídos sobre la frente en un mechón desgreñado.
—Ahora deberían reconocerte —dijo Hugh con un gruñido—. Recuerda bien lo que tienes que decir y lo que debes hacer.
—¡Claro que lo recordaré! Ya lo hemos repasado más de veinte veces. Tú cumple tu papel —añadió Bane con una mirada fría y hostil— y yo me ocuparé del mío.
—¡Oh, sí, Alteza! Cumpliré mi papel —musitó Hugh la Mano—. Pongámonos manos a la obra, antes de que ese capitán tuyo decida marcharse.
Hugh se puso en movimiento y estuvo a punto de caer sobre el perro, que había aprovechado el alto en la marcha para tumbarse en el suelo a descansar. El animal se incorporó de un brinco con un gañido sofocado. Hugh le había pisado una pata.
—¡Maldito animal! ¡Cállate! —le ordenó, irritado—. Dile a ese condenado perro que se quede aquí.
—¡No! —replicó Bane con idéntica irritación, agarrando del pelaje del cuello al animal y tirando de él. El animal le ofrecía la pata dolorida con aire afligido—. ¡Ahora es mío! Él me protegerá si es preciso. Nunca se sabe. Podría sucederte algo, y entonces me quedaría solo.
Hugh miró al muchacho. Bane sostuvo su mirada.
No merecía la pena discutir.
—Vamos, pues —murmuró la Mano, y los dos emprendieron la marcha hacia la tienda real.
Olvidando el dolor, el perro fue tras ellos al trote.
En el interior de la tienda, Stephen y Ana disfrutaban de uno de los escasos momentos de intimidad que les permitía el viaje, mientras se disponían al merecido descanso nocturno. Acababan de regresar de una cena de honor con el príncipe Reesh’ahn en el campamento elfo.
—Un tipo admirable, ese Reesh’ahn —comentó Stephen mientras empezaba a despojarse de la armadura que había lucido en la mesa, tanto por protocolo como por seguridad.
Levantó los brazos para que su esposa pudiera desatar las correas que sujetaban el peto. De ordinario, en un campamento militar, habría sido el camarero real quien se encargara de hacerlo, pero esa noche, como todas las noches cuando Stephen y Ana viajaban juntos, los criados tenían vedada la entrada a la tienda.
Entre los sirvientes corría el rumor de que el rey y la reina se libraban de ellos para poder pelearse en privado. Más de una vez, Ana había abandonado la tienda hecha una furia y muchas noches era Stephen quien lo hacía. Pero todo era un simulacro, una ficción que estaba a punto de terminar. Los barones descontentos que esperaran una disputa entre los monarcas esa noche iban a quedar rotundamente decepcionados.
La reina desató las correas y las hebillas con dedos hábiles y expertos; luego, ayudó a Stephen a desembarazarse del pesado peto y del espaldar. Ana procedía de un clan que había adquirido su fortuna sometiendo a sus rivales por la fuerza de las armas y la propia reina había participado en numerosas campañas y había pasado muchas noches en tiendas mucho menos cómodas y provistas que aquélla. Pero eso había sido en su juventud, antes de su matrimonio. Ahora, estaba disfrutando enormemente con aquella salida, cuyo único pero era haber tenido que dejar a su preciada hija en el castillo, atendida por la niñera.
—Tienes razón respecto a Reesh’ahn, querido. No hay mucha gente, elfa o humana, capaz de seguir luchando pese a todas las penalidades que ha tenido que afrontar —dijo la reina, mientras sostenía la ropa de dormir de su esposo a la espera de que éste terminara de desvestirse—. Acosado como una alimaña, al borde de la inanición, convertido en un traidor ante sus amigos y enfrentándose a asesinos enviados por su propio padre. Mira, querido, aquí tienes un eslabón roto. Debes hacer que te lo arreglen.
Stephen se despojó de la cota de malla y la arrojó sin miramientos a un rincón de la tienda. Después, se volvió y aceptó la ayuda de Ana para ponerse la ropa de noche (¡no era cierto pues, contra lo que decían los rumores, que el rey durmiera con la armadura puesta!). A continuación, tomó en brazos a su esposa.
—¡Pero…! ¡Ni siquiera lo has mirado! —protestó la reina, volviendo la vista a la cota de malla tirada en el suelo.
—Ya me ocuparé por la mañana —dijo él, mirándola con una sonrisa festiva—O tal vez no. ¿Quién sabe? Quizá no me la ponga. Quizá no me la ponga mañana, ni pasado, ni el siguiente. Quizá coja la armadura y la arroje lejos de las costas de Ulyndia. Estamos al borde de la paz, mi queridísima esposa, mi reina.
Stephen alargó la mano hacia ella, desató las cintas de la larga trenza recogida sobre su cabeza y ahuecó sus cabellos para que cayeran sobre sus hombros.
—¿Qué te parecería un mundo donde hombres y mujeres no tuvieran que llevar nunca más los pertrechos de guerra?
—No podría creerlo —respondió ella, moviendo la cabeza con un suspiro—. ¡Ay, esposo mío!, incluso ahora estamos muy lejos de un mundo así. Tal vez sea cierto que Agah’ran está debilitado y desesperado, como asegura Reesh’ahn, pero el emperador elfo es astuto y está rodeado de leales fanáticos. La batalla contra el imperio de Tribus será larga y sangrienta. Y las facciones entre nuestro propio pueblo…
—¡No! ¡Esta noche, no! —Stephen la hizo callar con sus labios—. Esta noche sólo hablaremos de paz, de un mundo que quizá nosotros no alcancemos a ver, pero que dejaremos en herencia a nuestra hija.
—Sí, cuánto me gustaría eso —murmuró la reina, apoyando la cabeza en el amplio pecho de su esposo—. Ojalá ella no se vea obligada a llevar una cota de malla debajo del vestido de boda.
Stephen echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada.
—¡Vaya sorpresa me llevé! No se me olvidará nunca. ¡Abracé a mi esposa y creí que lo estaba haciendo a uno de mis sargentos! ¿Cuánto tiempo pasó hasta que dejaste de dormir con un puñal bajo la almohada?
—Más o menos, el mismo que tú tardaste en renunciar a que un catador probara todo cuanto cocinaba para ti —respondió ella al instante.
—Hacer el amor tenía entonces un morbo extraño. Nunca estaba muy seguro de salir con vida.
—¿Sabes cuándo supe por primera vez que te quería? —comentó ella, poniéndose de pronto muy seria—. Fue la mañana en que desapareció nuestro hijo, nuestro desdichado chiquitín, y encontramos en su cama al suplantados..
—¡Silencio! ¡No hables de esas cosas! —La interrumpió Stephen, estrechando a su esposa contra sí—. Ni una palabra de mal agüero. Todo eso quedó atrás, ya se acabó.
—No, todavía no. No hemos tenido noticias de…
—¿Cómo íbamos a tenerlas, desde tierras elfas? Si eso te tranquiliza, diré a Triano que haga averiguaciones discretamente.
—Sí, por favor. —Ana pareció aliviada—. Y ahora, Majestad, si me sueltas un momento, calentaré un poco de ambrosia para combatir el frío.
—Olvida el vino —murmuró Stephen, depositando un beso en su nuca—. Revivamos la noche de bodas…
—¿Con esos soldados montando guardia ahí afuera? —replicó Ana, escandalizada.
—Entonces no nos importó, querida.
—Tampoco nos importó cuando hiciste caer la tienda encima de nosotros y mi tío pensó que me habías asesinado y estuvo a punto de atravesarte con su espada antes de que pudiera detenerlo. Ahora somos una pareja sensata y formal que lleva muchos años casada. Anda, tómate la ambrosia y acuéstate.
Con una amplia sonrisa, Stephen dejó libre a la mujer y la contempló con afecto mientras ella revolvía las especies en el vino caliente. El rey se acercó, tomó asiento junto a ella, apartó un rizo de sus largos cabellos y la besó.
—Apuesto a que aún podría echar abajo la tienda —bromeó.
—Estoy segura de ello —repuso ella, ofreciéndole el vino con una sonrisa.