CAPÍTULO 20
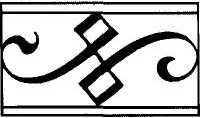
EL IMPERANON,
ARISTAGÓN, REINO MEDIO
—No pueden hacer eso —afirmó Agah’ran, encogiéndose de hombros. Le estaba dando de comer un gajo de naranja a un pájaro hargast[42] y no volvió la vista mientras hablaba—. Sencillamente, no pueden.
—¡Ah, mi venerado señor, sí que pueden! —replicó el conde Tretar, cabeza de su clan[43] y, en aquellos momentos, el consejero más valorado y escuchado por Su Majestad Imperial—. Más aun: lo han hecho.
—¿Cerrar la Catedral del Albedo? ¿No aceptar más almas? Me niego a permitirlo. Mándales aviso, Tretar, de que han provocado nuestro disgusto más profundo y que la catedral debe ser reabierta al instante.
—Eso es precisamente lo que Su Majestad Imperial no debe hacer.
—¿Que no debemos? Explícate, Tretar.
Agah’ran alzó sus maquillados párpados con lentitud, lánguidamente, como si el esfuerzo casi fuera superior a sus fuerzas. Al propio tiempo, movió las manos en un gesto de impotencia. Tenía los dedos manchados de zumo y la sensación pegajosa le desagradaba.
Tretar hizo una seña al ayuda de cámara, quien llamó a un esclavo. Éste corrió con presteza a ofrecer una toalla húmeda y tibia al emperador. Agah’ran posó los dedos en el paño con gesto lánguido, y el esclavo los limpió reverentemente.
—Los kenkari no han proclamado nunca su fidelidad al imperio. A lo largo de la historia, mi señor, siempre han sido independientes y han servido a todos los clanes sin deudas de lealtad con ninguna.
—Pero aprobaron la formación del imperio… —Era casi la hora de la siesta y Agah’ran empezaba a sentirse malhumorado.
—Porque les complacía ver la unión de los seis clanes. Y por eso han servido a Su Majestad Imperial y han apoyado la guerra de Su Majestad contra su hijo rebelde, Reesh’ahn. Incluso lo han proscrito, como Su Majestad Imperial ordenó, y han obligado a su weesham a abandonarlo, y condenar así irremisiblemente a su alma a vivir fuera del Reino Sagrado.
—Sí, sí, todo eso ya lo sabemos, Tretar. Ve al grano. Nos sentimos cansados, y Solarus calienta mucho. Si no tenemos cuidado, empezaremos a sudar.
—Si la Luz del Imperio me permite un momento más…
Agah’ran movió la mano en un gesto que, en cualquier otro, habría sido el acto de apretar el puño.
—Necesitamos esas almas, Tretar. Tú estabas presente y escuchaste el informe. Nuestro desagradecido hijo, Reesh’ahn (que los antepasados lo devoren), ha mantenido conversaciones secretas con ese enemigo bárbaro, Stephen de Volkaran. Si se alían… ¡Ah!, fíjate la perturbación que esto nos ha causado. Estamos temblando. Nos sentimos débiles; debemos retirarnos.
Tretar chasqueó los dedos. El ayuda de cámara dio unas palmadas, y unos esclavos acercaron una silla de mano que habían custodiado hasta entonces. Otros esclavos alzaron delicadamente en sus brazos a Su Majestad Imperial, lo trasladaron a peso desde los cojines donde estaba recostado hasta la silla y lo instalaron en ella con gran revuelo y alharacas, acomodado entre almohadones. Los esclavos cargaron la silla a hombros.
—Con suavidad, con suavidad —ordenó el ayuda de cámara—. No levantéis tan deprisa. Su Majestad se marea con el movimiento.
Lenta y solemnemente, la silla se puso en marcha. El weesham real se levantó y la siguió. El conde Tretar se unió a la marcha detrás del weesham. El ayuda de cámara, con aire solícito, no se separó del costado de la silla por si a Su Majestad le daba un vahído. La comitiva, encabezada por la litera, se trasladó desde el jardín hasta el salón del emperador, un fatigoso trayecto de unos diez pasos.
Agah’ran, un elfo de extraordinaria belleza (bajo el maquillaje) y de unos doscientos años recién cumplidos, no estaba impedido, como suponían algunos la primera vez que lo veían. A las extremidades de su Majestad Imperial no les sucedía absolutamente nada. Agah’ran (en la mitad de su vida, para lo habitual en un elfo) era muy capaz de caminar y lo hacía, cuando era necesario. Sin embargo, tan inhabitual actividad lo dejaba fatigado durante varios ciclos.
Una vez llegados al salón, lujosamente amueblado, Agah’ran hizo un lánguido gesto con los dedos.
—Su Majestad desea parar —anunció Tretar.
El ayuda de cámara repitió las órdenes del conde, y los esclavos obedecieron. La silla de mano fue bajada hasta el suelo con lentitud para no causar mareos a Su Majestad Imperial. El emperador fue alzado de ella y colocado en un diván, de cara al jardín.
—Volvednos un poco a la izquierda. La vista nos resulta menos fatigante desde este ángulo. Servidnos un poco de chocolate. ¿Te apetece tomar una taza conmigo, Tretar?
—Me honra que Su Majestad Imperial piense en mí —respondió el conde Tretar con una reverencia. Detestaba el chocolate, pero jamás se le ocurriría ofender al emperador con una negativa.
Uno de los esclavos acercó el samovar. El weesham, visiblemente inquieto (como no podía ser menos, dado que la conversación se refería a sus verdaderos amos, los kenkari), vio en aquello una vía de escape e intervino:
—Me temo que el chocolate está demasiado tibio, venerado monarca. Me complacería mucho traer más a Su Majestad Imperial. Conozco la temperatura exacta a la que le gusta a Su Majestad Imperial.
Agah’ran miró a Tretar, y el conde asintió.
—Está bien, weesham —dijo el emperador con su habitual languidez—. Puedes ausentarte de nuestra real presencia. Seis grados por encima de la temperatura ambiente, ni uno más.
—Sí, mi señor. —El geir se despidió con una reverencia, escondiendo las manos nerviosamente bajos sus negras ropas. Tretar movió la mano, y el ayuda de cámara hizo salir de la estancia a los esclavos. El propio criado desapareció de la vista.
—¿Crees que es un espía? —preguntó Agah’ran, refiriéndose al weesham—. ¿Los kenkari lo han descubierto a través de él?
—No, mi señor. Los kenkari no recurrirían a algo tan tosco. Quizá sean magos poderosos, pero en política son gente sencilla, infantil. El geir es leal a un solo deber, y éste es la salvaguarda del alma de Su Majestad Imperial. Se trata de un deber sagrado con el que no deben interferir las cuestiones de clan. —Tretar se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro—. Por lo que he podido saber, mi señor, ha sido la ineptitud de la Invisible lo que ha precipitado esta crisis.
El rabillo de uno de los ojos maquillados vibró ligeramente.
—La Guardia Invisible no comete errores, Tretar —sentenció el emperador.
—Son hombres, Luz del Imperio, y son falibles como todos los hombres, a excepción de Su Majestad Imperial. Y he oído decir —Tretar se acercó aún más— que la Invisible ha tomado medidas para castigar a los elfos participantes. Ya no existen. Y tampoco la geir que llevó la noticia del asesinato de la princesa a los kenkari.
Agah’ran se mostró visiblemente aliviado.
—Entonces, el asunto está solucionado y no volverá a repetirse. Tú te ocuparás de ello, Tretar. Expresa nuestros deseos a la Invisible con la debida contundencia.
—Desde luego, mi señor —asintió el conde, que no tenía la menor intención de obedecer la orden. ¡Que aquellos demonios de sangre fría se ocuparan de sus propios asuntos! Él no quería participar en ellos.
—De todos modos, esto no nos ayuda en nuestro problema actual, Tretar — insistió Agah’ran con suavidad—. Los huevos se han roto, por así decirlo. No vemos manera de volver a meterlos en las cáscaras.
—No lo hay, Luz del Imperio —asintió Tretar, satisfecho de volver a un tema menos peligroso y de mucha más importancia—. Y, por tanto, propongo a Su Majestad Imperial que haga una tortilla.
—Muy astuto, Tretar. —Los maquillados labios del emperador se fruncieron ligeramente—. ¿Y nos tomamos esa tortilla, o se la damos a los kenkari?
—Ninguna de las dos cosas, Majestad. Se la damos a nuestro enemigo.
—¿Una tortilla envenenada, entonces?
Tretar hizo una reverencia de homenaje.
—Veo que Su Majestad me lleva mucha ventaja.
—Te refieres a ese chiquillo humano… ¿cómo se llama? El que trajeron ayer al Imperanon.
—Bane, Majestad.
—Sí. Un muchacho encantador, por lo que hemos oído. Un aspecto aceptable para tratarse de un humano, hemos oído. ¿Qué vamos a hacer con él, Tretar? ¿Merece credibilidad esa desquiciada historia que cuenta?
—He hecho algunas averiguaciones, Majestad Imperial. Si os interesa oír lo que he descubierto…
—Al menos, nos entretendrá —asintió el emperador con un pestañeo de sus pintados párpados.
—Su Majestad tiene entre sus esclavos a un humano que una vez sirvió en la casa del rey Stephen. Un siervo menor, que fue obligado a alistarse en el ejército de Volkaran. Me he tomado la libertad, mi señor, de enfrentar a ese hombre con el niño, Bane. El esclavo lo ha reconocido de inmediato. De hecho, ese desgraciado casi se ha desmayado, convencido de haber visto un fantasma.
—Esos humanos… supersticiosos hasta la médula —comentó Agah’ran.
—Sí, mi señor. Y no sólo el hombre reconoció al niño, sino que éste también reconoció al esclavo. ¡Lo llamó por su nombre!
—¿Por su nombre? ¿A un criado? ¡Bah, ese Bane no puede haber sido un príncipe!
—Los humanos tienden a tener una mentalidad democrática, señor. He oído que el rey Stephen admite en su presencia a cualquier humano, incluso a los de condición más baja y común, si tienen una queja o demanda que plantearle.
—¡Oh! ¡Qué espanto! Me siento a punto de desmayarme —anunció Agah’ran—. Acércame esas sales, Tretar.
El conde tomó un frasquito decorado en plata e hizo un gesto al ayuda de cámara, quien llamó a un esclavo que tomó el frasco y lo sostuvo a la distancia adecuada bajo la nariz imperial. Varias inhalaciones de las sales aromáticas devolvieron a Agah’ran la atención y la agilidad mental, aliviando la conmoción de enterarse de aquellas prácticas bárbaras de los humanos.
—Sí os habéis recuperado por completo, mi señor, continuaré mi relato.
—¿Adonde conduce todo esto, Tretar? ¿Qué tiene que ver el muchacho con los kenkari? No podéis engañarnos, conde. Somos listos y aquí vemos establecerse una relación.
El conde hizo una nueva reverencia de homenaje.
—El cerebro de Su Majestad Imperial es una verdadera trampa para dragones. Si puedo abusar de la paciencia de Su Majestad, os ruego que me permitáis traer al niño a vuestra real presencia. Creo que Su Majestad Imperial encontrará muy interesante la historia que quiere contarle ese Bane.
—¿Un humano en nuestra presencia? Supón, conde… —Agah’ran parecía aturdido. Incluso movió la mano—. Imagina que me contagia algo…
—El muchacho ha sido lavado y restregado convenientemente, Majestad —aseguró el conde con la debida seriedad.
Agah’ran hizo una señal al ayuda de cámara, quien dirigió un gesto a un esclavo, el cual ofreció al emperador un frasco de perfume. Llevándoselo a la nariz, el emperador indicó con un leve gesto de cabeza que Tretar podía proceder. El conde chasqueó los dedos, y dos miembros de la guardia imperial entraron en la estancia, conduciendo entre ellos al pequeño.
—¡Alto! ¡Alto ahí! —ordenó Agah’ran, aunque el muchacho apenas había penetrado cuatro pasos en el amplio salón.
—Guardias, dejadnos —indicó el conde—. Majestad Imperial, os presento a Su Alteza Bane, príncipe de Volkaran.
—¡Y de Ulyndia! ¡Y del Reino Superior, ahora que mi verdadero padre ha muerto! —añadió el muchacho y, con aire imperioso, se adelantó e hizo una elegante reverencia doblándose por la cintura. El príncipe mostraba respeto por el emperador, pero dejaba claro con su porte que se lo ofrecía de igual a igual.
Agah’ran, acostumbrado a ver a su pueblo postrarse de hinojos ante su emperador, se quedó considerablemente perplejo ante tal arrogancia y presunción. Al cualquier elfo, aquello le habría costado el alma. Tretar contuvo el aliento y pensó que tal vez había cometido un grave error.
Bane alzó la cabeza, enderezó su menudo cuerpo y sonrió. Había sido bañado y vestido con las mejores ropas que Tretar pudo encontrarle (los chicos humanos eran considerablemente más corpulentos que los elfos). Sus rizos dorados habían sido peinados con esmero y brillaban bajo la luz. Su piel era como la porcelana fina y sus ojos lucían, mas azules que el lapislázuli de la caja que portaba el geir del emperador. Agah’ran se quedó impresionado ante la belleza del pequeño, o así le pareció a Tretar, advirtiendo que su monarca enarcaba una ceja y apartaba ligeramente el frasco aromático.
—Acércate, muchacho…
Tretar carraspeó con disimulo. Agah’ran captó la insinuación.
—Acercaos, Alteza, para que pueda veros.
El conde respiró de nuevo. El emperador estaba encantado. No textualmente, por supuesto. Agah’ran llevaba poderosos talismanes que lo protegían de la magia. Tretar, en su primera entrevista con Bane, se había sorprendido de ver que éste intentaba obrar en él alguna especie de magia tosca, algún tipo de encantamiento. La magia no había surtido efecto, pero su uso había sido uno de los primeros indicios que Tretar había tenido de que el muchacho podía estar diciendo parte, al menos, de la verdad (si no toda).
—Pero no demasiado —se apresuró a añadir Agah’ran. Ni todo el perfume de Aristagón podía enmascarar el olor de un humano—. Ahí, donde estás, es suficiente. De modo que afirmas ser el hijo del rey Stephen de Volkaran.
—No, Majestad, nada de eso —respondió Bane, con aire algo ceñudo.
Agah’ran dirigió una severa mirada a Tretar, quien inclinó la cabeza.
—Paciencia, mi señor —dijo en un susurro—. Reveladle a Su Majestad Imperial el nombre de vuestro verdadero padre, Alteza —añadió en voz más alta.
—Sinistrad, Majestad Imperial —respondió Bane con orgullo—. Un misteriarca del Reino Superior.
—¿Misteriarca?
—Es un término humano para referirse a un mago de la Séptima Casa, mi señor —explicó Tretar.
—De la Séptima Casa… ¿Y cómo se llama vuestra madre?
—Ana de Ulyndia, reina de Volkaran y Ulyndia.
—¡Vaya, vaya! —murmuró Agah’ran, sorprendido, aunque él mismo era padre de más hijos ilegítimos de los que podía contar—. Nos tememos que has cometido un error, conde. Si este bastardo no es el hijo del rey, no puede ser príncipe.
—¡Sí que lo soy, señor! —exclamó Bane con un ímpetu infantil que resultaba muy apropiado y, más aún, muy convincente—. Stephen me proclamó hijo suyo legítimo y me convirtió en heredero. Mi madre lo obligó a firmar documentos al respecto; los he visto con mis propios ojos. Stephen tiene que hacer lo que diga mi madre, porque ella está al mando de su propio ejército y el rey necesita su apoyo si quiere seguir manteniéndose en el trono.
Agah’ran volvió la mirada a Tretar, y éste puso los ojos en blanco como si dijera: «¿Qué se puede esperar de unos humanos?». El emperador casi inició una sonrisa, pero se contuvo. La mueca le habría estropeado la pintura facial.
—Tal situación parece muy satisfactoria para todos los interesados, Alteza. Imaginamos que debió de suceder algo que la perturbara, ya que has sido encontrado en esa tierra geg, ¿cómo se llama…?
—Drevlin, mi señor —apuntó Tretar.
—Sí, Drevlin. ¿Qué hacías ahí abajo, muchacho?
—Estaba prisionero, Majestad Imperial. —En los ojos de Bane brillaron de pronto unas lágrimas—. Stephen contrató a un asesino, un hombre llamado Hugh la Mano...
—¡No puede ser! —Los maquillados párpados de Agah’ran pestañearon.
—Mi señor, os ruego que no interrumpáis —lo reconvino con suavidad el conde Tretar.
—Hugh la Mano viajó al Reino Superior y allí mató a mi padre. Iba a hacer lo mismo conmigo pero, antes de morir, mi padre consiguió herir de muerte también al sicario. Entonces, fui capturado por un capitán elfo, llamado Bothar’el, que está aliado con los rebeldes, según tengo entendido.
Agah’ran miró de nuevo a Tretar, que confirmó las palabras de Bane con un gesto de asentimiento. El chiquillo continuó hablando.
—Bothar’el me llevó de vuelta a las Volkaran, imaginando que Stephen pagaría por recuperarme sano y salvo. —En los labios del muchacho se formó una mueca burlona—. Pero el rey le dio dinero para que me quitara de en medio y Bothar’el me envió con los gegs, a quienes pagó para que me retuvieran prisionero.
—Su Majestad recordará —intervino Tretar— que por esa época Stephen proclamó entre los humanos que el príncipe había sido hecho prisionero y asesinado por los elfos. Y fue esta acusación lo que levantó a los humanos contra nosotros.
—Pero dinos, conde, ¿por qué no se limitó Stephen a deshacerse del pequeño sin más complicaciones? —inquirió Agah’ran, observando a Bane como si fuera una especie de animal exótico liberado de su jaula.
—Porque, para entonces, los misteriarcas se habían visto obligados a abandonar el Reino Superior, que, según nuestros espías, se ha hecho inhabitable para su raza. Esos misteriarcas se trasladaron a Volkaran y le advirtieron que, si quería seguir vivo, no debía tocar un solo cabello al hijo de Sinistrad, quien había sido un líder poderoso entre los magos del Reino Superior.
—Pero la reina aceptó que su hijo permaneciera prisionero. ¿Cómo iba tu madre a consentir tal cosa? —preguntó el emperador a Bane.
—Porque, si el pueblo se enteraba de que había sido la ramera de un misteriarca, la quemaría en la hoguera por bruja —respondió el chiquillo con un aire inocente que suavizaba y hacía aceptable el empleo de unas palabras tan crudas, si bien descriptivas.
El conde carraspeó, incómodo.
—Creo que hay algo más, Majestad Imperial. Según nuestros espías, la reina Ana aspira a sentarse en el trono. Ya lo intentó en alianza con ese misteriarca, Sinistrad, el padre del muchacho. Pero Sinistrad murió y, ahora, ni ella ni los magos supervivientes son lo bastante poderosos como para derrocar a Stephen y adueñarse de Volkaran.
—Pero yo, sí —añadió Bane con candidez.
Agah’ran pareció muy divertido. Incluso apartó el frasco de perfume para dirigirle una mirada más detenida.
—¿De veras, muchacho?
—Sí, Majestad. Le he estado dando vueltas al asunto. ¿Y si, de pronto, apareciera de nuevo en Volkaran, sano y salvo? Podría proclamar que los elfos me raptasteis pero que había conseguido escapar. El pueblo me quiere y eso me convertiría en un héroe. Stephen y Ana no tendrían más remedio que acogerme.
—Pero Stephen intentaría librarse de ti otra vez —replicó Agah’ran con un bostezo, al tiempo que se pasaba una mano cansada por la frente. La hora de la siesta ya había quedado atrás—. Y, aunque tú sacaras algún provecho, no alcanzamos a ver qué saldríamos ganando nosotros.
—Mucho, mi señor —dijo Bane con frialdad—. Si el rey y la reina muriesen de pronto, si los dos desaparecieran, yo heredaría el trono.
—¡Vaya, vaya! —murmuró Agah’ran, abriendo tanto los ojos que la pintura de sus párpados se cuarteó.
—Ayuda de cámara, llama a los guardias —ordenó Tretar, interpretando sus gestos—. Que se lleven al muchacho.
Bane le dirigió una mirada furibunda.
—¡Señor, estáis hablándole a un príncipe de Volkaran!
Tretar miró al emperador y observó un parpadeo de diversión en sus maquillados ojos. El conde hizo una reverencia ante el príncipe.
—Os pido disculpas, Alteza. Su Majestad Imperial ha quedado sumamente complacido con la entrevista, pero ahora se siente fatigado.
—Y padecemos una fuerte jaqueca —añadió Agah’ran, llevándose las yemas de los dedos a las sienes.
—Lamento que Su Majestad esté indispuesto —proclamó Bane con gran seriedad—. Me retiraré.
—Gracias, Alteza —dijo Tretar, mientras hacía un cortés esfuerzo por contener la risa—. Guardias, haced el favor de escoltar a Su Alteza Real a sus aposentos.
Los guardias entraron en la sala y se llevaron a Bane. El chiquillo dirigió una mirada disimulada e inquisitiva a Tretar. El conde sonrió, indicando que todo estaba en orden. Bane, visiblemente satisfecho, salió entre los guardianes avanzando con un garbo y una elegancia que pocos jóvenes elfos igualarían.
—Admirable —comentó el emperador, aunque había recurrido de nuevo al frasco de esencia.
—Confío en que no será necesario recordar a Su Majestad que estamos tratando con humanos y que no debemos dejarnos afectar por sus costumbres bárbaras.
—Gracias por comentarlo, conde, pero puedes tener por seguro que ese relato nauseabundo de asesinos y rameras ha borrado por completo nuestro apetito. Tenemos un sistema digestivo sumamente delicado, Tretar.
—Soy conocedor de ello, Majestad, y os pido mis más humildes disculpas por haberos perturbado.
—Aun así —reflexionó el emperador—, si el muchacho accediera al trono de Volkaran, tendría razones para estarnos profundamente agradecido.
—Así es, Luz del Imperio —respondió Tretar—. Como poco, seguro que se negaría a aliarse con el príncipe Reesh’ahn, dejaría que los rebeldes se las arreglaran solos y, tal vez, incluso se lo podría convencer para que les declarara la guerra. También sugiero a Su Majestad Imperial que podría ofrecerse para actuar como protector del joven rey Bane. Podríamos enviar una fuerza de ocupación para ayudarlo a mantener la paz entre las diversas facciones enfrentadas de humanos. Por su propio bien, naturalmente.
A Agah’ran le brillaron las pupilas bajo el maquillaje.
—¿Insinúas, Tretar, que este muchacho podría entregarnos Volkaran sin más?
—Sí, mi señor, eso opino. A cambio de una sustanciosa compensación, desde luego.
—¿Y qué hay de esos magos, los «misteriarcas»? —El emperador puso una mueca de asco al verse obligado a pronunciar aquella palabra humana. El conde se encogió de hombros.
—Están agonizando, Majestad Imperial. Son arrogantes, tercos y desagradables; incluso los de su propia raza desconfían de ellos. Dudo que nos molesten, pero, si lo hacen, el muchacho los mantendrá a raya.
—¿Y los kenkari? ¿Qué hay de nuestros hechiceros?
—Que hagan lo que quieran, mi señor. Una vez conquistados y sometidos los humanos, podréis concentrar vuestras fuerzas en la liquidación de los rebeldes. Aplastados éstos, podréis barrer a los gegs de Drevlin y adueñaros de la Tumpa-chumpa. Entonces ya no tendréis más necesidad de las almas de los muertos, Luz del Imperio. ¿Para qué las querréis, cuando estarán a vuestras órdenes las almas de todos los vivos de Ariano?
—Muy ingenioso, conde Tretar. Os alabamos.
—Gracias, mi señor —murmuró el conde con una profunda reverencia.
—Pero tu plan llevará tiempo.
—Sí, Majestad Imperial.
—¿Y qué vamos a hacer con esos condenados gegs que han detenido la máquina y nos han cortado el suministro de agua?
—El capitán Sang-drax… por cierto, un oficial excelente (llamó la atención de Su Majestad acerca de él)… nos ha traído una prisionera geg.
—Eso hemos oído. —El emperador sostuvo el frasco bajo su nariz como si el olor hubiera conseguido filtrarse en su mitad del palacio—. Y no entendemos por qué. Ya tenemos un par de ellos en el jardín zoológico, ¿verdad?
—Su Majestad está de un humor excelente, esta mañana —comentó Tretar, añadiendo la carcajada que Agah’ran, como bien sabía el conde, estaba esperando.
—No lo estamos —declaró el monarca, repentinamente malhumorado—. Nada anda bien. Pero suponemos que esa geg tiene alguna importancia para ti, ¿no es eso?
—Sí, mi señor. Como rehén. Os sugiero que ofrezcamos a los gegs un ultimátum: o vuelven a poner en funcionamiento la Tumpa-chumpa, o recibirán en varias cajitas los restos de la enana.
—¿Y qué es un geg más o menos, Tretar? Se reproducen como ratas. No veo qué…
—Su Majestad Imperial me perdone, pero los gegs son una raza muy unida. Comparten la creencia, bastante peregrina, de que lo que le sucede a un geg les sucede a todos. Me parece que la amenaza debería bastar para persuadirlos a cumplir nuestras indicaciones.
—Si así lo crees, conde, daremos esa orden.
—Gracias, mi señor. Y ahora, ya que Su Majestad parece fatigado…
—Lo estamos, Tretar, lo estamos. Son las cargas del estado, querido conde, las presiones del cargo… Sin embargo, se nos ocurre una pregunta.
—¿Sí, Luz del Imperio?
—¿Cómo devolvemos al muchacho a Volkaran sin despertar las sospechas de los humanos? Y, si lo enviamos, ¿cómo haremos para impedir que el rey Stephen, sencillamente, se deshaga de él a escondidas? —Agah’ran movió la cabeza y quedó casi exhausto del esfuerzo—. Vemos demasiadas dificultades…
—Descansad tranquilo, Monarca Magnífico. Ya he pensado en todo eso.
—¿De veras?
—Sí, mi señor.
—¿Y qué propones que hagamos, conde?
Tretar echó un vistazo a los esclavos y al ayuda de cámara. Luego, se inclinó hacia su perfumada Majestad Imperial y le cuchicheó algo al oído. Agah’ran miró a su ministro, perplejo por unos instantes. Después, una lenta sonrisa asomó en los labios pintados con coral molido. El emperador era consciente de la inteligencia de su ministro, igual que éste sabía que el monarca, pese a las apariencias, no era ningún estúpido.
—Lo aprobamos, conde. ¿Te encargarás de disponerlo todo?
—Dadlo por hecho, Majestad Imperial.
—¿Qué le dirás al muchacho? Estará impaciente por marcharse…
—Debo reconocer, mi señor —dijo el conde con una sonrisa—, que fue el chico quien me sugirió el plan.
—Ese astuto diablillo… ¿Todos los niños humanos son como éste, Tretar?
—Supongo que no, Majestad, o los humanos ya nos habrían derrotado hace mucho.
—Sí, bien… Éste, al menos, merece ser vigilado. No lo pierdas de vista, Tretar. Nos encantará conocer más detalles del asunto, pero en otra ocasión. —Agah’ran se pasó la mano por la frente con gesto lánguido—. La jaqueca aumenta por momentos.
—Mi señor padece mucho por su pueblo —musitó Tretar con una profunda reverencia.
—Lo sabemos, Tretar. Lo sabemos. —Agah’ran exhaló un suspiro dolorido—. Y el pueblo no lo aprecia.
—Al contrario, mi señor. Todos os adoran. Ayudad a Su Majestad —ordenó el conde, chasqueando los dedos.
El ayuda de cámara reaccionó con un respingo. Varios esclavos acudieron apresuradamente desde todas direcciones para ofrecerle compresas frías, toallas calientes, vino tibio y agua helada.
—Llevadnos a nuestra alcoba —dijo Agah’ran con voz desmayada.
El ayuda de cámara se hizo cargo de las operaciones y dirigió la compleja maniobra. El conde Tretar aguardó hasta que el emperador fue alzado del diván, colocado entre cojines de seda en una litera dorada y transportado en procesión, a la velocidad de un gusano del coral (para no trastornar el sentido del equilibrio del monarca), hacia la cámara real. Ya cerca de la puerta, Agah’ran hizo un débil gesto.
Tretar, que había estado observando atentamente, acudió a su lado de inmediato.
—¿Sí, mi señor?
—El muchacho tiene a alguien con él. Un humano extraño cuya piel se ha vuelto azul.
—Sí, Majestad Imperial —respondió Tretar, quien no creyó necesario extenderse en su explicación—. Así me han informado.
—¿Qué hay de él?
—No tenéis de qué preocuparos, mi señor. Me llegaron rumores de que el hombre era uno de los misteriarcas e interrogué al capitán Sang-drax al respecto; según el capitán, el individuo de la piel azulada sólo es el sirviente personal del muchacho.
Agah’ran asintió, se recostó entre los cojines y cerró los párpados. Los esclavos se lo llevaron. Tretar esperó hasta estar seguro de que el emperador ya no lo necesitaba y a continuación, con una sonrisa de satisfacción, se dirigió a poner en marcha los primeros pasos de su plan.