CAPÍTULO 37
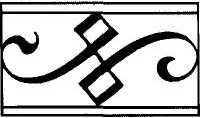
LAS MAZMORRAS DE LA INVISIBLE,
REINO MEDIO
Haplo cerró el círculo de su ser, reunió todas las fuerzas que le quedaban y se curó a sí mismo. Sin embargo, aquella vez sería la última. Ya no podía seguir resistiendo, ya no tenía ánimos para ello. Estaba machacado y exhausto. Era inútil luchar; hiciera lo que hiciese, las criaturas aladas terminarían venciéndolo.
Permaneció tendido en el suelo, envuelto en la oscuridad, esperando un nuevo ataque.
Pero éste no llegó.
Y, a continuación, la oscuridad dio paso a la luz.
Haplo abrió los ojos y recordó que no los tenía. Se llevó las manos a las órbitas ensangrentadas, se vio las manos y comprendió que aún tenía los ojos y que conservaba la vista. Se incorporó hasta quedar sentado y se inspeccionó. Estaba entero e ileso; sólo notaba unas punzadas de dolor en la base del cráneo y una sensación de mareo provocada por sus movimientos, demasiado rápidos.
—¿Te encuentras bien? —le llegó una voz.
Haplo se puso en tensión y pestañeó rápidamente para aclararse la vista.
—No temas. No hemos sido nosotros quienes te han estado torturando. Tus captores se han marchado.
Haplo sólo tuvo que echar una breve ojeada a su antebrazo para saber que la voz decía la verdad. Los signos mágicos estaban apagados. No corría ningún peligro inminente.
El patryn dejó caer de nuevo la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos.
Iridal penetró en un mundo terrible, un mundo distorsionado donde cada objeto estaba un poco más allá del alcance de su mano, un mundo donde la gente hablaba un idioma cuyas palabras entendía, pero a las que no encontraba sentido. La mujer vio transcurrir aquel mundo a su alrededor sin poder influir en él, ni controlarlo. Era una sensación aterradora, como la de existir en una fantasía, soñando despierta.
Y, acto seguido, todo fue oscuridad. Oscuridad y el conocimiento de que estaba encarcelada y de que le habían arrebatado a su hijo. Intentó emplear la magia para liberarse pero la oscuridad ocultaba las palabras del hechizo. Iridal no alcanzaba a verlas y no conseguía recordarlas.
Y, entonces, la oscuridad se transformó en luz. Unas manos fuertes tomaron las suyas y la guiaron hacia la estabilidad, hacia la realidad. Captó nuevas voces y comprendió lo que decían. Alargó la mano, titubeante, hasta tocar a la persona que se inclinaba sobre ella; sus dedos se cerraron en torno a unos huesos finos, frágiles al tacto. Iridal soltó una exclamación de alivio y estuvo a punto de echarse a llorar.
—Vamos, vamos, señora, ya ha pasado todo —dijo el kenkari—. Descansa y tranquilízate. Deja que el antídoto surta efecto.
Iridal hizo lo que le decía la voz, demasiado débil y desorientada todavía para hacer otra cosa, aunque su primero y más importante pensamiento fue el rescate de Bane. Estaba segura de que aquella parte había sido real. Los elfos le habían robado a su hijo pero, con la ayuda de los kenkari, lo recuperaría.
Mientras se esforzaba por disipar las brumas ardientes de su mente, escuchó otras voces en las cercanías. Una de ellas le resultó familiar. Estremecedoramente familiar. Iridal se incorporó para escuchar mejor y apartó con irritación la mano del kenkari cuando éste intentó detenerla.
—¿Quiénes sois? —preguntó la voz.
—Soy un kenkari, el Guardián de las Almas. Y éste es mi ayudante, el Guardián de la Puerta. Aunque me temo que estos títulos no tienen ningún significado para ti.
—¿Qué ha sucedido con las ser… quiero decir, con los…, los elfos que me hicieron prisionero?
—Las criaturas se han ido —respondió el kenkari—. ¿Qué te han hecho? Pensábamos que habías muerto. ¿Cómo es que aún estás vivito y coleando?
Iridal contuvo una exclamación. ¡Quien hablaba era Haplo, el patryn! El hombre que le había arrebatado a su hijo.
—¡Ayúdame a salir! —pidió la mujer al kenkari—. Tengo que… Él no debe encontrarme…
Probó a ponerse en pie, pero le fallaron las piernas y volvió a caer al suelo. El kenkari la observó, perplejo y nervioso.
—No lo intentes, señora. Aún no te has recuperado lo suficiente…
—Lo que me hicieron a mí no importa —masculló Haplo mientras tanto, con voz áspera—. ¿Qué les habéis hecho vosotros? ¿Cómo habéis luchado contra esas horribles criaturas?
—Les hemos plantado cara —replicó el Alma con semblante muy serio—. Nos hemos enfrentado a ellas sin temor. Nuestras armas son el valor, el honor, la determinación de defender lo justo. Tal vez hemos tardado en descubrirlas —añadió con un suspiro—, pero no nos han fallado cuando las hemos necesitado.
Iridal apartó a un lado al kenkari. Ya se sentía capaz de sostenerse sola; estaba débil, pero no se caería. Los efectos de la droga que le habían administrado los elfos estaban desapareciendo rápidamente, borrados de su sangre por el temor a que Haplo la encontrara… y encontrara a Bane. Avanzó hasta la puerta de la celda y se asomó al exterior. Casi al momento, retrocedió y se refugió en las sombras.
A menos de cuatro pasos de ella, apoyado en una pared, se encontraba Haplo. Estaba pálido y demacrado, como si hubiera padecido algún tormento espantoso, pero Iridal recordaba su poder mágico y sabía que era mucho más fuerte que el suyo. No podía permitir que la encontrara.
—Gracias por…, por lo que sea —les decía Haplo a los elfos en aquel mismo instante, de mala gana—. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?
—Ya es por la mañana —respondió el Puerta.
El patryn masculló un juramento.
—¿No habréis visto, por casualidad, a un elfo con una enana? Un militar elfo, un capitán, acompañado de una enana de Drevlin.
—Sabemos a quién te refieres, pero no hemos visto a ninguno de ambos. El weesham del conde Tretar nos ha informado que los dos han zarpado en una nave dragón con rumbo al Reino Inferior. Se han marchado al alba.
Haplo soltó otra maldición. Murmurando una disculpa, se abrió paso entre los mensch, dispuesto a emprender la persecución de la enana y del capitán elfo. No había dicho una sola palabra sobre Bane; Iridal contuvo el aliento, y le flojearon las piernas de alivio.
En silencio, instó al patryn a marcharse de una vez. «Dejad que se vaya», fue su mudo ruego a los elfos. Pero, para su consternación, uno de éstos posó una mano larga y delgada en el hombro de Haplo. Los demás kenkari cerraron el paso a Haplo.
—¿Cómo piensas ir tras ellos? —dijo el Alma.
—Eso es asunto mío —replicó el patryn, impaciente—. Mirad, quizás a vosotros no os importe, pero van a matar a esa enana a menos que…
—Nos censuras —dijo el Alma, al tiempo que cerraba los ojos y bajaba la cabeza—. Aceptamos tus críticas. Somos conscientes del mal que hemos cometido y sólo pretendemos enmendar nuestros errores, si es posible. Pero tranquilízate. Tienes tiempo para recuperarte de tus heridas, pues creo que posees facultades mágicas para curarte. De momento, descansa. Tenemos que liberar a la misteriarca.
—¿Misteriarca? —Haplo se disponía a abrirse paso por la fuerza, pero se detuvo—. ¿Qué misteriarca?
Iridal inició una invocación mágica para desmoronar la roca en torno a ellos. No quería hacer daño a los kenkari, después de lo mucho que habían hecho por ella, pero se disponían a revelarle su presencia a Haplo y no podía permitirlo…
Una mano se cerró en torno a su muñeca.
—No, hechicera —dijo la Libro con voz suave y cansada—. No podemos permitirlo. Espera.
—La dama Iridal —respondió el Alma a la pregunta de Haplo, y volvió la vista hacia ella.
—¿La…, la madre de Bane? ¿Está aquí? —Haplo siguió la mirada del kenkari.
—Libro —añadió el Guardián de las Almas—, ¿está la dama Iridal en condiciones de viajar?
Iridal dirigió una mirada furibunda a la Libro y desasió la mano que le sujetaba la elfa.
—¿Qué es esto, una trampa? Vosotros, kenkari, dijisteis que me ayudaríais a rescatar a mi hijo, ¡Y ahora os encuentro con este hombre, este patryn! ¡Precisamente quien se llevó a Bane! No voy a…
—Sí, claro que lo harás. —Haplo se acercó hasta quedar frente a ella—. Tienes razón, es una trampa, ¡pero tú misma te has metido en ella! Y ha sido ese hijo tuyo quien la ha preparado.
—¡No te creo! —replicó Iridal, cerrando la mano sobre el amuleto de la pluma.
Los kenkari se mantuvieron aparte, intercambiando miradas elocuentes pero sin abrir la boca ni intervenir de ningún modo.
—¡El amuleto! ¡Claro! —exclamó Haplo tétricamente—. Como el que llevaba cuando se comunicaba con Sinistrad. Ahora entiendo cómo se ha enterado Bane de que venías. Tú se lo dijiste. Y le dijiste que venías con Hugh la Mano. Bane tendió la trampa y proyectó la captura. Ahora, él y ese asesino van camino de Siete Campos para dar muerte al rey Stephen y a su reina. Hugh participa en el complot por la fuerza, pues cree que, si se niega a hacerlo, te matarán.
Iridal asió con fuerza el amuleto de la pluma.
—Bane, hijo mío —invocó. Le demostraría a Haplo que sus acusaciones eran falsas—. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño?
—¿Madre? No, madre, estoy bien. De verdad.
—¿Te tienen prisionero? Yo te rescataré. ¿Cómo puedo dar contigo?
—No soy prisionero de nadie. No te preocupes por mí, madre. Estoy con Hugh la Mano. Vamos a lomos de un dragón. ¡El perro también! Aunque he tenido muchos problemas para conseguir que se encaramara a la bestia. Me parece que no le gustan los dragones. En cambio, a mí me encantan. Algún día tendré uno para mí solo. —Tras una breve pausa, la voz infantil añadió, algo alterada—: ¿A qué viene eso de que me rescatarás madre? ¿Dónde estás?
Haplo la estaba observando. Era imposible que oyera lo que Bane le decía, pues las palabras de su hijo llegaban a la mente de Iridal por arte de magia, a través del amuleto. Pero el patryn intuyó lo que sucedía.
—¡No le digas que irás a buscarlo! —le susurró.
En aquel instante, Iridal comprendió que, si Haplo tenía razón, todo aquello era culpa de ella. Una vez más, era culpa de ella. Cerró los ojos como si con ello pudiera hacer desaparecer a Haplo y a los kenkari con sus expresiones comprensivas. No obstante, aunque se odió a sí misma por hacerlo, siguió el consejo de Haplo.
—Estoy…, estoy en una celda, Bane. Los elfos me han encerrado aquí y me…, me están dando una droga que…
—No te preocupes, madre. —La voz de Bane volvió a sonar animada—. No te harán daño. Nadie te tratará mal. Pronto estaremos de vuelta. Puedo quedarme el perro, ¿verdad, madre?
Iridal retiró la mano del amuleto y alisó la pluma con los dedos. Después, miró a su alrededor y se contempló, en mitad de una mazmorra.
La mano empezó a temblarle. Unas lágrimas le saltaron de los ojos, nublando el brillo de desafío de su mirada. Poco a poco, sus dedos relajaron la presión en torno al amuleto.
—¿Qué quieres que haga? —inquirió con voz grave sin mirar a Haplo.
—Ve tras ellos. Deten a Hugh. Si sabe que estás libre y a salvo, no matará al rey.
—Encontraré a Hugh y también a mi hijo —replicó ella con un temblor en la voz—, pero sólo para demostrarte que estás equivocado. Bane ha sido engañado. Malas compañías, como la tuya…
—No me importa por qué decides marcharte, señora —interrumpió Haplo, exasperado—. Vete, y no se hable más. Quizás estos elfos puedan ayudarte —añadió, volviendo la vista a los kenkari.
Iridal lo miró con odio. Haciendo caso omiso de él, se volvió a los kenkari y los contempló con igual acritud.
—Vosotros me ayudaréis. ¡Por supuesto que lo haréis! Seguís queriendo el alma de Hugh, ¿verdad? ¡Si lo salvo, os lo devolveré!
—Eso, señora, será decisión suya —replicó el Alma—. Pero, sí, podemos ayudarte, en efecto. Podemos ayudaros a los dos.
Haplo movió la cabeza con un gesto despectivo.
—No necesito la ayuda de ningún… —dejó la frase sin acabar.
—¿… de ningún mensch? —lo ayudó el Alma con una sonrisa—. Necesitarás algún medio para alcanzar la nave dragón que transporta a la enana hacia su muerte. ¿Puede proporcionártelo tu magia?
Haplo lo miró, ceñudo, y preguntó a su vez:
—¿Puede la tuya?
—Creo que sí. Pero antes tenemos que regresar a la catedral. Condúcenos a ella, Puerta.
—Pero… —Haplo titubeó—. ¿Y los guardias?
—No nos molestarán. Tenemos sus almas en nuestro poder, ¿sabes? Ven con nosotros y escucha nuestro plan. Al menos, debes tomarte el tiempo necesario para recuperarte por completo. Así, si decides continuar por tu cuenta, tendrás la fuerza necesaria para hacer frente a tus enemigos.
—¡Está bien, está bien! —exclamó Haplo—. Iré. No pierdas más el tiempo.
El grupo penetró en un túnel oscuro, iluminado solamente por el fulgor tornasolado de las extrañas telas que cubrían a los kenkari. Iridal no prestó gran atención al lugar y se dejó conducir como si no se fijara en nada y nada le importara. No quería creer a Haplo; no podía creerle. Debía de haber otra explicación.
Tenía que haberla.
Haplo continuó vigilando de cerca a Iridal. Ella no le dirigió una sola palabra cuando llegaron a la catedral. Ni siquiera lo miró o hizo ademán de advertir su presencia. Estaba fría y concentrada en sí misma. Cuando los kenkari le hablaban, respondía, pero sólo con monosílabos de cortesía, diciendo lo menos posible.
¿Habría asimilado la verdad? ¿Habría sido Bane lo bastante descuidado como para descubrirse, o mantenía aún el engaño? ¿E Iridal, seguiría engañándose a sí misma? Haplo la observó con atención pero no pudo adivinar las respuestas.
Una cosa era evidente: ella lo odiaba. Lo odiaba por haberle arrebatado a su hijo y por hacerla dudar del muchacho.
Y aún lo odiaría más, se dijo Haplo, si finalmente tenía razón. No podía censurarla por ello. ¿Quién sabía cómo habría salido Bane si lo hubiera dejado con ella? ¿Quién sabía cómo habría sido el pequeño sin la influencia de su «abuelo»? Pero, entonces, no habrían descubierto nunca el funcionamiento de la Tumpa-chumpa, ni la existencia del autómata. Era curioso cómo resultaban las cosas.
Y era posible que todo aquello no hubiera tenido trascendencia, de todos modos. Bane sería siempre el hijo de Sinistrad. Y también de Iridal. Sí, ella había tenido algo que ver en la educación del pequeño, aunque sólo fuera absteniéndose de intervenir. Iridal podría haber detenido a su esposo. Podría haber recuperado a su hijo. Pero, ahora, la mujer ya lo sabía. Y quizá, después de todo. Iridal no había podido hacer nada. Quizás estaba demasiado asustada.
Tan asustada como lo estaba él ahora. Asustado de volver al Laberinto, de ayudar él también a su propio hijo…
«Supongo que tú y yo no somos tan distintos, en el fondo —dijo en silencio a Iridal—. Adelante, ódiame, si eso te hace sentir mejor. Volcar tu odio en mí es mucho más fácil que volverlo contra ti misma.»
—¿Qué es este lugar? —preguntó en voz alta—. ¿Dónde estamos?
—Ésta es la Catedral del Albedo —respondió el kenkari.
Habían dejado atrás el túnel y habían entrado en lo que parecía una biblioteca. Haplo observó con curiosidad varios volúmenes que mostraban lo que reconoció como runas sartán. Esto lo llevó a pensar en Alfred y recordó otra pregunta que quería hacerle a la dama Iridal. Pero eso tendría que esperar al momento en que estuviera a solas con ella, si tal momento llegaba. Y si ella quería responderle.
—La Catedral del Albedo —repitió Haplo, tratando de recordar dónde había oído aquel nombre con anterioridad. Y, por fin, le vino a la memoria. El abordaje de la nave elfa en Drevlin; el capitán agonizante, un mago que sostenía una caja ante los labios del capitán. La captura de un alma. Ahora cobraba más sentido lo que había dicho el kenkari. O tal vez era el hecho de que el dolor de cabeza empezaba a remitir.
—Ahí es donde vosotros, los elfos, guardáis las almas de vuestros muertos —continuó—. Tenéis la creencia de que este lugar fortalece vuestra magia.
—Sí, así lo creemos.
Después de pasar por las partes inferiores de la catedral, habían llegado a las paredes de cristal que daban al patio bañado por el sol. Todo estaba tranquilo, sereno y silencioso. Otros kenkari deambulaban por el recinto con calzado silencioso y realizaron elegantes reverencias a los tres Guardianes al pasar cerca de ellos.
—Hablando de almas, ¿dónde está la tuya? —inquirió el Guardián de las Almas.
—¿Dónde está mi qué? —Haplo no dio crédito a lo que acababa de escuchar.
—Tu alma. Sabemos que tienes una —añadió el kenkari, tomando por indignación lo que era incredulidad.
—¿Ah, sí? ¡Pues sabéis más que yo! —murmuró Haplo, al tiempo que se frotaba la cabeza dolorida. Nada de aquello tenía sentido. El extraño mensch (y aquéllos eran, sin la menor duda, los más extraños de todos los mensch que había conocido) tenía razón. Definitivamente, iba a tener que dedicar algún tiempo a curarse por completo.
Después, encontraría el modo de robar una nave y…
—Ya estamos. Podéis descansar aquí.
El kenkari los condujo a una sala silenciosa que parecía una pequeña capilla. Una ventana ofrecía la vista de un invernadero bello y exuberante. Haplo lo contempló sin interés, impaciente por completar la curación y marcharse.
El kenkari señaló unos asientos con un gesto cortés y elegante.
—¿Podemos traeros algo? ¿Comida? ¿Bebida?
—Sí —dijo Haplo—. Una nave dragón.
Iridal se dejó caer en el asiento, cerró los ojos y dijo que no con la cabeza.
—Ahora tenemos que irnos. Nos quedan muchos preparativos por hacer —explicó el Guardián de las Almas—. Volveremos. Si necesitáis algo, llamad con esa campanilla sin badajo.
El patryn se preguntó cómo podría ponerse en contacto con Jarre. Tenía que haber un modo. Robar una nave llevaría demasiado tiempo: cuando llegara hasta ella, la enana ya estaría muerta. Haplo empezó a deambular de un extremo a otro de la pequeña sala. Absorto en sus pensamientos, se olvidó de la presencia de Iridal y se sobresaltó cuando la oyó hablar. Más sorprendido aún se quedó al darse cuenta de que ella estaba respondiendo a sus pensamientos.
—Según recuerdo, tienes unos poderes mágicos considerables —la oyó decir—. Arrebataste a mi hijo del castillo en ruinas mediante la magia. Lo mismo podrías hacer aquí, supongo. ¿Por qué no te limitas a largarte y dejas que tu magia te conduzca a donde quieras?
—Podría hacerlo —replicó Haplo, volviéndose a mirarla—. Si tuviera un lugar concreto en mi mente, un lugar en el que hubiera estado, que conociera previamente… Resulta difícil de explicar, pero entonces podría invocar la posibilidad de estar allí, y no aquí. Puedo viajar a Drevlin porque he estado allí. Podría llevarte conmigo al Imperanon, otra vez. Pero no puedo proyectarme a una nave dragón desconocida que vuela por algún lugar entre aquí y el Reino Inferior. Y no puedo llevarte hasta tu hijo, si era eso lo que esperabas.
Iridal lo contempló fríamente.
—Entonces, parece que tendremos que fiarnos de esos elfos. Se te ha vuelto a abrir la herida de la cabeza y está sangrando otra vez. Si es verdad que puedes curarte a ti mismo, patryn, creo que sería conveniente que lo hicieras.
Haplo tuvo que darle la razón. Se estaba agotando sin conseguir nada. Dejándose caer en una silla, se llevó la mano a la parte lesionada de su cráneo, estableció el círculo de su ser y dejó que el calor de su magia cerrara la fractura del hueso y borrara el recuerdo de las zarpas desgarradoras, de los picos feroces…
Ya se había sumergido en un sueño reparador cuando lo despertó una voz sobresaltada.
Iridal se había puesto en pie y lo miraba con asombro y temor. Haplo, perplejo, no tenía idea de qué había podido hacer para alterarla de aquel modo. Entonces se miró la piel y vio que el resplandor azulado de sus tatuajes apenas empezaba a difuminarse. Había olvidado que los mensch de aquel mundo no estaban acostumbrados a ver tales cosas.
—¡Eres un dios! —susurró Iridal, con voz respetuosa.
—Así me consideraba, en efecto —replicó Haplo con sequedad mientras se frotaba el cráneo con cuidado. Lo notó entero e intacto bajo las yemas de los dedos—. Pero ya no. En este universo existen fuerzas más poderosas que las mías y de mi pueblo.
—No comprendo… —murmuró Iridal.
—De eso se trata.
Ella lo miró, pensativa.
—Eres diferente de cuando te conocí. Antes tenías confianza, dominio de la situación.
—Creía tenerlo. Desde entonces he descubierto muchas cosas.
—Ahora eres más como nosotros, los… mensch. Creo que fue éste el término que, según Alfred, utilizáis para referiros a nosotros. Pareces… —Iridal titubeó.
—¿Asustado? —apuntó Haplo con aire sombrío.
—Sí, asustado.
Se abrió una pequeña puerta. Uno de los kenkari entró e inclinó la cabeza.
—Todo está dispuesto. Podéis entrar en el Aviario.
Su mano señaló el invernadero. Haplo, irritado, se disponía a protestar alegando que no era momento para paseos entre las plantas cuando se fijó por un instante en Iridal. La mujer estaba contemplando la frondosa vegetación con una mueca de horror, apartándose de ella y encogiéndose.
—¿Tenemos que entrar ahí? —susurró Iridal.
—No sucederá nada malo —la tranquilizó el kenkari—. Ellas entienden. Y quieren colaborar. Sois bien recibidos.
—¿Quién? —preguntó Haplo al kenkari—. ¿Quién entiende? ¿Quién quiere colaborar?
—Los muertos —respondió el Guardián.
Haplo recordó Pryan, el segundo mundo que había visitado. Aquellas junglas exuberantes de la cúpula de cristal podrían haber sido desarraigadas de él y trasplantadas aquí. Después, observó que el follaje estaba colocado para que produjera la impresión de crecer salvaje. En realidad, estaba atendido con esmero y alimentado amorosamente.
Quedó asombrado ante la inmensidad de la cúpula. A través de la ventana de la capilla, el Aviario no había parecido tener aquellas dimensiones. En su parte más ancha habrían podido flotar, amura contra amura, dos de las naves dragón más grandes. Pero lo que más lo asombró, lo que lo hizo detenerse a pensar en ello, fue la vegetación: aquellos árboles, helechos y plantas no crecían en el árido Reino Medio.
—¡Vaya! —exclamó Iridal, mirando a su alrededor—, estos árboles son como los del Reino Superior. —Al decir esto, alargó la mano para tocar un gran helecho, suave y plumoso—. Pero ya no crece allí nada parecido. Todo murió hace mucho.
—Todo, no. Estos de aquí proceden del Reino Superior —explicó el Guardián de las Almas—. Nuestro pueblo los trajo a este reino cuando abandonaron aquél, hace mucho tiempo. Algunos de estos árboles son muy viejos, tanto que yo me siento joven entre ellos. Y los helechos…
—¡Deja en paz los malditos helechos! Sigamos con lo nuestro, sea lo que sea —intervino Haplo, impaciente. Empezaba a sentirse incómodo. Al entrar, el Aviario le había parecido un refugio de paz y tranquilidad. Ahora, en cambio, percibía cólera, agitación y miedo. Ráfagas de aire cálido le acariciaban el rostro y le agitaban la ropa. Notó un escalofrío y un escozor en la piel, como si lo estuvieran rozando unas suaves alas.
Las almas de los muertos, guardadas allí como pájaros enjaulados.
En fin, había visto cosas más extrañas, se recordó Haplo. Había visto andar a los muertos. Daría una oportunidad a aquellos mensch para que demostraran su utilidad; después, se ocuparía de las cosas personalmente.
Los kenkari alzaron la mirada a los cielos y empezaron a rezar.
—Te invocamos, ¡oh, Krenka-Anris! —exclamó el Guardián de las Almas—. Sacerdotisa sagrada, primera en descubrir la maravilla de esta magia, escucha nuestra plegaria y danos consejo. Por ello rezamos.
Krenka-Anris, sacerdotisa sagrada.
Tres hijos bienamados mandaste a la batalla;
en torno a sus cuellos, relicarios y cajitas mágicas
trabajadas con tu propia mano. El dragón
Krishach, con su aliento de juego y veneno,
mató a tus tres hijos bienamados.
Sus almas escaparon. Los relicarios se abrieron.
Las tres almas fueron capturadas.
Tres voces silenciosas te llamaron.
Krenka-Anris, sacerdotisa sagrada,
aconséjanos en esta hora de tribulación.
Una fuerza maligna, oscura e impía,
ha entrado en nuestro mundo.
Se ha presentado a instancias nuestras. Nosotros la hemos traído,
nosotros la hemos creado, en nombre del odio y del miedo.
Ahora cumplimos la penitencia por ello.
Ahora debemos intentar expulsar este mal
y no tenemos suficientes fuerzas.
Concédenos tu ayuda, Krenka-Anris,
sacerdotisa sagrada, te lo imploramos.
La brisa cálida empezó a soplar con más fuerza, con más ferocidad, hasta adquirir las proporciones de un vendaval furioso. Los árboles se combaron y gimieron, como lamentándose; varias ramas se quebraron y las hojas susurraron de agitación. Haplo imaginó que oía voces, miles de voces silenciosas que añadían sus plegarias a las pronunciadas en voz alta por los kenkari. Y las voces se alzaron hasta la cima del Aviario, por encima de los árboles y demás vegetación.
Iridal soltó una exclamación y se agarró al brazo del patryn. Con la cabeza levantada, fijó la vista en el techo de la cúpula.
—¡Mira! —dijo con un jadeo.
Allá arriba empezaron a formarse, a materializarse, unas nubes extrañas, surgidas y tejidas de la algarabía de cuchicheos.
Y las nubes empezaron a adoptar la forma de un dragón. Un buen truquillo de magia. Haplo quedó moderadamente impresionado, aunque se preguntó con cierta irritación cómo creían los mensch que podía ayudar a nadie una nube con forma de dragón. Se disponía a abrir la boca para preguntar, para intervenir, cuando las runas de su piel se encendieron en señal de advertencia.
—El dragón Krishach —dijo el Alma.
—Viene a salvarnos —añadió la Libro.
—Bendita sea Krenka-Anris —terció el Puerta.
—¡Pero no es real! —protestó Haplo, dirigiendo las palabras hacia sus propios instintos, más que a cualquier otra cosa. Los signos mágicos de su piel intensificaron su resplandor azulado, preparándose para defenderlo.
Y entonces vio que era real.
El dragón era una criatura de nubes y de sombras, insustancial pero dotado de una terrible solidez. Su carne era de un blanco pálido, traslúcido, del color de un cadáver con varios días. El esqueleto del dragón era visible a través de la piel flácida, que le colgaba sobre los huesos. Las cuencas de los ojos estaban vacías y oscuras, salvo la llama abrasadora que surgió deslumbrante por unos momentos, se apagó y volvió a brillar, como ascuas a las que un soplo de viento hiciera revivir.
El dragón fantasma los sobrevoló en círculos, flotando sobre el aliento de las almas de los muertos. Luego, de improviso, descendió en picado.
Haplo se agachó instintivamente y juntó las manos para activar la magia rúnica.
El Guardián de las Almas se volvió y lo miró con sus grandes ojos oscuros.
—Krishach no te hará daño. Son tus enemigos quienes deben temerlo.
—¿Sí? ¿Esperas que crea eso?
—Krenka-Anris ha escuchado tu súplica y te ofrece su ayuda en este trance.
El dragón fantasma se posó en el suelo cerca de ellos. No se quedó quieto, sino que permaneció en un movimiento constante, agitado, levantando las alas y meneando la cola. Su cabeza esquelética, envuelta en aquella carne muerta y fría, se volvía constantemente a un lado y otro, abarcando a todos los presentes con sus vacíos y huecos ojos.
—¿Se supone que he de montar… en eso? —murmuró Haplo.
—Podría ser una trampa para provocar mi muerte. —Iridal tenía los labios temblorosos, del color de la ceniza—. ¡Vosotros, los elfos, sois mis enemigos!
El kenkari asintió.
—Sí, hechicera, tienes razón. Pero algún día, en alguna parte, alguien debe tener la confianza suficiente para tender la mano al enemigo, aunque sepa que con ello corre el riesgo de que esa mano le sea arrancada del brazo.
El Alma introdujo la mano en las voluminosas mangas de su túnica y sacó de ellas un libro pequeño, delgado y de aspecto nada llamativo.
—Cuando llegues a Drevlin —continuó entonces, ofreciendo el libro a Haplo—, dale esto a nuestros hermanos, los enanos. Pídeles que nos perdonen si pueden. Sabemos que no les será fácil. Ni siquiera nosotros podremos perdonarnos fácilmente.
El patryn cogió el libro, lo abrió y lo hojeó con impaciencia. Parecía de factura sartán, pero estaba escrito en las lenguas de los mensch. Haplo fingió estudiar su contenido. En realidad, lo estaba empleando como excusa para urdir su siguiente movimiento. Se proponía…
Sus ojos recorrieron unas líneas y se alzaron enseguida hacia el kenkari.
—¿Sabes qué es esto?
—Sí —reconoció el Guardián—. Creo que es lo que buscaban esos seres maléficos cuando irrumpieron en nuestra biblioteca. Sin embargo, se equivocaron de lugar. Dieron por sentado que estaría entre los volúmenes sartán, protegidos por las runas de éstos. Pero los sartán escribieron ese libro para nosotros, ¿comprendes? Nos lo dejaron a nosotros.
—¿Cuánto tiempo hace que conocéis su existencia?
—Mucho —respondió el Guardián, compungido—. Mucho tiempo, para vergüenza nuestra.
—Esto podría dar a los enanos, a los humanos… a cualquiera, un poder tremendo sobre vosotros y vuestro pueblo.
—Eso también lo sabemos.
Haplo guardó el libro bajo su grueso cinturón.
—No es ninguna trampa, dama Iridal. Te lo explicaré por el camino, si tú me cuentas también algunas cosas. Por ejemplo, cómo hizo Hugh la Mano para resucitar.
Iridal contempló a los elfos, al espantoso fantasma y, por último, al patryn que le había arrebatado a su hijo. Las defensas mágicas de Haplo habían empezado a perder intensidad mientras su mente reprimía el miedo y la repugnancia. El resplandor azulado de las runas tatuadas en su piel se amortiguó hasta apagarse.
Recobrada su serena sonrisa, tendió la mano a Iridal.
Lenta, dubitativamente, ella la aceptó.