CAPÍTULO 38
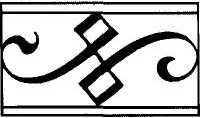
EN CIELO ABIERTO
REINO MEDIO
Siete Campos, situado en el continente flotante de Ulyndia, era tema de leyendas y canciones; sobre todo de estas últimas, pues había sido una canción lo que había decidido en favor de los humanos la famosa batalla librada en aquel lugar. Hacía once años, según el cómputo humano, que el príncipe elfo, Reesh’ahn, y sus seguidores habían escuchado la tonada que cambiaría sus vidas evocando una era en que los elfos paxarias habían construido un gran reino basado en la paz.
Agah’ran, rey en la época de la batalla y autoproclamado emperador más adelante, había declarado traidor a su hijo, Reesh’ahn, lo envió al exilio e intentó matarlo en varias ocasiones. Pero los atentados habían fracasado, y Reesh’ahn se había hecho más poderoso con el paso de los años. Cada vez habían sido más los elfos que se habían reunido bajo el estandarte del príncipe, conmovidos por la canción o por su propio sentimiento de indignación ante las atrocidades cometidas en nombre del imperio de Tribus.
La rebelión de los enanos de Drevlin había sido para los rebeldes «un regalo de los antepasados», como dicen los elfos. En la fortaleza recién construida por el príncipe Reesh’ahn en Kirikai se habían entonado cánticos de gratitud. El emperador se había visto obligado a dividir sus fuerzas y librar una guerra en dos frentes. Los rebeldes habían redoblado de inmediato sus ataques, y ahora sus territorios se extendían mucho más allá de los límites de las Remotas Kirikai.
El rey Stephen y la reina Ana se alegraban de ver a los elfos de Tribus mantenidos a raya, pero los inquietaba un poco que los rebeldes empezaran a aproximarse a tierras humanas. Un elfo era un elfo, como rezaba el dicho, y nadie podía estar seguro de que, un mal día, aquellos rebeldes de voz melodiosa no empezarían a cantar una tonada muy diferente.
El rey Stephen había abierto negociaciones con el príncipe Reesh’ahn y, de momento, se sentía sumamente satisfecho con lo que había oído. Reesh’ahn no sólo prometía respetar la soberanía humana sobre las tierras que ya poseían, sino que ofrecía abrir otros continentes del Reino Medio a la colonización humana. El príncipe elfo prometía poner fin a la práctica de utilizar esclavos humanos para mover las naves dragón. En adelante, los humanos que sirvieran en las naves que cubrían la vital ruta del agua entre el Reino Medio y Drevlin serían contratados por un sueldo y, como miembros de la tripulación, recibirían su parte correspondiente del agua y podrían venderla libremente en los mercados de Volkaran y Ulyndia.
Stephen, a su vez, accedió a poner fin a los ataques piratas sobre las embarcaciones elfas y prometió enviar ejércitos, magos y dragones para combatir junto a los elfos rebeldes. Juntos, lograrían derribar el imperio de Tribus.
Las negociaciones habían alcanzado aquel punto cuando se decidió que deberían encontrarse cara a cara los caudillos de ambas partes, para pulir detalles y elaborar los acuerdos finales. Si había que asestar un golpe concertado contra el ejército imperial, era el mejor momento para hacerlo. Últimamente, se habían descubierto algunas grietas en la fortaleza aparentemente inexpugnable que constituía el imperio de Tribus. Tales grietas, según los rumores, se hacían cada vez más extensas y amplias. La defección de los kenkari era el ariete que permitiría a Reesh’ahn derribar las puertas y penetrar en el Imperanon.
La ayuda de los humanos era fundamental para los planes del príncipe. Las dos razas sólo podían tener la esperanza de derrotar al ejército imperial si unían sus fuerzas. Reesh’ahn era consciente de ello, y también los monarcas humanos. Por eso, todos ellos estaban dispuestos a aceptar un pacto. Por desgracia, entre los humanos había facciones poderosas que desconfiaban profundamente de los elfos y cuyos barones ponían objeciones a la propuesta de alianza de Stephen, invocando públicamente pasados agravios y recordando al pueblo sus terribles padecimientos bajo el dominio de los elfos.
Los elfos, decían los barones, eran astutos e insidiosos. Todo aquello era un truco. El rey Stephen no los estaba vendiendo a los elfos. ¡Los estaba entregando a cambio de nada!
Bane le estaba explicando la situación política, tal como la había oído contar al conde Tretar, a un Hugh silencioso, sombrío y desinteresado.
—La reunión entre Reesh’ahn y mi padre, el rey, es sumamente delicada. Crítica, yo diría —expuso el muchacho—. Si algo, el menor detalle, saliera mal, toda la alianza se desmoronaría.
—El rey no es tu padre —replicó Hugh. Eran las primeras palabras que pronunciaba casi desde el inicio del viaje.
—Ya lo sé —dijo Bane con su dulce sonrisa—. Pero debo acostumbrarme a llamarle así para no cometer un desliz. El conde Tretar me ha prevenido. Y tengo que llorar en el funeral. No mucho, para que la gente no dude de mi presencia de ánimo, pero seguro que se espera de mí que derrame alguna lagrimilla, ¿no te parece?
Hugh no contestó. El muchacho iba sentado delante de él, sujeto a la perilla de la silla de montar y disfrutando de la emoción del viaje en dragón desde las tierras elfas de Aristagón al territorio de Ulyndia, ocupado por los humanos. Hugh no pudo evitar el recuerdo que la última vez que había hecho aquel trayecto, Iridal, la madre de Bane, iba sentada —acurrucada entre sus brazos— en el lugar que esta vez ocupaba su hijo. Sólo la imagen de la mujer y los pensamientos que le inspiraba refrenaban los impulsos de la Mano, tentado a agarrar a Bane y arrojarlo al vacío.
El muchacho debía de percibirlo, pues, de vez en cuando, se volvía en redondo y hacía oscilar el amuleto de la pluma ante el rostro del asesino.
—Mamá te manda su cariño —le decía con voz socarrona.
El único inconveniente del plan de Hugh era que los elfos podían descargar su rabia contra él en su prisionera, en Iridal. Aunque, ahora que los kenkari sabían que estaba viva (al menos, Hugh esperaba que lo supieran) tal vez pudieran salvarla.
Esto tenía que agradecérselo al perro.
En el mismo instante en que sus ojos y su olfato habían detectado la presencia del dragón, el perro había dirigido una mirada a la bestia y, con un aullido frenético y el rabo entre las patas, había huido a la carrera.
El conde Tretar había sugerido que dejaran allí al animal, pero Bane había iniciado un berrinche de pataletas y sofocos, chillando que no iría a ninguna parte sin él. Finalmente, Tretar había enviado a sus hombres en persecución del aterrorizado can.
La Mano había aprovechado la distracción para susurrar unas palabras al omnipresente weesham de Tretar. Si el weesham era más leal a los kenkari que al conde, llegaría a oídos de los guardianes de la catedral que Iridal había sido capturada.
El weesham no había dicho nada, pero había dirigido a Hugh una mirada de inteligencia que parecía una promesa de que llevaría el mensaje a sus maestros.
Los elfos habían tardado algún tiempo en capturar al perro. Sujetándolo por el hocico, se habían visto forzados a envolverle la cabeza con una capa para poder subirlo a pulso a lomos del dragón y atarlo firmemente detrás de la silla, entre los fardos y paquetes.
El animal se pasó la primera mitad del vuelo lanzando quejumbrosos aullidos; después, agotado, se había quedado dormido, y Hugh daba gracias por ello.
—¿Qué es eso de ahí abajo? —preguntó Bane con voz excitada, mientras señalaba una masa de tierra que flotaba entre las nubes debajo de ellos.
—Ulyndia —respondió Hugh.
—¿Estamos llegando?
—Sí, Alteza —le ofreció el tratamiento con un tonillo irónico—, ya casi hemos llegado.
—Hugh —dijo el muchacho tras unos instantes de profunda reflexión, a juzgar por su expresión—, cuando hayas hecho ese trabajo para mí, cuando sea rey, quiero contratarte para otro asunto.
—Me siento abrumado, Alteza —respondió Hugh en el mismo tono—. ¿A quién más quieres que asesine? ¿Qué te parece el emperador elfo? Así gobernarías todo el mundo.
Bane hizo caso omiso del sarcasmo.
—Quiero contratarte para que mates a Haplo.
—Probablemente, ya está muerto —dijo Hugh con un gruñido—. Los elfos habrán acabado con él.
—No, lo dudo. Los elfos no podrían hacerlo. Haplo es demasiado listo para ellos. En cambio, me parece que tú sí podrías. Sobre todo si te cuento todos sus poderes secretos. ¿Lo harás, Hugh? Te pagaré bien. —Bane se volvió y lo miró a los ojos—. ¿Matarás a Haplo?
Una mano helada atenazó las entrañas de Hugh. Lo habían contratado hombres de toda condición para que asesinara a otros hombres de toda calaña, por toda suerte de razones. Pero jamás había visto en los ojos de ninguno de ellos tanta malevolencia, tanto odio y tantos celos como los que percibía en aquel momento en los hermosos ojos azules del chiquillo.
Por unos instantes, fue incapaz de responder.
—Sólo hay una cosa que te pido que hagas —continuó Bane, dirigiendo la mirada al perro que dormitaba detrás de ellos—. Cuando esté agonizando, debes decirle a Haplo que es Xar quien ha ordenado su muerte. ¿Recordarás el nombre? Xar es quien ordena la muerte de Haplo.
—Claro —dijo Hugh, encogiéndose de hombros—. Lo que el cliente diga.
—Entonces, ¿aceptas el trabajo? —dijo Bane, radiante.
—Sí, lo acepto —asintió Hugh. Habría asentido a cualquier cosa con tal de hacer callar al muchacho.
Hugh guió al dragón en una espiral descendente, volando despacio y con parsimonia, dejándose ver por los vigías avanzados que sin duda estarían apostados allá abajo.
—Se acercan más dragones —anunció Bane, escrutando el cielo entre las nubes.
Hugh no dijo nada.
Bane continuó mirando un rato más; luego, se volvió y miró a Hugh con una expresión de desconfianza.
—Vienen hacia aquí. ¿Quiénes son?
—Escoltas. La guardia de Su Majestad. Nos detendrán y nos interrogarán. Recuerdas lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cúbrete con la capucha. Algún soldado podría reconocerte.
—¡Ah, sí! Ya lo sé —asintió Bane.
Hugh se dijo que, por lo menos, no tenía que preocuparse de que el muchacho los delatara. El disimulo y el engaño eran sus derechos de primogenitura.
Muy abajo, Hugh distinguió el contorno de Ulyndia y las llanuras conocidas como los Siete Campos. La inmensa extensión de coralita, normalmente vacía y solitaria, bullía de movimiento de hombres y animales. Rectas hileras de pequeñas tiendas atravesaban los campos: el ejército elfo, a un lado; el ejército humano, al otro.
En el centro se levantaban dos grandes tiendas de brillantes colores. Una enarbolaba la enseña elfa del príncipe Reesh’ahn, con su emblema de un cuervo, un lirio y una alondra alzando el vuelo, en honor de la humana, Cornejalondra, que había forjado el milagro de la canción entre los elfos. La otra tienda lucía el estandarte del rey Stephen, el Ojo Alado. Hugh se fijó en esta última, tomó nota de la distribución de tropas en torno a ella y estudió la mejor vía de entrada posible.
Respecto a la vía de escape, no debía preocuparse.
Frente a la costa flotaban, ancladas, las naves dragón de los elfos. Los dragones de los humanos estaban agrupados a cierta distancia tierra adentro, a contraviento de las naves elfas, que utilizaban el pellejo y las escamas de dragones muertos en su construcción. Si un dragón vivo hubiera captado el olor que producían, se habría enfurecido hasta el extremo de romper el hechizo que lo sometía y habría podido crear una barahúnda terrible.
La guardia real, la escolta personal de Stephen, tenía un destacamento de vigilancia aérea. Dos de los gigantescos dragones de guerra, cada uno con su contingente de tropas montado en el lomo, mantenían la vigilancia sobre el suelo. Los dragones de menor tamaño, mucho más ágiles y rápidos, recorrían los cielos ocupados por dos hombres. Eran dos de estas bestias las que habían descubierto a Hugh y se lanzaban hacia él.
Hugh controló el descenso de su dragón y le ordenó planear en el aire, sin apenas batir las alas, desplazándose con las corrientes térmicas que se alzaban desde la tierra a sus pies. El perro despertó, alzó la cabeza y reanudó sus aullidos.
Aunque la actitud de Hugh al refrenar su montura era una señal que denotaba intenciones pacíficas, la guardia aérea no corrió ningún riesgo. Los dos soldados del primero de los dragones empuñaban sus arcos, con la saeta en la cuerda, apuntando a Hugh y al dragón, respectivamente. El soldado que conducía el segundo dragón sólo se acercó cuando estuvo seguro de que sus compañeros tenían bien cubierto a Hugh. Pero éste observó una sonrisa en el adusto rostro del soldado cuando vio —y oyó— al perro.
Hugh se agachó y se llevó la mano a la frente en una muestra de humilde respeto.
—¿Qué te trae aquí? —Preguntó el soldado—. ¿Qué quieres?
—Soy un simple buhonero, señoría. —Hugh tuvo que gritar para hacerse oír por encima de los aullidos del perro y del aleteo del dragón. Señaló los fardos que llevaba tras él y continuó—: Mi hijo y yo hemos venido a ofrecer muchas cosas maravillosas de gran valor a los muy ilustres y valientes soldados de su señoría.
—Lo que quieres decir es que has venido a desplumarlos de su paga con tus burdas mercancías de mala calidad, ¿no es eso?
Hugh protestó, indignado.
—No, mi general, señor, te lo aseguro. Mi mercadería es de lo mejor: variados utensilios de cocina, pequeñas alhajas para hacer brillar los bellos ojos de las que lloran tu partida…
—Vete a otra parte con tu hijo, tus cachivaches, tu perro y tu labia, buhonero. Esto no es ningún mercado. Y no soy ningún general —añadió el soldado.
—Ya sé que no es un mercado —replicó Hugh, sumiso—. Y si no eres general es sólo porque quienes mandan no te valoran como te mereces. Pero veo las tiendas de muchos de mis camaradas instaladas ya ahí abajo. Seguro que el rey Stephen no le negará a un hombre honrado como yo, con un hijo pequeño que mantener y doce más como él en casa, por no contar a dos hijas, la oportunidad de ganarse la vida decentemente.
El soldado tomó con escepticismo la historia familiar del buhonero, pero comprendió que había perdido la discusión. En realidad, sabía que la había perdido antes de empezar. La noticia del encuentro pacífico de los dos ejércitos en las llanuras de Siete Campos era como el aroma dulzón de la fruta de bua al pudrirse: atraía a toda clase de moscas. Prostitutas, jugadores, buhoneros, artesanos de armas, aguadores; todos acudían a chupar su parte. Y el rey sólo podía hacer dos cosas: tratar de expulsarlos, lo cual significaría derramamiento de sangre y resentimiento entre el pueblo, o tolerar su presencia y mantenerlos vigilados.
—Está bien —dijo el soldado con un gesto de la mano—. Puedes posarte en tierra. Preséntate en la tienda del supervisor con una muestra de tus productos y veinte barls para la licencia de ventas.
—¡Veinte barls! ¡Qué barbaridad! —refunfuñó Hugh.
—¿Qué dices, buhonero?
—Digo que te estoy sumamente agradecido por tu gran amabilidad, mi general. Mi hijo te presenta sus respetos. Preséntale tus respetos al ilustre general, hijo…
Bane, convenientemente sonrojado, inclinó la cabeza y se llevó las manitas al rostro como debía hacerlo un chiquillo campesino en presencia de la nobleza. El soldado quedó encantado. Tras hacer una señal a los arqueros, se alejó en su dragón al encuentro de otro viajero más, con aspecto de calderero, que se aproximaba.
Hugh ordenó al dragón abandonar el planeo, y reiniciaron el descenso.
—¡Lo hemos logrado! —exclamó Bane con satisfacción, despojándose de la capucha.
—En ningún momento he dudado de ello —murmuró Hugh—. Y cúbrete la cabeza otra vez. A partir de ahora, llevarás la capucha mientras yo no indique que te la quites. Sólo faltaría que alguien te reconociera antes de que estemos preparados para actuar.
Bane lo miró con un destello de odio en sus azules ojos, fríos y rebeldes. Pero el chiquillo era inteligente y sabía que el comentario de Hugh era sensato. Con aire hosco, volvió a ocultar la cabeza y el rostro bajo la capucha de la capa andrajosa. Vuelto de espaldas, permaneció sentado con la barbilla apoyada en las manos, tenso y rígido, contemplando el panorama que se extendía allá abajo.
«Seguramente estás pensando en todos los modos imaginables de torturarme —pensó Hugh mientras lo observaba—. Pues bien, Alteza, el último placer que tendré en esta vida será frustrar tus expectativas.»
También tenía asegurada otra satisfacción. El perro se había quedado afónico de tanto aullar y ahora sólo alcanzaba a emitir unos patéticos graznidos.
En el cielo abierto del Reino Medio, volando por otra ruta distinta muy por debajo de Ulyndia, el dragón fantasma avanzaba hacia su destino a toda velocidad, casi demasiado deprisa para que sus pasajeros se sintieran cómodos. Pero ninguno de los dos pasajeros estaba preocupado por la comodidad; sólo les interesaba la rapidez y, por tanto, Haplo e Iridal inclinaron la cabeza contra el viento ululante que soplaba a su alrededor, se agarraron con fuerza al dragón y el uno al otro, y trataron de distinguir algo entre el lagrimeo que les empañaba los ojos.
Krishach no necesitaba ser guiado, o quizá conocía el rumbo que debía tomar porque lo leía en la mente de los pasajeros. Éstos montaban sin silla, sin riendas. Una vez que los dos se habían encaramado a su lomo, a regañadientes y con grandes precauciones, el dragón fantasma había alzado el vuelo con un salto y había atravesado las paredes de cristal del Aviario. Las cristaleras no habían saltado en pedazos, sino que se habían fundido en una brillante cortina de agua, permitiéndoles el paso con absoluta facilidad. Al dirigir la vista atrás, Haplo había comprobado que el cristal volvía a solidificarse tras ellos, como tocado por un soplo helado.
Krishach sobrevoló el Imperanon. Los soldados elfos los contemplaron con asombro y terror, pero, antes de que pudieran tensar los arcos, el dragón fantasma se alejó, ganando altura.
Haplo e Iridal, acercando la cabeza para oírse, discutieron su destino. Iridal quería volar inmediatamente a Siete Campos.
Haplo quería volar hasta la nave dragón.
—La vida de la enana es la que corre un peligro más inmediato. Hugh proyecta matar al rey esta noche. Tendrás tiempo de dejarme en la nave de Sang-drax y volar a Siete Campos. Además, no quiero montar a solas esta bestia diabólica.
—Si sigue así, no creo que ninguno de los dos consiga mantenerse sobre él —respondió Iridal con un escalofrío. Tuvo que poner en juego toda su energía y toda su resolución para mantenerse agarrada a los pliegues de carne muerta, helada, y para soportar aquel frío espantoso, tan terriblemente distinto del calor de los dragones vivos—. Además, cuando dejemos de necesitarlo, Krishach estará más que impaciente por volver a su descanso.
Iridal guardó silencio un momento; luego, miró a Haplo con un aire más triste y conciliador.
—Si encuentro a Bane y lo llevo conmigo al Reino Superior, ¿vendrás a buscarlo allí?
—No —respondió Haplo en el mismo tono—. Ya no lo necesito.
—¿Por qué no?
—Ahora tengo ese libro que me han dado los kenkari.
—¿De qué trata? —preguntó la mujer.
Haplo se lo dijo.
Iridal prestó atención, al principio con asombro, luego con perplejidad, finalmente con incredulidad.
—De modo que lo han sabido, todo este tiempo…, y no han hecho nada. ¿Por qué? ¿Cómo han podido?
—Como ellos decían: el odio, el miedo…
Iridal se quedó pensativa, con los ojos en el cielo vacío que los rodeaba.
—Y ese señor, ese amo tuyo, ¿qué hará él, cuando se presente en Ariano? Porque vendrá, ¿no es cierto? ¿Querrá él arrebatarme a Bane otra vez?
—No lo sé —respondió Haplo lacónicamente. No le gustaba pensar en ello—. Ignoro las intenciones de mi señor. No me cuenta sus planes; sólo espera que obedezca sus órdenes.
—Pero tú no lo haces, ¿verdad? —Iridal lo miró de nuevo.
«No, no lo hago», reconoció Haplo, pero sólo para sus adentros. No veía ningún motivo para tratar aquello con una mensch. Xar comprendería. Tendría que comprender.
—Ahora es mi turno de hacer preguntas —dijo en voz alta, cambiando de tema—. La última vez que lo vi, Hugh la Mano tenía aspecto de estar muy muerto. ¿Cómo consiguió volver a la vida? ¿Los misteriarcas habéis encontrado un modo de hacerlo?
—Sabes perfectamente que no. Nosotros sólo somos «mensch». —Iridal ensayó una débil sonrisa—. Fue Alfred.
Era lo que él había pensado, se dijo el patryn. Alfred había traído de vuelta al asesino de entre los muertos. Precisamente lo había hecho el sartán que había jurado que jamás se rebajaría a practicar el arte oculto de la nigromancia.
—¿Te explicó por qué lo había resucitado? —inquirió.
—No, pero estoy segura de que lo hizo por mí. —Iridal suspiró y movió la cabeza—. Alfred rehusó hablar del tema. Incluso negó haberlo hecho.
—Sí, ya lo imagino. Es experto en negar cosas. «Por cada persona devuelta a la vida, otra muere antes de su hora.» Esto es lo que creen los sartán. Y la vida recuperada por Hugh significa la muerte prematura del rey Stephen. A menos que consigas alcanzarlo y detenerlo…, detener a tu hijo.
—Lo haré —afirmó Iridal—. Ahora tengo esperanza.
Otra vez guardaron silencio. El esfuerzo de hacerse oír entre el estruendo del viento resultaba agotador. El dragón había dejado atrás el último rastro de tierra, y Haplo no tardó en perder cualquier punto de referencia. Lo único que alcanzaba a ver era el cielo azul encima de ellos, debajo, a su alrededor, absolutamente vacío. Una bruma amortiguaba el resplandor del Firmamento y todavía estaban demasiado lejos, también, para avistar la espiral de nubes cenicientas del Torbellino.
Iridal quedó abstraída en sus pensamientos, en sus planes y esperanzas respecto a su hijo. Haplo se mantuvo alerta, escrutando los cielos en una vigilancia permanente, y fue el primero en distinguir la pequeña mancha negra delante y debajo de ellos. Se concentró en ella y se percató de que Krishach volvía las cuencas vacías de sus ojos en aquella dirección.
—Creo que los hemos encontrado —anunció cuando, finalmente, logró distinguir la cabeza curva y las grandes alas desplegadas de la nave dragón.
Iridal miró hacia donde indicaba. El dragón fantasma había aminorado la velocidad y empezaba a descender en una amplia y lenta espiral.
—Sí, es una nave dragón —dijo tras estudiarla—. ¿Pero cómo sabrás si es o no la que buscamos?
—Lo sabré —le aseguró Haplo en tono lúgubre, al tiempo que dirigía una mirada a las runas tatuadas en su piel—. ¿Te parece que nos ven desde la nave?
—Lo dudo. Pero, aunque así fuera, desde esta distancia seguro que tomarían nuestra montura por un dragón normal y corriente. Y una nave de ese tamaño no se alarmaría por la presencia de un dragón solitario.
En efecto, la nave no parecía alarmada, ni tampoco parecía llevar prisa. Avanzaba a una velocidad cómoda, aprovechando con sus amplias alas las corrientes de aire, cada vez más intensas. Abajo, muy lejos, el color plomizo del cielo presagiaba el Torbellino.
Distinguió detalles de la nave dragón: la talla de la proa, las alas pintadas… Unas figuras diminutas se movían en la cubierta. Y en el casco de la embarcación había una insignia.
—La corona imperial —apuntó Iridal—. Creo que, en efecto, es la nave que buscabas.
Haplo notó el escozor ardiente en la piel. Los signos mágicos empezaban a despedir un leve fulgor azulado.
—Lo es.
Lo dijo con tal convicción que Iridal se volvió a mirarlo, preguntándose cómo podía estar tan seguro. Sus ojos se abrieron como platos al observar los trazos luminosos de la piel del patryn, pero no dijo nada y volvió a fijar la vista en la nave dragón.
Seguro que desde ella ya los distinguían, pensó Haplo. Y, si él sabía que Sang-drax estaba allí abajo, sin duda su enemigo sabía que él viajaba a lomos del dragón.
Quizá fue cosa de su imaginación, pero Haplo casi habría jurado que veía la figura brillantemente vestida de la serpiente elfo plantada en el puente, con la vista levantada hacia él. Y Haplo creyó oír también unos débiles gritos, los lejanos alaridos de alguien presa de un dolor terrible.
—¿Cuánto podemos acercarnos? —preguntó Haplo.
—Si voláramos en un dragón corriente, no mucho —respondió Iridal—. Las corrientes de aire serían demasiado peligrosas, por no hablar de las flechas, y quizá la magia, que sin duda empezarán a lanzar contra nosotros dentro de poco. Pero tratándose de Krishach... —La maga se encogió de hombros—. Dudo mucho que las corrientes de aire, las flechas o la magia tengan efecto en él.
—Entonces, acerquémonos todo lo posible —dijo Haplo—. Saltaré a la cubierta.
Iridal asintió, aunque fue el dragón fantasma quien respondió. Ya estaban lo bastante cerca como para que Haplo pudiera distinguir a los elfos señalando hacia arriba, algunos corriendo a buscar sus armas y otros apresurándose a cambiar el rumbo. En medio del revuelo, un solo elfo permanecía inmóvil, firme. El resplandor azulado de la piel de Haplo aumentó de intensidad, veteado de rojo.
—Ha sido esa misma maldad que percibo ahora lo que ha movido a los kenkari a entregarte el libro, ¿verdad? —Inquirió Iridal de pronto, con un escalofrío—. Fue eso lo que encontraron en las mazmorras, ¿verdad?
Para entonces, Krishach ya era claramente visible para los elfos, y éstos debían de advertir que no estaban ante un dragón vivo, ante una bestia corriente. Muchos empezaron a gritar, aterrorizados. Los que empuñaban los arcos arrojaron las armas. Algunos abandonaron sus obligaciones y corrieron a las escotillas.
—Pero, ¿qué es esa maldad? —Exclamó Iridal, haciéndose oír por encima del viento impetuoso, el aleteo de las velas de la nave dragón y los gritos de espanto de la tripulación—. ¿Qué es eso que veo ahí abajo?
—Lo mismo que todos acabaremos por ver, si tenemos el valor de asomarnos a la oscuridad —respondió Haplo, tenso, disponiéndose a saltar—: a nosotros mismos.