Extractos del auto de 3 de noviembre de 1998
Augusto Pinochet Ugarte […] encabezó un golpe militar que dio como resultado el derrocamiento y muerte del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y el inicio de una feroz represión que se extenderá entre aquella fecha y 1990, alcanzando su punto álgido durante los años 1974 y 1975.
El señor Pinochet Ugarte, desde su posición de mando, pero en una actividad ajena a la función pública como presidente de la Junta de Gobierno, crea y lidera en el interior de su país, en coordinación con otros responsables militares y civiles de Chile, y en el exterior, de acuerdo con Argentina y otros Estados del Cono Sur americano, una organización delictiva internacional cuya única finalidad será conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de la muerte de la persona, desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un mínimo de 3.178, con la finalidad de alcanzar una serie de objetivos político-económicos que reafirmen las bases de la conspiración y consigan instaurar el terror en la población.
De esta forma el objetivo principal de los conspiradores es la destrucción parcial del propio grupo nacional de Chile integrado por todos aquellos que se les oponen ideológicamente a través de la eliminación selectiva de los líderes de cada uno de los sectores que integran el grupo, a través de la detención, secuestro seguido de desaparición, ejecución y torturas que infieren a las víctimas del grupo graves daños físicos y mentales.
La acción criminal se dirige también a la destrucción de dicho grupo por ser contrarios sus miembros al planteamiento religioso oficial de la Junta de Gobierno, como ocurre con los llamados «Cristianos por el Socialismo» que son materialmente eliminados. Así como violentando las creencias no teístas del grupo dominado.
En el desarrollo de esta actividad criminal, ajena a las labores propias del Gobierno, recibe el apoyo y colaboración, como ya se ha dicho, de otros responsables militares chilenos, tales como Gustavo Leigh Guzmán, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Newman, alias Luis Gutiérrez, y otros de otros países, en el marco del llamado Operativo (Plan) Cóndor, diseñado para la eliminación física de adversarios políticos en cualquier país miembro del Operativo (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), o en cualquier otro en el que se hallaran, como por ejemplo España, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, México, mediante la acción clandestina o abierta, según el país, de miembros de los servicios de inteligencia chilenos (DINA) o argentinos (SIDE) o militares especialmente desplazados a tal fin.
En el desarrollo de dicho plan criminal, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón comandante en jefe del Ejército el día 11 de septiembre de 1973, junto con otros querellados, bajo amenaza de las armas exige al presidente constitucional de la República de Chile, Salvador Allende, hacia las 8:20 horas la entrega del mando a la autoproclamada e ilegal «Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden».
Ante la negativa del jefe del Estado asaltan el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia de la República, mediante bombardeo de artillería y aviación, y hacia las 13:45 horas entra la infantería, hallando al presidente muerto.
Ese mismo día por la noche, se constituye la «Junta de Gobierno de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden» que se plasma en el Decreto Ley 1/1973 de fecha 11 de septiembre, publicado en el Diario Oficial el 18 del mismo mes, titulándose «Acta de Constitución de la Junta de Gobierno» y aparece resignado como presidente de esta, Augusto Pinochet Ugarte, aunque los poderes efectivos los ostenta la Junta, que resolverá por unanimidad. Esta situación se mantiene […] hasta el Decreto Ley 806/1974, de 17 de diciembre, que modifica el artículo 7 del Decreto Ley 527 en el sentido de que el presidente de la Junta ostentará el cargo de presidente de la República. Todos los hechos que se describen fueron ejecutados al margen de lo que la Ley establecía como competencias propias de un jefe de Gobierno.
El día 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, junto con otros querellados y para dar comienzo al plan trazado, cuyo primer paso se cumple con el levantamiento militar, ordena la detención y posterior desaparición que permanece hasta el día de hoy, de las siguientes personas, la mayoría colaboradores del presidente Allende que son sacados del Palacio de la Moneda y conducidos al regimiento Tacna donde son torturados y posteriormente extraídos, previsiblemente para ser ejecutados. Entre estas personas se encuentran nueve asesores y miembros de la Presidencia de la República y quince miembros del GAP (dispositivo de seguridad del presidente).
[Aquí se detallan los nombres de cuarenta personas.]
La represión y eliminación selectiva de personas del mismo Grupo Nacional por razones ideológicas, continúa con igual o mayor virulencia, y, con mayor frialdad a partir del día 12 de septiembre de 1973, siguiendo las órdenes de la Junta de Gobierno, integrada por Augusto Pinochet Ugarte, como presidente; José T. Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh Guzmán, general del Aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros, que continúan tomando las decisiones por unanimidad, hasta que el 17 de diciembre de 1974 es nombrado presidente de la República Augusto Pinochet […].
[El auto continúa enumerando, en una sucesión dolorosamente extensa, todos los nombres de las víctimas para dotar a la demanda del alcance que merece.]
El día 11 de marzo de 1974 se divulga la declaración de principios del Gobierno de Chile en la que se expresa que la Junta entiende la unidad nacional como su objetivo más preciado, rechazando toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre clases sociales. El Gobierno ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía. Ese nuevo orden denota la resolución de los gobernantes de suspender y restringir las libertades públicas amparando sobre la base de un cierto concepto de seguridad nacional que implica el empleo de órganos policiales secretos o de las propias instituciones armadas, reprimiendo a la oposición, desmantelando los partidos, controlando las actividades sindicales e interviniendo en las Universidades.
En esta dinámica la Junta de Gobierno crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por Decreto Ley 521, de 14 de junio de 1974, y que es continuadora de la comisión denominada con idénticas siglas y creada en noviembre de 1973.
La DINA, cuyo director es designado por el Decreto Supremo, es «un organismo militar de carácter técnico-profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno, y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteliganción [sic] que se requiera para la formación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuran el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país».
Sin embargo, la DINA depende directamente del presidente de la Junta de Gobierno hasta el 17 de diciembre de 1974 y después del presidente de la República, en ambos casos Augusto Pinochet Ugarte. Por tanto, nunca se cumplió lo dispuesto en el Decreto Ley 521 para la designación como director de aquella de un general en activo, ostentando durante todo el tiempo de su existencia el cargo de delegado y director ejecutivo el coronel Manuel Contreras, quien debía lealtad y obediencia personal y absoluta a Augusto Pinochet.
Esta organización criminal se va a encargar de reprimir y eliminar, siguiendo las órdenes emanadas del presidente, a aquellos que consideraba enemigos políticos.
En el periodo 1974-1977, la DINA va a ser la responsable casi exclusiva de la represión que llevará adelante mediante la técnica de la desaparición forzada de personas. Todos los casos de detenidos-desaparecidos de este periodo obedecen a un mismo patrón de planificación previa y coordinación central diseñado por la DINA, en la que sus agentes vestían de civil, eran seleccionados dentro de las Fuerzas Armadas, pero actuaban fuera de la estructura institucional de mando de dichas Fuerzas Armadas que revelan, en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categorías de personas; aquellas a quienes se atribuía un liderazgo político, religioso, cultural, militar, profesional, etc.
La DINA es disuelta en el mes de agosto de 1977 y es sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Simultáneamente con la DINA, actúa el llamado «Comando Conjunto» entre finales de 1975 y final de 1976, principalmente en Santiago y es responsable de numerosas desapariciones de personas.
Igualmente actúan los servicios de inteligencia de las distintas Fuerzas Armadas y Carabineros, como por ejemplo el SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, más tarde llamado DIFA), el SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros) y el SIN (Servicio de Inteligencia Naval), todos los cuales son responsables de las desapariciones forzadas de personas, dentro del mismo esquema general de represión dirigido por la Junta de Gobierno.
Desde finales de 1973, pero especialmente a partir de 1974, la DINA trabaja en Argentina y más tarde en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre 1975 y 1976 funciona con seguridad una organización creada por los responsables militares de la época, entre ellos Augusto Pinochet Ugarte, de colaboración de servicios de inteligencia del Cono Sur, que incluye los servicios de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay con la finalidad de desarrollar actividades conjuntas de entregas clandestinas de prisioneros, secuestros de personas, desapariciones, torturas y ejecuciones, prestándose apoyo logístico, cediendo locales y centros de detención en los que existían representantes de los diferentes servicios participantes, como por ejemplo el centro de detención clandestino de Automotores Orletti en Buenos Aires, verdadero enclave de recepción de detenidos en el Plan Cóndor.
Como establece la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en su informe sobre la represión en Chile, la DINA, dirigida desde su fundación por el general Contreras, era «un organismo con facultades prácticamente omnímodas» que dependían formalmente de la Junta de Gobierno, aunque «en la práctica respondió solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno desempeñada por Augusto Pinochet Ugarte y más tarde de la Presidencia de la República, desde el 17 de diciembre de 1977» también desempeñada por Augusto Pinochet.
Con independencia de las funciones concretas de la DINA que se marcan en el Decreto Ley 521, ya citado, lo cierto es que se constituyó en un mecanismo diabólico de desaparición, tortura y eliminación de personas, dentro y fuera de Chile, especialmente en Argentina, donde logra convenios de cooperación con el SIDE y la Policía Federal, lo que permitirá el traslado clandestino de detenidos en especial a partir del 24 de marzo de 1976, fecha del golpe militar en Argentina. Asimismo entabla relación con organizaciones extremistas como la Triple A argentina, otorga refugio a cubanos nacionalistas que luego utiliza para ejecutar atentados como el de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington D. C.
Dentro de la actividad delictiva de la DINA y dentro del denominado «Plan Cóndor», se ubican los noventa y cuatro casos que se recogen en el auto de prisión en el que se apoya esta resolución […].
En agosto de 1977 se disuelve la DINA y es sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), que inicialmente hasta noviembre de 1977 conserva las mismas estructuras e incluso personas de la DINA. Entre noviembre de 1977 y mediados de 1980 descienden las desapariciones y muertes de personas víctimas de la represión. A partir de 1980 reacciona a la actuación de otras organizaciones armadas con un recrudecimiento de la represión; y, si bien descienden las desapariciones, las que se producen se llevan a cabo con un carácter mucho más selectivo sobre miembros del MIR, el FPMR y el PC.
Al igual que su predecesora DINA, la CNI es un organismo del Gobierno ubicado en el Ministerio del Interior, que desarrolla labores de inteligencia y actuación ilícita en el exterior similares a las de la DINA. En el informe de la Comisión ya citada se le atribuyen la mayoría de las ciento sesenta muertes que se producen entre 1978 y 1990, actuando en este periodo otras organizaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en labores de represión, llamadas Comando Vengadores Mártires (COVERMA) y la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).
En cuanto a los métodos de represión y en concreto a la práctica de torturas, vejaciones y malos tratos, el sistema fue universal y generalizado desde el mismo momento de la detención sin deferencia de edades o sexo, aunque especialmente acentuado cuando se trata de determinados colectivos, como, por ejemplo, el de los judíos.
Desde el mismo momento del golpe militar y en los meses sucesivos, el trato recibido por los detenidos es deleznable, y continúa siéndolo durante la permanencia en los centros de detención que funcionaban con la autorización y consentimiento de la Junta de Gobierno, que preside Augusto Pinochet, utilizándose técnicas variadas, desde los simples golpes violentos y continuados hasta producir fracturas y derramamiento de sangre, además de mantener a los detenidos tumbados hacia abajo en el suelo o de pie, desnudos, bajo luz constante, con la cabeza cubierta con capuchas, amarrados, «tabicados», o en nichos, es decir, en cubículos estrechos en los que es imposible moverse; negación de alimentos, agua, abrigo o necesidades similares; colgamiento por los brazos, suspendiéndoles en el aire; procesos de semiasfixia mediante agua, sustancias malolientes y excrementos; aplicación de electricidad en los testículos, lengua y vagina; violaciones sistemáticas; simulacros de fusilamientos y otros métodos refinados de tortura como el conocido como «pau de arara», que consistía en el colgamiento del cuerpo durante largo tiempo.
Los centros de detención en los que se practica la tortura más insistentemente fueron: el antiguo aeropuerto de Cerro Moreno, en Antofagasta; barcos de la Armada o bajo su control, en Valparaíso; la isla Mariquina y el fuerte Borgoño, en Concepción; la base aérea de Maquelma, en Tomingo, y diversos regimientos, comisarías, retenes y centros aéreos y aeronaves de todo el país, el Estadio Nacional, el Estadio de Chile y la Academia de Guerra Aérea de Santiago. La comisaría de Rahue en Osorno; o el campamento de prisioneros de Pisagua, en el que Nelson Márquez Augusto, militante del Partido Comunista, es ejecutado el 18 de enero de 1974. Las torturas fueron tan atroces que enloqueció, trató de huir y, tras ser capturado, fue ejecutado.
Las torturas eran vigiladas y dirigidas por médicos encapuchados que atendían a las víctimas para que estas no llegaran a morir a causa de aquellas…
Entre 1974 y 1977, funcionan los siguientes centros de detención y tortura:
A) Recintos de la DINA
1. Tejas Verdes.
2. Cuatro Álamos. A este no tenían acceso personas ajenas a la DINA. Disponía de una serie de celdas pequeñas e incomunicadas.
3. Londres n.º 38, ubicado en el centro de Santiago.
4. José Domingo Cañas, en Santiago.
5. Villa Grimaldi, en Santiago, que fue el más importante centro de detención y tortura de la DINA, en el que tenían dispuestos artefactos especialmente diseñados para sesiones de tortura a los detenidos. En este centro de detención existía una zona conocida como «la Torre», en cuyo interior se construyeron unos diez compartimientos de 70 x 70 centímetros y dos metros de alto, con una puerta baja por la que se tenía que entrar de rodillas. En esta torre existía una sala de torturas. A la mayoría de los detenidos que iban a aquella ya no se les volvía a ver; otra dependencia eran las Casas Chile, construcciones de madera tabicadas en las que el individuo tenía que permanecer de pie. Las Casas Corvi, pequeños cajones de madera construidos en el interior de una pieza mayor y en los que se permanecía de pie durante varios días. Las sesiones de tortura eran practicadas por agentes especialistas, y otros oficiales practicaban los interrogatorios, aunque a veces también participaban de aquellas. La forma más habitual de tortura era «la parrilla», consistente en una mesa metálica sobre la que se tumba a la víctima desnuda y atada por las extremidades y se le comienzan a aplicar descargas eléctricas en labios, genitales, heridas o prótesis metálicas; también se situaba a dos personas, parientes o amigos, en dos cajones metálicos superpuestos de modo que cuando se torturaba al de arriba, el otro percibía el impacto psicológico de aquella; otras veces se colgaba a la víctima de una barra por las muñecas y/o por las rodillas, y, durante el prolongado tiempo en que se le mantenía así, se le aplicaban corrientes eléctricas, se le hacían heridas cortantes o se le golpeaba; otras veces se les hundía la cabeza en agua sucia u otros líquidos; o se les practicaba el método del «submarino seco», es decir, colocación de una bolsa en la cabeza hasta el punto cercano a la asfixia; también se utilizaron drogas, o se arrojaba agua hirviendo a varios detenidos para castigarlos y como anticipo de la muerte que luego les proporcionaban.
6. La Discoteque o la Venda Sexy.
7. Implacante.
8. Cuartel Venecia, todos en Santiago.
9. Cuartel General de la calle Belgrano n.º 11.
10. Rinconada Maipú, en las proximidades de Santiago, como el anterior.
11. Clínicas de la DINA.
12. Colonia Dignidad, dueña de la finca «El Lavadero», en donde agentes de la DINA practicaron la tortura e hicieron desaparecer a varios detenidos.
13. La Casa de Parral, en la ciudad del mismo nombre.
14. Hospital Militar y otros recintos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
B) Recintos del SIFA y del Comando Conjunto. Entre otros, destacan:
1. Academia de Guerra Aérea (AGA), entre final de 1973 a final de 1974. El promedio de detenidos durante 1974 fue de entre setenta u ochenta. Las torturas se practicaban en el segundo piso o en la capilla, y, consistían en la introducción de astillas u objetos punzantes en las uñas, el colgamiento «pau de arara», cabezas encapuchadas y golpes de todo tipo. Entre las personas que sufrieron estos sistemas destacan el general Bachelet y José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del Partido Comunista.
2. Casa de Apoquindo, en Santiago.
3. Hangar de Cerrillos.
4. Nido 20.
5. Nido 18.
6. Remo Cero: regimiento de Artillería Antiaérea de Colina.
7. La Firma.
Entre agosto de 1977 y 1990, la Central Nacional de Informaciones (CNI), la DICOMCAR y COVEMA practicaron sistemáticamente la tortura con los detenidos en forma más selectiva que la DINA. Los principales métodos continúan siendo: la electricidad en las partes sensibles del cuerpo, inmersión de cabeza en agua hasta casi la asfixia y golpes. A veces la tortura llevó a la muerte de la víctima.
Solo como ejemplos de lo que era todo un sistema de tormento, sufrimientos y vejaciones, se plasman los siguientes casos:
1. Sacerdote católico británico Michael Woodward. El martirio del padre Woodward es sintetizado por el diario The Observer, en un artículo de Jo Beresford del día 16 de febrero de 1975, de una forma que se ajusta altamente a la verdad, según el relato de Claudio Herrera, refugiado en Inglaterra, y que estuvo detenido con el sacerdote. De los ochocientos presos que había en el barco, una docena de ellos eran curas. Miguel Woodward era considerado por los oficiales de la Marina como el más peligroso de los presos. Había pertenecido a un grupo llamado «Cristianos por el Socialismo» y había trabajado durante más de diez años en las zonas más pobres de Valparaíso, ayudando a la gente a conseguir trabajo y organizando clases para los niños.
Los presos eran torturados en grupos. Las sesiones siempre empezaban con una ducha para los presos. Entonces, mientras aún permanecían mojados, les sujetaban electrodos a diferentes partes del cuerpo y les daban descargas eléctricas. Luego, tiraban los cuerpos contra mesas y los apaleaban.
Los brazos del padre Woodward fueron rotos en dos partes con un martillo, y le apalearon el cuerpo hasta que estaba negro por todas partes. No había comida en el barco durante días, aunque a veces se alimentaban con judías infectadas de lombrices. Los brazos y costillas rotas del padre Woodward quedaron sin atender, y delante de los demás presos, él y los otros curas fueron acusados de acostarse con mujeres. Deambuló con su cuerpo roto por dentro y finalmente murió.
Otros presos recibieron un trato menos brutal, pero todos recibieron descargas eléctricas y sus codos fueron sistemáticamente dislocados por los torturadores.
2. Doctor Eduardo Paredes Barrientos, de profesión médico cirujano y asesor del presidente de la República don Salvador Allende. Es detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio Presidencial, junto con otras personas. A las 18:00 h es conducido al regimiento Tacna, en dos vehículos militares. En ese recinto permanecieron […] hasta el día 13 […]. Los miembros del grupo compuesto por los asesores del presidente de la República e integrantes del GAP [escolta personal], amarrados de pies y manos, son subidos a camiones militares y sacados del regimiento con destino desconocido. No obstante, el vehículo militar se dirige a Peldehue, al predio destinado al regimiento Tacna, donde posiblemente los ejecutan y sepultan.
Los restos mortales de Eduardo Paredes Barrientos son identificados en julio de 1995 en una fosa común en el patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile. Su autopsia revela que las torturas de que había sido víctima tras su detención por agentes del Estado le habían fracturado la columna vertebral, pelvis, muñecas, costillas, cráneo, quemaduras homicidas con soplete o lanzallamas en el tórax, hombros, garganta y parte de la cara, que dejaron marcas negras en la estructura ósea, incluso en los dientes.
3. Gladys Nélida Díaz Armijo. En 1973 presidenta del Sindicato de Periodistas de Santiago. Fue detenida el 20 de febrero de 1975 junto con Juan Carlos Perelman, desaparecido desde ese día. Fue llevada a Villa Grimaldi, también conocida como Terranova, por el que pasan aproximadamente tres mil personas y del que desaparecen unas ochocientas. En ese centro, la señora Díaz permanece detenida tres meses. Durante los primeros tres meses fue sometida a sesiones de descargas eléctricas de tres o cuatro horas con intervalos de una o dos horas tumbada y amarrada sobre una parrilla metálica. Durante los tres primeros días no recibía alimento ni bebida. Luego, una karateka la golpea y le parte cuatro costillas, le rompe un tímpano y le produce hemorragias internas y externas. Durante tres días agoniza, aunque se recupera lo suficiente para ser nuevamente torturada colgándola del techo por las manos durante día y medio a la vez que le proporcionan descargas eléctricas.
Con posterioridad le inyectan drogas, pentotal y curare durante tres meses; alternando las descargas eléctricas, los interrogatorios y el suministro de drogas, llegando a tener dos paros respiratorios. Todas las sesiones son supervisadas por personal médico para calcular la cantidad de electricidad que puede soportar. Como consecuencia de las torturas pierde 15 kg de peso.
Durante los tres meses tan solo le permiten dormir una noche continua, y el resto, como máximo dos horas. Tampoco le permitieron lavarse ni atender su menstruación, encerrándola en la Torre, en donde tenía que entrar reptando como un animal con los ojos vendados y encadenada de pies y esposada de manos.
Durante el tiempo que la señora Díez está en Villa Grimaldi, los agentes matan a cadenazos a Cedomil Lausic, de 21 años, haciéndole a ella y a dos presos más ver cómo agonizaba durante tres días. Asimismo, Isidro Arias, un chelista de la Filarmónica, es ejecutado de un tiro en la cabeza en la puerta de su celda.
Después que la señora Díaz es sacada de Villa Grimaldi y trasladada a Tres Álamos, fue nuevamente torturada en tres ocasiones.
En 1975 coincide con los detenidos en Villa Grimaldi llamados Michelle Peña, de nacionalidad española, detenida junto a Carlos Lorca, responsable del Partido Socialista y que estaba embarazada de ocho meses, y, junto a ella, Carolina Witt, de nacionalidad chilena. Los tres están desaparecidos, incluido el hijo.
Deben mencionarse también en esta resolución en forma separada los casos de crueldad con los menores de 18 años de edad que determinó su muerte:
A) Muertes con desaparición
En las localidades de Laja y San Rosendo, diecinueve personas fueron retenidas por Carabineros de Laja entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973. Entre ellas se encontraban dos menores de edad:
1. Mario Manuel Becerra Avello, de 18 años. Fue detenido por efectivos de Carabineros de Laja el 17 de septiembre cuando se disponía a tomar el tren hacia Curacautín.
2. Juan Carlos Jara Herrera, de 17 años. Fue detenido por Carabineros de Laja el 17 de septiembre de 1973.
Todos ellos fueron trasladados durante la madrugada del 18 de septiembre, supuestamente hacia el regimiento de Los Ángeles, lugar al que nunca llegaron.
El 11 de octubre de 1973, sus cuerpos fueron descubiertos por lugareños en una fosa de arena en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. El juzgado de Yumbel ordena el levantamiento de los cuerpos y posteriormente su inhumación en el cementerio parroquial de Yumbel.
El arzobispado de Concepción presentó una querella en el juzgado del crimen de Laja el 24 de julio de 1979, en contra de carabineros del mismo lugar. La Corte de Apelaciones de Concepción designa un ministro en visita. Esto permitió identificar a las víctimas y determinar que habían sido ejecutadas por carabineros de Laja el mismo 18 de septiembre en el lugar en que fueron encontrados sus restos.
El 18 de marzo de 1989, el ministro en visita se declara incompetente y la causa pasa a la Fiscalía Militar ad hoc de Concepción, siendo sobreseída de forma definitiva el 9 de junio de 1980 por el juez del Tercer Juzgado Militar. Sobreseimiento aprobado por la Corte Suprema el 3 de diciembre de 1981. Se aplicó a los autores de las muertes la amnistía en 1978.
El 20 de septiembre de 1973, fue muerto Roberto Huaiqui Barria, de 17 años. El afectado había salido de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973 junto a otras personas con la intención de dirigirse a Argentina. Cuando iban cruzando el río Nilahue, les dispararon desde una avioneta tripulada por civiles, dándole muerte. El cuerpo del joven cayó al río y fue arrastrado por la corriente sin que pudiese ser recuperado.
El 24 de septiembre de 1973 llegaron hasta la viña El Escorial de Paine efectivos del regimiento de infantería de San Bernardo deteniendo a cuatro trabajadores, los que fueron conducidos hasta una cancha de fútbol donde les hicieron tenderse en el suelo. Desde allí fueron trasladados al regimiento de infantería y luego fueron vendados y subidos a un camión con destino al centro de detención Cerro de Chena. Entre los arrestados estaban los menores Héctor Castro Sáez, de 18 años; Gustavo Hernán Martínez Vera, de 18 años, e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años.
El 3 de octubre de 1973 se realizó un operativo en el curso del cual se retuvo a trece obreros agrícolas de la localidad de Paine. Efectivos del regimiento de infantería de San Bernardo los trasladaron al centro de detención Cerro Chena. Entre ellos se encontraban Carlos Manuel Ortiz Ortiz, de 18 años, y Víctor Manuel Zamorano González, de 18 años.
En diciembre, el Servicio Médico Legal informó a los familiares de que los retenidos habían sido enterrados en el patio 29 del Cementerio General. Por la misma fecha, lugareños descubrieron restos humanos en el sector de la cuesta de Chada. Los familiares pudieron reconocer en su mayoría restos de la vestimenta que llevaban los detenidos el día de su detención. Los restos fueron remitidos al Servicio Médico Legal.
En septiembre de 1990, el ministro de la Corte de Apelaciones, Germán Hermosilla, se constituyó en ese servicio para identificar los restos que permanecían no identificados desde 1974. Entre los cuerpos reconocidos se encontraban los de Héctor Castro Sáez y Víctor Manuel Zamorano González.
El 3 de octubre de 1973 fueron detenidos por militares los hermanos Juan Enrique Rodríguez Aqueveque, de 20 años, y Florentino Aurelio Rodríguez Aqueveque, de 17.
Días después, la familia encuentra el cadáver de Juan Enrique en el Instituto Médico Legal. El protocolo de la autopsia señala otra persona hallada en el mismo lugar y que no fue reconocida oportunamente, lo que permite presumir que se trate de Florentino Aurelio. Ambos cuerpos presentaban múltiples heridas de bala.
El 7 de octubre de 1973, once personas pertenecientes a tres familias de campesinos del sector Isla de Maipo fueron detenidos en sus respectivos domicilios por carabineros. Los agentes no portaban orden de detención ni allanamiento, a pesar de lo cual los domicilios fueron registrados, los familiares atemorizados y en algunos casos objeto de violencias innecesarias. Los detenidos fueron trasladados a la Tenencia de Isla de Maipo.
El mismo día, cuatro jóvenes que se encontraban en la plaza de Isla de Maipo fueron detenidos por carabineros siendo trasladados a la misma Tenencia, entre ellos dos menores, José Herrera Villegas e Iván Ordóñez Lama, ambos de 17 años.
La búsqueda de los familiares resultó infructuosa. Sin embargo, una denuncia anónima que conoció la Iglesia católica a fines de 1978 informaba sobre la existencia de restos humanos en una mina abandonada de Lonquén. Se inició una investigación judicial a cargo del ministro en visita Adolfo Bañados.
Con fecha 4 de abril de 1979, el ministro en visita dictó una resolución por la cual se declaró incompetente para proseguir el conocimiento de la causa, remitiéndola al Segundo Juzgado Militar de Santiago. Esta resolución contiene diversos considerandos en los cuales se establece que los cadáveres enterrados en el horno de cal de Lonquén corresponden a los quince detenidos el 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo y que en la muerte de estas personas tuvo «injerencia y responsabilidad directa» el jefe de la Tenencia de la época, «sin perjuicio de la que pueda afectar a los que obraron bajo su mando».
Posteriormente, el fiscal militar acusó a los agentes de carabineros que prestaban servicio en la Tenencia de Lonquén, en calidad de autores de delito de violencias innecesarias, causando la muerte de todos los detenidos ya individualizados. Más tarde se dictó sentencia, mediante la cual se sobreseyó total y definitivamente en favor de los reos por el delito de violencia innecesaria.
Eliseo Maximiliano Trocanao Valenzuela, de 18 años. Fue detenido el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafin, durante un operativo conjunto de personal uniformado y civiles, y llevado hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado.
Modesto Juan Reinante Raipan, de 18 años. Fue detenido el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún, durante un operativo conjunto de personal uniformado y civiles, y llevado hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado.
B) Muertes en ejecuciones
El 12 de septiembre de 1973, Mercedes del Pilar Corredera Reyes, de 8 años, murió en Santiago víctima de un impacto de bala en la rodilla izquierda.
El 14 de septiembre de 1973 muere en Santiago Ángel Gabriel Moya Rojas, de 15 años.
La víctima se dirigía a su casa junto a un amigo, antes del toque de queda, encontrándose con una patrulla de militares que los detuvieron y allanaron. Luego, les dieron orden de correr y les dispararon. La víctima murió instantáneamente.
El 14 de septiembre de 1973 fue ejecutada en Talca Claudia Andrea Valenzuela Velázquez, de 6 años. En los mismos hechos resultaron muertos sus padres y heridos sus dos hermanos menores. Los antecedentes reunidos por esta comisión acreditan que la casa fue allanada en la madrugada por carabineros y las víctimas ejecutadas en su interior.
El 16 de septiembre de 1973, junto a sus dos hermanos, fue ejecutado en la población Los Nogales (Santiago) Ricardo del Carmen Sepúlveda Bravo, de 16 años. Los efectivos policiales ingresaron violentamente en el domicilio de los afectados golpeando a sus moradores y allanando la vivienda. Llevaron retenidos a los tres hermanos hasta la esquina. Allí, ante la presencia de testigos, los ejecutaron.
El 18 de septiembre de 1973, efectivos de los Carabineros detienen en su domicilio a Gabriel Marcelo Cortez Luna, de 17 años. Fue trasladado a la Segunda Comisaría de Chillán. Un mes después, la familia se enteró de que había sido enterrado en el cementerio. Fue exhumado y reconocido por los familiares. El cuerpo fue encontrado con huellas de bala en la cabeza.
El 19 de septiembre de 1973 fue ejecutado Luis Gilberto Matamala Venegas, de 16 años. Efectivos de Carabineros de la Tenencia San Joaquín ingresaron violentamente al domicilio del joven en la población Isabel Riquelme de Santiago. Sin siquiera preguntarle el nombre, le dispararon, dejándolo herido de gravedad, y se retiraron inmediatamente. Falleció cuando era trasladado a la Cruz Roja.
El 19 de septiembre de 1973 muere Segundo Enrique Thomas Palavecinos, de 15 años. Ese día, el menor tomó un bus, el cual fue interceptado por carabineros, procediendo a detener a todos los pasajeros varones. El cuerpo, encontrado en la vía pública, presentaba múltiples impactos de bala, según expresa el certificado de defunción.
El 19 de septiembre de 1973, en Tocopilla, fue muerto Ernesto Manuel Moreno Díaz, de 18 años.
El 18 de septiembre había sido detenido junto a otro joven por carabineros de Tocopilla para ser trasladados a la comisaría de ese lugar. El día siguiente, sus cuerpos fueron entregados en la morgue del hospital de la ciudad, explicándose que la muerte ocurrió en el curso de un intento de fuga. El estado en que se hallaban los cuerpos mostraba que los jóvenes habían muerto a golpes e impactos de bala.
La Comisión de Verdad y Reconciliación se formó convicción de que la muerte de ambos detenidos constituyó una ejecución al margen de toda legalidad, de responsabilidad de agentes del Estado.
El 21 de septiembre de 1973 fue ejecutado en Santiago Patricio Enrique Manríquez Normabuena, de 17 años. El día anterior fue detenido por carabineros de la Cuarta Comisaría, quienes además allanaron su casa y se llevaron algunos libros. El día 22 de septiembre de 1973 fue hallado el cadáver del joven presentando múltiples heridas de bala. Al lado del cuerpo estaban los libros que los aprehensores habían sacado del domicilio del menor.
El 21 de septiembre de 1973, carabineros de la comisaría Walker Martínez de Santiago detienen en su domicilio a tres personas, entre las cuales se incluye a Manuel José González Allende, de 16 años. Según testigos de los hechos, los uniformados se encontraban en estado de ebriedad y durante la detención allanaron el domicilio de los afectados. Al día siguiente, los familiares encuentran los cadáveres de las víctimas en la ribera del río Mapocho.
El 23 de septiembre de 1973 fue ejecutado en Santiago Fernando Isidro Vera Ortega, de 18 años. El afectado había sido detenido en su domicilio de la población La Pincoya en el curso de un allanamiento colectivo. Todos los detenidos fueron llevados a la cancha de la población y luego a la unidad de carabineros de La Pincoya. Posteriormente su cuerpo fue encontrado en la carretera del General San Martín. La data de su muerte es el mismo 23 de septiembre. Su cuerpo presentaba heridas de bala craneal y torácica.
El 24 de septiembre de 1973 fue ejecutado, tras ser detenido por personal de Carabineros, Roberto Hernán Cáceres Santibáñez, de 16 años. Fue llevado a la Cuarta Comisaría de Carabineros. Días después, su cuerpo, remitido por la Fiscalía Militar, fue encontrado en el Instituto Médico Legal, presentando múltiples impactos de bala.
El 27 de septiembre de 1973 muere en Santiago el menor Juan Patricio Palma Rodríguez, de 17 años. El afectado había desaparecido cerca de su domicilio el 11 de septiembre de 1973, en el curso de un operativo en que fueron detenidas varias personas. El cadáver del menor apareció cerca del Cementerio Metropolitano y la causa de la muerte fue por herida de bala. El cuerpo de la víctima nunca fue visto por la familia y quedó sepultado en el patio 29 del Cementerio General de Santiago.
El 28 de septiembre de 1973 mueren Omar Enrique Balboa Troncoso, de 18 años, y Patricio Humberto Parra Quintanilla, de 14. Fueron ejecutados tras ser detenidos en sus domicilios de la población Villa La Cisterna n.º 1 por efectivos de la Fuerza Aérea, perteneciente a la base aérea El Bosque. El Instituto Médico Legal informó a los familiares de que los cuerpos de ambos habían aparecido a un costado del Cementerio Metropolitano con múltiples heridas de bala y que estaban enterrados en el patio n.º 29 del Cementerio General.
El 10 de octubre de 1973, Miguel Ángel Ríos Traslaviña, de 16 años; Rogelio Gustavo Ramírez Amestica, de 18, y Marco Orlando Ríos Bustos, de 15 años, fueron ejecutados tras ser detenidos por una patrulla militar en un establecimiento donde jugaban «taca-taca». Los jóvenes fueron sacados a la calle, en presencia de vecinos del sector. Fueron golpeados por los uniformados y obligados a correr, siendo acribillados en ese momento dos de ellos. El tercero siguió corriendo hasta llegar al puente Iquique, donde fue muerto por otra patrulla.
El día 5 de octubre de 1973, en Angol, muere ejecutado Luis Cotal Álvarez, de 15 años. El bando n.º 64 de la autoridad militar dio a conocer que ese día habían sido fusilados dos terroristas por asaltar el cuartel. Los militares lo detuvieron en la vía pública en horas de toque de queda. Según testigos presenciales, ambos detenidos fueron conducidos a una bodega en construcción, donde fueron golpeados y luego ejecutados mediante varios tiros de arma de fuego. Los cuerpos fueron abandonados esa noche y recogidos la madrugada siguiente por un vehículo militar. Nunca fueron entregados a sus familiares.
El 6 de octubre de 1973 fue muerto Héctor Enrique Hernández Garcés, de 17 años. Fue detenido por militares el 27 de septiembre de 1973 en su domicilio. En el curso de un operativo militar realizado en la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, fueron detenidas otras diez personas. Todas ellas fueron ejecutadas el día 6 de octubre de 1973 por efectivos del Ejército, en el centro de detención Cerro Chena, mediante múltiples impactos de bala.
El 8 de octubre de 1973, en la localidad de Galvarino, muere ejecutado Julio Augusto Ñiripil Paillao, de 16 años. Una patrulla llegó a su domicilio, integrada por efectivos del Ejército y carabineros de Lautaro acompañados de un civil de la zona. Lo ejecutaron en el patio; su madre recogió el cuerpo y lo sepultó. No se certificó oficialmente la muerte.
El 9 de octubre de 1973, en el sector denominado «Baños de Chihuío», personal del Ejército dio muerte a diecisiete personas, entre ellas al menor Fernando Adrián Mora Gutiérrez, de 17 años. Ese día, un convoy militar integrado por efectivos de los regimientos Cazadores y Maturana, ambos con asiento en Valdivia, compuesto por varios jeeps y camiones y con una dotación aproximada de noventa personas, inició su viaje hacia el sector sur del complejo maderero Panguipulli.
En las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono, los militares detuvieron a los campesinos, en sus domicilios o lugares de trabajo, o los recibieron de manos de carabineros. En horas de la noche se les condujo a un fundo, de propiedad de un civil, denominado «Baños de Chihuío». Los prisioneros fueron sacados de la casa patronal de ese fundo y llevados a una distancia aproximada de 500 metros, lugar en que se les ejecutó. Al día siguiente, un testigo reconoció en ese lugar a varias de las víctimas y pudo percibir que la mayoría de los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago, e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala. Los cadáveres de los ejecutados permanecieron en el lugar de la ejecución durante varios días, cubiertos tan solo con algunas ramas y troncos. Aproximadamente unos quince días después fueron enterrados por los efectivos militares, en fosas de diferentes dimensiones.
En fecha que no es posible determinar, pero que podría corresponder a fines del año 1978 o principios del 79, personas de civil llegaron hasta la casa patronal del fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas. Estos civiles, con otros que les acompañaban, excavaron durante toda una noche en el lugar de las fosas, trasladando los restos a otro lugar desconocido.
El 13 de octubre de 1973 fue ejecutado Héctor Eugenio Araya Garrido, de 18 años. Ese día, junto a otra persona había sido detenido por efectivos del Ejército pertenecientes al regimiento Yungay, quienes realizaban un operativo en la población La Pincoya 1. De acuerdo a testimonios, permaneció recluido en el recinto de Quinta Normal en que dichos efectivos se encontraban acantonados. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en el Instituto Médico Legal. Presentaba múltiples heridas de bala craneanas y torácicas.
El día 13 de octubre de 1973 muere Víctor Iván Vidal Tejeda, de 16 años. Había sido detenido por personal militar en la población La Pincoya, quienes lo llevan a la cancha de la población y luego, presumiblemente, al lugar donde se encontraban acantonados en la Quinta Normal. Dos meses después, su madre encuentra en el Instituto Médico Legal una carpeta con los antecedentes de su hijo, quien habría sido trasladado a ese lugar el 14 de octubre.
En la madrugada del 14 de octubre de 1973, ocho personas son ejecutadas por efectivos de Carabineros. Entre ellas, Elizabeth Leónidas Contreras, de 14 años, quien se encontraba embarazada, y Jaime Max Bastias Martínez, de 17 años.
El 13 de octubre de 1973, una patrulla de Carabineros había procedido a detener, ante testigos, a un grupo de personas. Fueron llevados a la 20 Comisaría de Puente Alto y más tarde a la 4 Comisaría de Santiago.
El 14 de octubre de 1973, fueron subidos a un jeep y llevados a orillas del río Mapocho, a la altura del puente Bulnes. En este lugar, y ante testigos, les obligaron a descender del vehículo. Les gritaron que arrancaran y de inmediato comenzaron a dispararles.
El 15 de octubre de 1973 es ejecutado Sergio Manuel Castro Saavedra, de 15 años. Ese mismo día había sido detenido en su domicilio, en la comuna de Renca, por efectivos del Ejército y de Carabineros. El cuerpo apareció en el cerro Quilicura, en un sitio muy cercano al lugar de la detención, presentando una herida de bala abdominal.
En Antofagasta, el 19 de octubre de 1973 fueron ejecutadas catorce personas.
Entre las catorce personas ejecutadas el 14 de octubre de 1973, había un menor: Darío Armando Godoy Mansilla, de 18 años, detenido en Tocopilla y trasladado luego a la cárcel de Antofagasta.
El 19 de octubre de 1973 fueron ejecutadas por personal militar en el camino entre Calama y Antofagasta veintiséis personas entre las cuales estaba el menor José Gregorio Saavedra González, de 18 años. Detenido el 24 de septiembre de 1973, se desconoce su paradero hasta el 29 de septiembre, fecha en que es llevado a la Fiscalía Militar. Es procesado y relegado al sur del paralelo 38.
El 20 de octubre de 1973, una información oficial emanada del jefe de plaza señalaba que veintiséis detenidos de la cárcel de Calama habían sido muertos por el personal militar que les transportaba a la cárcel de Antofagasta cuando intentaron huir.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación se formó convicción de que los fusilamientos de Calama fueron ejecutados al margen de la ley con crueldad y ensañamiento.
El 20 de octubre de 1973 son ejecutadas cuatro personas, entre ellas dos menores: Carlos Octavio Chamorro Salinas y Miguel Ángel Ponce Contreras, ambos de 18 años. Fueron detenidos en la población San Gregorio por efectivos de Carabineros. Ese mismo día, los cuatro cuerpos sin vida aparecieron en diferentes lugares de Santiago con numerosos impactos de bala.
El 21 de octubre de 1973 fueron ejecutados por efectivos del Ejército dos hermanos, uno de ellos menor de edad: Miguel Ángel Valdivia Vásquez, de 16 años. Fueron detenidos en su domicilio en San Bernardo, ante la presencia de sus familiares, por una patrulla de militares que pertenecía al regimiento de infantería de San Bernardo. Fueron conducidos hasta el cerro Chena. En ese lugar se les ordenó correr mientras comenzaban a dispararles, resultando muertos en el mismo lugar.
El 23 de octubre de 1973, la prensa de Arica informa de la ejecución de Luis Pedro Solar Welchs, de 18 años. Según esta información, el joven fue sorprendido por una patrulla militar del Ejército en el interior de un recinto militar debidamente señalizado. Estando bajo custodia, intentó arrebatarle el arma a un centinela con intención de dispararle, lo que obligó a otro centinela a ajusticiarlo en el acto.
El 25 de octubre de 1973 fueron ejecutados en Valdivia, por personal de Carabineros y probablemente del Ejército, tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad: Juan Bautista Fierro Pérez, de 17 años, y Pedro Fierro Pérez, de 16.
Fueron detenidos el 20 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos de Carabineros y militares y llevados a la tenencia Gil de Castro. Los tres fueron ejecutados.
En octubre de 1973 murieron cuatro personas que fueron detenidas en Puerto Saavedra. En tres de los casos, los hechos se produjeron la noche que llegó a esa localidad un contingente de militares provenientes de Temuco. Los cadáveres fueron abandonados y encontrados por sus familiares en el río Imperial con numerosos impactos de bala. Entre ellos estaba el menor Francisco Segundo Curamil Castillo, de 18 años.
El 8 de noviembre de 1973, por sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia, fueron ejecutadas tres personas acusadas de asaltar la tenencia de Carabineros Gil de Castro. Entre ellas había dos menores, Cosme Ricardo Chávez Oyarzun y Víctor Joel Gatica Coronado, ambos de 18 años.
El 26 de noviembre de 1973 fueron ejecutadas en Santiago cinco personas, entre las cuales estaba el menor Juan Domingo Arias Quezada, de 17 años.
El 27 de noviembre, vecinos de El Arrayán escucharon la subida de un vehículo pesado, alrededor de las 4:00 horas, y múltiples disparos. Ese mismo día, los cuerpos sin vida de los cinco fueron encontrados por un vecino. La autopsia determinó que murieron por múltiples balas de grueso calibre. Dos de ellos se encontraban amarrados. Según familiares, el grupo habría intentado asilarse en una Embajada, siendo sorprendidos por una patrulla militar que los habría detenido.
El 19 de diciembre de 1973 fue ejecutado el menor Demetrio Max Álvarez Olivares, de 17 años. Había sido detenido por efectivos de investigaciones en su domicilio el 3 de diciembre de 1973. Junto con él fueron detenidos otros militantes de izquierdas, todos los cuales fueron conducidos al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, después a la cárcel pública y finalmente al regimiento Buin, para ser interrogados. En este último lugar se pierde el rastro de los detenidos, apareciendo sus cuerpos en el Instituto Médico Legal. La autopsia indica como causa de muerte «herida de bala».
El 8 de marzo de 1974 fueron muertos en Santiago Waldo Antonio Riquelme Avilés, de 22 años, y Nicolás Flores Mardones, de 18. Ambos fueron detenidos en un allanamiento que ese mismo día se realizó en la población Quinta Bella por efectivos militares del regimiento Buin. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en una acequia en un sector denominado «Camino La Herradura». La autopsia señala como causa de muerte heridas de bala, disparadas por la espalda.
El 21 de octubre fue muerto Iván Nelson Olivares Coronel, de 18 años. Ese día, en horas de toque de queda llegaron a su domicilio agentes de la DINA. Olivares huyó, refugiándose en el jardín de una vecina. Fue encontrado por los agentes, quienes le dispararon, lo envolvieron en una sábana y llevaron en camioneta.
El 24 de marzo de 1976 fue muerto en Santiago el menor Patricio Amador Álvarez López, de 17 años. La noche anterior había sido detenido frente al Liceo Nocturno n.º 4 junto a otros tres jóvenes. A las pocas cuadras, los detenidos, a excepción del afectado, fueron liberados por sus captores. El cadáver de la víctima apareció al día siguiente en el Instituto Médico Legal, donde fue llevado por carabineros, y se comprobó que la causa de muerte era una herida de bala y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones contusas en la cabeza, tórax y extremidades.
El 10 de julio, efectivos de Carabineros practicaron un allanamiento al inmueble de calle Mamiña n.º 150 de Santiago, encontrando los cuerpos sin vida de las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martín Martínez y del joven de 18 años Isidro Salinas Martín, hijo de una de ellas. Considerando los datos reunidos, la Comisión de Verdad y Reconciliación llegó a la conclusión de que las dos hermanas y su hijo fueron ejecutados por carabineros.
C) Muertes por tortura
Gonzalo Elías Frez Gallardo, de 18 años, murió el 24 de marzo de 1984, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de funcionarios de investigaciones de Chile, cuando se presentó ante esa institución en La Ligua, pues su familia le dijo que lo buscaban. La causa de la muerte fueron los traumatismos cráneo-encefálico y cervical derivados de la acción de terceros.
El 24 de junio de 1989 fue detenido en la vía pública por carabineros de Curacautin, Marcos Quezada Yáñez, de 17 años. Trasladado al retén policial, murió horas después a causa de «shock por probable acción eléctrica», según la autopsia. El menor no se suicidó, como indica la versión oficial, sino que murió a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.
D) Muertes en otras circunstancias
El 13 de septiembre de 1973 es muerto Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, de 17 años. La víctima se encontraba en una reunión en una casa particular de la ciudad de Osorno cuando irrumpió una patrulla militar con la intención de detener a los participantes. Reinaldo Rosas intentó huir y los militares le dispararon, dejándolo herido de muerte; falleció el mismo día 13.
El 15 de septiembre de 1973 muere Juan Fernando Vásquez Riveros, de 15 años. El 13 de septiembre, cuando aún no se iniciaba el toque de queda en Santiago y mientras un pelotón de carabineros se encontraba allanando el sindicato de la empresa Ferriloza, el afectado pasaba por la calle. Sin que mediara orden de alto alguna procedieron a dispararle, resultando herido y falleciendo posteriormente en el hospital.
El 17 de septiembre de 1973 fueron muertos por una pareja de carabineros en su domicilio común, un padre y su hijo de 17 años de edad, José Domingo Gómez Concha. Testimonios múltiples declaran que no existió provocación alguna por parte de las víctimas. Los autores de las muertes obligaron a los familiares a enterrarlos en el plazo de dos horas por los propios familiares.
El 26 de febrero de 1974, una patrulla militar detuvo en su domicilio a Vasco Alejandro Ormeño Gajardo, de 18 años. En mayo de 1974, su cadáver fue encontrado en el fundo Landa, presentando una herida de bala. Posteriormente, un efectivo militar reconoció ante un fiscal militar haber detenido y dado muerte al joven.
El 20 de julio de 1974 muere Daniel Cáceres Peredo, de 17 años. Deficiente mental. De acuerdo con los testimonios recibidos, el afectado fue herido por una patrulla militar frente al Hospital de San Bernardo. El afectado se escapó del servicio médico, donde era atendido, y fue interceptado por una patrulla militar, quienes lo hieren estando ya detenido. Muere más tarde en el hospital y la causa es herida de bala.
Lorena del Pilar Escobar Lagos, 3 años, murió en Santiago el 8 de octubre de 1978. Carabineros entraron disparando a la casa de un tío de la víctima.
Luis Fernando Riquelme Castillo, 14 años. El 4 de agosto de 1985 falleció a causa de disparos efectuados por agentes del Estado, sin que hubiera existido provocación alguna.
María Cristina Gutiérrez Gutiérrez, 16 años. El 7 de marzo de 1986 falleció a consecuencia de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Ramón Leopoldo Duarte Reyes, de 18 años. Murió el 30 de octubre de 1988 al detener al afectado mientras se encontraba en la vía pública en Llolleo. Murió por herida de bala.
Dentro del esquema general de eliminación selectiva de personas, también lo fueron por razones étnicas y religiosas.
A) Por razones étnicas
1. José Guillermo Purran Treca, de 37 años, dirigente de la comunidad indígena Callaqui.
2 y 3. Juan de Dios Rubio Llancao y su hermano Julio Alberto Rubio Llancao, de 38 y 36 años, respectivamente, dirigentes de la comunidad indígena Calañicú.
4. José María Trarnamil Pereira, de 47 años, cacique de la comunidad Trapa-Trapa.
Fueron detenidos y desaparecieron el día 12 de septiembre de 1973 en Santa Bárbara de la provincia de Bio-Bio.
5. José Domingo Llabulen Pilquinao, de 44 años, detenido el día 11 de octubre de 1973 en Lantaro, perteneciente a la etnia mapuche y desaparecido desde entonces.
6. Antonio Aminao Morales, pequeño agricultor de 49 años, presidente del JAP y dirigente mapuche, es detenido el 11 de septiembre de 1973 y puesto en libertad, sin embargo el 24 de septiembre queda detenido y desaparece.
7. Luis Quinchavil Suárez, exdirigente mapuche y militante de MR, es detenido en la frontera argentino-chilena el 19 de febrero de 1981 por funcionarios argentinos, que lo ponen a disposición de los chilenos, en cuyo poder desapareció.
B) Por razones religiosas
La represión tuvo una especial incidencia en los ciudadanos de ascendencia judía en Chile, que fueron objeto de una especial crueldad en las torturas por su origen judío.
Los casos que se relatan son:
David Silberman Gurovich, secuestrado, torturado y desaparecido. Consta en autos el testimonio de monseñor Fernando Ariztia, presidente actual de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica de Chile, según el cual Augusto Pinochet tenía conocimiento de la detención de David Silberman. El 4 de octubre de 1974 desapareció David Silberman Gurovich, gerente general de la empresa Cobre-Chuqui durante el gobierno de la Unidad Popular, ingeniero. El afectado había sido condenado en el Consejo de Guerra de Calama a la pena de trece años de prisión. A diferencia de los demás condenados en Calama, David Silberman fue trasladado el 30 de septiembre de 1973 a la penitenciaría de Santiago a cumplir su condena (varios de los condenados y colaboradores de David Silberman en Cobre-Chuqui fueron ejecutados al margen de todo proceso, en octubre de 1973, por una comitiva militar llegada desde Santiago bajo el mando del general Arellano Stark). En una compleja operación que incluye suplantación de identidades, intervención de teléfonos, falsificación de documentos y otras artimañas, David Silberman fue secuestrado desde la penitenciaría por agentes de la DINA. La víctima permaneció en el centro José Domingo Cañas, donde fue intensamente torturado. Y posteriormente fue llevado a Cuatro Álamos, donde desaparece a fines de octubre.
Diana Frida Aron Svigilisky, secuestrada, torturada y desaparecida. El 18 de noviembre de 1974 fue detenida en la vía pública en la comuna de Ñuñoa Diana Frida Aron Sviliski, quien, como producto de la detención, resultó herida de bala.
Carlos Berger Guralnik, de 30 años de edad, periodista y abogado, director de la radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata. Detenido el 11 de septiembre en las dependencias de radio El Loa, sometido a consejo de guerra el 29 de septiembre y condenado a sesenta días de prisión. En el momento de su ejecución se encontraba cumpliendo su condena.
Luis A. Guendelrnan Wisniak. El 2 de septiembre de 1974 fue detenido en su domicilio de la comuna de Las Condes Luis Alberto Guendelman Wisniak, por agentes de la DINA que traían detenido a un amigo suyo, el que fue liberado tiempo después. Luis Guendelman permaneció en recintos de la DINA y fue visto por última vez en Cuatro Álamos siendo torturado. En julio de 1975 la DINA intentó hacer pasar un cadáver encontrado en Argentina como los restos de Luis Guendelman, en una maniobra de desinformación conocida como «Colombo».
Manuel Elías Jana Santibáñez. El 17 de febrero de 1975 fue muerto el exalcalde de Cañete durante el anterior Gobierno, Manuel Elías Jana Santibáñez, militante del PS, quien había sido detenido el 13 de febrero de 1975 luego de tener una audiencia con el intendente de Arauco. Su cuerpo fue hallado en el Hospital Naval de Talcahuano, lugar donde se lo entregaron en un ataúd sellado. La víctima estuvo detenida en el gimnasio de la base naval de Talcahuano, donde fue sacado de su lugar de reclusión poco antes de su muerte, con vida y con la indicación de que lo llevaban al hospital.
Georg Max Klein Pipper, 27 años, médico psiquiatra, asesor del presidente de la República de Chile. Detenido en el Palacio Presidencial, torturado y desaparecido desde el 1 de septiembre de 1973.
Abraham Muskatblit Eidelstein. El 19 de septiembre de 1974 a las 3:00 horas de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham Muskatblit Eidelstein, publicista, del sector Casas Viejas, doce individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén. Esa misma noche, civiles armados intentaron secuestrar al abogado Luis Foro, de la Vicaría de la Solidaridad. Estos hechos se los atribuyó el comando autodenominado «11 de Septiembre» de la policía.
Jorge H. Muller Silva. El 29 de noviembre de 1974 fueron detenidos en la vía pública, en Santiago, cuando se dirigían a su trabajo, Jorge Hernán Muller Silva y su compañera de trabajo en Chile Films, Carmen Cecilia Bueno Cifuentes. Ambos fueron llevados al recinto de Villa Grimaldi y luego trasladados a Cuatro Álamos, desde donde desaparecieron en poder de la DINA.
Raúl Pellegrin Friedmann, torturado y asesinado. El 21 de octubre de 1988, un grupo del PFMR a cargo de los máximos dirigentes Cecilia Magni Camino y Raúl Pellegrin Friedmann, atacó el poblado de Los Queñes, donde murió un cabo de Carabineros; hecho esto, emprendió su huida por las montañas. Días más tarde, el 28 de octubre de 1988, en el río Tinguirica fue encontrado el cadáver de Cecilia Magni y el 31 de octubre lo sería el de Raúl Pellegrin. Según los informes de autopsia, ambos cadáveres presentan lesiones contusas y huellas de aplicación de electricidad. En cuanto al cadáver de Raúl Pellegrin, se señala que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en agua y contusiones torácicas dorsales, las que se explican por acción de instrumentos romos contundentes, dada su topografía y profundidad y la ausencia de lesiones externas.
Matilde Pessa Mois. Secuestrada, torturada y desaparecida. El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional, el matrimonio chileno formado por Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Boertnik, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. A partir de ese momento desaparecen. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina.
Juan Carlos Perelman Ide, secuestrado, torturado y desaparecido. El 20 de febrero de 1974, fue detenido el también militante del MIR Juan Carlos Perelman Ide, junto con su compañera, la que tiempo después fue liberada y pudo constatar su permanencia en Villa Grimaldi.
Jacobo Stoulman Boertnik, secuestrado, torturado y desaparecido. El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional, el matrimonio chileno formado por Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Boertnik, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina.
Ernesto Traubmann Riegelhaupt, secuestrado y desaparecido. El 13 de septiembre de 1973 desaparece Ernesto Traubmann Riegelhaupt, checoslovaco, 49 años, relacionador público de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Fue detenido en la madrugada del mismo día por carabineros. Ambos fueron conducidos a la 7 Comisaría y de ahí al Ministerio de Defensa. A pesar de las gestiones efectuadas por su familia, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. No consta tampoco la salida del país de la víctima.
José Joaquín Valenzuela Levi. En la madrugada del día 15 de junio de 1987, en la calle Pedro de la comuna de Conchalí se produjo el último episodio donde fallecieron un mayor número de personas, entre ellas José Joaquín Valenzuela Levi, estudiante. La versión oficial señala la existencia de un enfrentamiento en la ocasión, del cual habrían resultado muertas las víctimas antes mencionadas, logrando escapar otra persona.
Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky. Muerto. Los hechos comenzaron en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando fue interceptado en la vía pública, en calle Alhué de Santiago, a metros de la casa de su madre, Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, economista. Sin intimársele la rendición, agentes de la CNI que se encontraban esperándolo le dispararon causándole la muerte.
Entre las víctimas de la represión por Augusto Pinochet, existen varios ciudadanos españoles y descendientes de españoles, entre los que destacan:
1. Carmelo Luis Soria Espinoza, español, funcionario de Naciones Unidas, militante del Partido Socialista detenido el 15 de julio de 1976, y ejecutado el 16 de julio de 1976, hallándose su cadáver el 17 en el canal El Carmen.
2. Antonio Llidó Mengual, sacerdote de nacionalidad española y vinculado al MIR, detenido en octubre de 1974, ingresado en el centro José Domingo Cañas y trasladado a Cuatro Álamos, donde desaparece en poder de la DINA.
3. Michelle Peña Herreros, compañera sentimental de Ricardo Ernesto Lagos, detenida a finales de junio de 1975, de nacionalidad española y embarazada de ocho meses y militante del Partido Socialista, fue encerrada en la torre de Villa Grimaldi, objeto de torturas y posteriormente desaparece en manos de la DINA como su compañero. El niño nació en cautividad sin que se haya vuelto a tener noticias del mismo.
4. Enrique López Olmedo, de nacionalidad española, miembro del MIR, es ejecutado el 11 de noviembre de 1977 después de ser detenido en Valparaíso a finales de octubre por efectivos de la Armada.
5. Juan Alsina Hurtos, español, sacerdote católico y jefe de personal del hospital San Juan de Dios de Santiago, es ejecutado el 19 de septiembre de 1973 en las riberas del río Maocho por efectivos del regimiento Yungay.
6. Antonio Elizando Ormaechea, de nacionalidad española y militante del MAPU, es detenido junto a su cónyuge Elizabeth Mercedes Rakas Urra, embarazada de cuatro meses, el 26 de mayo de 1976, sin que desde ese momento se sepa su paradero.
7. José Tohá González, abogado, ministro de Defensa del Gobierno del presidente Allende, hijo de españoles, es detenido el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda y trasladado a la Escuela Militar. Posteriormente se le envía a la isla Dawson, donde es sometido a torturas. A continuación, y sucesivamente, se le traslada a varios recintos de detención en los que se deteriora su salud gravemente, falleciendo el 15 de marzo de 1977 por la acción de los agentes del Estado, que pretextaron un suicidio cuando en realidad su estado le impedía valerse por sí mismo.
El 10 de diciembre de 1998, un día después de que Jack Straw, el ministro del Interior británico, decidiera continuar el procedimiento de extradición, emití el auto de procesamiento y ratifiqué los argumentos y calificación de los delitos y los embargos de cuentas que había acordado en diferentes resoluciones del mes anterior.
Últimos días de diciembre de 1998
Ante la situación que se había generado con la nulidad de la primera decisión de la Cámara de los Lores, el 24 de diciembre dicté un auto en el que identifiqué las evidencias que describían cómo «con carácter previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el procesado Augusto Pinochet, a la sazón comandante en jefe del ejército chileno, planeó en unión de los demás responsables máximos de las otras armas y del cuerpo de Carabineros, no solo el golpe militar que perseguía como finalidad la destitución y muerte del presidente constitucional Salvador Allende, cosa que consigue, sino también la eliminación sistemática de personas en función de su liderazgo de las diferentes áreas, sean culturales, laborales, sociales, religiosas o políticas; o su neutralización personal y política, a través de actos violentos fruto de la conspiración urdida y que se plasman en la detención, secuestro, desaparición forzada, torturas y muerte».
Seguidamente enumeré los actos concretos a través de los cuales los conspiradores habían preparado y planificado en cumplimiento del pacto conspirativo: reuniones previas a cuyo frente estaba Pinochet; práctica de tortura y ejecuciones previas por la acción de personal militar; el hecho de que las detenciones, desapariciones y torturas «comienzan en todo el país, en forma simultánea al desarrollo del golpe militar el día 11 de septiembre de 1973 y recaen sobre personas perfectamente identificadas con sus datos y circunstancias plasmadas en listas elaboradas por los responsables militares y entregadas en sobres cerrados a los de cada unidad para abrir y ejecutar su contenido en el mismo momento, siguiendo el criterio de obediencia general a la Orden Militar Conjunta», porque, previamente a la fecha del golpe, «se habían dado las órdenes oportunas e invertido los fondos públicos necesarios para la adquisición, colocación de los aparatos de tortura que comienzan a utilizarse en esa fecha en forma generalizada sobre las víctimas; los centros clandestinos de detención y tortura están seleccionados y con perfecta distribución se utilizan desde el mismo momento del golpe militar», e igualmente estaba previsto «el sistema de desaparición de personas, a través de la ocultación de sus cuerpos en lugares no identificados de modo que se impide la recuperación del cadáver o saber si está muerto o secuestrado».
El propio Augusto Pinochet, en su libro El día decisivo: 11 de septiembre de 1973, reconocía que desde hacía tiempo venía preparando el pronunciamiento militar. El general Joaquín Lagos Osorio reconoció la existencia de listados de personas a las que se pretendía eliminar elaborados por los servicios de información. Por su parte, los testimonios de Orlando Letelier, aportados por su hermana Fabiola Alicia, y del general Carlos Prats, ambos asesinados por orden del dictador, serían la base para que posteriormente se concediera la extradición por conspiración para torturar.
1999: el proceso de extradición continúa
La vista para determinar si cabía proseguir con el procedimiento —después del fiasco de la primera resolución y su nulidad— comenzó el 18 de enero de 1999 ante el Comité de Justicia de la Cámara de los Lores. Cinco lores, en función de máxima autoridad judicial, estudiaron los argumentos del representante del Reino de España como demandante de la extradición, Alun Jones, un excelente abogado que actuó con esmero y dedicación ante un caso nada fácil. Asistí a las sesiones del Comité apoyando a la defensa y aportando los argumentos que me fueron requeridos. Realmente, la concurrencia de un juez español en tal ocasión, a pesar de que algún miembro del CGPJ cuestionó esa presencia con una ceguera histórica evidente, como suele acontecer con los mediocres, fue un acontecimiento histórico que no se ha vuelto a producir. La Justicia española estuvo presente en el momento más importante de un proceso de extradición único, por crímenes de genocidio, terrorismo y tortura contra un ex jefe de Estado.
En la nueva vista, que se extendió hasta el 4 de febrero de ese año, se plantearon más cuestiones que la simple inmunidad soberana del dictador. La irretroactividad de la ley penal, la definición de los crímenes merecedores de la extradición por estar amparados en el principio de doble incriminación, la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. Por su parte, el Estado chileno abandonó la defensa de la inmunidad soberana y defendió la primacía y exclusividad de Chile para juzgar en exclusividad a Pinochet, en base a los principios de territorialidad e igualdad entre Estados.
Previamente, en vista de los argumentos que había utilizado la Cámara de los Lores y siguiendo los consejos de la defensa británica, añadí nuevos cargos configurando lo que había sido la conspiración por parte de Pinochet y otros jefes militares para dar el golpe de Estado y el planeamiento de varios de los asesinatos que se incluían en el Operativo Cóndor.
El 24 de marzo de 1999, el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, compuesto por siete jueces, dictó sentencia en la que, extendiéndose más allá de la decisión sobre la inmunidad soberana que había sido el objeto de las decisiones anteriores, entró en otras cuestiones y especialmente en la interpretación y alcance de la doble incriminación. Se estableció la fecha del 8 de diciembre de 1988, momento en el que la mencionada Convención de las Naciones Unidas era aplicable a los tres países, como día de referencia para incluir los casos de tortura que se hubieran producido desde entonces hasta el momento en el que Pinochet dejó el cargo en diciembre de 1990. Hasta ese momento, en el planteamiento de la causa tanto el Central de Instrucción 6 como yo mismo nos habíamos centrado en el periodo anterior. Sin embargo, ante la certeza de que solo la conspiración (que, aun prosperando en Londres, tendría dificultades jurídicas en España, aunque le daba una característica de permanencia) y un único caso de tortura quedaban en el ámbito de aplicación de la norma, y observando la tendencia restrictiva que se respiraba, decidí en un tiempo récord incorporar nuevos casos para reforzar la decisión pendiente de Straw sobre la autorización para proceder a la tramitación de la extradición. Resultaba evidente que el caso estaba en el aire, hasta el punto de que la defensa de Pinochet contaba con la devolución a Chile y el Gobierno de este país tenía un avión preparado para llevárselo de forma inmediata.
Convoqué a las acusaciones y comenzamos una carrera frenética para que las víctimas de tortura sufrida durante el periodo señalado por la Cámara de los Lores pudieran prestar su testimonio y acreditar los hechos. De Chile, Alemania, Suecia, Francia y Estados Unidos, entre otros lugares, llegaron a Madrid decenas de testimonios y de víctimas y de esta forma conseguí, mediante diversas resoluciones, ampliar en casi cuarenta casos más las imputaciones contra Pinochet.
El 14 de abril siguiente (curiosamente, el día del aniversario de la proclamación de la Segunda República Española) el ministro Straw tenía que adoptar una difícil decisión: aceptar las sugerencias de la Cámara de los Lores de que, al haber sido drásticamente reducidos los cargos por la interpretación restrictiva del crimen de tortura y su vigencia respecto del periodo de mandato de Pinochet, este debía ser protegido en su inmunidad, o bien atender al interés preponderante de la defensa de las víctimas ante la gravedad de los hechos imputados y otorgar la autorización para proceder y continuar con el proceso de extradición, evitando la impunidad. La decisión fue la acertada y, gracias a ella, el procedimiento continuó y Pinochet siguió detenido en Londres y sometido a la espada de Damocles de la extradición solicitada por mí, por los cargos de tortura y conspiración para torturar. El esfuerzo conjunto hizo que la justicia continuara su curso en varios países que habían activado varios casos contra el dictador. Al día siguiente y en cumplimiento de la decisión de los Lores, el magistrado metropolitano dictó una nueva orden de detención acomodando la anterior a la postura judicial.
El procedimiento continuaría con múltiples incidencias procesales, pero el juez Graham Parkinson obligó a comparecer a Pinochet ante la Justicia británica para recibir la notificación de la extradición, siendo esta la única vez que compareció ante un juez hasta el momento en el que tuvo que hacerlo ante Juan Guzmán Tapia en Chile.
También en este país, Chile, no paraban de moverse las cosas y desde la denuncia del tratado de cooperación jurídica con España hasta la posibilidad de un arbitraje internacional, pasando por los «escraches» ante la Embajada española, a la que incluso se le suspendió el servicio de recogida de basuras, siguieron incidiendo y negociando políticamente para conseguir la devolución de Pinochet a su país. En ese momento se planteaba la posibilidad de desaforamiento y la «necesidad» de que fuera la justicia la que actuara contra Pinochet. Hasta el punto de que en la fase final del proceso y después de que el juez Ronald David Bartle, el 8 de octubre de 1999, concediera la extradición de Pinochet a España por delitos de torturas y conspiración para torturar, el candidato de la derecha chilena Joaquín Lavin, que disputaba la presidencia a Ricardo Lagos, llegara a decir que se debía juzgar al dictador en Chile.
Las incidencias del proceso en España
El 1 de mayo de 1999 amplié el procesamiento del exdictador por sesenta y cuatro casos de torturas, incluidos en las nuevas querellas recibidas en los dos meses anteriores. Estos casos no eran desconocidos, sino que ya fueron incorporados a las ampliaciones de la demanda de extradición contra el general. Incluía en el procesamiento todos los supuestos de torturas que figuraban en las nuevas querellas, si bien solo cincuenta casos de los nuevos, más los cuatro que figuraban en la demanda inicial, podrían ser juzgados en España de acuerdo con la limitación impuesta de que los hechos tenían que haber ocurrido con posterioridad al 8 de diciembre de 1988.
En España el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ante las acusaciones de que actuaba en connivencia con la defensa de Pinochet, reconoció el 7 de mayo de 1999 que había coincidencia en los argumentos jurídicos, pero nada más. La Fiscalía acababa de recurrir el auto de ampliación de procesamiento del exdictador chileno utilizando los mismos argumentos que la defensa de Pinochet había empleado en Londres al recurrir la autorización del ministro británico del Interior, Jack Straw, a que continuase el proceso de extradición del general, hecho que había provocado que fuentes de la Audiencia Nacional comentasen la existencia de una «cierta coordinación» entre la Fiscalía y los abogados del dictador.
El 27 de mayo la defensa de Pinochet solicitó en el Alto Tribunal de Justicia británico que se impugnara la decisión de Straw. Para ello aportó seis argumentos contra él, uno de los cuales estaba apoyado en un dictamen de dos folios del abogado Ernesto Díaz-Bastién, colegiado en Madrid, en el que señalaba que España carecía de jurisdicción para enjuiciar a Pinochet por tortura y conspiración para torturar. Díaz-Bastién fue uno de los abogados que defendió al sirio Monzer Al Kassar en el caso Achille Lauro.
El 30 de junio de 1999, Estados Unidos hizo públicos unos cinco mil documentos secretos sobre el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura de Pinochet en Chile. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos me autorizó a tomar declaración en calidad de testigo a Michael Townley, exagente de la policía secreta del régimen de Pinochet que participó, entre otros, en el secuestro, tortura y asesinato del funcionario español Carmelo Soria en Chile y en el atentado que costó la vida en Washington al excanciller y exministro de Defensa Orlando Letelier, ambos ocurridos en 1976. Por desgracia, esta autorización fue revocada después y, por tanto, el interrogatorio que tanta luz hubiera aportado nunca se llevó a cabo.
Dos días más tarde, el dictador ingresó en una clínica para someterse a exámenes del corazón. El informe médico solicitado por el Gobierno chileno afirmaba que «corre un importante riesgo de muerte por el agravamiento de su salud». Con este dictamen pareció coincidir más tarde, el 2 de septiembre, otro examen médico que reveló que «su salud es muy delicada». Sin embargo, todo ello no le impidió reponerse lo suficiente para reunirse el 11 de septiembre con parlamentarios y empresarios chilenos con el fin de conmemorar el vigésimo sexto aniversario del golpe militar de 1973.
El 3 de agosto de 1999 exigí explicaciones urgentes al ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, por la aparente entrega oficial a las autoridades chilenas de informes sumariales emitidos por el Ministerio Fiscal en el caso y sobre el eventual «arbitraje amistoso» con Chile para dirimir el futuro del exdictador al margen de la demanda de extradición cursada por España. Le advertí en términos inequívocos de que cualquier fórmula de arbitraje al margen de la jurisdicción penal podía afectar a la independencia judicial, por lo que, de suceder, reclamaría el amparo del CGPJ.
En concreto le pedí al ministro que informara al juzgado, «a la mayor brevedad posible», si se ajustaba a la realidad un artículo publicado el 11 de julio por el diario chileno El Mercurio, y firmado por el propio Matutes, en el que se afirmaba: «Mi Gobierno […] accedió a transmitir oficialmente, a través del Ministerio de Justicia, toda la información disponible que había solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal al oponerse a los diferentes pasos procesales adoptados por el juez, junto con las razones alegadas por la Fiscalía».
Dado el contenido del artículo, que en él se decía que la transmisión de información se hizo «oficialmente» a través del Ministerio de Justicia «y que este juzgado no ha sido requerido para suministrarla por ninguna de las partes», solicité que el ministro indicara «si la información remitida incluye actuaciones producidas en el seno del proceso y, por ende, protegidas por lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quienes no son parte en el mismo». En caso positivo, le preguntaba también «si le consta a ese Ministerio que dicha documentación haya sido utilizada oficialmente en cualquier ámbito que afecte al procedimiento que se sigue en este juzgado».
Citando el artículo 117 de la Constitución, según el cual el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales determinados por las leyes, yo señalaba que debía acreditarse «la realidad y veracidad» de la información sobre el arbitraje «antes de acordar lo que proceda». A tal efecto, pedía nuevamente al ministro de Asuntos Exteriores que informase «al juzgado, a la mayor brevedad posible», sobre «si alguna autoridad de ese Ministerio, o de cualquier otro, ha recibido en fechas próximas alguna comunicación del Gobierno de Chile en relación al sumario 19/97, y en concreto, a la situación y demanda de extradición de Augusto Pinochet Ugarte, sobre la eventual celebración de un arbitraje amistoso para conseguir la anulación de la demanda de extradición cursada por España. Caso positivo, ruego a V. E. me remita una copia de la misma». También pedía a Matutes que me contestase si «por ese Ministerio de Asuntos Exteriores o cualquier autoridad administrativa se ha solicitado dictamen al Consejo de Estado sobre el asunto antes referido, que se halla en el ámbito de la jurisdicción de este juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».
En una providencia, el 6 de septiembre de 1999 comuniqué al procurador y los abogados del dictador que no lo consideraría como parte en el proceso que se instruía contra él en España por genocidio, terrorismo y torturas, y que, por tanto, no admitiría la personación en la causa que habían solicitado sus defensores si el propio militar no se presentaba voluntariamente ante mí para ratificar la petición en un plazo de veinte días. Yo señalaba a ese respecto que «tales actos son personalísimos e indelegables en el proceso penal español para toda persona que se halle a disposición efectiva de la Autoridad judicial». Y es precisamente en esta frase donde anticipaba mi ulterior resolución en el caso de incomparecencia de Pinochet, como era previsible. Por un lado, hablaba de persona que se halle a «disposición efectiva», y Pinochet estaba detenido en Londres, pero no a disposición efectiva del juzgado, extremo que solo se conseguiría si accedía a entregarse en España. Pero ello acarrearía que el exdictador podría ser acusado de todos los delitos de los que se le imputaban, en lugar de las torturas cometidas a partir de diciembre de 1988. Por ello, aunque Pinochet se mostró dispuesto a venir a España y así lo hizo público en Londres, sus abogados José María Stampa Braun y Fernando Escardó le aconsejaron que olvidase la idea por ser gravemente perjudicial para sus intereses.
El Gobierno español rechazó el 14 de septiembre la petición de Chile de concurrir a un arbitraje internacional. Continuaron los movimientos políticos y diplomáticos, pero también el curso del proceso, y el 24 del mismo mes la Sala de lo Penal rechazó una petición del fiscal para que se ordenara la libertad de Pinochet, decisión que dio luz verde al proceso de extradición. El 27 de septiembre comenzaron las audiencias del juicio extraordinario en el tribunal londinense de Bow Street, que culminaron tres días después. La Fiscalía que representaba a España presentó treinta y cinco casos contra el acusado por los cargos de tortura y conspiración para cometer tortura posteriores a septiembre de 1988.
A su vez, el 24 de septiembre la Audiencia Nacional, en otra importantísima decisión, confirmó el auto de prisión del dictador y señaló, de conformidad con lo apuntado por mí, que en la causa «constan más de ciento siete indicios que permiten mantener su imputación». El tribunal sostenía, en contra de las tesis del fiscal, que el ex jefe del Estado chileno estaba acusado en España de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y explicaba que solo después de que fuera entregado a la Justicia española se podrían establecer los límites del proceso de extradición en relación con el reclamado, que siempre se fijarían de acuerdo con la resolución que dictaran las autoridades británicas.
La Audiencia Nacional entendía que el Convenio Europeo de Extradición se refiere al supuesto de que la persona reclamada ya hubiera sido entregada. Estaba claro, decía la resolución de la Audiencia, «que los límites del enjuiciamiento de la persona requerida no se encuentran todavía delimitados, a pesar de que la Cámara de los Lores ya se haya pronunciado en una ocasión».
Esos límites vendrían dados específicamente por la resolución definitiva que acompañara a la entrega efectiva del reclamado a las autoridades españolas. «Hasta tanto no se produzca dicha entrega, no podrá hablarse con propiedad de límites del proceso extradicional referidos al reclamado. Será entonces cuando el propio instructor, a la vista de la resolución inglesa, deberá establecer los límites del proceso penal y, en definitiva, los hechos por los que puede ser enjuiciado el entregado».
Y la Audiencia Nacional recordaba que a Pinochet «se le imputa haber impartido órdenes para la eliminación física de personas, para realizar torturas, secuestros y desapariciones de otras personas de Chile y diferentes nacionalidades y distintos países a través de las actuaciones de los servicios secretos (DINA) y dentro del Plan Cóndor. Todo ello en el contexto de una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidas bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra los ciudadanos y residentes en Chile».
Pinochet, agregaba la resolución, «aparece como uno de los responsables máximos de la organización, en coordinación con otros responsables militares o civiles de otros países, entre ellos y en forma principal Argentina, de la creación de un órgano represivo internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de acciones ilegales (secuestros, torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas)».
La Audiencia sostenía que esos hechos eran constitutivos de delito de genocidio, en relación con asesinatos, detenciones ilegales y secuestros, terrorismo y torturas, de acuerdo con la legislación española. Y puntualizaba que «obran en la causa indicios más que suficientes para mantener dicha imputación».
«Cabe mencionar, sin ánimo alguno de exhaustividad —señalaba la decisión de la Sala— que obra en este Tribunal testimonio completo del sumario 19/97, en cuyas actuaciones recayó auto de procesamiento de fecha 10 de diciembre de 1998, en el que constan más de ciento siete indicios que permiten mantener la imputación de Augusto Pinochet, entre los que destaca por su importancia, el informe de la argentina Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y de los que se desprende la espantosa realidad de lo sucedido».
El tribunal consideraba que existía peligro de fuga del exdictador, desde la perspectiva de la necesidad de garantizar su asistencia al juicio: «Es evidente el riesgo de que el levantamiento de la medida cautelar [la prisión preventiva de Pinochet] pueda dar al traste con la efectividad del proceso penal».
Era un varapalo en toda regla a la Fiscalía por un lado, que se había opuesto a la petición de extradición, y al Gobierno de José María Aznar, que estaba sufriendo la peor crisis internacional de toda la legislatura, ya que no conseguía hacer comprender su posición a sus homólogos chilenos, país que era uno de sus más firmes aliados en América Latina.
La sentencia de extradición
En nuestro país, el ministro Abel Matutes anunció que España no recurriría una eventual decisión del ministro británico de liberar a Pinochet por razones humanitarias, interfiriendo una vez más en el procedimiento judicial en curso. La Fiscalía británica ya tenía una orden de mi juzgado para recurrir en todas las instancias a fin de conseguir la extradición de Pinochet, instrucción que reiteré el 1 de octubre.
El 5 de octubre la Fiscalía británica, tras la visita de los diplomáticos Miguel Aguirre de Cárcer y Carmen de la Peña, envió una carta dirigida a la Embajada española en Londres y a mí en la que sostenía que existían instrucciones conflictivas de una parte del Estado español con otra y que esto era inaceptable. El día 7, Matutes anunció que había comunicado a Londres por vía diplomática el apoyo al Gobierno de Chile ante el ministro Straw, a fin de que este considerara la cuestión humanitaria mientras el caso estaba todavía en fase judicial. Por tanto, Matutes volvió a desautorizarme.
«Siento la necesidad de subrayar que mi decisión en este caso está basada en la ley y solo en la ley—leyó el juez Bartle en un pasaje de la sentencia—. Si mi entendimiento de la ley es errado, un tribunal superior lo corregirá.» Era la señal esperada por las víctimas de Pinochet. El 8 de octubre, el magistrado presidente del tribunal penal londinense sentenció que Augusto Pinochet, de 83 años de edad, podría ser juzgado en España por treinta y cuatro delitos de torturas —los casos sobre los que envié documentación a Londres— y otro de conspiración para torturar. Delitos por los que el exdictador no gozaba de inmunidad, de acuerdo con la decisión de la Cámara de los Lores. El fallo fue recibido con lágrimas y emociones encontradas por los enemigos y partidarios del general, tanto en Londres como en Santiago y Madrid. «Es un día fabuloso para la humanidad», dijo uno de los portavoces de las víctimas del exdictador chileno.
«Si las desapariciones llegan a ser tortura, si el efecto sobre las familias de aquellos desaparecidos pueden llegar a ser tortura mental —sugería Bartle—, si esto ha sido o no el propósito del régimen del senador Pinochet es un asunto para el tribunal que lo ha de juzgar». Por estas razones, el juez consideró que se daban «todas las condiciones» que le obligaban a «poner al senador Pinochet a disposición de la decisión del Secretario de Estado» para su entrega a España.
La defensa del general recurrió el fallo el 22 de octubre, aunque antes intentó que el ministro de Interior británico accediera a repatriar a Pinochet a Chile por motivos humanitarios. El Gobierno chileno recibió como un golpe la sentencia, mientras en la calle los detractores del general la celebraban y sus seguidores la lloraban. Pinochet había sido eximido de comparecer ante el tribunal en el momento de pronunciar el fallo debido a su estado de salud. Y, ante la certeza cada vez más evidente de que Pinochet podía ser extraditado para ser juzgado, comenzó la farsa final de sus dolencias psíquicas y físicas para posibilitar la devolución a Chile sin esperar a la conclusión del procedimiento judicial.
El 27 de octubre rechacé de nuevo la personación del exdictador en la causa, recordando que Pinochet estaba fuera del alcance de la Justicia española y que lo que pretendía al reclamar su personación era que se «fuercen y violenten las normas procesales». En el auto señalaba: «El procedimiento penal solo se rige por los principios y reglas contenidas en la Constitución […] y otras normas […], y a todas ellas repugna el criterio a valoración política de una decisión como algo ajeno a dicho procedimiento, y este es el criterio que rige este sumario y seguirá rigiendo a pesar de los intentos de politización utilizados imprudente o maliciosamente por algunos».
La acción paralela en relación con Argentina
Paralelamente, el 2 de noviembre de 1999 ordené la busca y captura de noventa y ocho represores argentinos, entre ellos los expresidentes Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, para pedir su extradición y juzgarlos en España por los delitos de genocidio y torturas.
Mientras, por primera vez, la Justicia argentina se disponía a investigar las consecuencias del Plan Cóndor. Familiares de víctimas de la represión en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay habían presentado una querella contra los antiguos dictadores de sus respectivos países. Nombres como Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner aparecían en la denuncia, que recayó en el juzgado de Adolfo Bagnasco, el magistrado que instruía otra causa contra militares argentinos acusados del robo de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura.
Los denunciantes definían la Operación Cóndor como «una asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidios y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato del Estado». Los abogados de los querellantes sostenían que la mayoría de los delitos fueron cometidos en Argentina, donde estaban gran parte de los refugiados de las dictaduras de América del Sur, por lo que la jurisdicción no podía ser cuestionada. Ni tampoco la extraterritorialidad, ya que fue pactada por los Estados que firmaron la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El principio de oportunidad política gana sobre la justicia
Tal como había dicho Jack Straw, a él correspondía en el último momento la decisión política de entregar o no al extraditable. Pero contradiciéndose a sí mismo, no aguardó hasta el final y se puso en marcha una última estrategia basada en el «precario» estado de salud del general.
El 11 de enero de 2000, decidió que el general Augusto Pinochet no debía ser extraditado a España, tras recibir el informe de cuatro médicos (una neuropsicóloga, dos geriatras y un neurólogo) que, a su instancia, lo habían examinado durante siete horas, el 5 de enero anterior, en el Northwick Park Hospital de Londres. El ministro señalaba en un comunicado que «los detalles del informe son y seguirán siendo confidenciales y privativos del senador Pinochet, pero la conclusión inequívoca y unánime de los tres médicos y la neuropsicóloga es que, tras el reciente deterioro en el estado de salud del senador Pinochet, que parece haberse producido sobre todo durante septiembre y octubre de 1999, en la actualidad es incapaz de soportar un juicio y no es de esperar ningún cambio en esa situación».
El ministro añadía que «en estas circunstancias me siento inclinado a pensar, pendiente de cualquiera de las alegaciones que pueda recibir, que no tendría ningún sentido seguir adelante con el procedimiento de extradición actual y que por tanto debería decidir no extraditar al senador Pinochet».
La nota del Ministerio de Interior británico suponía pues una anticipación de cuál era su posición definitiva: interrumpir el procedimiento judicial entonces en curso (había un recurso de la defensa de Pinochet ante el Alto Tribunal de Justicia) y no entregar al dictador a España.
Ante la decisión del ministro británico, puse de manifiesto que «la ausencia de conocimiento del informe médico sobre el que se quiere que se opine […] hace la situación un tanto absurda» y, además, impedía «cualquier pronunciamiento concreto, deviniendo ilusorias las garantías que deben concurrir —como elementos esenciales— en un procedimiento penal —el principio de igualdad entre las partes, el principio de defensa y el principio de contradicción—. El traslado conferido para alegaciones no puede hacer olvidar que se trata de una decisión política del Home Office y, por tanto, participada del criterio de la oportunidad».
Tras señalar que, según el procedimiento penal español, en ningún caso puede un imputado sustraerse a la acción de la Justicia por razones médicas u orgánicas, pasaba a formular una serie de preguntas acerca de las bases legales de los exámenes médicos, los test concretos realizados a Pinochet y las razones por las que se le consideraba demasiado anciano para afrontar un juicio y una eventual sentencia condenatoria, poniendo como ejemplo los procesos contra Maurice Papon, Paul Touvier y Klaus Barbie, juzgados a una edad similar a la del exdictador.
En las conclusiones del escrito solicitaba al Home Office que facilitara «el informe médico realizado —preservando su confidencialidad en lo que no constituya base para la decisión tomada— a este órgano judicial» y que «autorizara la práctica de la comisión rogatoria para recibir declaración a Augusto Pinochet Ugarte en Inglaterra, antes de decidir sobre su liberación, con asistencia de este instructor y las partes».
Solicitaba también que se autorizase «un segundo examen médico, a la luz del contenido del primero y con posibilidad de participación de dos médicos forenses, especialistas en psiquiatría, designados por este juzgado».
Paralelamente, ante la imposibilidad de comunicación con los abogados y el Crown Prosecution Service, aunque me las ingenié para mantenerla a través de la intérprete Jane Pateras y emitir instrucciones al abogado, el magistrado belga que reclamaba la extradición y yo diseñamos la estrategia de que fuera este país quien actuara. Así, Bélgica y las organizaciones de derechos humanos argumentaron la necesidad de ver el informe médico en el que Straw se basaba para afirmar que el general no podía enfrentarse a un juicio y presentaron una solicitud para que los jueces lores intervinieran ante la intención de Straw de permitir el regreso de Pinochet a Chile. Aunque el Tribunal Supremo decidió no dar trámite a estos recursos, Bélgica apeló y el juez que presidía la vista del caso, Simon Brown, permitió formalmente que este país y las organizaciones mencionadas solicitaran la revisión judicial del proceso. Los detalles del informe de los cuatro médicos británicos que examinaron al exdictador permanecían, pues, en secreto. Pinochet presentaba, según hicieron público sus propios médicos, una neuropatía diabética que había afectado la sensibilidad de sus piernas. Sin embargo, según fuentes del Northwick Park Hospital, cuando se sometió a los exámenes el dictador estaba en condiciones de caminar solo apoyado en un bastón. Según esos testimonios, ese día se mostró afable y hasta regaló chocolates a una de las enfermeras que le asistieron.
El fax al ministro Matutes y la carta de este
El viernes 21 de enero envié un fax al Ministerio de Asuntos Exteriores español en el que decía: «Dirijo el presente a V. E. con el ruego de que, en auxilio de la Administración de Justicia, en el día de la fecha me informe si se ha recibido alguna comunicación del Crown Prosecution Service [Fiscalía de la Corona], cuya contestación se halle sometida a plazo perentorio y esté relacionada con la posibilidad de acudir a la judicial review [recurso de revisión judicial] de la eventual decisión del Home Office [Ministerio del Interior británico] sobre la extradición de Augusto Pinochet, y, caso positivo, ruego dé traslado a este juzgado para su conocimiento, constancia en la causa, y con el fin de evitar la preclusión del trámite». Apuntaba a un informe del abogado Alun Jones, fechado el jueves anterior, en el que recomendaba recurrir en revisión judicial la posible liberación de Pinochet por razones de salud. «Existen bases claras —decía— para presentar el recurso.» Este informe fue recibido por la Embajada española en Londres a las 18.03 horas del mismo 20 de enero y enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid a las 19.58 horas.
En una carta fechada el 9 de febrero siguiente, Abel Matutes me respondió y denegó mi petición solicitando que se cursaran instrucciones a la Fiscalía británica para que se interpusieran «los recursos pertinentes contra la decisión del Home Office». Y añadía: «Le comunico que, por escrito del embajador de España en Londres al Crown Prosecution Service, de fecha 17 de enero de 2000, se notificó el pleno respeto español a la decisión que pueda tomar el Ministerio del Interior [británico], al entender que la decisión apuntada compete exclusivamente al ministro en el marco de sus competencias discrecionales y exclusivas conforme a las leyes británicas aplicables. En este sentido, le confirmo que España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el ministro del Interior». Matutes aseguraba en su carta que el ministerio que dirigía había colaborado «en todo momento con ese juzgado de la Audiencia Nacional para una más eficaz y completa instrucción de la causa».
«El Gobierno entiende que la decisión apuntada por el ministro de Interior británico ha venido a situar la solicitud de extradición del senador Pinochet presentada por España fuera del ámbito judicial británico y la ha trasladado al área de competencias discrecionales y exclusivas de que dispone el ministro de Interior de dicho país, conforme a sus propias leyes, para poner fin en cualquier momento al procedimiento de extradición que se halle en curso en el Reino Unido. La posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico británico para instar un recurso de revisión judicial de la mencionada decisión del ministro de Interior británico no altera en modo alguno la naturaleza de dicha decisión», señalaba la misiva de Matutes.
Además, me recordaba que, de acuerdo con la Constitución Española, «el Gobierno dirige la política exterior, debiendo velar consecuentemente por las consecuencias de sus actos en las relaciones hispano-chilenas y en las relaciones hispano-británicas».
Y por si me quedaba alguna duda respecto a la legalidad de la actuación del Gobierno, me invitaba a presentar un conflicto de competencias: «En el caso de que su señoría no compartiera estos argumentos, no cabe desconocer que el ordenamiento jurídico español contempla los procedimientos pertinentes para la resolución de eventuales conflictos de competencia que pudieran plantearse entre el Gobierno y un órgano judicial».
Me pareció una interferencia inadmisible y envié un escrito de contestación al ministro en el que criticaba la decisión de Exteriores de no recurrir ante los tribunales del Reino Unido, como yo le había solicitado, la decisión del ministro de Interior de aquel país, Jack Straw, de liberar al exdictador chileno por razones de salud. «Se produce un incumplimiento por omisión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores al no permitir ahora la defensa de las primeras alegaciones sobre el informe médico», afirmaba en mi escrito.
Ante esta decisión del ministro, el abogado de las víctimas, Joan Garcés, presentó una querella criminal contra aquel por la interferencia en la actuación judicial y por el ataque a mi independencia como instructor.
La entrega de los informes médicos
El 15 de febrero de 2000 Asuntos Exteriores anunció que me había entregado los informes médicos sobre el estado de salud de Pinochet para que pudiera realizar las alegaciones que considerara oportunas. Esto no cambiaba la decisión del Ejecutivo español de no recurrir la decisión definitiva de Jack Straw, que adelantó su intención de suspender el proceso de extradición a España por motivos de salud basándose en los informes que ahora se divulgaban.
El ministerio acataba así la decisión del Tribunal Supremo londinense en cuanto a que el informe fuera facilitado a los cuatro Estados que habían solicitado la extradición —España, Bélgica, Francia y Suiza— para que tuvieran la posibilidad de hacer los comentarios que consideraran pertinentes.
Seguidamente formé un equipo de especialistas médicos, para realizar un comentario o dictamen sobre los informes sanitarios del dictador, aunque la declaración de secreto de esa parte de las actuaciones, acordada en el momento de recibir los informes, impidió conocer con exactitud incluso el número de profesionales implicados.
Ordené la elaboración de seis informes independientes, uno por especialidad, y uno más general del médico forense que valorara también la praxis de los tribunales y los aspectos más legales. Todos ellos coincidieron en la capacidad física y psíquica del general Pinochet para soportar un juicio, con la única limitación de que deberían ser sesiones cortas. Quedaba claro que su deterioro psíquico y físico, establecido en los dictámenes británicos, había sido dirigido y aprovechado como excusa para posibilitar su vuelta a Chile. Con ello, quedaba en evidencia la escasa solvencia de los dictámenes hechos en Gran Bretaña.
El informe médico británico, que el Gobierno español había filtrado a dos medios informativos españoles y a otro chileno, concluía que, en opinión de los especialistas que le habían reconocido en la capital británica, «el senador Pinochet no está en el momento presente mentalmente capacitado para tomar parte con conocimiento de causa en un juicio». Los informes consideraban «improbable» una «mejora sostenida» de las lesiones cerebrales de Pinochet «en un grado relevante».
El 21 de febrero de 2000, remitía la fiscal jefe de Crown Prosecution Service, D.H. Sue Taylor, las siguientes conclusiones tras el estudio de los dictámenes:
- El procesado Augusto Pinochet Ugarte está capacitado y es competente para ser sometido a juicio con capacidad de defensa, entendimiento y comprensión de la acusación de la que es objeto.
- La cuestión sobre la salud mental y la capacidad procesal del mismo debe ser resuelta en el procedimiento judicial de extradición por el tribunal competente y con intervención del Estado requirente (España) a través de la autoridad judicial competente en la designación de los peritos médicos. En este sentido se solicita al Home Office que decline la cuestión a favor de la autoridad judicial inglesa competente.
- Subsidiariamente, se solicita que se autorice la práctica de un nuevo reconocimiento médico exhaustivo, con participación de profesionales que designe la autoridad judicial requirente, que incluyan las disciplinas médicas afectadas y se practique durante el tiempo suficiente para hacerlo fiable.
- En España existen condiciones médico hospitalarias adecuadas e idóneas para atender al procesado de sus dolencias y compatibilizar su cuidado con su participación en la celebración del juicio.
- El derecho de las víctimas a la tutela judicial y el propio derecho de defensa de estas exige la posibilidad de que participen en la designación de un perito médico, máxime si se pretende, como en el caso presente, poner fin de hecho al procedimiento de extradición.
La liberación y la devolución
Por fin, y en pleno escándalo de los informes médicos, filtrados a la prensa y que afirmaban que Pinochet sufría daños cerebrales, el 2 de marzo Jack Straw le liberó por razones de salud. El general subió a un avión de la fuerza aérea chilena, en silla de ruedas y aparentemente muy enfermo, pero se recobró milagrosamente al pisar suelo chileno, donde fue recibido como un héroe por sus seguidores y por las Fuerzas Armadas.
Inmediatamente envié un fax a la Fiscalía de la Corona británica en el que cursaba instrucciones para interponer un recurso contra la decisión y en el que recalcaba en varias ocasiones su competencia para entender sobre el caso en términos judiciales a pesar de las posibles interferencias políticas. En el documento recordaba que «la facultad para dar las instrucciones en esta fase judicial del procedimiento de extradición […] corresponde exclusivamente al juez de instrucción» y exigía que se distinguiera entre lo que era la fase judicial del procedimiento de extradición y la fase política.
Afirmaba también que «las únicas instrucciones que debe atender el Crown Prosecution Service [la Fiscalía de la Corona] son las del juez de instrucción central número cinco competente en este procedimiento», es decir, yo mismo. El documento fue enviado a primera hora de la mañana por fax a la fiscal jefe británica, D.H. Sharpling, y al Ministerio de Asuntos Exteriores español, que, en mi opinión, debía haber dado «curso inmediato» a mis instrucciones.
El Gobierno español que había conseguido del Tribunal Supremo, ante una denuncia de las víctimas en la que se solicitaba que la única decisión válida fuera la del juez, que el organismo que representaba a España incluso en los temas judiciales era el Ministerio de Asuntos Exteriores —a pesar de que el convenio europeo de asistencia en materia penal confería esta responsabilidad al juez—, se abstuvo de recurrir para facilitar la devolución.
Cuando supe que Pinochet había abandonado Londres, me sentí sobre todo triste por las víctimas.
Y el dictador llegó a Chile
El 3 de marzo de 2000, después de permanecer quinientos tres días detenido en Londres, Augusto Pinochet bajó del avión en silla de ruedas junto a su guardia militar pasadas las 10.00 horas en el aeropuerto chileno Arturo Merino Benítez. El senador vitalicio recibió un abrazo del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, mientras la banda tocaba el conocido himno Los viejos estandartes. La delegación de la derecha estuvo encabezada por las directivas en pleno de Renovación Nacional y la Unión Demócrata, además del director de la Fundación Pinochet, Hernán Briones; su director ejecutivo, el general retirado Luis Cortés Villa, y el exministro Alfonso Márquez de la Plata. También estuvieron presentes los generales retirados Sergio Sinclair, Rafael Villarroel y Guillermo Garín, así como la exministra de Justicia del régimen militar, Mónica Madariaga. Inmediatamente después de terminada la ceremonia en el aeropuerto, Pinochet se trasladó al Hospital Militar, ubicado en la comuna de Providencia, donde era esperado por un buen número de seguidores.
El recuerdo que tengo de aquella fecha es el de la desazón por la revictimización a la que se sometió gratuitamente a quienes habían sido masacrados, desaparecidos, asesinados o torturados por defender un régimen democrático y discrepar ideológicamente de un dictador que además utilizó su posición para enriquecerse. La historia se repite permanentemente. Pero también, junto a la frustración del desenlace, fui consciente de que, ocurriera lo que ocurriese, las víctimas habían triunfado. Todo el proceso judicial contra el dictador había sido un mensaje muy potente a los perpetradores de crímenes internacionales. La justicia universal se aplicaría en defensa de las víctimas, en cualquier país y oportunidad en la que se pretendiera imponer la impunidad. El trabajo realizado en unas condiciones muy poco propicias, con un gobierno del Partido Popular que dificultó —cuando no obstaculizó siempre que pudo— los trámites de la extradición, como me reconocería tiempo después el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, en una reunión, en presencia del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, fue fruto de un conjunto de personas sin las cuales no hubiera prosperado.
Desde los voluntariosos funcionarios, los traductores, los abogados, los magistrados que votaron por la jurisdicción española, las víctimas que estuvieron siempre dispuestas y millones de personas en todo el mundo que empujaron con sus voluntades para que existiera justicia y reparación. Y, en el ámbito más personal, hasta mi hija mayor, María, que contaba entonces con dieciséis años de edad, aportó su granito de arena ayudándome con las traducciones de los documentos en inglés que llegaban a horas intempestivas, por su retención en Exteriores hasta el límite último para imposibilitar que se pudiese contestar a las autoridades británicas a tiempo. No lo consiguieron porque la conexión con el abogado inglés Alun Jones era constante a través de la intérprete y… porque desvié el fax del juzgado a uno que compré e instalé en mi casa para, de esa forma, recibir las comunicaciones in extremis, pero con posibilidad de estudiarlas de madrugada y devolver los documentos debidamente contestados y traducidos al día siguiente, antes de que abrieran los tribunales en Londres.
Las razones de Straw
El ministro Jack Straw envió una carta de catorce folios a todas las partes del procedimiento, con sus razones para denegar la extradición y sus respuestas escritas al Parlamento:
El ministro ha concluido que, sobre la base de la ley inglesa, está obligado a formarse su propio punto de vista sobre la capacidad del senador Pinochet para someterse a un juicio y que no puede abstenerse de obtener un punto de vista concluyente con el argumento de que el asunto sea resuelto en España. […] A la luz de su conclusión de que no se puede esperar ninguna recuperación en la situación del senador Pinochet, no tiene sentido continuar el actual procedimiento de extradición en Inglaterra. Esto supondría mantener el arresto del senador Pinochet en este país por un periodo que, teniendo en cuenta el recurso de habeas corpus y cualquier recurso que surja del resultado del mismo, podría ser sustancial. […] Cualquier orden de extradición del senador Pinochet que pueda emitirse entonces exigiría el traslado compulsivo a otro país de un hombre de 84 años de edad, que debe ser considerado en esta fase presunto inocente, para participar en un juicio del cual no resultaría veredicto alguno respecto a los delitos que se le imputan, por razones que son evidentes para el ministro como autoridad de extradición en el Reino Unido. El ministro considera que este curso de acción no tiene ningún sentido para los intereses de la justicia y sería cruel para el senador Pinochet. […] Concedo gran importancia al principio de que la jurisdicción universal contra las personas acusadas de haber cometido delitos internacionales debe ser efectiva. Soy también muy consciente de que la consecuencia práctica de rechazar la extradición del senador Pinochet a España es la de que él no será, probablemente, juzgado en ninguna parte del mundo. Soy muy consciente del sentido del daño que sentirán aquellos que sufrieron las violaciones de los derechos humanos en Chile durante el pasado, así como del que sienten sus familiares. Todas estas cuestiones son de gran preocupación. Por último, empero, he llegado a la conclusión de que un juicio sobre los delitos de que se acusa al senador Pinochet, aunque deseable, simplemente ya no era posible.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo
Una buena noticia llegó de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por una sección de tres magistrados, abriendo el 22 de febrero de 2000 la vía a que pudiera recurrir la puesta en libertad de Pinochet en una resolución en la que se distinguía entre las fases judicial y gubernamental del proceso de extradición inglés y rechazaban definitivamente dos querellas interpuestas contra el ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. La resolución del Supremo explicaba que procedía deslindar la «fase judicial» de la «fase política» en los procedimientos de extradición y añadía: «Ante la falta de claridad de la ley inglesa, si en la fase político-administrativa surge algún trámite judicial, deberían ser los órganos jurisdiccionales que han tomado la iniciativa para poner en marcha el procedimiento de extradición los que tendrían que ponderar la necesidad de estar presentes en todos los trámites judiciales posibles, mientras que cuando se pase definitivamente a la fase político-administrativa, cualquier eventual decisión debe ser acordada por las autoridades gubernamentales».
Según la ley británica, la decisión del ministro Straw —conceder la entrega de una persona o rechazar su extradición— podía ser recurrida en revisión judicial. Los jueces reforzaban este criterio al señalar que «con el objeto de superar estos conflictos y sin perjuicio de una futura judicialización de los procedimientos de extradición, la conveniencia de mantener abiertas todas las vías posibles, aconsejaría que se procurase, sin condicionamiento alguno, la posibilidad de que las víctimas de los hechos delictivos que se trata de perseguir estuvieran presentes en todo el proceso de tramitación, con objeto de garantizar en todo momento la defensa de sus intereses». Los magistrados Luis Román Puerta, José Antonio Martín Pallín y Andrés Martínez Arrieta estimaban que Matutes no pudo, subjetivamente hablando, cometer delito. La evolución que reclamaban tardaría en llegar unos años, pero finalmente se consiguió en 2004 con la introducción de la Orden Europea de Detención y Entrega, que acabaría con la intervención política en lo que en ese momento era un proceso de extradición con una parte judicial y una parte política de decisión negativa final.
«Si el ministro de Asuntos Exteriores, en su examen y valoración de todos los hechos y circunstancias —decía el auto adoptado por unanimidad—, estimaba que realmente nos encontrábamos en una fase exclusivamente político-administrativa, su decisión de no recurrir tiene una base razonable, por lo que incuestionablemente no existe la más mínima posibilidad de exigirle responsabilidades penales.» Sin embargo, no debe olvidarse que en ese momento ya se había producido la sentencia de extradición y estaba pendiente de apelación, con lo cual no había concluido la fase judicial y, por ende, la fase política, después de la autorización para proceder del 14 de abril de 1999, no había comenzado aún.
Catorce años después, Jack Straw reconoció en un libro de memorias que Pinochet le había engañado con la «enfermedad». Todos sabíamos que aquello era una burda maniobra política en la que participaron los tres países implicados para evitar la extradición del dictador a España, extradición que ya había sido concedida y que estaba a dos semanas de la apelación cuando fue devuelto a Chile en marzo de 2000.
La prensa británica
Paralelamente, dos importantes diarios del Reino Unido —The Daily Telegraph y The Guardian— informaron de que un pacto político entre los Gobiernos de España, Chile y el Reino Unido, labrado durante varios meses, permitió poner fin al caso Pinochet con la liberación del exdictador por razones de salud. Los rotativos coincidían en señalar que las conversaciones para hallar una salida diplomática se iniciaron a finales de junio de 1999, en la cumbre de Río de Janeiro (Brasil), celebrada por la Unión Europea con Gobiernos latinoamericanos.
La versión de este pacto ya fue planteada a mediados de enero de 2000 por The Daily Telegraph. Según el rotativo, en un encuentro personal en Río durante el mes de junio, el ministro del Foreign Office (Asuntos Exteriores), Robin Cook, habría dicho a Matutes mientras hablaban del caso Pinochet: «No dejaré que muera en el Reino Unido». El periódico agregaba que Matutes, a su vez, replicó: «No le dejaré venir a España». Ambos coincidían en que «la muerte del general en Londres o Madrid era el peor desenlace». Se señalaba también que, en un encuentro en Nueva York en septiembre de 1999, el canciller chileno Juan Gabriel Valdés volvió a insistir ante Cook sobre el caso y le señaló los problemas de salud del exdictador. Cook, remarcaba el diario, informó al Ministerio del Interior británico sobre el asunto. The Daily Telegraph añadía: «La presión para alcanzar una solución se incrementó cuando el general Pinochet sufrió dos ataques menores, el 9 y el 25 de septiembre».
Por su parte, The Independent señalaba que tanto los «partidarios como los detractores de Pinochet están ahora convencidos de que la liberación fue el resultado del plan conjunto entre el Reino Unido, España y Chile para quitarse una “patata caliente”». El diario recordaba que el ministro Valdés «planteó el problema de la salud del general Pinochet ante el Foreign Office en septiembre».
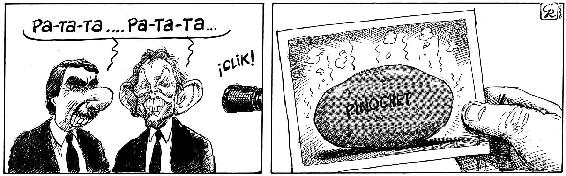
La extradición de Pinochet del Reino Unido a España era de justicia y estaba aprobada por ley. No obstante, pese a que el general chileno era un reconocido dictador genocida, tanto el conservador Aznar como el teóricamente progresista Tony Blair hicieron todo tipo de piruetas políticas para evitar la extradición, de tal suerte que no engañaron a nadie y fueron objeto de mofa ácida y crítica de humoristas como Gallego y Rey, autores de esta tira.
La información de los diarios británicos fue desmentida tanto por el Gobierno británico como por los ejecutivos de España y Chile. Desde Córdoba, el presidente José María Aznar señaló que no aceptaba que hubiera existido ninguna posibilidad de pacto o acuerdo, tácito o no, entre su Ejecutivo y los de Bélgica, Reino Unido o Chile para no tramitar finalmente ningún recurso contra la libertad de Pinochet. En Madrid, el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, reiteró que el Gobierno español se había limitado a cumplir «escrupulosamente» su compromiso de respetar la decisión del ministro británico Jack Straw.
El libro Augusto Pinochet: 503 días atrapado en Londres, de los periodistas chilenos Mónica Pérez y Felipe Gerdtzen, quienes siguieron el caso en Europa como corresponsales de la Televisión Nacional de su país, desvelaba en octubre de 2000 que cuando la Presidencia de Chile se convenció de que por la vía judicial no era posible que Pinochet fuera liberado, decidió usar la vía política. En contra de lo que públicamente han sostenido los Gobiernos implicados en este caso, fueron estos contactos privados los que posibilitaron, según Pérez y Gerdtzen, que el exdictador regresara a Chile. El mandatario chileno Eduardo Frei le dijo por teléfono al primer ministro británico Tony Blair que asumía un alto riesgo si Pinochet moría en Londres, y que si era liberado por razones de salud, dado que tenía procesos abiertos en Chile, igualmente acabaría compareciendo ante la justicia chilena.
Los argumentos convencieron a Blair y, aunque le recordó a Frei que el caso era solo judicial, decidieron por iniciativa suya abrir un canal paralelo de comunicación. «Nuestro código contempla disposiciones humanitarias. Habrá que verlas pero bajo estricta confidencialidad. Que no se interprete como que estoy dando garantía alguna, porque no puedo darlas», le dijo Blair a Frei, según relata el libro. Para recalcar la necesidad de absoluto secreto, le agregó que «si los diarios publican algo de esto, me pondría en una situación muy complicada, que me costaría manejar».
El Gobierno chileno eligió, para continuar los contactos, a su jefe de Comunicaciones, Cristián Tolosa, quien viajó seis veces de Santiago a Londres entre junio y diciembre de 1999, bajo total reserva, para reunirse con el jefe de Gabinete de Blair, Jonathan Powell.
Para Joan Garcés, abogado de la acusación, la actuación de Gran Bretaña fue
impecable en los doce meses que siguieron a la orden judicial de detener a Pinochet para someterlo a juicio. Resistió todo tipo de presiones de distintos países, como las de los gobiernos de Chile y de España, para interferir en el procedimiento judicial. Culminada la fase judicial británica en octubre de 1999, concedida la extradición a España, se incrementaron las presiones sobre el Gabinete británico, y a partir de ese mes aceptaron que Pinochet se fugara de la justicia. No a través de una operación comando violenta, como habían pensado algunos, sino de una operación de batas blancas, instrumentalizando a unos médicos. Ninguno de los más de doce médicos de España, Bélgica y Francia que estudiaron los exámenes compartió que se certificara la incapacidad mental del detenido para comparecer en juicio. Es importante que los tribunales de los cinco Estados europeos involucrados en este caso no aceptaran esa estratagema, manteniendo su independencia. En la víspera de la fuga del 2 de marzo, el ministro británico del Interior envió una comunicación a las autoridades españolas ofreciéndoles la posibilidad de que se interpusiera un recurso ante los tribunales británicos contra la puesta en libertad. El juzgado español mandó interponer el recurso, pero el Gobierno español se negó a cursar la orden. La responsabilidad última de que se frustrara el mandamiento de la Audiencia Nacional de España ha sido del Gobierno español.26
De nuevo el juez Guzmán
La vuelta de Pinochet a Chile, a pesar del espectáculo esperpéntico que montaron él y los militares, con parada militar incluida y arrastrando al gobierno de la Concertación, a cuyo frente ya se hallaba el socialista Ricardo Lagos, a asumir la farsa de su dolencia, que le duró exactamente lo que tardó el vuelo desde Londres a Santiago, les sirvió de poco porque se producía en un contexto de humillación y derrota evidentes.
Pero si el dictador creía que su periplo había acabado y estaba a salvo, pronto salió de su error, ya que el 6 de marzo de 2000 el juez Juan Guzmán solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que retirara la inmunidad parlamentaria, cosa que sucedió el 23 de mayo por trece votos a favor y nueve en contra. A partir de ahí se le acumularon las causas, no solo en Chile, sino también en Argentina, denuncias que culminaron cuando el 1 de diciembre de 2000 Guzmán sometió a proceso al dictador por las víctimas de la «Caravana de la Muerte» —la comitiva militar que, por orden de Pinochet, recorrió Chile en 1973 para ejecutar a numerosos presos políticos detenidos tras el golpe militar— y decretó su arresto domiciliario.
También pesaba sobre Pinochet la orden de detención cursada por mi juzgado en 1998, de manera que si el dictador volvía a viajar alguna vez al extranjero podría ser detenido y extraditado a España. Desde ese momento, el sumario contra Pinochet seguía instruyéndose y solo cuando este trámite concluyera el proceso sería suspendido temporalmente a la espera de la detención del acusado para su comparecencia ante un tribunal. De hecho, este era el procedimiento que se estaba siguiendo contra los militares argentinos acusados de la violación de derechos humanos.
Tras varios meses de fallos y apelaciones, más exámenes médicos e ingresos hospitalarios, finalmente el 9 de julio de 2001 la Justicia chilena sobreseyó temporalmente la causa abierta contra Pinochet, procesado como encubridor por los setenta y cinco crímenes cometidos en la «Caravana de la Muerte» en 1973, mientras se encontrara afectado por demencia vascular, admitiendo un recurso presentado por su defensa.
El fallo enterró el esfuerzo de parte de la sociedad chilena para juzgar a Pinochet, quien quedará ante la historia como un procesado por homicidios y secuestros que logró la impunidad por demente. Con esta resolución, el magistrado Juan Guzmán, que previamente había rechazado cerrar el caso, no pudo seguir investigando la responsabilidad penal del dictador.
La investigación continúa en Madrid
Mi voluntad de someter a la justicia al dictador y a los demás responsables continuó con mayor decisión ante el hecho de que en Chile se cerraban de nuevo las puertas a la investigación. El 16 de septiembre de 2004 amplié los cargos de genocidio, terrorismo y torturas, por los que ya había imputado al dictador, a los de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. En un auto de once folios admití la ampliación de la querella presentada por las acusaciones. Además del propio Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, estaban implicados Joseph y Robert L. Allbritton, Steven B. P. Pfeiffer, Carol Thompson, Ashley Lee, Fernando Baqueiro, Raymond Lund y Óscar Custodio Aitken Lavanchy.
Los Allbritton, Pfeiffer y Thompson, responsables de la entidad bancaria norteamericana Riggs Bank, estaban implicados, según el auto, en «dilatar, dificultar e impedir la eficacia del embargo, bloqueo, depósito de los saldos de las cuentas bancarias de Augusto Pinochet, directamente o a través de terceras personas, incluidos miembros de su familia, que tenía en el Riggs Bank».
Los otros querellados «habrían participado, bien como titular de las cuentas bancarias o cofirmante de documentos utilizados para la perfección de los contratos supuestamente delictivos —caso de Lucía Hiriart—, bien cooperando para excluir el memorándum y los documentos de trabajo referidos a Pinochet en el Riggs Bank —caso de Ashley Lee— o bien llevando el control personal de las cuentas de Pinochet, como ocurría con Baqueiro y Lund». Aitken fue imputado por haber cooperado presuntamente en la creación de la sociedad Abanda Limited, con la finalidad de poner a salvo los bienes de Pinochet en 1999.
Señalaba que los hechos desvelaban que «aparentemente hubo un acuerdo doloso de voluntades entre los responsables del Riggs Bank y, en particular, entre Joseph y Robert L. Allbritton, Steven Pfeiffer y Carol Thompson y el titular de las cuentas, Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart, con el asesoramiento y dirección de Fernando Baqueiro y Raymond Lund que determinó la distracción —en la que también intervino Ashley Lee ocultando datos— de una importante cantidad de dinero de su destino legal, que hubiera sido la indemnización a las víctimas por los delitos aquí perseguidos (genocidio, terrorismo y torturas)».
Por fin, el 19 de octubre de 2005 la Corte Suprema de Chile abrió la vía definitiva para que Pinochet fuera procesado por evasión tributaria y corrupción. En un fallo inapelable —contra el que no cabía recurso— los magistrados decidieron desaforar al exdictador por tres delitos vinculados a las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de Estados Unidos. El máximo tribunal confirmaba así la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le retiró la inmunidad judicial de la que gozaba, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, evasión tributaria y malversación de fondos fiscales.
Las cuentas secretas del general golpista en el Riggs Bank fueron descubiertas en 2004 por una comisión del Senado de Estados Unidos que investigaba a instituciones financieras que habían cometido irregularidades. Tras más de seis meses de indagaciones, el juez chileno Sergio Muñoz decidió procesar como cómplices del delito de evasión tributaria a la secretaria y al contador y albacea de Pinochet, Mónica Ananías y Óscar Aitken, y también a la esposa y al hijo menor del dictador, Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet.
Pero la intrincada madeja de las cuentas secretas de Pinochet era mucho más larga. Disponía de varias a su nombre en el Riggs Bank estadounidense y otros bancos del exterior, en las que acumuló una fortuna calculada hasta el momento en veintiséis millones de dólares (unos veintitrés millones de euros).
En el marco de su investigación, el juez Muñoz logró que el Supremo chileno aprobara el envío de catorce exhortos a distintas instituciones financieras del mundo, entre las que se encontraban bancos de Suiza e Islas Caimán, donde el dictador abrió otros cientos de cuentas bancarias e incluso constituyó, con la ayuda de sus asesores, de su hijo Marco Antonio e incluso de algunos militares, «sociedades de papel» que le permitieron complejas operaciones de traspaso de dinero.
Era la octava petición de desafuero desde que dejara la presidencia de Chile el 11 de marzo de 1990. A la realizada por las cuentas del Riggs se sumaba otra por malversación de fondos públicos, en el mismo caso, que fue dictada por el juez Muñoz antes de dejar la investigación. Además, Pinochet había recibido peticiones de desafuero por las operaciones Cóndor y Colombo, así como por los casos Caravana de la Muerte, Prats y Conferencia (el asesinato de la cúpula del Partido Comunista).
En octubre de 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el procesamiento a Pinochet como autor de secuestros (desapariciones) y torturas cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi. De esta manera, el tribunal de alzada decidió rechazar un recurso de apelación contra el procesamiento del exdictador presentado por su defensa.
Pinochet fue procesado por este caso el 27 de octubre de 2006 por el juez Alejandro Solís, que le acusó de treinta y cuatro secuestros (desapariciones), un homicidio y veintitrés delitos de tortura en el antiguo centro de detención de Villa Grimaldi, en el municipio santiaguino de Peñalolén. Solís adoptó la decisión poco después de haber rechazado una petición de la defensa de Pinochet de exonerarle en este caso, con el argumento de que estaba incapacitado física y mentalmente para afrontar un juicio. El 30 de octubre quedó bajo arresto domiciliario por disposición del magistrado, que el 9 de noviembre le otorgó la libertad provisional previo pago de una fianza de 943 dólares.
Muerte de Pinochet y continuación de las actuaciones
El 10 de diciembre de 2006, coincidiendo con el día de los Derechos Humanos, Pinochet falleció a los 91 años de edad tras estar una semana hospitalizado después de sufrir un infarto de miocardio. Fue enterrado sin honores de Estado.
Tras su muerte decidí, mediante resolución judicial, que las acciones judiciales iniciadas en España y Chile contra el dictador debían continuar porque las «víctimas no lo fueron solo de Pinochet, sino también de otros militares y no militares». Lamenté que, a pesar de los avances importantísimos en la justicia chilena de los últimos años, la lentitud hubiera impedido que las víctimas tuviesen el resarcimiento que merecían con una sentencia condenatoria.
La actuación que impulsé desde la Justicia española contribuyó a que la impunidad en el caso Pinochet fuera menor. En todo caso nos mantuvimos vigilantes en el proceso, tomando iniciativas, desde la independencia judicial y sin dar de baja la orden de detención internacional. En 2004, antes de que se iniciara la acción judicial en Chile y solicitándoles cooperación, que ahora sí se produciría, incoé otro procedimiento por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en conexión con los crímenes de genocidio, terrorismo y tortura imputados al dictador en mi auto de procesamiento de 10 de diciembre de 1998, al descubrir que Pinochet, que tanto había alardeado de hacerlo todo por la patria, como también rezaba el estandarte franquista, y su familia —con la ayuda de varios colaboradores y los responsables bancarios— habían acumulado una fortuna teñida de sangre. Gracias al embargo que había hecho en el auto de procesamiento, de fecha 10 de diciembre de 1998, el Senado estadounidense inició una investigación que concluyó con el descubrimiento de aquellas cuentas y de cómo el banco había facilitado los medios a Pinochet para poner fuera del alcance de la justicia aquellas sumas.
Gracias a esa iniciativa y a la que comenzamos en España, se consiguió incautar el dinero y comenzar procedimientos judiciales a los que también se sumó Chile. Finalmente, el Riggs Bank pagó, a cambio de no continuar la persecución internacional (por otra parte bastante improbable al ser nacionales y encontrarse sus responsables en Estados Unidos) y mediante un acuerdo con la Fundación Allende como querellante y autorizado por mí como juez instructor del caso, una suma próxima a los ocho millones de dólares (en torno a siete millones de euros). Estos fondos fueron puestos en una cuenta especial, gestionada por la Fundación Allende, que constituyó un Fondo de Ayuda a las Víctimas de Pinochet. Según la información difundida por la fundación, se recibieron 27.817 solicitudes, de las cuales 22.073 cumplieron las condiciones establecidas. Los beneficiarios fueron divididos en dos grupos. El primero quedó compuesto por 17.928 personas ya reconocidas como víctimas por la Audiencia Nacional de España, la Comisión Rettig, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Valech. Como habían recibido beneficios del Estado, se dividió entre ellos el cuarenta por ciento del fondo: cada uno recibió 184 dólares (unos 163 euros). El segundo grupo lo conformaron personas no reconocidas por los mencionados organismos, cuyos casos fueron evaluados por una comisión especial: 4145 personas compartieron el sesenta por ciento del fondo, que alcanzó la cifra de 1205 dólares (unos 1060 euros) para cada una de ellas.
Pero no todo había acabado, pues en octubre de 2006 yo había enviado una solicitud de interrogatorio por exhorto para investigar los movimientos de dinero efectuados por el exdictador chileno durante su detención en Londres (1998-2000). Se pedía que se interrogara al ex jefe militar, a su esposa Lucía Hiriart y a su albacea Óscar Aitken por los traspasos de dinero que hicieron desde el Riggs Bank a cuentas en el Banco de Chile mientras existía un embargo internacional de su fortuna decretado por mi juzgado en 1998.
Las transacciones de fondos que hizo Pinochet estaban acreditadas en el proceso que investigaba el origen de su fortuna. Esta causa seguiría abierta en España hasta abril de 2012, fecha en la que el juez Pablo Ruz la archivó debido a que en Chile estaba en tramitación otra causa por los mismos hechos. El fiscal informó que debía ser el tribunal chileno el que persiguiera las maniobras de alzamiento y ocultamiento de bienes y blanqueo de capitales desplegadas por los querellados.
Por último, en mayo de 2015, se dictó sentencia en Chile en contra de seis colaboradores de Pinochet por la malversación de 6,47 millones de dólares (unos 5,7 millones de euros).
La importancia de las víctimas
Este conjunto de esfuerzos, en los que tiene una importancia capital la acción sostenida de las víctimas y el esfuerzo de la gran mayoría de los chilenos, ha equilibrado la pérdida inicial de los derechos, y Chile ha superado el trauma de un tiempo de oscuridad y vergüenza propiciado por unos pocos. Los que aún añoran la figura del dictador están en contra de la historia y serán olvidados, o peor aún, serán denostados como los que contribuyeron con su silencio e indiferencia a que el crimen se consumara. Por el contrario, los que estuvieron de parte de las víctimas serán recordados como los luchadores por un mundo mejor, más justo y democrático. Sus ejemplos de vida quedarán en los corazones de los ciudadanos del mundo.
Al mismo tiempo, hoy no existe duda del gran fiasco de la política estadounidense en aquella época, en la que, a través de unos líderes obsesionados con la guerra fría y el control de la seguridad, hundieron a todo un continente en confrontaciones internas y en una constante represión militarista, cuyas consecuencias aún sienten en la actualidad.
Pedir perdón por tanto dolor causado debe traducirse en el respeto e igualdad que predicaban Salvador Allende y todos aquellos que han luchado y luchan por la identidad latinoamericana. Finalmente, el presidente Allende y las víctimas de Pinochet y de sus cómplices lograron que la democracia triunfara frente al terror.
Carmelo Soria. El último ejemplo
El 4 de mayo de 2001 dicté auto de prisión contra Herman Julio Brady Roche, exministro de Pinochet, por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, resolución que fue recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trataba de la admisión a trámite de una ampliación de la querella presentada por las acusaciones personadas en la causa en la que mi juzgado, como ya he relatado, investigaba desaparecidos durante regímenes militares de países sudamericanos como Chile y Argentina, y que llevaba, entre otros, el abogado Joan Garcés.
La resolución decretaba la prisión de Herman Julio Brady Roche —ministro de Defensa durante la dictadura pinochetista— y ordenaba su búsqueda y captura a través de la correspondiente orden internacional de detención a efectos de extradición, con carácter general y especialmente para Alemania, donde al parecer residía temporalmente con una identidad falsa.
La Fiscalía decidió recurrir esta decisión por varias razones: en primer lugar, estimaba que España no era competente para investigar estos hechos; en segundo lugar, creía que no había indicios de la participación de Brady en los hechos; y finalmente consideraba que, en cualquier caso, el delito habría prescrito.
Carmelo Soria, exiliado en Chile tras el fin de la Segunda República Española y con estatus de diplomático por ser funcionario de Naciones Unidas —era miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)—, trabajaba en el Centro Latinoamericano de Estudios Demográficos en la capital chilena. El 14 de julio de 1976, al salir de su despacho, fue secuestrado y conducido al lugar de «tormento, donde fue brutalmente torturado durante horas y después sus captores le colocaron sobre las escaleras y mientras unos le sujetaban la cabeza otros le aplastaron el pecho hasta lograr una doble fractura de la columna vertebral que le produjo la muerte», según la querella.
Al día siguiente, seguía relatando la querella, «para simular un accidente, los autores del hecho despeñaron el coche y el cadáver de Carmelo Soria en el canal El Carmen, en Santiago, y la versión oficial entonces difundida por la Dirección de Investigaciones de la Policía Civil afirmaba que el funcionario había fallecido como consecuencia de haber conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas».
Las autoridades chilenas atribuyeron el crimen a un asunto de faldas y en 1979 se sobreseyó la causa con una sentencia que calificó los hechos como homicidio por terceros desconocidos. La viuda de Soria, Laura, huyó a España con sus tres hijos pocos meses después del crimen y desde aquí siguió luchando porque se aclararan las verdaderas circunstancias del asesinato de su marido.
Las actuaciones de la familia no obtuvieron resultados. Una y otra vez se investigó y se archivó o se sobreseyó el caso. Finalmente, en 1996 la Corte Suprema de Chile dictó la amnistía definitiva con el argumento de que el Convenio de Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas no era de aplicación en el caso.
La única esperanza entonces era encontrar justicia fuera de Chile. Los familiares de Soria dirigieron sus esfuerzos en dos direcciones: se unieron al procedimiento abierto en España por genocidio, terrorismo y torturas y presentaron una denuncia ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el 19 de noviembre legitimó los esfuerzos de enjuiciar el crimen en España, en aplicación de la jurisdicción universal.
El auto que emití destacaba que «la muerte de Soria es imputable a Brady Roche, entre otros elementos por el testimonio prestado en la causa por la que fuera diputada del Congreso de Chile, María Maluenda Campos». También mantenía que la LOPJ española confiere competencia a la Audiencia Nacional para investigar estos delitos y otros conexos cometidos fuera del territorio español por extranjeros, así como los que según los tratados y convenios internacionales deban ser perseguidos en España, entre ellos los de tortura.
Tras desestimar el recurso de la Fiscalía, el caso quedó durante casi un año en espera de resolución en la Sala Tercera, integrada por su presidente, Francisco Castro Meije, y los magistrados Ángela Murillo y Luis Martínez de Salinas. En los primeros días de marzo de 2002, Murillo fue nombrada presidenta del tribunal de la Operación Temple, para sustituir al magistrado Carlos Cezón. Tanto Cezón como sus dos compañeros de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, habían autorizado la salida de la cárcel del narcotraficante colombiano Carlos Ruiz Santamaría, el Negro, miembro activo de la Operación Temple, un hecho que dio lugar a una querella por un delito de prevaricación por parte de la Fiscalía General del Estado que finalmente se archivó, y a un expediente del CGPJ, que terminó en una sanción de suspensión para los magistrados, sanción que sería impugnada y anulada en 2004 por el Tribunal Supremo, pero que supuso la pérdida del destino en la AN, al haber pedido traslado los dos primeros.
La magistrada Murillo fue sustituida en la Sala Tercera por Flor Sánchez Martínez. Esta sala convocó el 4 de abril una vista oral para debatir el recurso de la Fiscalía en el caso Soria y otro recurso de la defensa del exmilitar Adolfo Scilingo. Sin embargo, mientras la acusación argentina fue citada, el abogado de la familia Soria, Joan Garcés, no lo fue. La vista se suspendió.
A pesar de todo, el 31 de mayo de 2002 la Audiencia Nacional archivó el caso. El tribunal consideró que la doctrina aplicada por el Supremo días antes, al archivar la querella contra Arnaldo Otegi por gritar «Gora ETA» fuera de España, impedía perseguir el asesinato de Soria en Chile.
La Audiencia Nacional señalaba que no podía hacerse aplicación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española para perseguir unos hechos acaecidos en Chile veinticinco años atrás, cuando el propio Tribunal Supremo daba una pauta contraria a la hora de enjuiciar hechos sucedidos en Francia el 30 de marzo de ese mismo año, «consistente en una de las conductas que más daño están haciendo a la sociedad española». Los magistrados que firmaron la resolución fueron Castro Meije (presidente), Martínez de Salinas (ponente) y Flor Sánchez.
A raíz de esta decisión, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la defensa de Scilingo se prepararon para conseguir el archivo de las actuaciones en los casos de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena.
Este auto supuso cerrar de un plumazo el caso Soria, admitido a trámite en mayo de 2001. En el punto de mira de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba entonces un objetivo más ambicioso: solicitar el archivo de todas las actuaciones sobre Chile y Argentina.
Lejos de darse por vencido, el abogado de la familia Soria, Joan Garcés, recurrió en nombre de la viuda en casación ante el Tribunal Supremo, que se pronunció en marzo de 2004 cuando la Sala de lo Penal resolvió admitir a trámite una querella contra el general Brady, de 83 años, por su presunta implicación en el asesinato del diplomático español. La decisión del Supremo revocaba la anterior de la Audiencia Nacional.
El Tribunal Supremo me dio así la razón, señalando que la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta la doctrina del alto tribunal para el caso Guatemala —el intento de Rigoberta Menchú para que España investigase el genocidio maya—, en el que se establecieron los requisitos para que la jurisdicción española pudiera investigar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos fuera del país.
Entre estos requisitos, el Supremo recordaba que el principio de no intervención en asuntos de otros Estados admite limitaciones en lo referente a hechos que afectan a los derechos humanos, y que según el artículo 23.4 de la LOPJ, la jurisdicción española es competente ante hechos cometidos fuera del territorio nacional cuando, según los tratados y convenios internacionales, estos deban ser perseguidos también en España.
En septiembre de 2007, a instancias de la Fundación Salvador Allende, envié un exhorto a las autoridades chilenas para que me informaran de si existían procedimientos penales en ese país contra quince exmilitares y exrepresentantes de la dictadura chilena (1973-1990) en relación con el asesinato de Soria. La petición invocaba el convenio bilateral de extradición y asistencia judicial entre Chile y España, suscrito en 1990.
La Corte Suprema chilena acogió el exhorto en noviembre de ese mismo año, estimando por tanto que se cumplían los preceptos de cooperación internacional para acceder a la petición, en la que solicitaba conocer la situación procesal de los requeridos antes de su eventual procesamiento.
El juez chileno Alejandro Madrid procesó en enero de 2009 a seis militares retirados y un civil por obstruir la investigación del crimen del español Carmelo Soria, acusados de pagar en 1993 a un testigo para que cambiara su declaración, en la que señalaba al brigadier Jaime Lepe, que se convertiría en colaborador de Augusto Pinochet, como jefe del grupo que mató a Soria. Entre los procesados estaban Lepe y el exdirector de Inteligencia del Ejército, Eugenio Covarrubias. La hija del asesinado, Carmen Soria, solicitó al Gobierno que pidiese a la Justicia chilena la reapertura del caso.
Esto me dio pie para reactivar el caso imputando a dos exministros, el de Defensa, Herman Brady Roche, y el del Interior, César Raúl Benavides. Si los jefes y agentes de la DINA fueron los autores materiales, Brady, Benavides y el subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx, fueron los autores intelectuales al facilitar los medios y dar cobertura a las torturas y asesinato de Soria.
Cursé otra comisión rogatoria para poder interrogar a los imputados en Chile. Se trataba de los miembros de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Eduardo Iturriaga, Jaime Enrique Lepe Orellana, Jorge Remigio Ríos San Martín, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbe, René Patricio Quilhot Palma, Rolf Wenderoth y Ricardo Lawrence Mires; además de Brady, Benavides y los altos cargos de Interior Enrique Montero y Pedro Espinoza.
En mayo de 2012, cuando yo ya estaba fuera de la Audiencia, la Fiscalía solicitó al juez Pablo Ruz que reclamara a Chile y Estados Unidos la extradición de los siete miembros de la DINA que secuestraron y mataron a Soria el 14 de julio de 1976, y que dictara una orden de busca y captura internacional contra todos ellos. Los reclamados, en su día pertenecientes a la brigada Mulchen, fueron Ríos San Martín, Lepe Orellana, Salinas Torres, Bemar Labbe y Quilhot Palma, todos de nacionalidad chilena, a los que se sumaba el estadounidense Michael Vernon Townley, también empleado de la DINA.
Ríos y Lepe, vestidos de carabineros, fueron los que dieron el alto a Soria con la excusa de una infracción de tráfico. Después, le condujeron a una vivienda que ocupaba Townley. Desde las seis de la tarde de ese día hasta la diez de la noche los esbirros del régimen lo mantuvieron maniatado y con la cara vendada. Le rompieron todas las costillas para obligarle a confesar sus relaciones con el Partido Comunista de Chile. Antes de estrangularlo le inyectaron o hicieron beber media botella de pisco para que su muerte pasara por un accidente de tráfico.
Esa misma madrugada, metieron el cadáver de Soria en su coche y lo llevaron hasta un canal donde tiraron el cuerpo y el vehículo. En el interior de este dejaron media botella de licor y metieron una nota mecanografiada en el bolsillo del diplomático español en la que un supuesto amigo le contaba teóricas infidelidades de su esposa. Esa nota, según los investigadores, fue redactada por los propios torturadores. «El cadáver apareció con las manos crispadas, signo de gran dolor o sufrimiento que es inusual en los accidentes de tráfico», explicaba el fiscal en su escrito.
La Fiscalía consideró que esos hechos eran constitutivos de los delitos de asesinato, detención ilegal y genocidio ya que se produjeron en un contexto de «represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar». Consideró que España era competente para investigarlos debido a la nacionalidad española de Soria y a que el proceso que se abrió en Chile fue archivado en 1996, aplicando un decreto-ley de 1978 que fue considerado «un acto material de autoamnistía de la dictadura chilena que se camufló bajo la apariencia de norma jurídica».
El juez Pablo Ruz decidió seguir adelante con el procedimiento al comprobar que la justicia chilena había dado carpetazo al asunto, impidiendo cualquier pronunciamiento sobre él. En este sentido, Ruz coincidió en subrayar que «no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos» y explicó que el proceso fue cerrado en aquel país por una amnistía que «no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente». Una amnistía que, recalcó, suponía un «obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos».
Por ello, el 30 de octubre de 2012 el juez procesó por genocidio y asesinato a siete agentes de la extinta DINA y dictó órdenes internacionales de detención para el ingreso en prisión de todos ellos. Ruz entendía que podía existir un delito de genocidio porque el asesinato de Soria fue perpetrado dentro del proceso represivo emprendido por Pinochet, ante el que uno de los ahora acusados respondía y al cual daba cuenta personalmente de sus actos.
Pero la justicia chilena no extraditó a los seis agentes de la DINA, aduciendo en junio de 2013 que el hecho estaba siendo investigado por los tribunales chilenos, según la resolución firmada por Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema chilena. «En el caso del principal implicado, el exdirector de la DINA, el requerido Manuel Contreras Sepúlveda, en Chile se encuentra condenado a más de ciento cincuenta años de privación de libertad, por hechos considerados como crímenes de lesa humanidad», añadía el escrito.
La hija del asesinado diplomático, Carmen Soria, se mostró escéptica en El País: «Aquí no pasa nada. En Chile todo depende del criterio y del humor del ministro de turno. Y es claro que la Justicia española ha hecho mucho más que la chilena. Todos los gobiernos, de centroizquierda y de derecha, han justificado la impunidad en muchos casos de violaciones a los derechos humanos».27
Pero en mayo de 2014 el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tras la reforma con carácter de urgencia de la ley que regula la jurisdicción universal, y que en la práctica limitó radicalmente su alcance, decidió continuar con el procedimiento, explicando en un auto que «procede mantener la investigación» al haberse acordado el procesamiento de los exagentes por delitos de terrorismo, además de los de genocidio, asesinato y detención ilegal y ser la víctima española, por lo que se cumplirían los requisitos establecidos con la reforma.
Un año después, en mayo de 2015, el juez José de la Mata, sucesor de Ruz, se mostró decidido a que el asesinato no quedara impune y, ante el hecho innegable de que en el país andino «no ha existido en ningún momento ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido», remitió al Tribunal Supremo una «exposición razonada» en la que explicaba los motivos que, en su opinión, justificaban que España mantuviera la competencia sobre este asunto. La continuidad del caso dependerá en última instancia del alto tribunal español.
El 21 de agosto de 2015 recibí un correo de mi buen amigo Joan Garcés, al que tanto debe la justicia internacional, en el que me transmitía el auto de la Corte Suprema de Chile, fechado dos días antes, que dejaba sin efecto su sentencia firme y definitiva de agosto de 1996 que, en aplicación de la ley de amnistía de 1977, sobreseyó definitivamente y archivó el sumario del caso Carmelo Soria incoado en 1976. El efecto de cosa juzgada de la sentencia firme de 1996 había sido ratificado por la Corte Suprema en sucesivas resoluciones de 2010 y 2012, y de nuevo en el auto del 15 de mayo de 2015 del juez instructor de la Corte Suprema que casó la sentencia del 19 de agosto de ese mismo año.28
Sin mencionarlo, lo que esta resolución de la Corte Suprema del 19 de agosto hacía era aplicar el principio aut dedere aut iudicare —«o extraditar o juzgar»—, incluido ya en mi procesamiento de 1998 contra Pinochet. Afortunadamente, esta sentencia de la Corte Suprema de Chile se adelantó al sobreseimiento y archivo del sumario del caso Pinochet en España en curso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español, al amparo de la Ley Orgánica 1/2014 y de la sentencia del pleno de esta misma Sala, fechada el 6 de mayo de 2015, que restringían hasta el límite la aplicación del principio de jurisdicción universal en este país.
Si los actuales jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español hubieran alcanzado a ordenar antes el sobreseimiento y archivo del caso Pinochet, esto habría significado dejar sin efecto el exhorto de 2013 del Juzgado Central de Instrucción número 5, la Corte Suprema chilena muy probablemente habría confirmado el efecto de cosa juzgada del sobreseimiento dictado en su sentencia de 1996 y desestimado, en consecuencia, el recurso interpuesto por la familia Soria contra el auto de 15 de mayo de 2015 del juez instructor de Santiago de Chile. De esta forma, el caso Pinochet se cerró exitosamente en España en 2015, tras una larga interacción entre los tribunales españoles y los del Reino Unido y Chile, al amparo de normas internacionales y especialmente, por lo que a España se refiere, por aplicación del principio de jurisdicción universal.
Han pasado casi cuarenta años desde el asesinato de Carmelo Soria. Han sido años de impunidad, con cuatro archivos de la causa en Chile e innumerables escollos y dilaciones en España. Pero no han hecho mella en la decisión y el ánimo de la familia y los abogados del español asesinado en Chile durante la dictadura. Queda por escribir un último capítulo para que todos podamos descansar, y este comenzó por fin en agosto de 2015 y sigue en España, donde el 20 de octubre de ese mismo año la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, resolviendo un recurso de casación del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, consideró que «a tenor del conocimiento que esta Sala ha podido adquirir del procedimiento penal en trámite en el lugar donde ocurrieron los hechos, se considera que concurren datos indiciarios suficientes para inferir la falta de voluntad de otro Estado para investigar los hechos delictivos. Y es que no puede llegarse a otra convicción, una vez apreciada la escasa entidad y relevancia de las diligencias practicadas por la justicia chilena en los dos últimos años de investigación, cuando se reabrió el procedimiento penal por cuarta vez, después de haber transcurrido treinta y siete años desde la perpetración de los hechos delictivos».
«En virtud de todo lo que antecede, resulta inaplicable en este caso el principio de subsidiariedad previsto en el apartado quinto del artículo 23 de la LOPJ, inaplicación que conlleva que la jurisdicción de los tribunales españoles prosiga conociendo de la investigación de los hechos», por lo que se acordó «afirmar la jurisdicción de los tribunales españoles para continuar conociendo de los hechos objeto de investigación en el sumario 19/1997 (Pieza III) del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional», referente al caso del asesinato de Carmelo Soria.
Las diferencias sí importan. El caso Habré
Entre los efectos que produjo la detención de Augusto Pinochet en Londres, hay uno que comenzó en 2000 y concluyó, en su fase de primera instancia, en el mes de mayo de 2016.
De la mano de la Unión Africana y después de haber pasado por actuaciones basadas en la jurisdicción universal por Bélgica, la Corte Internacional de Justicia y el propio país, la Sala Extraordinaria de la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Ecowas), con jueces de Burkina Fasso y Senegal, juzgó, en juicio oral y público y con participación de las víctimas, que habían formulado la querella inicial admitida por el juez de instrucción Demba Kandji, con base a la jurisdicción universal avalada por el cumplimiento de los requisitos del principio aut dedere aut iudicare conforme a la Convención contra la Tortura ratificada por Senegal, al dictador del Chad, Hissène Habré, «el Pinochet africano», que fuera jefe de Estado de Chad entre 1982 y 1990 y le condenó el 30 de mayo de 2016 como autor responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad, incluidas desapariciones forzadas, violaciones, torturas y asesinatos de más de cuatro mil personas.
Al menos en este caso, como en el de varios represores en Argentina, tuve el privilegio de asistir a dos sesiones del juicio contra Habré en Dakar, reunirme con las víctimas, los abogados, los fiscales y mi homólogo Demba Kandji, al que di un abrazo como el que también nos unió al juez Guzmán y a mí en presencia del fiscal Cañón en 2001, y ver, en directo, el pronunciamiento del fallo contra el dictador que, impertérrito, asistió al juicio y a su condena, envuelto en su turbante blanco y tras unas gafas oscuras que impedían ver sus ojos, al contrario que los de las víctimas, llenos de lágrimas de alegría al oír la condena a perpetuidad del dictador, de boca del presidente del Tribunal. Las diferencias sí importan. Aquí, la justicia, llegó tarde, pero lo hizo.
Los desaparecidos en Argentina
Cuando en noviembre de 1999 procesé y ordené la detención a efectos de extradición contra noventa y ocho militares y civiles argentinos, el revuelo en Argentina llevó al Gobierno en funciones de Carlos Menem a cerrar filas contra la decisión, anunciando que rechazaría la petición de la Audiencia Nacional. El nuevo presidente, aún pendiente del traspaso de poderes, Fernando de la Rúa, opinó por su parte que la decisión no tenía efecto operativo en Argentina.
Carlos Menem, como figura en el sumario, llegó a llamar por teléfono para «ordenarme» que cerrara la causa de inmediato. Ni siquiera me puse al aparato. Él mismo y otros defensores de la impunidad me acusaron de vedetismo, de preparar un show mediático y echaron en cara a España los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, que —cierto es— no llevaron a ningún militar al banquillo durante la Transición española ni después. La paradoja de la historia es, como se verá en el capítulo correspondiente, que ahora Argentina es la última posibilidad de justicia para las víctimas españolas de la dictadura franquista.
Uno de los militares que figuraban en la lista de procesados era el general Luciano Benjamín Menéndez, que durante la dictadura fue jefe del III Cuerpo del Ejército, con sede en Córdoba (Argentina), indultado por Menem, aunque contra él pesaban graves acusaciones de violación de los derechos humanos. Este general calificó el caso de «insolencia» y de «atentado contra la soberanía», al tiempo que negaba todas las acusaciones y calificaba el robo de menores como de «cuento». Años después, en 2010, tuve la oportunidad de asistir en Córdoba (Argentina) a una de las sesiones del juicio contra Videla, el mencionado Menéndez y otros veintitrés acusados, en compañía de la fiscal Dolores Delgado y del secretario de Derechos Humanos, mi amigo Eduardo Luis Duhalde. Fue una gran y agitada experiencia, porque partidarios de los militares nos increparon, tanto a mí como al secretario, e incluso los acusados pretendieron salir de la sala del tribunal. Aquellos dos fueron condenados a prisión perpetua en la sentencia que el 12 de diciembre de 2010 puso fin a ese juicio. Desde luego, en este como en otros casos, estoy convencido de que tuvo gran importancia lo que aconteció previamente en España.
Ricardo Miguel Cavallo
El sumario por los crímenes durante la dictadura argentina, incoado en marzo de 1996, continuó adelante después de la detención de Scilingo y en forma paralela a los avances en el caso Pinochet.
El 24 de agosto de 2000 se produjo la detención del represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico y Marcelo, en México. El 1 de septiembre de 2000 lo procesé por los mismos delitos que a Adolfo Scilingo, imputándole concretamente su presunta participación en doscientos veintisiete de los doscientos cuarenta y ocho secuestros de personas que todavía permanecen desaparecidas. Todas ellas llegaron a la ESMA, la tristemente famosa Escuela Mecánica de la Armada, que funcionó en un complejo edificio originariamente destinado al alojamiento e instrucción de los suboficiales de la Marina. Ubicada sobre la avenida del Libertador, una importante vía de acceso al núcleo urbano en plena zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ESMA fue uno de los mayores centros de detención, tortura y exterminio del país, en funcionamiento entre 1976 y 1983. Una de las particularidades de este centro fue la existencia de una sala clandestina de maternidad, donde nacieron al menos treinta y cuatro bebés de detenidas-desaparecidas. Desde el edificio del Casino de Oficiales y con el sostén y la cobertura del resto de las instalaciones, el Grupo de Tareas 3.3.2 (GT 3.3.2), creado en 1976 por el entonces almirante Emilio Massera, ejecutó una acción terrorista que cumplió un rol determinante en la desarticulación de organizaciones populares y la captura y desaparición forzada de más de cinco mil personas.
Cavallo formaba parte en esa época de los grupos operativos del GT 3.3.2. Igualmente habría participado en ciento diez de los ciento veintiocho casos de personas detenidas ilegalmente, y luego liberadas, que fueron torturadas. También habría participado en los casos de mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y que todavía hoy permanecen desaparecidas, igual que sus hijos recién nacidos, que fueron secuestrados y entregados a familias relacionadas con el régimen. En esa resolución, detallaba, específicamente, veintiún casos concretos de torturas, secuestros y desapariciones en los que presuntamente intervino personalmente Cavallo. Entre ellos figuraban la detención ilegal durante veinte meses de Juan Alberto Gasparini, que fue torturado, y el asesinato de su esposa y una amiga de esta; la desaparición de Nora I. Wolfson; el asesinato de Raimundo Aníbal Villaflor y las desapariciones de María Elsa Garreiro, Josefina Villaflor y José Hassán, que habían sido previamente detenidos ilegalmente; así como el secuestro, torturas y asesinato de Carlos Alberto Chiappolini, ocurrido el 26 de febrero de 1977.
La detención de Cavallo en México, en virtud de una orden de detención expedida desde mi juzgado y ampliada posteriormente, dio lugar al primer caso de extradición concedida por un país (México) a otro país (España) respecto de un represor (Cavallo) que no había delinquido en ninguno de los dos países, sino en un tercero de donde era nacional y donde se habían producido los hechos (Argentina). Es decir, fue el primer caso de aplicación del principio de jurisdicción universal más puro. Después de un largo proceso que duró tres años, el país azteca envió a Ricardo Cavallo, alias Sérpico, a la Justicia española. En julio de 2003, recién extraditado y tras tomarle declaración, en la que se negó a hablar acogiéndose a su derecho a guardar silencio, tan solo levantó los ojos un instante para mirarme cuando le anuncié que quedaba en prisión por los hechos que se le imputaban. Su mirada era fría, distante y llena de rencor. La Fiscalía, como venía siendo su norma y a pesar de que la Audiencia ya había establecido la jurisdicción española, recurrió la decisión por falta de competencia.
El proceso contra Cavallo siguió hasta la misma fase de juicio oral, después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidiera favorablemente sobre una cuestión de previo y especial pronunciamiento planteada por la defensa, que fue impugnada brillantemente por la fiscal Dolores Delgado. A partir de junio de 2004, por decisión directa del nuevo fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y prescindiendo del fiscal Fungairiño —que, fiel a su posición obstaculizadora en estos casos, no le concedió ni el más mínimo apoyo para desarrollar su labor—, Delgado se hizo cargo del caso. En 2007, después de múltiples incidencias, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó que debería ser Argentina quien lo juzgara porque tras la anulación de las leyes de impunidad podía asumir esa función. Cuando llegó la orden de detención contra él, se concedió la extradición y fue enviado a Argentina, donde ya ha sido condenado por dos veces a prisión perpetua por sus acciones criminales.
Néstor Kirchner
Pero todo ello fue posible porque el recién elegido presidente de Argentina, Néstor Kirchner, derogó el 25 de julio de 2003 un decreto del presidente De la Rúa que desde el año 2001 impedía cooperar y extraditar a los argentinos reclamados por jueces de otros países por delitos contra los derechos humanos. La decisión se tomó un día después de que el magistrado Rodolfo Canicoba Corral, a partir del 26 de ese mismo mes y atendiendo una orden de detención de julio de 2003 emitida por mí contra cuarenta y seis personas, ordenara la prisión con fines de extradición de todos los reclamados (cuarenta y cinco militares y un civil), entre los que se encontraban los máximos dirigentes de la época del terrorismo de Estado que se practicó entre los años 1976 y 1983 en Argentina, quedando detenidos la mayoría de ellos.